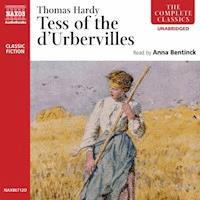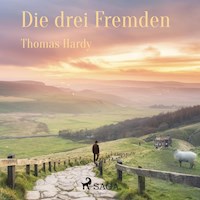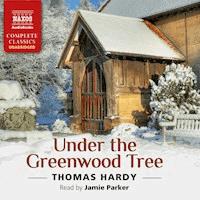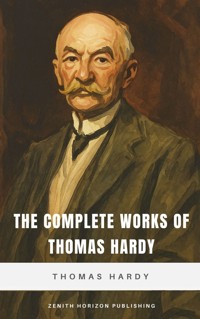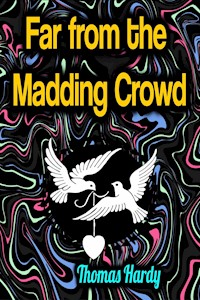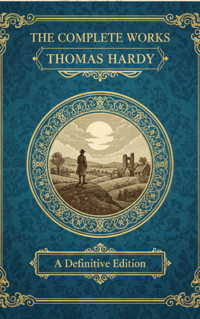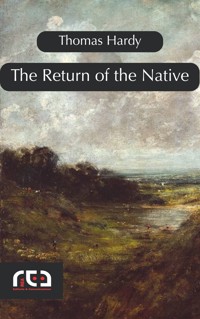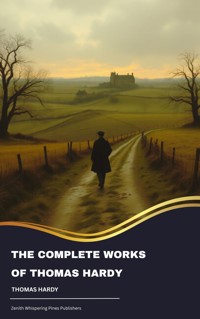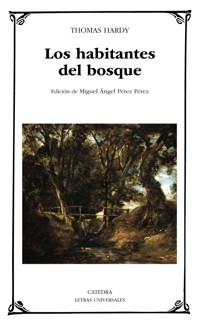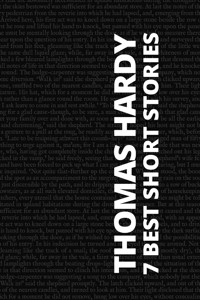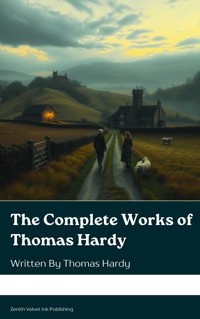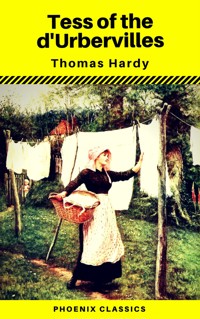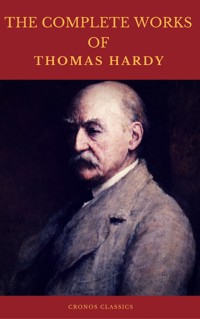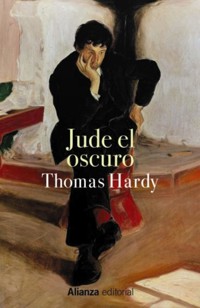
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Jude Fawley es un joven de origen campesino cuya principal aspiración es acceder a tener unos estudios, para lo cual no escatima esfuerzos aun cuando se emplee en el oficio de cantero. La consecución de sus ilusiones, sin embargo, se verá afectada por sus relaciones, primero, con la desenvuelta Arabella Donn y, después, con su viva e inteligente prima Sue. Los impulsos y las decisiones de Jude irán complicando de forma creciente y trágica su trayectoria vital hasta un desastrado fin que rubricará, precisamente, la oscuridad de su existencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 776
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Hardy
Jude el oscuro
Traducción deMiguel Ángel Pérez Pérez
Índice
Prefacio a la primera edición
Post scriptum
Jude el oscuro. «La letra mata»
Primera parte. En Marygreen
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Segunda parte. En Christminster
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Tercera parte. En Melchester
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Cuarta parte. En Shaston
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Quinta parte. En Aldbrickham y otros lugares
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Sexta parte. En Christminster de nuevo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Créditos
Prefacio a la primera edición
La historia de esta novela (cuyo lanzamiento en este formato se ha retrasado considerablemente por culpa de las necesidades de su publicación por entregas) es, a grandes rasgos, la siguiente. El esquema general se esbozó en 1890 a partir de notas tomadas de 1887 en adelante, y algunas de sus circunstancias fueron inspiradas por la muerte de una mujer1 el año anterior. La trama fue objeto de revisión en octubre de 1892, el primer borrador de la narración se redactó entre 1892 y la primavera de 1893, y ya en su versión definitiva, desde agosto de 1893 hasta entrado el año siguiente, tras lo que, a excepción de unos pocos capítulos, estuvo en manos del editor a finales de 1894 y empezó a publicarse por entregas mensuales en Harper’s Magazine en noviembre de ese año.
Sin embargo, como en el caso de Tess, la de los d’Urberville2*, la de la revista era por distintas razones una versión abreviada y modificada, de modo que la presente edición es la primera en la que el texto aparece completo tal y como se escribió originalmente.
Por la dificultad de tomar al principio una decisión sobre el título, el relato se publicó con uno provisional, después de que se hubieran utilizado otros dos3. El definitivo, que se consideró en conjunto el mejor, fue uno de los primeros en que se pensó inicialmente.
Por tratarse de una novela dirigida por un hombre a hombres y mujeres adultos, que trata de abordar con naturalidad la inquietud y la febrilidad, el escarnio y el desastre que pueden presentarse tras el despertar de la pasión más intensa conocida por la humanidad; de contar, sin andarse con rodeos, la guerra a muerte entre la carne y el espíritu, y de apuntar la tragedia que suponen los deseos insatisfechos, no creo que haya nada en ella que pueda ofender a nadie.
Al igual que anteriores frutos salidos de esta pluma, Jude el oscuro no es más que el empeño por dar forma y coherencia a una serie de pareceres, o impresiones personales, de los que la cuestión de su consistencia o discordancia, de su permanencia o su transitoriedad, no creo que sea de gran importancia.
Agosto 1895
1. Tryphena Sparks, prima de Hardy, a la que estaba muy unido. [Todas las notas de la presente edición son del traductor.]
2. * Disponible en Alianza Editorial, 2019 (N. del E.).
3. Los inocentones y Corazones insurgentes.
Post scriptum
A la publicación de este libro hace dieciséis años junto con el prefacio explicativo de arriba, le siguieron una serie de incidentes inesperados que hacen que no esté de más que ahora recordemos un momento lo ocurrido. Apenas un día o dos después de su publicación, los críticos se pronunciaron sobre el libro en un tono que no era comparable al que ya habían utilizado contra Tess, la de los d’Urberville, por más que hubo dos o tres disidentes con respecto al coro general. Tal recibimiento de la historia en Inglaterra fue enseguida transmitido a los Estados Unidos, y la música se reforzó a ese lado del Atlántico hasta convertirse en un crescendo estridente.
A mi entender, lo más triste del ataque fue que la mayor parte de la historia –la que presentaba los ideales destrozados de los dos protagonistas y que había sido, en especial y diría que casi de forma exclusiva, la que más me interesaba– era prácticamente pasada por alto por las críticas adversas de ambos países; mientras que las veinte o treinta páginas de lamentables detalles que consideré necesarias para completar la narración y mostrar las antítesis de la vida de Jude casi fueron las únicas objeto de lectura y análisis. Y lo curioso es que la reimpresión al año siguiente de un cuento fantástico que había aparecido en una publicación familiar algún tiempo antes hizo que cayera sobre mí una continuación del mismo tipo de invectivas desde distintos frentes.
Ése fue el infeliz comienzo de la carrera de Jude como libro. Tras esos veredictos de la prensa, su siguiente infortunio fue ser quemado por un obispo –probablemente por la desesperación de no poder quemarme a mí–, y que éste hiciera apología de su meritoria acción en los periódicos.
Entonces alguien descubrió que Jude era una obra moral y austera en su tratamiento de un tema complicado, como si el autor no hubiera dicho todo el rato eso mismo en el prefacio. A partir de ahí, muchos dejaron de maldecirme y el asunto quedó zanjado, siendo su único efecto en la conducta humana, que yo llegara a conocer, el que tuvo en mí: que la experiencia me curó por completo de cualquier interés en seguir escribiendo novelas.
Uno de los muchos incidentes que surgieron a raíz de ese vendaval de palabras fue que un hombre de letras norteamericano, de una sólida moralidad que no necesitaba de encubrimientos, me hizo saber que, tras comprar un ejemplar del libro llevado por las escandalizadas críticas, lo estuvo leyendo mientras no dejaba de preguntarse cuándo iba a empezar lo pernicioso, hasta que acabó arrojándolo al otro lado de la habitación al tiempo que renegaba de que unos críticos sinvergüenzas lo hubieran inducido a gastarse un dólar y medio en lo que él denominó «un tratado religioso y ético».
Estuve de acuerdo con él y le aseguré con toda honestidad que las tergiversaciones no habían sido ninguna maquinación mía para incrementar la tirada de los periódicos en cuestión entre sus suscriptores.
Y también estuvo el caso de una señora que, después de explicar lo mucho que se había estremecido por el contenido del libro en un artículo de mucha influencia, que incluía unos subtitulares horribles y se publicó en una revista de difusión mundial, me escribió al poco diciéndome que le gustaría mucho conocerme.
Mas volvamos al libro en sí. Puesto que la legislación matrimonial se utiliza en gran medida como el mecanismo trágico de la historia, y su aplicación al ámbito doméstico tiende a mostrar que, en palabras de Diderot, el derecho civil debería ser simplemente la enunciación de las leyes de la naturaleza (afirmación que, por cierto, precisa de ciertas matizaciones), en este país se me carga desde 1895 con la enorme responsabilidad de ser en parte culpable del deteriorado estado de la cuestión del matrimonio (tal y como se refirió a ella un erudito escritor hace poco). No lo sé. Mi opinión en aquella época, si bien recuerdo, era la misma que ahora: que un matrimonio debería poder disolverse en cuanto se convierte en algo cruel para cualquiera de las partes –en la medida en que eso ya no es en esencia ni moralmente un matrimonio–, y me pareció una buena base para narrar una tragedia, válida por sí misma como el relato de un caso concreto que contenía mucho de universal, y con la esperanza de que ciertas cualidades catárticas o aristotélicas pudieran encontrarse en ella.
Las dificultades para adquirir hace veinte o treinta años conocimientos humanísticos cuando no se contaba con medios económicos se emplearon del mismo modo; sin embargo, se me informó de que algunos lectores consideraban que esos episodios eran un ataque a instituciones venerables, y de que, cuando más adelante se fundó el Ruskin College4, tendría que habérsele llamado «colegio universitario de Jude el oscuro».
El esfuerzo artístico siempre paga un alto precio por extraer su contenido trágico de la forzada adaptación de los instintos humanos a arquetipos fastidiosos y oxidados que no casan con ellos. Para ser justos con Bludyer y el obispo incendiario, supongo que lo que querían decir sólo era esto: «Nosotros, los británicos, odiamos las ideas, y vamos a estar a la altura de tal privilegio de nuestra tierra natal. Tal vez tu retrato no muestre algo falso, o algo poco común, o ni siquiera algo contrario a los cánones artísticos, pero no es una visión de la vida que los que prosperamos gracias a los convencionalismos podamos consentir que sea retratada».
No obstante, tampoco tuvo mayor importancia. En cuanto a las escenas matrimoniales del libro, por mucho que pusieran el dedo en la llaga y que una pobre señora acabara gritando en Blackwood que se avecinaba una impía liga antimatrimonio, el famoso contrato –o sacramento, quiero decir– aún goza de buena salud, y la gente se sigue casando y entregando a lo que puede ser un verdadero matrimonio, o no, tan alegremente como siempre. Algunos corresponsales muy serios incluso han reprochado a este autor que haya dejado la cuestión exactamente donde la encontró y no haya señalado ningún camino para llevar a cabo una reforma muy necesaria.
Después de la publicación de Jude el oscuro por entregas en Alemania, un experimentado crítico de ese país informó a este escritor de que Sue Bridehead, la heroína, era la primera delineación en ficción de las mujeres que, a miles, estaban adquiriendo cada vez mayor notoriedad año tras año: las del movimiento feminista, las chicas solteras, pálidas y flacas, manojos de nervios emancipados e intelectualizados que las condiciones modernas estaban produciendo de momento sobre todo en las ciudades; las que no reconocen que exista la necesidad de que la mayoría de su sexo tengan que casarse como profesión, y se jactan de ser personas superiores porque se consideran autorizadas para ser amadas como ellas quieran. Lo que lamentaba ese crítico era que el retrato de este nuevo tipo femenino hubiera sido dibujado por un hombre y no por una mujer, que nunca habría consentido que alguien como Sue se viniese abajo al final.
No sé si esa afirmación estará corroborada por datos. Ni tampoco soy capaz, tantos años después de escribir la novela, de realizar mayor crítica sobre ella que la que afecta a unas cuantas correcciones lingüísticas, con independencia de lo bueno o malo que pueda contener. Sin duda hay más en un libro de lo que el autor conscientemente incluye en él, lo cual puede suponerle un beneficio o una desventaja, según el caso.
T. H.
Abril 1912
4. Institución educativa que se fundó en Oxford en 1899 para facilitar el acceso de la clase obrera a los estudios universitarios.
Jude el oscuro
«La letra mata»
Primera parte
En Marygreen
Muchos se han trastornado por las mujeres y por ellas se han convertido en esclavos. Y también muchos han perecido, tropezado y han llegado a pecar por las mujeres [...] ¿Cómo no van a ser fuertes las mujeres, puesto que actúan de esa forma?
ESDRAS
Capítulo 1
El maestro de escuela se marchaba del pueblo, lo que parecían lamentar todos. El molinero de Cresscombe le dejó su carrito blanco, cubierto y tirado por un caballo, para que trasportase sus pertenencias a la ciudad a la que se dirigía, a unos treinta kilómetros de distancia. El vehículo tenía capacidad suficiente para llevar los efectos del maestro que se iba de allí, pues éste ya había recibido la vivienda anexa parcialmente amueblada por parte de los administradores de la escuela, y el único objeto voluminoso que poseía, además de una caja llena de libros, era un piano vertical que había comprado en una subasta el año que le había dado por aprender a tocar. Sin embargo, pronto se le pasó el entusiasmo, con lo que nunca llegó a adquirir destreza interpretativa alguna y el piano se convirtió en una constante molestia cada vez que se mudaba de casa.
El párroco se había ausentado todo el día, pues no era hombre al que gustase ver cambios. No iba a regresar hasta la noche, cuando el nuevo maestro ya hubiera llegado y, una vez instalado, todo volviera a ser como siempre.
El herrero, el administrador de la granja y el propio maestro se encontraban en la sala contemplando perplejos el instrumento musical. El maestro había comentado que, aun en el caso de que cupiese en el carro, no sabría qué hacer con él en Christminster1, la ciudad a la que se dirigía, ya que en un primer momento se iba a alojar en una habitación alquilada.
Un chico de once años, que había tenido la amabilidad de ayudar a empaquetar todo, se acercó al grupo de hombres y, mientras éstos seguían dubitativos, dijo en voz alta y según se sonrojaba al oír su propia voz:
–Mi tía tiene un almacén muy grande, y a lo mejor se podría guardar ahí hasta que encuentre usted casa, señor.
–Buena idea –asintió el herrero.
Decidieron que una delegación fuese a ver a la tía del chico –una señora mayor y soltera del lugar– a preguntarle si podía quedarse el piano hasta que el señor Phillotson mandara a por él. Así pues, el herrero y el administrador se fueron a comprobar si la propuesta era factible, y dejaron solos al chico y el maestro.
–¿Te da pena que me vaya, Jude? –preguntó el segundo con cariño.
Al chico se le llenaron los ojos de lágrimas, pues no era de los alumnos que sólo habían entablado un contacto indiferente con el maestro por ir todos los días a clase, sino que él sólo había asistido a la escuela nocturna el tiempo que el señor Phillotson había ocupado el puesto. A decir verdad, los alumnos de diario se encontraban en ese momento lejos de allí, como ciertos discípulos históricos2, sin que hubiesen mostrado ninguna disposición entusiasta a ayudar en la mudanza.
Azorado, el chico abrió el libro que tenía en la mano, regalo de despedida del señor Phillotson, y reconoció que le daba pena.
–A mí también –dijo Phillotson.
–¿Y entonces por qué se va, señor? –le preguntó el chico.
–Ah, es una larga historia. No entenderías mis razones, Jude. Tal vez puedas cuando seas mayor.
–Yo creo que ahora ya puedo, señor.
–Bueno, está bien, pero no se lo cuentes a nadie. ¿Sabes lo que es una universidad, y una licenciatura universitaria? Es lo que más necesita quien quiera labrarse un futuro en el campo de la enseñanza. Mi plan, o mi sueño, es hacerme licenciado universitario y luego ordenarme. Al irme a vivir a Christminster, o a las cercanías, estaré en el cuartel general, por así decirlo, y en el caso de que mi plan sea viable, creo que el que me encuentre allí me permitirá mayores oportunidades de llevarlo a cabo que de estar en cualquier otro sitio.
Volvieron el herrero y su acompañante. En el almacén de la señorita Fawley había sitio disponible, y ella parecía dispuesta a guardar ahí el piano. Así pues, lo dejaron donde estaba hasta la tarde, cuando dispondrían de más manos para trasladarlo, y el maestro echó un último vistazo a la escuela.
El chico, Jude, ayudó a cargar algunos artículos pequeños, y a las nueve el señor Phillotson se montó junto a su caja de libros y otros impedimenta y se despidió de sus amigos.
–No te olvidaré, Jude –dijo con una sonrisa al ponerse el carro en marcha–. Sé siempre buen chico, pórtate bien con los animales y los pájaros y lee todo lo que puedas. Y si vienes alguna vez a Christminster, acuérdate de ir a ver a tu viejo amigo.
El carro, que crujía conforme avanzaba por el prado, desapareció al girar por la casa del párroco. El chico volvió al pozo de un extremo del prado, en el que había dejado los cubos para ir a ayudar a su protector y profesor a cargar. Tenía un temblor en el labio, y después de abrir la tapa del pozo para empezar a bajar el cubo, se detuvo y apoyó la frente y los brazos en el borde, con una expresión de fijeza en el rostro que era la de un niño meditabundo que ha conocido las penas de la vida antes de hora. El pozo en el que miraba era tan antiguo como el propio pueblo, y desde la posición en que se encontraba parecía una larga perspectiva circular que terminaba en un disco reluciente de agua temblorosa a unos diez metros más abajo. Estaba recubierto de musgo verde cerca de la parte superior y, aún más arriba, de culantrillo real.
Se dijo, en el tono melodramático de un chico fantasioso, que el maestro de escuela había sacado montones de veces agua de ese pozo en una mañana como ésa y ya nunca más lo haría. «Lo he visto mirar en su interior, igual que hago yo ahora, cuando estaba cansado de tirar y descansaba un poco antes de llevar los cubos a casa. Pero un hombre tan inteligente como él no se podía quedar más tiempo en un lugar pequeño y aletargado como éste.»
Una lágrima le cayó del ojo a la profundidad del pozo. Había un poco de niebla esa mañana, y al chico le salía la respiración como una niebla más espesa sobre la atmósfera queda y densa. De pronto un grito interrumpió sus meditaciones:
–¿Quieres traer ya el agua, que menudo granuja haragán que estás hecho?
Procedía de una mujer mayor que había salido a la verja del jardín de una casita de tejado verde de paja que no estaba muy lejos. El chico rápidamente le hizo un gesto de asentimiento, sacó el agua con lo que fue un gran esfuerzo, habida cuenta de su corta estatura, bajó y vació el gran cubo en los dos suyos más pequeños y, tras detenerse un momento para tomar aliento, echó a andar por el sendero del húmedo prado en que se encontraba el pozo, casi en el centro del pequeño pueblo, o más bien aldea, de Marygreen.
Era un pueblo tan antiguo como pequeño, situado en la falda de las ondulantes tierras altas que lindaban con las colinas de Wessex3 del Norte. Pese a su antigüedad, probablemente el pozo fuera la única reliquia histórica del lugar que no había sufrido transformación alguna. Muchas de las viviendas de tejados de paja y buhardillas se habían derribado en los últimos años, y muchos árboles del prado se habían talado. En particular, la iglesia original, jorobada, de torrecillas de madera y pintoresco tejado a cuatro aguas, se había demolido, y sus restos o bien se habían pulverizado para sacar gravilla para el camino, o se habían utilizado para hacer paredes de pocilgas, bancos de jardín y piedras protectoras de vallas y de parterres del vecindario. En su lugar, se había levantado en otra parcela un alto edificio de estilo gótico moderno, desconocido para los ingleses, por parte de cierto destructor de monumentos históricos que había bajado de Londres y se había vuelto en el mismo día. Ni siquiera quedaba constancia de la localización del antiguo templo de las divinidades cristianas en el verde terreno llano que desde tiempos inmemoriales era el cementerio, cuyas desdibujadas tumbas eran solemnizadas por unas cruces de hierro fundido de a dieciocho peniques que contaban con garantía de duración de cinco años.
1. Christminster es Oxford.
2. Los de Cristo. Véase Lucas 23, 49.
3. Wessex es el condado imaginario del suroeste de Inglaterra en que Hardy sitúa buena parte de sus novelas.
Capítulo 2
Pese a lo delgado que era, Jude Fawley llevó los dos rebosantes cubos de agua a la casita sin pararse para descansar. Sobre la puerta había un pequeño cartel rectangular de color azul en el que estaba escrito con letras amarillas: «Drusilla Fawley, panadera». Tras la vidriera emplomada de la ventana –ésta era una de las pocas casas viejas que quedaban–, había cinco tarros de caramelos y tres bollos en un plato de porcelana china.
Mientras vaciaba los cubos en la parte de detrás de la casa, oyó que dentro su tía abuela, la Drusilla del cartel, conversaba muy animadamente con otras aldeanas. Después de ver partir al maestro de escuela, estaban recapitulando los detalles del episodio y dedicándose a hacer predicciones sobre el futuro que aguardaba a áquel.
–Vaya, ¿y éste quién es? –preguntó una de las mujeres, a la que el muchacho no conocía, cuando él entró.
–Hace usted bien en preguntar, señora Williams. Es mi sobrino nieto, que se vino a vivir conmigo después de la última vez que estuvo usted por aquí. –La anciana que contestó era una mujer alta y descarnada que acostumbraba a hablar en tono trágico del asunto más trivial, e iba dirigiendo por turnos cada frase que decía a alguna de sus contertulias–. Vino de Mellstock, allá en Wessex del Sur, hace más o menos un año, y peor para él, Belinda –dijo girándose a la de su izquierda–, que es donde vivía su padre, pero al hombre le entraron los temblores y se murió a los dos días, como tú sabes, Caroline –añadió girándose a la de la derecha–. ¡Ay, habría sido una bendición que Dios Todopoderoso también se te hubiera llevado con tus padres, pobre inútil! Pero el caso es que aquí lo tengo conmigo hasta que vea qué hago con él, aunque no me queda más remedio que dejar que se gane hasta el último penique que pueda. Ahora le está espantando los pájaros al granjero Troutham. Así no se dedica a hacer maldades. ¿Por qué te vuelves, Jude? –preguntó al apartarse el chico a un lado, porque sentía las miradas de todas como si fuesen bofetadas.
La lavandera del lugar contestó que era muy buena cosa que la señorita o la señora Fawley (ya que de ambas formas la llamaban) tuviera al muchacho con ella:
–Porque así te hace compañía y no estás sola, te trae el agua, te cierra los postigos de noche y te ayuda en la panadería.
La señorita Fawley no estaba tan segura de eso.
–Ya te podría haber llevado el maestro de escuela a Christminster con él para que te volvieras todo un estudioso –dijo con el ceño fruncido a modo de comentario jocoso–. Desde luego no se podría haber llevado a nadie mejor. El chico este está loco por los libros, vamos que si lo está. Por lo visto es cosa de familia, porque tengo entendido que a su prima Sue le pasa lo mismo, aunque hace años que no la veo, y eso que nació aquí, entre estas cuatro paredes. Después de casarse, mi sobrina y su marido estuvieron un año o más sin tener casa propia, y luego sólo la tuvieron hasta que... en fin, no voy a entrar en eso. Jude, hijo mío, tú no te cases nunca, que está claro que los Fawley no deben dar ese paso nunca más. La niña, la única que tuvieron, era como mi propia hija (mira lo que te digo, Belinda) hasta que se separaron. ¡Ay, que una pobre mujer tenga que ver estas cosas!
Jude, en vista de que la atención general volvía a centrarse en él, se retiró a la tahona, donde se comió el pastel que le habían dejado para desayunar. Como su tiempo libre tocaba a su fin, salió del jardín saltando el seto de la parte trasera y tomó un sendero en dirección norte, hasta que llegó a una amplia y solitaria depresión de la meseta en la que se cultivaba trigo. Esa vasta concavidad era el escenario de su trabajo para el señor Troutham, el granjero, y al centro de ella bajó.
La superficie parduzca del campo se extendía hasta el mismo cielo por todos lados hasta desvanecerse gradualmente en la neblina que cubría sus bordes, lo cual acentuaba la sensación de aislamiento. Las únicas marcas que rompían la uniformidad de aquel lugar eran un almiar de la cosecha del año anterior que había en medio de las tierras de cultivo, los grajos que echaron a volar al acercarse él y el sendero que recorría el terreno en barbecho por el que había llegado hasta allí, el cual ahora era pisado por gente a la que apenas conocía, por más que en su momento lo fuera por muchos de sus antepasados muertos.
–Qué feo es esto –murmuró.
Daba la impresión de que las recientes rastras se extendieran como los canales de un tejido nuevo de pana, lo que daba un aspecto tan sólo utilitario a la extensión, le quitaba todos sus matices y la privaba de toda historia que no fuese la de los últimos meses, pese a que cada terrón de tierra y cada piedra llevaban unidos a ellos asociaciones de sobra: ecos de canciones en días de cosecha de antaño, de palabras dichas y de tenaces hazañas. Cada palmo de terreno había sido primer o último escenario de muestras de energía, alegría, jugueteo, peleas y cansancio. Grupos de espigadores se habían agachado al sol en cada metro cuadrado de ese terreno. Muchos de los matrimonios de la aldea vecina se habían fraguado allí entre la recogida y el acarreo. Bajo el seto que separaba ese campo de otra plantación de más allá, muchas chicas se habían entregado a amantes que, al llegar la siguiente cosecha, ni se volverían para mirarlas, y en ese antiguo trigal muchos hombres habían hecho promesas de amor a mujeres cuyas voces los harían temblar antes de la siguiente siembra, después de que ellos hubiesen cumplido su promesa en la iglesia cercana. Sin embargo, ni Jude ni los grajos de alrededor tenían eso en cuenta. Para ellos no era más que un lugar solitario en el que uno trabajaba y los otros hallaban el granero en que alimentarse.
El muchacho, plantado en el almiar antes mencionado, usaba cada pocos segundos su carraca con energía. A cada sonido, los pájaros dejaban de picotear y alzaban el vuelo con alas pausadas, bruñidas como placas de malla, para después dar la vuelta y, mirándolo con cautela, descender para seguir comiendo a una distancia más prudencial.
Hizo sonar la carraca hasta que le dolió el brazo y terminó por compadecerse de los pájaros y sus deseos frustrados. Parecía que éstos, al igual que él, vivían en un mundo que no los quería. ¿Por qué había de asustarlos? A cada momento eran más como unos amables amigos que dependían de su generosidad; los únicos amigos de los que se podía jactar que estuviesen mínimamente interesados en él, pues su tía le había hecho saber muchas veces que ella no lo estaba. Dejó de agitar la carraca y los pájaros se posaron de nuevo.
–Pobrecitos míos –dijo Jude en voz alta–. ¡Hoy vais a comer, ya lo creo que sí! Aquí hay de sobra para todos nosotros. El granjero Troutham no va a perder mucho porque comáis. ¡Comed pues, mis queridos pajaritos, y que os aproveche!
Y los pájaros se quedaron y comieron, como manchas de tinta en la tierra parduzca, y Jude disfrutó viéndolos saciar su apetito. Un hilo mágico de camaradería unía su vida a las de ellos. Por muy insignificantes y lamentables que fuesen esas vidas, no dejaban de asemejarse mucho a la suya.
Había tirado la carraca al suelo, por ser un instrumento mezquino y sórdido que ofendía tanto a los pájaros como a él, su amigo. De pronto recibió un fuerte golpe en el trasero, al que siguió un sonoro matraqueo que anunció a sus confusos sentidos que se había usado la carraca como arma de ataque. Los pájaros y Jude se alarmaron a la vez, y los aturdidos ojos del segundo vieron al granjero en persona, al gran Troutham, que con el rostro rojo fulminaba con la mirada al encogido Jude mientras en una mano balanceaba la carraca.
–¡Conque «comed, mis queridos pajaritos», ¿eh, jovencito?! ¡«Comed, pajaritos», ya lo creo que sí! Te voy a dar más en las posaderas y entonces veremos si sigues diciendo lo de «comed, queridos pajaritos». Y encima también has estado holgazaneando en casa del maestro en vez de venirte aquí, ¿o no? ¡Vaya forma de ganarte los seis peniques al día por espantarme a los grajos del trigo!
Al tiempo que saludaba a Jude con tan vehemente retórica, Troutham le agarró la mano izquierda con la suya izquierda también y, dándole la vuelta a su delgado cuerpo, volvió a atizar a Jude en la parte trasera con el lado liso de la carraca hasta que resonaron por todo el campo los golpes, que le propinaba una o dos veces a cada giro del cuerpo del chico.
–¡No, señor, pare, por favor! –gritaba éste según daba vueltas, tan indefenso por la tendencia centrífuga de su persona como un pez que ha mordido el anzuelo mientras sale a tierra balanceándose, y veía la colina, el almiar, el campo y los grajos pasando a su alrededor en sorprendente carrera circular–. ¡Yo... yo... sólo quería decir que... como hay buena cosecha... que la vi sembrar... no pasa nada porque los grajos coman un poco... y usted no lo echaría en falta, señor... y el señor Phillotson me ha dicho que sea bueno con ellos, ay, ay, ay!
Esa explicación veraz pareció exasperar aún más al granjero que si Jude hubiera negado rotundamente haber dicho nada, con lo que siguió pegando al pilluelo girante y el instrumento continuó resonando por todo el campo hasta ser oído por lejanos peones, que supusieron que Jude se afanaba en el uso de la carraca con gran diligencia, y retumbó en la nueva torre de la iglesia de justo detrás de la neblina hacia el edificio para cuya construcción el granjero había hecho una considerable donación como muestra de su amor a Dios y a los hombres.
Al poco Troutham se cansó de su tarea punitiva y, tras depositar al tembloroso chico en tierra, se sacó seis peniques y se los dio como pago a su día de trabajo, al tiempo que le decía que se fuera a casa y que no quería verlo nunca más en aquellos campos.
Jude se apartó de él de un salto y se marchó llorando por el sendero; no era de dolor, aunque fuese bastante intenso, ni por la percepción de un fallo en el orden terrestre por el que lo que era bueno para los pájaros de Dios no lo era para el jardinero de Éste, sino por la terrible sensación de que había caído en la más absoluta desgracia cuando aún no llevaba ni un año en esa parroquia, por lo que podría convertirse en una carga de por vida para su tía.
Teniendo esa sombra en la cabeza, lo que menos le apetecía era que lo viesen en el pueblo, así que se dirigió a casa dando un rodeo por detrás de un alto seto y atravesando un prado. Allí vio montones de lombrices apareadas con la mitad del cuerpo tumbado en el terreno húmedo, como tenían por costumbre cuando hacía ese tiempo en aquella época del año. Era imposible caminar con normalidad sin aplastar algunas a cada paso.
Aunque el granjero Troutham le acababa de hacer daño, era un muchacho que no soportaba hacer daño a nada. Nunca había llevado a casa un nido de pajarillos sin pasarse luego la mitad de la noche despierto por el remordimiento, para a menudo devolverlos adonde los había cogido a la mañana siguiente. Apenas podía ver que cortaban o podaban árboles, porque se figuraba que eso les dolía; y la poda tardía, cuando rebosaba la savia y el árbol la exudaba profusamente, le producía una intensa pena desde muy pequeño. Esa debilidad de carácter, como podríamos llamarla, parecía indicar que era la clase de hombre nacido para padecer mucho antes de que la caída del telón sobre su innecesaria vida significase que todo volvía a la normalidad. Avanzó con cuidado de puntillas entre las lombrices sin matar a una sola.
Cuando entró en la casita, su tía le estaba vendiendo una barra de pan de penique a una niña, y después de que se marchase la clienta, le preguntó:
–Pero ¿cómo es que estás aquí a mitad de mañana?
–Me han echado.
–¿Qué?
–El señor Troutham me ha echado porque he dejado que los grajos picotearan un poco de trigo. Aquí está mi sueldo, ¡el último que cobraré jamás!
Y con actitud trágica tiró los seis peniques sobre la mesa.
–¿Qué? –exclamó su tía con aliento entrecortado, tras lo que le soltó un sermón al efecto de que ahora lo tendría toda la primavera a su cargo mientras él estaba de brazos cruzados–. Porque si no sabes ni espantar pájaros, ¿para qué sirves tú, eh? Bueno, pero tampoco te agobies tanto, que a fin de cuentas el granjero Troutham no es que sea mucho mejor que yo. Como dijo el santo Job: «Y ahora se ríen de mí los que son más jóvenes que yo, aquéllos cuyos padres me desdeñaba de poner entre los perros de mi rebaño»4. Su padre era jornalero del mío, y tonta que fui por dejar que trabajases para él, pero era la única forma de que no te metieras en maldades.
Como estaba más enfadada con Jude por rebajarla de ese modo que por la negligencia de él en el cumplimiento de su deber, lo juzgaba principalmente desde ese punto de vista, y sólo de forma secundaria desde el moral.
–Claro está que no tendrías que haber dejado que los pájaros se comieran lo que plantó el granjero Troutham. Eso está mal, por supuesto. Ay, Jude, Jude, por qué no te habrás ido con ese maestro tuyo a Christminster o adonde sea. Pero no, pobre bobalicón, nunca ha habido mucha iniciativa en tu rama de la familia ni nunca la habrá.
–¿Dónde está esa hermosa ciudad, tía? ¿Ese lugar al que se ha ido el señor Phillotson? –preguntó el muchacho tras meditar en silencio unos instantes.
–¡Jesús! Mira que no saber dónde está la ciudad de Christminster. Pues a unos treinta kilómetros de aquí. Pero me da a mí que es un lugar demasiado bueno para que tú llegues a tener nunca mucho que ver con él, pobre mío.
–¿Y se va a quedar el señor Phillotson siempre allí?
–¡Y yo qué sé!
–¿No podría ir a verlo?
–¡Jesús, no! Cómo se nota que no has crecido por aquí, o no preguntarías esas cosas. Nunca hemos tenido trato con la gente de Christminster, ni ellos con nosotros.
Jude salió y, sintiendo más que nunca que nadie le quería, se tumbó boca arriba en un montón de heno al lado de la pocilga. La niebla se había vuelto más traslúcida y a través de ella podía verse la posición del sol. Se cubrió la cara con el sombrero de paja y contempló detenidamente el blanco resplandor a través de los intersticios del trenzado mientras se entregaba a vagas reflexiones. Veía que crecer acarreaba responsabilidades. Las cosas no rimaban como creía. La lógica de la naturaleza le repelía por horrible. El que la misericordia con unos seres implicase crueldad con otros asqueaba a su sentido de la armonía. Cuando te hacías mayor y notabas que estabas en el centro de tu tiempo, y no en un punto de su circunferencia como pensabas de pequeño, te entraban escalofríos. Por todas partes a tu alrededor parecía haber algo que te miraba, algo estridente que chirriaba, y los ruidos y miradas caían sobre la pequeña célula que era tu vida y la sacudían y deformaban.
¡Ojalá no tuviera que crecer! No quería hacerse un hombre.
Entonces, como el muchacho que era, se olvidó de su abatimiento y se levantó de un salto. El resto de la mañana estuvo ayudando a su tía, y por la tarde, cuando ya no había nada que hacer, fue al pueblo. Allí le preguntó a un hombre por dónde estaba Christminster.
–¿Christminster? Pues... por allá, aunque nunca he ido. No se me ha perdido nada en un lugar como ése.
El hombre señaló hacia el noroeste, la misma dirección en que se encontraba el campo en que tanto descrédito se había buscado. Aunque en un primer momento a Jude le pareció que había algo desagradable en esa coincidencia, lo aterrador del hecho contribuyó a que sintiera aún más curiosidad por la ciudad. El granjero había dicho que no quería volver a verlo en ese campo nunca más; sin embargo, estaba de camino a Christminster, y el sendero era público. Así pues, se marchó a hurtadillas de la aldea y bajó a la misma hondonada que había sido testigo de su castigo de esa mañana, sin desviarse ni un centímetro del sendero, para luego emprender el largo y tedioso ascenso por el otro lado hasta donde la vereda desembocaba en el camino principal junto a un pequeño grupo de árboles. Ahí terminaba la tierra labrada y todo ante él era inhóspito campo abierto.
4. Job 30, 1.
Capítulo 3
No se veía un alma por el camino sin setos a ninguno de sus lados mientras la blanca carretera parecía ir ascendiendo y disminuyendo hasta fundirse con el cielo. En su parte más alta la cruzaba en ángulo recto un verde «camino de cresta»: Icknield Street, la vía romana que atravesaba la región. Ese antiguo camino recorría muchos kilómetros de este a oeste, y hasta donde aún casi se alcanzaba a recordar se había usado para llevar rebaños y manadas a ferias y mercados. Ahora, sin embargo, estaba en desuso y lleno de maleza.
El muchacho nunca se había alejado tan al norte de la recogida aldea en que lo depositara el transportista de una estación de ferrocarril del sur una oscura noche de algunos meses antes, y hasta ese momento jamás se había figurado que hubiera tan cerca un territorio tan extenso, llano y bajo, justo al borde de su mundo de tierras altas. Todo el semicírculo septentrional entre este y oeste se extendía ante él hasta una distancia de setenta u ochenta kilómetros; evidentemente la atmósfera era más opresiva y húmeda que la que él respiraba allí arriba.
No muy lejos del camino había un viejo granero deteriorado, de ladrillo y tejas gris rojizo, que la gente del lugar conocía como la «Casa Marrón». Cuando estaba a punto de rebasarlo, se percató de que había una escalera de mano apoyada contra el alero, y, como pensara que cuanto más alto subiese, más lejos podría ver, Jude se detuvo y lo observó. En la pendiente del tejado había dos hombres reparándolo. Se metió por la antigua vía y se aproximó al granero.
Después de contemplar pensativo a los trabajadores algún tiempo, se armó de valor y subió por la escalera hasta situarse al lado de ellos.
–¿Y esto, muchacho? ¿Qué buscas aquí arriba?
–Quería saber por dónde está la ciudad de Christminster, si son tan amables.
–Christminster está por allá, por aquellos árboles. Se ve desde aquí, o al menos se ve cuando está despejado. Ah, no, ahora no se ve.
El otro hombre, encantado de cualquier cosa que lo distrajera de la monotonía del trabajo, también se había vuelto a mirar hacia el lugar que el otro señalaba.
–No se suele ver con este tiempo –dijo–. Cuando más destaca es al ponerse el sol como si fuera una bola de fuego, y entonces parece... no sé...
–¿La Jerusalén celeste?5 –sugirió el serio muchacho.
–Sí, eso es... Nunca se me habría ocurrido... Pero, vamos, que hoy no se ve Christminster.
Jude, que también forzaba la vista, tampoco consiguió divisar la lejana ciudad. Bajó del granero y, olvidándose de Christminster con la versatilidad propia de su edad, anduvo por el camino de cresta en busca de cualquier cosa de interés que pudiese haber por los alrededores. Cuando, de regreso a Marygreen, pasó de nuevo por delante del granero, vio que la escalera seguía en su sitio y que los hombres, ya terminada la jornada, se habían marchado.
Empezaba a atardecer; todavía perduraba una tenue neblina, pero se había despejado un poco salvo en las extensiones más húmedas del terreno de abajo y a lo largo del curso de los ríos. Volvió a pensar en Christminster y deseó, ya que había recorrido a propósito los tres o cuatro kilómetros que había hasta allí desde casa de su tía, que hubiera podido ver de una vez por todas esa atractiva ciudad de la que le habían hablado. Aunque se esperara donde estaba, no parecía muy probable que hubiese más visibilidad antes de la noche. Aun así, se resistía a marcharse de aquel lugar, pues la extensión septentrional dejaba de verse en cuanto uno se retiraba en dirección al pueblo unos pocos cientos de metros.
Subió por la escalera para contemplar una vez más el punto que los hombres le habían señalado y se sentó en el travesaño más alto, por encima de las tejas. Tal vez pasasen muchos días antes de que pudiera alejarse tanto de la aldea. A lo mejor si rezaba le concedían el deseo de ver Christminster. La gente decía que, si rezabas, en ocasiones las cosas ocurrían, aunque en otras no. Había leído en un folleto sobre un hombre que, después de empezar a construir una iglesia y quedarse sin dinero para terminarla, se arrodilló y se puso a rezar, y el dinero le llegó en el siguiente correo. Otro probó a hacer lo mismo y no le llegó, pero luego descubrió que los pantalones con que se había arrodillado los había confeccionado un judío malvado. Sin embargo, a Jude eso no lo desanimaba, así que, girándose en la escalera, se arrodilló en el tercer travesaño, en el que, apoyado contra los de arriba, rezó para pedir que la neblina se despejara.
Luego volvió a sentarse y esperó. Al cabo de diez o quince minutos la fina neblina se desvaneció por completo en el horizonte septentrional, como ya había hecho por todas las demás partes, y, alrededor de un cuarto de hora antes de la puesta de sol, las nubes del oeste se abrieron y revelaron parcialmente la posición del astro, que emitió sus rayos como líneas visibles entre dos masas de nubes pizarrosas. De inmediato el muchacho volvió a mirar en la dirección de antes.
A cierta distancia, dentro de los límites del paisaje, unos puntos de luz brillaban como topacios. El ambiente se fue tornando más transparente en el transcurso de unos minutos, hasta que los topacios mostraron ser las veletas, ventanas, empizarrados mojados y otros puntos relucientes sobre las agujas, cúpulas, sillerías y los diversos contornos que se revelaron tenuemente. Era Chistminster, sin duda, ya la estuviera viendo directamente o bien reflejada en aquella peculiar atmósfera.
El espectador siguió mirando y mirando hasta que las ventanas y veletas perdieron brillo y desaparecieron casi de repente, como velas que se apagaran. Un halo de bruma cubrió la borrosa ciudad. Se volvió hacia el oeste y vio que el sol se había puesto. En primer plano de la escena reinaba una oscuridad fúnebre, y los objetos cercanos habían adquirido el tono y forma de quimeras.
Bajó precipitadamente por la escalera y echó a correr hacia casa mientras intentaba no pensar en gigantes, ni en Herne el Cazador6, ni en Abadón tumbado al acecho de Cristiano7, o en el capitán con el agujero en la frente del que le manaba sangre y los cadáveres a su alrededor que volvían a amotinarse cada noche en el barco embrujado8. Aunque sabía que ya no creía en esos horrores, se alegró al ver la torre de la iglesia y las luces que salían por las ventanas de las casas, por más que ése no fuera su lugar natal y su tía abuela no se preocupase mucho por él.
Dentro y alrededor de la ventana de la «tienda» de la anciana, de veinticuatro pequeños cristales emplomados, algunos tan oxidados por el tiempo que apenas se podían ver los pobres artículos de a penique que se exponían detrás y que formaban parte de unas existencias que un hombre fornido podría haber acarreado en su totalidad, pasó el ser externo de Jude un largo tiempo de monotonía. Mas sus sueños eran tan enormes como pequeño era su entorno.
A través de la maciza barrera de las tierras altas frías y cretáceas del norte siempre contemplaba una magnífica ciudad: el lugar que en su fantasía había comparado con la Nueva Jerusalén, aunque quizá hubiera más de la imaginación del pintor y menos de la del comerciante de diamantes en sus sueños que en los del escritor apocalíptico. Y la ciudad adquirió una corporeidad, una permanencia, un dominio en su vida que derivaba fundamentalmente del hecho de que el hombre cuyos conocimientos y propósitos tanto reverenciaba estaba viviendo allí; y no sólo eso, sino que vivía entre los de mayor capacidad reflexiva y brillo intelectual del lugar.
En las estaciones apagadas y húmedas, por mucho que sabía que en Christminster también debía de estar lloviendo, apenas podía creerse que allí lo hiciera de forma tan deprimente. Siempre que le era posible escaparse de los confines de la aldea una hora o dos, lo cual no ocurría muy a menudo, se escabullía a la Casa Marrón de la colina y allí forzaba la vista persistentemente, para a veces ser recompensado con la visión de una cúpula o una aguja y otras con la de un poco de humo, que a su juicio tenía algo del misticismo del incienso.
Entonces llegó el día en que de pronto se le ocurrió que, si subía a su punto de observación después de anochecer, o incluso seguía dos o tres kilómetros más allá, vería las luces nocturnas de la ciudad. Luego no le quedaría más remedio que regresar solo, pero ni siquiera esa consideración lo disuadió, ya que estaba seguro de que podría armarse de un poco de hombría.
Y llevó a cabo el proyecto. No era tarde cuando llegó a su observatorio, pues acababa de anochecer, pero el negro cielo del noreste, acompañado de un viento proveniente de la misma dirección, hacía que todo estuviera muy oscuro. Y tuvo su recompensa, aunque lo que contempló no fueron las hileras de farolas que en parte se esperaba. No se veía ninguna luz individual, sino tan sólo un halo o resplandor neblinoso que formaba un arco sobre el lugar contra el negro cielo, y que hacía que la luz y la ciudad tan sólo parecieran distar uno o dos kilómetros.
Se preguntó en qué punto exacto del resplandor podría encontrarse el maestro de escuela, que ya no se comunicaba con nadie de Marygreen y era como si estuviese muerto para los habitantes de ese lugar. Creyó ver en medio de ese brillo a Phillotson paseando tan tranquilo, como si fuera uno de los arrojados al horno de Nabucodonosor9.
Tenía entendido que las brisas viajaban a una velocidad de dieciséis kilómetros por hora, dato que recordó en ese momento. Abrió la boca mientras seguía mirando al noreste y sorbió el viento como si fuese un dulce licor.
–Tú estabas en la ciudad de Christminster hace entre una y dos horas –dijo con cariño a la brisa–, flotando por las calles, moviendo las veletas, tocando el rostro del señor Phillotson y recibiendo su aliento; y ahora, tú, la misma, estás aquí y recibes el mío.
De pronto le llegó algo con el viento: un mensaje del lugar, y parecía que de alguien que residía en él. Sin duda era sonido de campanas, la voz de la ciudad, que tenue y musical le decía: «Aquí somos felices».
Durante ese salto mental se había disociado por completo de su realidad corpórea, y sólo consiguió volver a ella por medio de un brusco esfuerzo. Unos pocos metros por debajo de la cima de la colina en que se encontraba hizo su aparición un tiro de caballos, tras llegar allí a fuerza de estar subiendo media hora por el camino serpenteante desde el fondo del enorme declive. Arrastraban una carga de carbón, combustible que sólo podía llegar a las tierras altas por esa ruta. Los acompañaban un carretero, otro hombre y un chico, el cual metió a patadas una piedra grande detrás de una de las ruedas para dejar que los jadeantes animales se tomaran un largo descanso, mientras los hombres al mando cogían una jarra de entre la carga y bebían unos tragos.
Eran de cierta edad y tenían una voz agradable. Jude se dirigió a ellos para preguntarles si venían de Christminster.
–¿Con esta carga? ¡Dios no lo quiera! –contestaron.
–Hablo de aquel lugar de allá.
Le estaba cogiendo un apego tan romántico a Christminster que, como un joven enamorado que se refiriera a su amada, le daba vergüenza volver a decir su nombre. Señaló la luz de enmedio del cielo, que apenas era perceptible para los ojos provectos de los otros.
–Ah, sí, se ve un punto más brillante al noreste, aunque ni me había dado cuenta. Sí, eso debe de ser Christminster.
Entonces un pequeño libro de cuentos que Jude llevaba bajo el brazo, y que había cogido para leer de camino allí antes de que oscureciera, se le resbaló y cayó al camino. El carretero lo observó conforme lo recogía y alisaba las páginas.
–Ah, jovencito –comentó–, te tendrían que poner la cabeza del revés para que pudieses leer lo que leen allí.
–¿Por qué? –preguntó el muchacho.
–Pues porque no les interesa nada de lo que la gente como nosotros pueda entender –se explicó el carretero para pasar el rato–. Sólo lenguas extranjeras de ésas que usaban en tiempos de la Torre de Babel, cuando no había dos familias que hablasen lo mismo. Saben leer esas cosas con tanta rapidez como bate las alas un chotacabras. Allí todo es sapiencia y nada más que sapiencia, salvo la religión. Claro que eso también debe de ser sapiencia, ya que nunca la he podido entender. Sí, es un lugar de gente muy seria. Nada de mozas por las calles de noche... Yo creo que allí salen clérigos como rábanos. Y aunque se tarda (¿cuántos años son, Bob?) cinco años en volver a un chiquito peleón y patán en un predicador solemne sin pasiones corruptas, bien que lo hacen si es que se puede, y se aplican a lo suyo y lo pulen y lo lanzan al mundo con la cara tan larga como su larga levita negra, y chaleco, y alzacuellos y sombrero como los que llevaban en las Escrituras, de manera que ni su propia madre lo reconoce a veces... Pero bueno, a eso es a lo que se dedican, lo mismo que cada uno se dedica a lo suyo.
–Pero ¿cómo sabe...?
–No me interrumpas, muchacho; no interrumpas nunca a tus mayores. Aparta el caballo de delante, Bobby, que viene alguien... Tú ten en cuenta que estoy hablando de la vida de la universidad, y ésos están a un nivel muy elevado, para qué nos vamos a engañar, por mucho que a mí no me merezcan gran opinión. Igual que nosotros estamos aquí en carne y hueso en estas tierras altas, las cabezas de ellos también están muy por lo alto... y cabezas muy magnánimas que son, de eso no hay duda... al menos las de algunos de ellos, que son capaces de ganarse cientos de libras diciendo de viva voz lo que discurren. Y algunos son mozos jóvenes y fuertes que casi pueden ganar tanto en cálices de plata. ¿Y la música? Por todas partes de Christminster se oye una música preciosa. Seas religioso o no, el caso es que no puedes menos que ponerte a cantar con gusto con los demás. Y hay una calle allí, la calle mayor, que es que no hay otra igual en el mundo. Pues sí, la verdad es que se diría que algo sé de Christminster...
Para entonces los caballos ya habían recuperado el resuello y se inclinaron de nuevo sobre sus colleras. Después de dirigir una última mirada de adoración al distante halo, Jude se volvió y empezó a caminar junto a ese amigo tan bien informado, el cual no puso ninguna objeción a seguir contándole cosas de la ciudad conforme avanzaban más: de sus torres, colegios mayores e iglesias. Cuando el carro giró en un cruce, Jude agradeció calurosamente al carretero la información y añadió que le encantaría poder hablar aunque fuera la mitad de bien de Christminster que él.
–Bah, son sólo cosas de las que me he ido enterando –contestó el otro sin ninguna jactancia–. No he estado nunca allí, lo mismo que tú, pero he oído aquí y allá lo que sé y ahora te lo he contado a ti. Cuando uno se mueve por el mundo como yo y se relaciona con todo tipo de gente, es normal que se entere de cosas. Tenía un amigo que era de joven limpiabotas en el hotel Crozier de Christminster, y luego de mayor lo llegué a conocer tan bien como a mi propio hermano.
Jude continuó solo el camino de regreso a casa, mientras cavilaba tan profundamente que hasta se olvidó de tener miedo. De pronto se hizo mayor. Siempre había ansiado encontrar algo a lo que poder aferrarse; un lugar que pudiera considerar admirable; ¿encontraría tal lugar en esa ciudad si consiguiera llegar allí? ¿Sería un sitio en el que, sin temor a los granjeros, sin obstáculos ni ridículos, pudiera observar, esperar y dedicarse a alguna magna empresa como los hombres de antaño de los que había oído hablar? Lo que el halo había sido para su mirada al contemplarlo un cuarto de hora antes lo era ese lugar para su mente conforme avanzaba a oscuras.
–Es la ciudad de la luz –dijo para sí.
»En ella crece el árbol de la sabiduría –añadió unos cuantos pasos después.
»Es de donde surgen los profesores y adonde van.
»Se podría decir que es un castillo guarnecido por la erudición y la religión.
Tras esa metáfora guardó silencio largo rato, hasta que concluyó:
–Sería el lugar perfecto para mí.
5. Véase Apocalipsis 21.
6. El fantasma que, según el folclore inglés, ronda a caballo el bosque y parque de Windsor.
7. En El progreso del peregrino, de John Bunyan (1678).
8. Probablemente una referencia a un cuento del escritor alemán Wilhelm Hauff (1802-1827).
9. Véase Daniel 3.
Capítulo 4
Como por lo concentrado que estaba caminaba bastante despacio, al muchacho –un anciano en algunas de sus fases de pensamiento y mucho más joven de los años que tenía en otras– lo rebasó un viandante que iba a paso ligero y que, pese a la oscuridad, Jude vio que llevaba un sombrero de copa muy alta, levita con faldones y leontina que bailaba desenfrenadamente arrojando destellos de luz conforme su dueño avanzaba balanceándose sobre sus delgadas piernas y silenciosas botas. Jude, al que empezaba a afectar encontrarse solo en la penumbra, intentó ir a su paso.
–¡Vaya, jovencito! Llevo prisa, así que vas a tener que andar muy rápido si quieres acompañarme. ¿Sabes quién soy?
–Creo que sí. ¿El doctor Vilbert?
–Ah, ya veo que me conocen en todas partes. Es lo que tiene ser un benefactor público.
Vilbert era un curandero ambulante bien conocido por la población rústica y absolutamente desconocido por todos los demás, como él mismo se cuidaba de procurar para evitar investigaciones desagradables. Los campesinos eran sus únicos pacientes, y su reputación se extendía por todo Wessex sólo entre ellos. Su situación era más humilde y su esfera más oscura que la de los curanderos que contaban con capital y se anunciaban de forma organizada. De hecho, apenas era un vestigio de lo que había sido su profesión. Las distancias que recorría a pie eran enormes, y abarcaban casi todo lo largo y ancho de Wessex. Jude lo había visto un día vendiéndole a una anciana un tarro de manteca de cerdo coloreada como remedio infalible para su pierna enferma, para lo que había acordado con la mujer que ésta le pagaría una guinea a plazos quincenales de un chelín a cambio de ese valioso ungüento que, según él, únicamente se podía obtener de cierto animal que pastaba en el Monte Sinaí, y que sólo se conseguía capturar corriendo el gran riesgo de perder la vida o alguna extremidad. Aunque ya tenía sus dudas sobre las medicinas de ese caballero, Jude consideró que era sin duda un personaje muy viajado y, por lo tanto, podría servirle de fuente de información fidedigna sobre asuntos que no fueran estrictamente profesionales.
–Supongo que habrá estado usted en Christminster, doctor...
–Sí, claro, muchas veces –contestó aquel hombre larguirucho–. Es uno de mis centros de operación.
–¿Y es una ciudad maravillosa para la erudición y la religión?
–Eso te parecería si la vieras, muchacho. ¡Pero si hasta los hijos de las ancianas que lavan la ropa de los colegios saben hablar latín! Eso sí, he de ser crítico y reconocer que no es latín bueno, sino del macarrónico, como lo llamábamos en mis tiempos de estudiante universitario.
–¿Y griego?
–Bueno, eso es más para los que se forman para obispos, de manera que puedan leer el Nuevo Testamento en el original.
–Yo quiero aprender latín y griego.
–Un noble deseo. Pues tienes que hacerte con una gramática de cada lengua.
–Y tengo la intención de ir algún día a Christminster.
–Cuando lo hagas, tú di que el doctor Vilbert es el único propietario de las célebres pastillas que curan infaliblemente todas las afecciones del sistema digestivo, así como el asma y la falta de aliento. A dos chelines y tres peniques la caja, con autorización especial del gobierno.
–¿Me podría conseguir las gramáticas si le prometo decirlo por aquí?
–Te vendo las mías encantado, las que usaba de estudiante.
–¡Gracias, señor! –exclamó Jude tan agradecido como jadeante, ya que la increíble velocidad del otro lo obligaba a ir a un trote que empezaba a provocarle punzadas en el costado.
–Mejor que te quedes rezagado, mi muchacho. Mira lo que vamos a hacer. Yo te traigo las gramáticas, y te doy la primera clase, si tú te acuerdas de recomendar por todas las casas del pueblo el ungüento dorado, las gotas vitales y las píldoras femeninas del doctor Vilbert.
–¿Adónde me traerá las gramáticas?
–Pasaré por aquí dentro de quince días justo a esta hora de las siete y veinticinco. Mis movimientos son tan precisos como los de los planetas en sus órbitas.
–Aquí lo estaré esperando –afirmó Jude.
–Con pedidos de mis medicinas.
–Sí, doctor.
Entonces Jude se quedó atrás, aguardó unos pocos minutos hasta recobrar el aliento y se fue a casa con la sensación de que estaba más cerca de llegar algún día a Christminster.
La siguiente quincena fue por ahí sonriendo por fuera a sus pensamientos de dentro, como si se tratase de gente con la que se encontraba y que lo saludaban; sonreía con esa irradiación particularmente hermosa que se ve extenderse por los rostros jóvenes al concebir alguna idea espléndida, como si contuvieran en el interior de sus naturalezas transparentes una luz sobrenatural que diese lugar a la agradable fantasía de que en ese momento se hallan en el séptimo cielo.