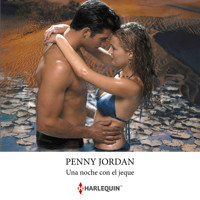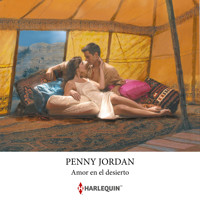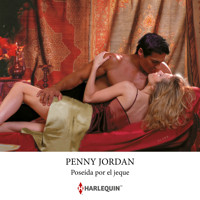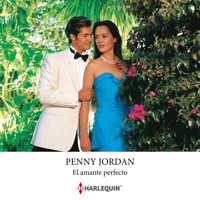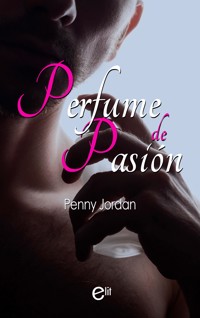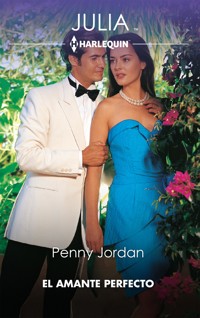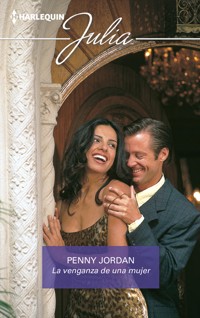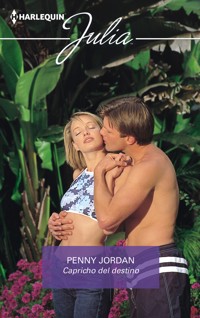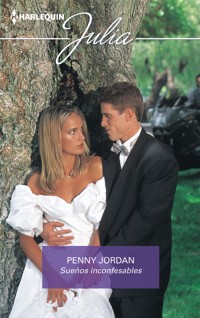4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mira
- Sprache: Spanisch
Aquella mujer bella y ambiciosa representaba un reto al que muchos hombres deseaban enfrentarse. Pero había pagado muy caro su éxito. Durante diez largos años, Pepper Minesse había trabajado duramente para alcanzar la riqueza y el poder que le permitiera llevar a cabo su venganza y, por fin, había llegado la hora. Los cuatro hombres que la violaron en su adolescencia pagarían por ello: sus futuros por un pasado. De cada uno de esos hombres tenía informes que, de hacerse públicos, destruirían sus vidas profesionales para siempre. Para tres de ellos, su silencio era de vital importancia, aunque ese silencio implicase la muerte. Solo un hombre tenía la fuerza de su amor como única arma para desconectar la bomba de relojería que Pepper había puesto en funcionamiento...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1988 Penny Jordan. Todos los derechos reservados.
JUEGOS DE PODER, Nº 5 - marzo 2013
Título original: Power Play
Publicada originalmente por Worlwide Books
Publicada en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
™ Las Reinas del Romance es marca registrada por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2714-1
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
En Londres, quizás más que en ninguna otra ciudad del mundo, hay ciertas calles cuyos nombres son verdaderos sinónimos de dinero y poder.
Beaufort Terrace era una de ellas; una elegante media luna de edificios de tres pisos estilo Regencia con fachada de piedra. Negras verjas claveteadas se curvaban ante los tramos de escalones de piedra que llevaban a cada puerta. Estas verjas tenían ciertos detalles de oro y, en consecuencia, los alquileres en las oficinas enclavadas en esos edificios tenían fama de ser los más altos de la ciudad.
Pepper Minesse probablemente estaba más familiarizada con Beaufort Terrace que cualquier otra persona que tuviera una oficina alquilada allí. Su compañía había sido una de las primeras en trasladarse a esa calle cuando los renovadores y diseñadores de interiores de marcharon. Ella era la dueña del edificio de tres pisos situado justo en el centro de la calle. Al detenerse brevemente en el exterior, se fijó en un hombre que caminaba por la acera opuesta y que se había detenido para observarla. Ella vestía un llamativo traje negro de Saint Laurent, con el que resultaba imposible que pasara desapercibida. Hacía tiempo que había aprendido el valor de distraer a la gente con la que negociaba, ya fueran negociaciones profesionales o personales; los hombres se sentían desafiados por ella y, cuando le convenía, les dejaba pensar que era una desafío que podían afrontar con éxito.
A ambos lados de la calle, atestiguando su exclusividad, se veían aparcados coches caros. Allí, banqueros, comerciantes y hombres del dinero luchaban como perros rabiosos en busca de un lugar. Minesse Management no pagaba ningún alquiler: los cobraba. Además de ese edificio Pepper tenía otros dos más.
Había luchado larga y duramente para llegar a donde estaba en la actualidad. Sabía que no tenía el aspecto de una mujer que dirigía un imperio de millones de libras; para empezar, parecía demasiado joven. Pronto cumpliría los veintiocho años y no había nada que no supiera sobre las complejidades de la naturaleza humana.
Minesse no era su verdadero nombre; lo había adoptado tras una larga reflexión. Era un juego de letras de la palabra griega «némesis», y de ese modo, ella así lo creía, un nombre adecuado para su empresa. Le gustaba la mitología griega; su crítica casi total de las emociones que movían a la humanidad era algo que le agradaba a la parte cínica de su personalidad.
Le parecía irónico y muy revelador que una sociedad que podía esconder bajo la alfombra los malos tratos a los niños y abusos de todo tipo, pudiera levantar la voz horrorizada ante la palabra venganza. A ella le gustaba, pero ella provenía de una vieja cultura; de una raza que conocía el derecho a imponer una pena justa por los crímenes de un hombre.
Cuando entró en el edificio el sol se reflejó en su pelo recogido, arrancando de él destellos de un color rojo oscuro. En sombras parecía negro, pero no lo era. Era de un denso y profundo tono borgoña. Un color poco corriente; un color raro, casi tan raro como el azul violeta de sus ojos.
Cuando entró en el edificio, el hombre al otro lado de la calle examinó codiciosamente sus largas y bien torneadas piernas. Llevaba medias negras. Eran de pura seda y las encargaba al por mayor.
Al ver a Pepper, la recepcionista sonrió nerviosamente. Todo el personal temía un poco a Pepper. Ella fijaba unas reglas muy estrictas y se la conocía como una trabajadora incansable. Había tenido que serlo. Había levantado su agencia de la nada, y ahora trabajaba con algunas de las agencias de publicidad más importantes del mundo y con estrellas del deporte, negociando para ellos fuentes de ingresos en publicidad que reforzaban sus ingresos en cifras millonarias.
La recepcionista tenía veintiún años. Era una bonita rubia con las piernas más largas que Pepper había visto jamás. Por eso la había contratado. Mirando esas piernas sus clientes mantendrían la mente ocupada mientras esperaba que ella los atendiese.
Tras la fría decoración en gris y negro de la zona de recepción, con sus discretos toques de blanco y sus sillas estilo Bauhaus, estaba la lujosa sala de entrevistas. Escondido tras las paredes de madera había un equipo de video y sonido difícil de igualar en calidad. Cualquiera que quisiera utilizar a uno de sus clientes para cualquier tipo de promoción televisiva, tenía que probarle antes a ella que sabía lo que se traían entre manos.
Pepper evitó la sala de espera sabiendo que no tenía ninguna cita. Si alguien se lo hubiera pedido, seguramente le habría podido recitar su agenda durante el próximo mes sin cometer una sola falta; tenía un cerebro más agudo y flexible que la computadora más avanzada.
Su secretaria levantó la cabeza cuando entró en el despacho. Miranda Hayes llevaba en la empresa cinco años, y después de ese tiempo aún no sabía mucho más sobre su jefa que su primer día de trabajo allí.
Captó el aroma del perfume que Pepper se hacía preparar especialmente en París y envidió el corte de su traje negro. El cuerpo en su interior poseía unas voluptuosas curvas, pero Miranda sospechaba que su jefa no se permitía un solo gramo de más. Se preguntó si haría ejercicio, y si así era, dónde. En cierto modo Pepper Minesse no daba el tipo; ni en sueños podía Miranda imaginarse a su fría y controlada jefa sudorosa y sofocada después de un esfuerzo físico.
-¿Alguna llamada? -preguntó Pepper.
Miranda asintió.
-Jeff Stowell llamó para recordarle la recepción en honor de Carl Viner en el Grosvenor esta noche.
Una ceja ligeramente alzada sugirió cierto grado de impaciencia ante el hecho de que el agente del joven tenista hubiera creído necesario refrescar su memoria.
-Dijo que va a haber alguien allí que quiere conocerla -añadió Miranda.
-¿Dijo quién?
Miranda sacudió la cabeza.
-¿Quiere que vuelva a llamarlo?
-No -repuso Pepper con decisión-. Si Jeff quiere distraerse con juegos de espionaje, muy bien. Estoy demasiado ocupada para jugar con él.
Abrió la puerta de su despacho y después de entrar la cerró tras ella, dejando solo el tenue rastro de su perfume.
No había nada femenino en su habitación. Cuando se entrevistó con el decorador, le dijo que quería que exudara un sutil aura de poder.
-¿Poder?
El hombre la había mirado fijamente y ella le había sonreído con dulzura.
-Si... ya sabe, eso que debe acompañar a la persona que se siente tras ese escritorio.
-Los hombres no responden bien a las mujeres poderosas -le había dicho el decorador no muy seguro.
Pepper le recordaba a un gran gato perezoso esperando para saltar, pero él era gay, y las mujeres tan sexuales siempre le hacían sentirse inseguro y a la defensiva.
Pepper no discutió con él. Después de todo, el diseñador tenía razón, pero todavía no había nacido un hombre al que no supiera cómo manejar. Su experiencia le había enseñado que cuanto más poderoso fuera el hombre, más vulnerable era; saber cómo aprovechar ese dato en su beneficio fue la primera lección que aprendió.
A través de la puerta cerrada pudo oír el sonido entrecortado y ahogado de la máquina de escribir de su secretaria. El sol que se filtraba a través de la ventana se reflejó sobre la delicada cadena de oro en su muñeca izquierda. Siempre la llevaba, y por un momento la miró con una extraña sonrisa en los labios antes de quitársela y usar la llave de oro que colgaba de ella para abrir uno de los cajones de su escritorio.
Ese cajón contenía sus informes más privados. Había solo cuatro. Cuatro informes muy especiales, y no pertenecían a ninguno de sus clientes. Aquellos que pensaban que la conocían habrían dicho que era muy típico de Pepper llevar la llave de ese cajón siempre consigo, como otras mujeres llevarían el regalo de un amante.
Se detuvo un momento antes de sacar las carpetas. Había esperado mucho para que llegase ese momento; había esperado y trabajado para ello, y ahora, por fin, la última pieza de información estaba en sus manos, y con ella forjaría la herramienta con que orquestar su venganza.
Venganza... no era una palabra para los escrupulosos.
En las sagradas escrituras de todas las religiones conocidas se avisaba contra la usurpación por el hombre del poder que solo pertenecía a los dioses. Y Pepper sabía por qué. La persecución de la venganza liberaba dentro del espíritu humano un peligroso poder. Un ser humano dominado por la sed de venganza podría soportar lo que sería inconcebible bajo la influencia de otro tipo de emoción.
No había nombres en la parte delantera de las carpetas; ella no los necesitaba. Cada informe había sido elaborado durante años; información acumulada minuto a minuto hasta dar con lo que quería.
Pepper volvió a detenerse antes de abrir el primero, golpeando con una oscura uña roja sobre la carpeta.
No era una mujer que dudase a menudo, y la gente que había oído hablar de ella solía sorprenderse de su pequeño tamaño; apenas medía un metro sesenta, con una delicada y casi frágil estructura ósea. Pero pronto aprendían que su fragilidad era la del hilo de acero, aunque Pepper no siempre había sido así. En tiempos había sido vulnerable, y como cualquier criatura vulnerable... Pepper movió la cabeza y clavó los ojos al otro lado de la ventana. Su perfil era tan puro como el de una talla egipcia, la piel firmemente moldeada sobre la perfección de sus huesos. Sus ojos poseían una caída suave, dando a su rostro un misterioso atractivo.
Miró los informes durante largo rato antes de volver a colocarlos en el cajón y cerrarlo con llave. Una sonrisa curvó sus labios. Había pasado tanto tiempo... pero ahora el juego estaba a punto de empezar.
El teléfono sonó y Pepper respondió.
-Es Lesley Evans -dijo Miranda.
La joven estrella del patinaje que acababa de convertirse en una de las clientas de Pepper. Se decía que era cosa hecha que ganara una medalla en las próximas Olimpiadas. Pepper la había visto hacía doce meses, y había dado instrucciones a su equipo para tenerla en observación.
En el mundo de los negocios se decía que Pepper Minesse tenía el don de poner su dinero en el caballo ganador, pero lo meritorio estaba en que siempre apoyaba a personas poco conocidas, con resultados sorprendentemente buenos.
Pepper no decía nada. Era bueno para sus negocios dejar que la prensa la instituyera en una especie de profeta, aunque no fuera cierto. Eso contribuía a aumentar la mística que la rodeaba, cuando realmente sus decisiones siempre se basaban en hechos comprobados, modificados por un fogonazo o dos de la intuición en la que había aprendido a confiar.
Durante esa tarde hubo una auténtica avalancha de llamadas telefónicas. Los clientes de Pepper eran grandes estrellas en el deporte y en el mundo de la publicidad, y ella estaba dispuesta a darles coba... hasta cierto punto.
A las cinco, Miranda llamó a la puerta y preguntó si podía irse.
-Sí... yo tampoco me quedaré mucho rato. La recepción en el Grosvenor es a las siete.
Pepper esperó hasta las cinco y cuarto antes de volver a abrir el cajón. Esta vez no dudó antes de sacar los informes y dirigirse a la oficina de su secretaria, sentándose ante la máquina electrónica. Miranda habría sentido vergüenza al ver la velocidad y perfección con que escribía su jefa. No hubo vacilaciones; Pepper sabía exactamente lo que estaba haciendo.
Cuatro informes.
Cuatro hombres.
Cuatro cartas que los llevarían allí, ansiosos por verla.
En muchos aspectos se alegraba de haber conservado gran parte de la herencia racial de su madre, lo suficiente para sentir esa necesidad profunda y atávica de retribución, de justicia... Una justicia quizá extraña para algunas personas, pero justicia igualmente.
Cuatro hombres le habían arrebatado algo que ella había apreciado profundamente, y ahora era justo que esos cuatro hombres perdieran lo que más valoraban.
Cada una de las cartas fue perfectamente mecanografiada en el grueso papel con membrete de la compañía. Pepper las dobló con eficacia y las introdujo en los sobres, usando los sellos que había comprado especialmente para ese propósito: parte del ritual.
El guardia de seguridad le sonrió cuando salió del edificio a la soleada tarde de principios de verano. Ella era la jefa y él la respetaba, pero seguía siendo un hombre y no pudo evitar dirigir una mirada de admiración a su bonita figura mientras ella se alejaba por la calle.
Había un buzón en la esquina y Pepper echó las cartas allí. Su coche estaba aparcado frente al edificio, un Aston Martin Volante rojo oscuro con número de matrícula PSM 1. Pepper abrió la puerta e introdujo graciosamente su cuerpo en el asiento del conductor. El tapizado era de piel color crema, el asiento adornado con el mismo rojo oscuro de la carrocería. La capota de piel color crema se operaba eléctricamente, y mientras ponía el coche en marcha presionó el botón que la bajaba.
Pepper conducía como hacía todo lo demás; con economía y pericia. Tardó menos de media hora en llegar a su casa en Porchester Mews. Se necesitaba una tarjeta especial para abrir las pesadas puertas de hierro que guardaban la urbanización. Como sus oficinas, los edificios eran Regencia. Aquella era una de las urbanizaciones más exclusivas de Londres, una colección de casas bajas y apartamentos construidos alrededor de un jardín compartido. Todos los propietarios y arrendatarios tenían acceso a las instalaciones deportivas dentro del complejo. La piscina olímpica era una de las más lujosas de Londres. El gimnasio tenía el equipamiento más moderno, y las pistas de squash habían sido diseñadas por el campeón del mundo. Junto a su propia casa, Pepper poseía un apartamento, que mantenía para uso exclusivo de sus clientes.
Su casa tenía tres pisos. Abajo estaba el salón, un comedor y la cocina. En el primer piso las dos habitaciones para invitados con sus cuartos de baño propios, y en el último piso estaban sus habitaciones privadas: un gran dormitorio, su aseo, un salón y un vestidor cubierto del suelo al techo con armarios de espejo.
Su doncella ya se había ido. En el frigorífico encontró una jarra llena de su bebida favorita. Pepper se sirvió un vaso del delicioso zumo natural. Tenía un metabolismo que ganaba peso con facilidad, y ella era muy cuidadosa con lo que comía y bebía. Y hacía ejercicio... discretamente.
Pensó en las cartas mientras bebía. Cuatro hombres sobre los que sabía más de lo que ellos mismos conocían sobre sí mismos.
Pepper consultó su reloj. Tenía un finísimo brazalete de oro y lo había encargado a la joyería Real. Siempre evitaba lo obvio. Dejaba que otros lucieran los Cartier Santos o sus Rolex Oysters; Pepper no necesitaba esa clase de refuerzos. Ese reloj había sido especialmente diseñado para ella y no debía nada a los caprichos de la moda. Podría seguir llevándolo veinte años y conservaría todo su estilo.
Las ropas que luciría esa noche la estaban esperando; había dejado una nota a su doncella esa mañana diciéndole lo que quería ponerse. Prestaba la misma cuidadosa atención a su forma de vestir que a todo lo demás, pero una vez arreglada se olvidaba de su atuendo.
Esa noche se puso un vestido Valentino. A diferencia de otros diseñadores exclusivos, Valentino sabía reconocer que no todas las mujeres medían un metro ochenta. El traje era negro: una falda de terciopelo corta y ceñida, y una pieza superior de manga larga del mismo tejido con un ribete de punto que empezaba bajo la curva de sus senos y llegaba hasta lo alto de sus caderas. El ribete de punto estaba diseñado para rodear su cuerpo como una segunda piel.
Pepper se duchó primero, disfrutando de la cálida caricia del agua, estirándose bajo el chorro como un gato. Esa era la otra parte de su naturaleza; la que nadie más veía: la parte sensual y sensible. El calor del agua arrancó de su piel el evocador aroma del perfume que llevaba siempre.
Salió de la ducha y se secó con cuidado antes de embadurnarse de leche hidratante. A los veintiocho años su piel ya debía estar envejeciendo, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, pero ella no necesitaba mirarse al espejo para ver que su piel todavía seguía firme y su cuerpo tenía un atractivo que pocos hombres podrían resistir.
El sexo masculino y su deseo por ella no era algo sobre lo que acostumbraba a pensar. Durante años, se había esforzado en construirse una imagen de sí misma como una mujer altamente sexual. Era una imagen tan perfecta que nadie se atrevía a desafiarla.
Mientras esperaba a que la piel absorbiera la crema, Pepper paseó tranquilamente por su habitación. Allí, sola en su propia casa, con las puertas y las ventanas cerradas, se sentía suficientemente segura para hacerlo, pero esa seguridad había tardado en llegar, y Pepper era lo bastante inteligente para saber que ninguna mujer que tratara de presentarse tan sexualmente experimentada como ella había elegido aparentar, podía permitirse parecer incómoda con su propio cuerpo.
Los hombres eran como predadores, y tenían un instinto de predador para la debilidad femenina. Pepper controló el escalofrío que la recorrió, y comenzó a maquillarse con la habilidad que le daba una larga práctica, volviéndose a hacer el moño. Alrededor del cuello se puso una fina cadena de oro de la que colgaba un solo diamante. La piedra descansaba en el hueco de su garganta, brillando contra su delicada piel, que Pepper raramente exponía al sol; las vacaciones no tenían ningún encanto para ella.
El vestido Valentino se le pegaba demasiado al cuerpo para permitirle otra ropa interior que no fuera un par de medias especiales que ceñían sus caderas. Las había descubierto en Nueva York mucho antes de que comenzaran a venderse en las tiendas británicas.
A las siete menos cuarto salió de la casa y se introdujo en su coche. La capota volvía a estar subida. Pepper insertó una cinta en el casete y pulsó el botón. Mientras conducía a su destino escuchó el sonido de su propia voz relatando toda la información que tenía en su archivo sobre Carl Viner. Era parte de su credo saber todo lo que había que saber sobre sus clientes. Cuando dejó su coche en manos del portero en el Grosvenor, había memorizado la biografía del tenista.
Sobre el vestido llevaba una corta capa de terciopelo negro ribeteada de visón blanco con manchas negras, simulando armiño. Era puro teatro, una parte necesaria de la fachada que presentaba al mundo, y aunque Pepper no lo mostraba, veía con cierto humor las miradas que la gente le dirigía mientras caminaba indolentemente por el vestíbulo.
El empleado de recepción la reconoció, y en cuestión de segundos la escoltó hasta la suite donde se celebraba la fiesta privada.
La fiesta era organizada y pagada por los fabricantes de zapatillas de tenis que la joven estrella Carl Viner había aceptado promocionar. Pepper había negociado un pago por adelantado de seis cifras más royalties por el contrato. Ella se llevaba el diez por ciento.
Jeff Stowell, el agente de la estrella, andaba rondando justo detrás de la puerta. Al ver a Pepper la tomó por el brazo.
-¿Dónde demonios has estado? -le preguntó.
-¿Por qué? Son las siete en punto, Jeff -repuso ella fríamente, soltándose y dejando que un camarero recogiera su capa.
Podía ver que Jeff sudaba ligeramente, y se preguntó por qué estaría tan nervioso. Era un hombre muy vital, con cierta tendencia a tiranizar a aquellos que tenía por debajo. Trataba a sus clientes como a niños, presionándolos para sacarles lo mejor de sí mismos.
-Esta noche hay alguien aquí que quiere conocerte: Ted Steiner, el navegante. Está con Mark McCormack, pero quiere cambiar -dijo Jeff viéndola fruncir el ceño-. ¿Qué pasa? Pensé que te gustaría...
-Podría ser -convino Pepper fríamente-. Cuando sepa por qué quiere dejar a McCormack. Solo hace seis meses que ganó el Whitbread Challenge Trophy y firmó con él. Si está metido en drogas y me busca para que se las proporcione, puede olvidarlo.
Pepper vio que Jeff se ponía colorado y supo que su información había resultado ser cierta.
-Escrúpulos morales -gruñó Jeff.
-No, financieros. Aparte de que nos causaría problemas con la policía y con la prensa, una estrella del deporte enganchada en la droga no resiste en la cima mucho tiempo, y cuando pierde ese estatus pierde el poder de ganar dinero, y sin eso no me sirve.
Jeff seguía pensando en sus palabras cuando Pepper se alejó y buscó a Carl Viner con la mirada.
Era fácil de encontrar. Le gustaban las mujeres y él a ellas también. Media docena o más le rodeaban en ese momento, bellezas de piel dorada y largas piernas, todas rubias, pero en cuanto el tenista vio que Pepper se dirigía hacía él, las jóvenes perdieron su interés. Tenía una imagen bien merecida de play boy, razón por la cual la mayor parte de las agencias no lo querían, pero Pepper estaba convencida de que era el aspirante más seguro a ganador del próximo Wimbledon.
A diferencia de los otros hombre presentes, que vestían de etiqueta, él llevaba ropa de tenis. Sus blancos pantalones eran tan cortos que rayaban en lo indecente. Tenía el pelo rubio aclarado por el sol, y veintiún años. Llevaba jugando al tenis desde los doce. Parecía un niño travieso de un metro ochenta, todo ojos azules y músculos suaves. Pero tenía una fuerte personalidad y era duro e implacable.
-¡Pepper!
Pronunció su nombre arrastrando las letras, como saboreándolo. Como amante debía ser bastante voraz, pensó Pepper viendo cómo los ojos del tenista se movían hacia sus senos llenos y bien formados.
Una de las rubias que lo rodeaban puso mala cara, vacilando entre la malhumorada aceptación de la presencia de Pepper y el agresivo resentimiento. Pepper la ignoró y miró los pies de Carl. Era alto y musculoso y calzaba un número enorme. Cuando ella levantó los ojos hacia su rostro él la estaba mirando con expresión burlona y provocativa.
-Si quieres comprobar si lo que dicen es cierto, estaré encantado de complacerte.
El coro de rubias prorrumpió en una serie de risitas ahogadas. Pepper miró al joven con frialdad.
-No te molestes-le dijo secamente-, en realidad solo miraba para asegurarme de que llevas puestas las zapatillas del patrocinador.
Carl Viner se puso como la grana. Ella avanzó un paso y le dio una palmada en la mejilla, enterrando las uñas ligeramente en la carne suave.
-Las mujeres de verdad prefieren lo sutil a lo obvio. Hasta que hayas aprendido eso será mejor que sigas jugando con tus bonitas muñecas.
Su patrocinador era una compañía relativamente nueva en el campo del calzado deportivo, y estaban buscando a alguien que diera una imagen sofisticada y picante a su producto. Pepper fue quien la llamó, lo que hizo pensar a su director financiero que tenía cierta ventaja sobre ella. Pero pronto se dio cuenta de su error, cuando Pepper le hizo creer que había varios fabricantes de zapatillas interesados en firmar contratos con Carl Viner. No era cierto, pero ellos lo creyeron, y Alan Hart, el director financiero, se vio obligado a retroceder y aceptar sus condiciones.
Estaba allí esa noche.
Hubo un tiempo en que creyó que podría llevarse a Pepper a la cama, y su vanidad se dolía del rechazo de la joven.
A pesar de que no era muy alta, se movía extremadamente bien. Una vez alguien había descrito su forma de andar como una sensual combinación de elegancia felina y ondulación de serpiente. No era un caminar que ella practicara deliberadamente; era la herencia de generaciones de mujeres orgullosas e independientes.
Alan Hart la observó mientras se movía graciosamente de grupo en grupo, y también observó el efecto que causaba en la gente. Los hombres la miraban impresionados y ella utilizaba su sexualidad como un cirujano su bisturí.
-Me pregunto cómo será en la cama -dijo a un hombre que había junto a él-. Es una provocadora.
¿Cómo lo habría hecho? ¿Cómo habría construido su imperio multimillonario sobre la nada? Para un hombre, haber conseguido tanto a la edad de treinta años habría sido sorprendente. Para una mujer... y para una que había admitido haber recibido apenas la más básica formación, y que jamás había pisado una universidad...
Alan reconoció con sinceridad su furia. Las mujeres como Pepper Minesse desafiaban demasiado a los hombres. Su propia mujer estaba muy satisfecha con su papel inferior, mental y económico. Él le había dado dos niños y todos los lujos que una mujer podía desear. Le era regularmente infiel y no pensaba en ello más tiempo del que dedicaba cada mañana a elegir su corbata. Y cuando lo hacía, daba por hecho que, aunque su mujer conociera sus infidelidades, jamás lo dejaría. Perdería demasiado; no podría mantenerse, pues se había asegurado de que nunca tuviera mucho dinero en metálico a su alcance. Él no lo sabía, pero durante los últimos tres años su mujer había estado teniendo una aventura con uno de sus mejores amigos. Él no lo sabía, pero Pepper sí.
Pepper se marchó después de conseguir lo que había ido a buscar: una tentadora oferta de patrocinio para uno de sus clientes; un muchacho de los suburbios de Liverpool que algún día ganaría una medalla de oro por su velocidad.
En una oficina de correos de Londres, la maquinaria electrónica comprobaba y clasificaba sin descanso las interminables sacas de correspondencia, y cuatro cartas se deslizaron en sus casilleros adecuados.
Había empezado. En el tablero de la vida las piezas habían tomado su posición.
Capítulo 2
El primer miembro del cuarteto recibió su carta exactamente a las nueve y cuarto del sábado.
Aunque el banco Howell no abría al público los sábados, Richard Howell, como presidente del consejo y director gerente, tenía la costumbre de pasar un par de horas revisando la correspondencia y atendiendo cualquier asunto de poca monta que no hubiera sido resuelto durante la semana.
Había muy pocas personas que no conocieran el nombre Howell; el banco era famoso por su meteórica expansión y su rentabilidad bajo la dirección de Richard Howell. Regularmente se hablaba de él en la prensa financiera como ejemplo entre otros bancos de su clase; y esos periodistas especializados que habían hablado de él tachándole de «aventurero» y alabando su buena suerte, ahora lo describían como «hombre con una diabólica intuición para los negocios; un innovador y un provocador».
A sus treinta años Richard Howell seguía teniendo la misma energía inagotable y el empuje que poseía cuando, muy joven, entró por primera vez en el banco; pero ahora atemperados por la prudencia y una discreta cantidad de astucia.
Era un hombre cuya fotografía aparecía regularmente en las páginas financieras, y últimamente también en las columnas de sociedad que se centraban en las personalidades del mundo de los negocios, pero muy pocas personas de las que lo veían en esas fotografías lo habrían reconocido por la calle. Ninguna fotografía podía dar idea de esa energía inagotable, poderosa, que se hacía tan evidente cuando uno lo conocía personalmente. No era un hombre particularmente alto; solo medía un poco más de un metro setenta, con una suave capa de liso pelo oscuro y una piel olivácea que traicionaba su herencia judía.
Varias generaciones atrás, los Howell habían anglicanizado su nombre y habían renunciado a su fe judía; juiciosamente se habían unido en matrimonio con los más bajos, y algunas veces no tan bajos, escalones de la aristocracia británica, pero de vez en cuando volvía a nacer un Howell de gran parecido con el Jacob Howell que fundara su imperio.
Richard Howell tenía el rostro enjuto y afilado de un asceta. Sus ojos tenían una intensa tonalidad azul, y ardían como los incesantes fuegos de ambición que lo abrasaban por dentro. Sabía muy bien de dónde venía ese deseo de construir y seguir construyendo. Su padre y su abuelo habían sido hombres ambiciosos, cada uno a su modo. Era una desgracia que en el caso de su padre esa ambición no lo hubiera llevado al éxito sino al fracaso. Pero eso quedaba muy lejos ahora.
Su primera mujer lo había acusado de ser un adicto al trabajo y él lo había negado. A los adictos al trabajo los movía simplemente la vulgar necesidad de trabajar; Richard quería más; siempre le había impulsado un propósito particular, y ahora que ese propósito había sido alcanzado no podía parar.
Richard cogió la carta y estudió la cabecera pensativamente. «Minesse Management». Había oído hablar de ellos, por supuesto; se decía en la City que no pasaría mucho tiempo antes de que emitieran acciones públicas, pero en privado él lo dudaba. Pepper Minesse nunca renunciaría a su imperio en favor de otros, a pesar de los millones que le pudiera reportar el hacer públicas las acciones de su empresa.
Richard la había visto una vez, brevemente, en una fiesta a la que había asistido con su segunda mujer. Había encontrado en ella algo vagamente familiar, pero aunque se pasó toda la noche tratando de recordar, no había sido capaz de reconocer qué. Eso lo había irritado, porque se enorgullecía de ser un buen fisonomista, y el rostro de esa mujer era tan bello que no podía imaginar cómo, habiéndolo visto antes, podía haber olvidado el lugar del encuentro. De hecho, podría haber jurado que no la había visto nunca, pero no obstante… no obstante esa vaga sensación en su memoria le decía que en alguna parte se habían encontrado.
Pepper Minesse lo intrigaba. Había levantado su negocio de la nada y nadie parecía saber nada sobre su lugar de procedencia o sobre sus actividades antes de firmar con su primer cliente, salvo que una vez había trabajado para el empresario americano Víctor Orlando. Era una mujer muy hábil en el arte de parecer completamente sincera y abierta, y al mismo tiempo permanecer hermética sobre su pasado y su vida privada.
Richard golpeó el sobre pensativamente. No era nada raro que recibiera correspondencia de personas a quienes no conocía, ocurría todos los días. El banco Howell era famoso por su extremada discreción a la hora de tratar los asuntos de sus clientes.
Abrió la carta y la leyó, y luego inmediatamente sacó su agenda. No tenía nada para el lunes por la tarde. Hizo una anotación a lápiz en ella. La carta le intrigó. Pepper Minesse; estaba deseando verla. Podía ser muy… interesante.
Revisó el resto del correo y mientras lo hacía sonó el teléfono. Descolgó y oyó la voz de Linda, su mujer. Habían planeado pasar el fin de semana con unos amigos y le telefoneaba para recordárselo.
-Estaré en casa dentro de media hora.
Eso les daría tiempo para hacer el amor antes de marcharse. La adrenalina corrió por sus venas, liberada por la intriga y la anticipación producida por la carta de Pepper. Siempre era así… el más ligero atisbo de un nuevo trato, un nuevo juego, siempre obraba en él el efecto de un afrodisíaco.
Linda era una esposa perfecta; cuando él quería sexo ella era receptiva e imaginativa al mismo tiempo; cuando él no quería, ella no lo atosigaba. En lo que a él se refería, tenían una relación ideal. Su primera mujer… Frunció el ceño, no quería pensar en Jessica. Linda lo había acusado una vez de fingir que su primer matrimonio nunca había existido. Ella lo achacaba a su sangre judía y a su necesidad heredada de preservar los antiguos valores, y él no había querido discutir. ¿Cómo hubiera podido hacerlo? Su matrimonio con Jessica era algo de lo que no podía hablar con nadie, ni siquiera ahora. Sintió el principio del mal humor crecer dentro de él, acabando con su deseo físico, y lo reprimió automáticamente. Jessica pertenecía al pasado, y era mejor dejarla allí.
Alex Barnett recibió su carta cuando el cartero la repartió a media mañana del sábado. Julia, su mujer, la recogió de la alfombra del vestíbulo y la llevó al soleado salón en la parte trasera de la casa donde ambos desayunaban relajadamente las mañanas de los fines de semana.
Alex miró a su mujer cuando entró, temiendo ver los ya familiares signos de la depresión que con tanta frecuencia se apoderaba de ella. Esa mañana no los encontró. Su mujer seguía ilusionada con la visita de las personas de la agencia de adopciones. Él y Julia tenían todo lo que una pareja ambiciosa podía desear. Todo, menos una cosa…
A los treinta años, Alex Barnett era conocido como uno de los hombres más brillantes dentro de su campo. La edad de los ordenadores todavía estaba en pañales cuando él se hizo con la fábrica de máquinas de coser de su padre. Pasar de ese tipo de máquinas a computadoras fue un gran salto, pero él lo realizó con seguridad, y aunque todavía había quien miraba con cierto recelo algunas de sus innovaciones, él seguía teniendo una gran parte del mercado.
En menos de seis semanas recibiría la respuesta del gobierno sobre si aceptaban instalar sus terminales en las embajadas británicas de todo el mundo. El contrato era mucho más importante para él de lo que había permitido que nadie supiera. Las ventas habían descendido ligerísimamente en los últimos tiempos, pero sí lo bastante para que él se percatara de lo mucho que necesitaba los beneficios de ese contrato con el gobierno para financiar un nuevo proyecto.
Esa era la llave del éxito en el mundo de los ordenadores, y este era para hombres jóvenes; a los treinta años, Alex ya era más viejo que la mayoría de sus empleados más brillantes.
-¿Algo interesante en el correo? -preguntó cuando Julia entró en la habitación.
Habían comprado la casa hacía cuatro años, cuando obtuvo su primer éxito. Fueron a pasar un fin de semana en Cotswolds, para celebrar su aniversario de boda, cuando vieron la casa en una revista. Los dos supieron inmediatamente que era lo que andaban buscando.
Siempre habían planeado tener una familia numerosa. Alex era hijo único y Julia también. Los niños eran importantes para ambos, y esa era una casa diseñada específicamente para albergar una gran familia. Tenía grandes jardines rodeados por un seto, y un prado suficientemente grande para una pareja de ponis. El pueblo solo estaba a diez minutos en coche, y había suficientes colegios de calidad en las cercanías para educar a los niños.
Consiguieron comprar la casa a buen precio, y Julia dejó su trabajo para dedicarse a la tarea de renovarla y amueblarla y, por supuesto, a la de quedarse embarazada.
Pero no lo consiguió y nunca podría conseguirlo.
Lo peor, según Julia, era que él podría tener hijos, pero ella no sería su madre. Él había tratado de asegurarle que ella era más importante que cualquier hijo que pudieran tener, y al final habían vuelto a la posibilidad de la adopción; algo que habían discutido y, eventualmente descartado, cuando descubrieron que Julia no podía concebir.
Por ahora ya lo habían intentado todo, y sin éxito.
La tensión de los últimos años con sus esperanzas y sus amargas desilusiones había hecho mella en ambos, pero en Julia más que en Alex.
Pero ahora por fin parecía estar recuperándose ligeramente. Julia le sonrió al tenderle la correspondencia.
-Hay una carta de la agencia de adopción. Una asistente social vendrá a entrevistarnos para comprobar que somos candidatos adecuados para una adopción.
-La mujer se detuvo junto a su silla y volvió a leer la carta. La luz del sol se reflejó en su pelo rubio y Alex se lo retiró de la cara con una mano. Se había enamorado de ella nada más verla, y todavía la amaba. La infelicidad de Julia era la suya, y no había nada que no hubiera dado para poder proporcionarle el hijo que quería con tanta desesperación.
-Mm… ¿qué es esto? -le preguntó Julia mirando el sobre color crema.
Él tomó el sobre y al ver el membrete levantó las cejas ligeramente.
-Minesse Management… esos son los que trabajan con publicidad y estrellas del deporte. Un negocio muy rentable, al parecer.
-¿Por qué te escriben a ti?
-No lo sé…
-Alex abrió el sobre, leyó la carta y luego se la tendió a su mujer.
-Bien, no dice demasiado, ¿no es cierto? -comentó ella después de leerla.
-No, ciertamente no.
-¿Irás a verlos?
-No veo por qué no. La publicidad es siempre útil, aunque por supuesto depende de lo que vaya a costar. Los llamaré el lunes por la mañana y me enteraré de qué se trata…
Alex se estiró en su silla, tensando los músculos, y luego se echó a reír al ver la expresión en los ojos de Julia. Siempre habían tenido una buena vida sexual, aunque ninguno de los dos disfrutaba cuando tenían que hacer el amor sujetos a un horario, con la esperanza de que Julia quedase embarazada.
-Pensé que habías quedado para jugar al golf.
-Quizás me apetece jugar a otra cosa -replicó Alex apartándose cuando ella lo amenazó en broma con el periódico, y luego la tomó en sus brazos.
Aunque no tuvieran hijos, tenían muchas cosas que compartir, pero Alex sabía que Julia jamás se rendiría; habían llegado demasiado lejos para retroceder.
Pero, ¿y si los de adopción no daban el visto bueno? Alex se estremeció y miró a su esposa. Estaba más delgada y había líneas de tensión alrededor de sus ojos.
Julia era tan frágil, tan vulnerable; Alex podía sentir sus huesos a través de su piel. Una oleada de amor y compasión lo anegó. Enterró el rostro en su caliente garganta y habló con voz ronca.
-Vamos, subamos a la cama.
Subieron las escaleras de la mano, Julia rezando para que él no notara su desgana. Desde que sabía que no podía tener hijos, había perdido todo el interés en el sexo. El sexo, como el matrimonio, tenía como fin la procreación; sabiendo que no habría hijos, no encontraba placer en el acto sexual; saber que no podía concebir, privaba al acto de esa excitación que había sentido en los primeros meses, cuando todavía creía que esas deliciosas explosiones podrían significar el comienzo de una nueva vida.
Esa alegría había ido disminuyendo con los años, pero había seguido disfrutando con el sexo; todavía daba la bienvenida al cuerpo de Alex dentro del suyo, pero ya no le encontraba sentido. Por muchas veces que él le hiciera el amor, ella no concebiría a su hijo.
Arriba, en su habitación, mientras Alex la tomaba en sus brazos, Julia cerró los ojos para que él no pudiera leer en ellos su rechazo.
Simon Herries, miembro del Parlamento en las filas de los Conservadores por el distrito electoral de Selwick, en la frontera entre Inglaterra y Escocia, recibió su carta justo antes de las once el sábado por la mañana.
Una larga reunión con un poderoso y selecto grupo de parlamentarios conservadores la noche anterior, le había hecho acostarse a las tres de la madrugada, y en consecuencia, era tarde cuando entró en el comedor de su casa estilo Belgravia en Chester Square. Como tenía costumbre, lo primero que hizo cuando se sentó fue mirar el correo.
El mayordomo había dejado la correspondencia en la bandeja de plata, y el grueso sobre color crema con el emblema de Minesse Management captó su atención enseguida.
Como político, era su deber conocer aquellas compañías e instituciones que mantenían discretamente la máquina del Partido Conservador, y recordó de inmediato que había habido una donación muy respetable de Minesse al final del último año financiero.
Aun así, Simón no abrió la carta inmediatamente, sino que la miró con cautela. La cautela era el primer requisito de los políticos, y en política, como en cualquier otra estructura basada en el poder, los favores se pagaban.
El inesperado sobre color crema lo intranquilizó. Era una sorpresa, y él no era un hombre que se adaptase bien a cualquier cosa que no cayera dentro de los estrictos controles con los que rodeaba su vida.
A los treinta y dos años, todo el mundo en los poderosos círculos que realmente importaban, pronosticaba que sería el futuro líder del partido de los Torys. Él quitaba importancia deliberadamente a sus posibilidades, sonriendo con humildad, y adoptando el papel de estudiante brillante, pero modesto.
Cuando salió de Oxford, ya sabía que nada le bastaría salvo el último asiento del poder, pero mientras estaba estudiando allí había aprendido a controlar sus ambiciones. La ambición muy evidente todavía era considerar sospechosa y de mal gusto por la clase dirigente británica. Simon Herries tenía todo a su favor; provenía de una familia del norte con conexiones aristocráticas. En los pasillos de Westminster era bien sabido que nadie podía ser un miembro del Parlamento sin una fuente adicional de ingresos. Ciertas empresas levantadas por la familia de su mujer eran la fuente de donde Simon Herries recibía el dinero que le permitía vivir con un estilo que muy pocos de sus colegas podían igualar. Así como la casa Belgravia, también poseía mil acres de tierras y una casa solariega junto a Berwick. La casa de Chester Square había sido el regalo de boda de sus suegros. Un cálculo conservador de su valor podía alcanzar el medio millón de libras.
Simon tomó el periódico y se dispuso a leer el editorial, pero su atención volvió hacia ese sobre color crema.
A las once en punto exactamente, el mayordomo abrió la puerta que separaba la cocina del resto de la casa y apareció con su desayuno. Zumo de naranja fresco, de las naranjas californianas que prefería; dos rebanadas de pan integral, una pequeña porción de miel de una de sus granjas y una taza del mejor café negro que se podía encontrar en las tiendas. Le gustaba que su vida fuera ordenada, y casi hacía un ritual de sus costumbres domésticas.
Era tan cuidadoso vigilando su peso como con todo lo demás. La imagen era importante: por supuesto no pretendía dar el aspecto brillante y demasiado perfecto de sus colegas americanos, los votantes lo encontrarían artificial, pero Simon habría sido un estúpido si no hubiera sacado partido de su planta de un metro ochenta, de su constitución atlética gracias a los años de práctica del deporte, y de su fuerte personalidad.
Tenía una espesa mata de pelo rubio oscuro que en verano se aclaraba con el sol, mientras su piel adquiría un saludable tono bronceado. Su aspecto era arrogante y aristocrático. Gustaba a las mujeres y estas lo votaban, mientras los hombres envidiaban y admiraban su éxito. Era conocido en la prensa popular como el único político con atractivo sexual. Él fingía encontrar la descripción de mal gusto.
Su mujer era probablemente una de las pocas personas que sabían de verdad lo mucho que disfrutaba con ello, ¡y por qué!
En ese momento ella estaba fuera, visitando a su familia en Boston. Era una Calvert y podía demostrar que sus antepasados estaban entre aquellas primeras familias que viajaron en el Mayflower. Había hecho un curso de pos-graduado en Oxford, después de graduarse en Radcliffe. Su fría arrogancia bostoniana divirtió a Simon; igual que lo divirtió llevarla a la antigua fortaleza de su familia en las colinas de la frontera para mostrarle los documentos que remontaban su linaje a los normandos del duque William.
En respuesta, Elizabeth lo invitó a Boston, donde le presentó a sus padres, que se sintieron impresionados por él. Su padre, Henry Calvert, socio propietario en el banco familiar, no necesitó mucho tiempo para descubrir que Simon Herries provenía de una familia casi tan inteligente y conservadora con el dinero como la suya propia.
La boda apareció en las portadas de los períodicos de sociedad, de los discretos por supuesto; después de todo, había asistido parte de la realeza. La madrina de Simon pertenecía a la familia real, y había consentido graciosamente en asistir a la ceremonia.
Por supuesto se celebró en St. Margaret’s, Westminster, cosa que decepcionó un poco a la señora Calvert, quien hubiera preferido dar una cena en Boston en honor de la madrina de su futuro yerno.
Había un artículo en The Times alabando la nueva legislación sobre la que él estaba trabajando para hacer más estrictas las leyes concernientes al abuso de menores. Se estaba construyendo una reputación de fiero luchador en defensa de la ley y el orden, postulando una vuelta a un clima moral más estricto. Entre sus compañeros era conocido, a veces con cierto sarcasmo, como «el preferido de las amas de casa». Simon sonrió al releer el artículo. Había una enorme cantidad de amas de casa, y todas tenían derecho al voto.
Sin duda su asistente recortaría el artículo y lo pegaría en su archivo privado. Era una joven de veintitrés años que acababa de graduarse con honores en Cambridge, y Simon llevaba tres meses acostándose con ella. Era inteligente, pero un poco demasiado intensa. Simon echó el freno a su mente. Probablemente era una suerte que se estuvieran acercando las vacaciones; eso ayudaría a calmar las cosas un poco. No tenía intención de comprometerse demasiado.
Simon abrió el sobre con un antiguo abrecartas de plata regalo de un monarca a su abuelo.
La carta era breve y poco explícita. Simplemente se le invitaba a presentarse en las oficinas de Minesse el lunes a las tres de la tarde, para discutir algo beneficioso para ambas partes.
No era una carta tan rara; Simon consultó su agenda para ver si tenía la tarde libre. En efecto así era, y apuntó la cita y una nota para pedir informes a su secretaria sobre Minesse y su fundadora, Pepper Minesse. No la conocía, pero había oído decir que era una mujer bella y muy inteligente.
Miles French, licenciado en Derecho, y seguramente muy pronto Juez French, no recibió su carta hasta el lunes por la mañana.
Había pasado el fin de semana con su última amante. Era un hombre al que le gustaba concentrarse en una sola cosa en cada momento, y cuando estaba con una mujer en cuya compañía disfrutaba, no le gustaba que otra cosa lo distrajera. Él y Rosemary Bennet eran amantes desde hacia casi seis meses, mucho tiempo, en lo que a él se refería. Le gustaban las mujeres bonitas, pero también disfrutaba con la conversación inteligente, y su mente con frecuencia se aburría antes que su cuerpo.
Rosemary era redactora en Vogue y, ocasionalmente, si sentía que él estaba pasándose de la raya, le gustaba castigarlo exhibiéndolo frente a sus amigos del mundo de la moda.
Un abogado era un bicho raro en aquel mundo cerrado; los hombres se burlaban de sus trajes Savile Row y de su blancas camisas almidonadas, mientras las mujeres lo despojaban con la mirada de su traje y su camisa, y se preguntaban si tendrían ocasión de robárselo a Rosemary Bennet.
Era un hombre muy alto y de sólida musculatura. Tenía el pelo negro y ligeramente rizado. Sus ojos eran del color del agua helada, y Rosemary solía decir que le producía un delicioso escalofrío de miedo cuando la observaba con su «mirada legal». Se compenetraban bien. Los dos conocían las reglas; los dos sabían exactamente lo que podían tener y lo que no dentro de su relación. Miles no dormía con otra mujeres, pero Rosemary sabía que en el momento en que ella empezara a perder su sabor, él la dejaría y no habría tribunal de apelación.
Miles recogió la carta junto con otras al abrir la puerta de su apartamento, situado convenientemente cerca de su bufete, y la dejó sobre su escritorio antes de subir a ducharse y a cambiarse. No tenía citas en todo el día. A Miles no le gustaba precipitarse, era más bien paciente y concienzudo y, para aquellos que no lo conocían, sorprendentemente apasionado. Tenía un temperamento peligroso, aunque tardaba en excitarse.
Una vez vestido, fue a la cocina e hizo café. Una mujer acudía a diario a limpiar el apartamento y, a veces, le hacía la compra, pero prefería ser independiente. No conocía a sus padres. Cuando era un bebé fue abandonado en las escaleras de un hospital infantil de Glasgow, y terminó en un orfanato donde aprendió a valorar su intimidad y su independencia.
Se llevó la taza de café al estudio. Era una habitación espaciosa, con las paredes cubiertas de estanterías; esa era una de las razones por las que había comprado ese apartamento en particular. Se sentó a la mesa y empezó a mirar el correo. Al llegar al sobre de Minesse frunció el ceño ligeramente. El nombre de la compañía le resultaba familiar, pero por lo que él sabía no tenía tratos con ellos y, en cualquier caso, la mayoría de sus tratos con los clientes se hacían por medio de un notario.
Miles abrió el sobre y leyó la carta con una sonrisa. No recodaba si él y Pepper Minesse se habían visto alguna vez, aunque había oído hablar de ella. Se preguntó qué demonios querría, mientras barajaba varias posibilidades en su mente. Pero solo había una forma de descubrirlo, y él tenía la tarde libre. Miles descolgó el teléfono.
Pepper pasó el fin de semana con unos amigos que vivían en las cercanías de Oxford. Philip y Mary Simms eran lo más parecido a una familia que ella había tenido desde la muerte de su abuela, cuando tenía quince años. Llegó el sábado por la mañana justo después de las once.
La brillante luz del sol de principios de verano le hizo levantar la capota del Aston Martin, y su pelo, libre del moño habitual, estaba alborotado por el viento. Vestía un traje de hilo de un suave color verde oliva, la falda era corta y recta, y la chaqueta se adaptaba perfectamente a los contornos de sus senos y su cintura. Debajo llevaba una blusa de seda color crema. Cuando estaba saliendo del coche vio a Oliver Simms, que desaparecía por una esquina de la vieja casa victoriana.
Lo llamó, y él se volvió y la esperó. Era un niño de diez años de ojos graves. Se sonrojó ligeramente cuando Pepper caminó hacia él, pero los buenos modales que le habían inculcado sus padres le hicieron esperar hasta que Pepper estuvo a su lado.
-Hola, Oliver.
De todos los amigos de sus padres, Pepper era su favorita. No trataba de alborotarle el pelo, o peor aún, de besarle, y siempre recordaba sus cumpleaños y la Navidad con regalos que eran exactamente lo que él quería, además de una pequeña suma de dinero para su hucha. En ese momento estaba ahorrando para una bicicleta nueva. Su cumpleaños era en junio y esperaba que, como regalo, sus padres incrementaran sus ahorros.
-Mis padres están en el jardín -le dijo a Pepper.
Había llegado al mundo cuando su madre tenía algo más de cuarenta años y su padre era ocho años mayor y, en los diez años de su corta existencia, siempre había tenido muy claro lo mucho que lo habían deseado. No estaba mimado en el sentido de gozar de muchas posesiones materiales; su padre era profesor de la escuela local y la familia vivía bien, aunque sin lujos; pero no había habido un segundo en la vida de Oliver en el que le hubiera faltado la seguridad de saberse profundamente amado.
Era un niño bondadoso que había aprendido muy joven a analizar y juzgar lógicamente, y ya sabía que, aunque podía haber veces que envidiase a esos compañeros de colegio que tenían la última computadora o el último juguete, en realidad la mayoría llevaba unas vidas tan ocupadas que, a veces, eran casi unos extraños para ellos.
Oliver sabía que sus padres tenían que hacer un esfuerzo para llevarlo al colegio en el que se educaba pero, a pesar de los sacrificios, siempre parecía haber suficiente dinero para cosas como un nuevo uniforme, y extras, como unas vacaciones en la nieve en Navidad.
Después de acompañar a Pepper al jardín trasero se excusó.
-Tengo que ir a jugar al cricket -dijo gravemente-, este año puede que entre a formar parte del equipo junior.
Pepper le observó hasta que el niño desapareció y luego se volvió hacia el jardín.
-¡Pepper, querida! Llegas pronto…
-El tráfico estaba a mi favor, por una vez.
Pepper besó a Mary en la mejilla y dejó que la otra mujer la abrazase con fuerza. Mary Simms era la única persona que podía abrazarla de ese modo. Instintivamente Pepper siempre permanecía distante con los demás, pero Mary era diferente. Sin Mary…
-Tienes muy buen aspecto, Mary… en realidad los dos estáis muy bien.
No había emoción en la voz de Pepper mientras estudiaba sus rostros. Nadie podía haber adivinado lo fuertes que eran los vínculos entre ellos.
Mary Simms, que había crecido en la vieja casa junto a Cambridge, habitada no solo por sus padres sino también por una colección de ancianos tíos y tías, se había acostumbrado desde que nació a mostrar su afecto libremente. Le dolía más de lo que podía expresar con palabras que Pepper no hubiera disfrutado del amor que ella había conocido de niña y con el que rodeaba a su marido y a su hijo.
Philip Simms saludó a Pepper con su habitual afabilidad distraída. Philip era un profesor nato; tenía el don de comunicar a sus alumnos el ansia de conocimiento. A Pepper le había enseñado tantas cosas… le había dado tanto. Allí en esa vieja casa, ella…
-¿Has visto a Oliver? -le preguntó Mary interrumpiendo sus pensamientos.
-Sí. Se acaba de ir.
-Sí, tiene la esperanza de que le elijan para el equipo junior.
El amor por su hijo y el orgullo que sentía ante sus logros brillaban en los ojos de Mary mientras hablaba.
Philip estaba trasplantando cuidadosamente unas plantas jóvenes, y Pepper lo observó. Era siempre tan amable y delicado en todo lo que hacía, tan infinitamente paciente y comprensivo.
-Vamos dentro, haré un café.
La cocina había cambiado muy poco desde la primera vez que Pepper la viera; cierto, había una lavadora nueva, un frigorífico y una cocina moderna, pero los grandes armarios a cada lado del fuego y el pesado aparador de madera de pino eran como Pepper los recordaba desde hacía tiempo. La porcelana había pertenecido a una de las tías de Mary, así como la mayoría del mobiliario. El dinero nunca había sido importante en las vidas de los Simms, y para Pepper volver era como retornar a la seguridad del útero materno
Charlaron mientras Mary hacía el café. Ninguno de ellos dejaba de maravillarse por el éxito de Pepper; estaban tan orgullosos de ella como de Oliver, en algunos aspectos quizás más, pero no la comprendían por completo; y en realidad, ¿cómo podrían?
Pepper se sentó en uno de los viejos taburetes cubiertos de formica y se preguntó qué diría Mary si supiera lo que había hecho. Por un momento sus ojos se ensombrecieron, pero no tenía sentido tratar de aplicar el código ético de Mary a sus propias acciones. Su vida, sus emociones y reacciones eran tan complejas que ni Mary ni Philip podrían entender realmente lo que la impulsaba.
Se disgustaron mucho cuando ella decidió marcharse de Oxford, pero ninguno trató de disuadirla. Ella había pasado casi un año viviendo en esa casa, cuidada, mimada y protegida por sus propietarios. La habían protegido y le habían dado algo que nunca había experimentado antes en su vida. Eran las únicas personas realmente buenas y cristianas que Pepper conocía; y no obstante sabía de muchos que los despreciarían por sus vidas simples y por su falta de interés en la riqueza y el éxito.
Ir allí periódicamente era algo que necesitaba tanto como vengarse. Tenía que obligarse a limitar sus visitas. Una vez al mes, Navidad, los cumpleaños…
Mary y ella bebieron el café en la clase de silencio que solo existía entre personas que se conocían bien y que estaban completamente a gusto con ellos mismos y el uno con el otro. Después Pepper ayudó a Mary a lavar las tazas y preparar la comida, simples tareas domésticas que ninguno de sus empleados habría podido imaginarla realizando, pero jamás nadie había sido autorizado a verla de ese modo, vulnerable y dependiente.
Después de comer todos salieron al jardín, no para sentarse y dormitar al suave sol de la tarde, sino para atacar las malas hierbas que amenazaban sin cesar los macizos de flores de Philip. Mientras trabajaban, Philip hablaba. Estaba preocupado por uno de sus alumnos. Escuchándolo, Pepper se sintió llena de amor y humildad. Para ese hombre ella seguiría siendo lo que había sido a los dieciséis años, una pequeña salvaje, sin educar y sin civilizar, que solo sabía las leyes de su tribu gitana, gobernada por las emociones en lugar de la lógica.
Pepper se marchó el domingo poco después de las cinco, después de tomar el té en el jardín, degustando las pastas caseras de Mary y la mermelada que había hecho el verano pasado. Oliver estaba allí con un par de amigos, que observaban su coche admirados. Mientras ella los miraba, Oliver le había sonreído, con una sonrisa cómplice y encantadora que mostraba claramente el hombre que iba a ser. De hecho, Pepper ya podía ver que Oliver poseía un gran encanto personal; y además inteligencia y empuje, y quizás mucho más.
Toda su vida, a donde quiera que fuese, por muchas cosas que le ocurriesen, Oliver siempre tendría el recuerdo de su infancia feliz, el amor de sus padres, la seguridad que le habían dado, y toda su vida se beneficiaría de esos regalos.
Todas las desventajas podían ser superadas, pero dejaban cicatrices como cualquier otra herida. Oliver se haría adulto sin esas cicatrices.
Pepper se levantó y luego se inclinó a besar a Mary y después a Philip. Ellos la acompañaron hasta el coche.
-Dentro de tres semanas será el Día de Puertas Abiertas en el colegio de Oliver -le dijo Philip-. ¿Podrás venir para entonces?
Pepper miró a Oliver, que le sonrió un poco avergonzado.
-Bueno, dado que es mi ahijado, supongo que tendré que hacer el esfuerzo.
Ella y Oliver intercambiaron una sonrisa. Pepper sabía que no debía mostrarse muy cariñosa delante de sus amigos. Todos habían llegado a una edad en que cualquier demostración de emoción adulta se veía con desaprobación.
Se introdujo en su coche. Frente a ella se extendía Londres, y el lunes por la mañana.
¿Responderían a sus cartas? De alguna manera estaba segura de que lo harían. Había puesto un cebo que ninguno de ellos podía rechazar. Pepper sonrió tristemente para sí mientras se dirigía a la autopista… un brevísimo movimiento de sus labios que encerraba más amargura que alegría.
Capítulo 3
El lunes por la mañana Pepper se quedó dormida y llegó tarde a trabajar. La tensión fue creciendo en su interior mientras estuvo atrapada en el atasco de Knightsbridge, contratiempo que la retrasó aún más.