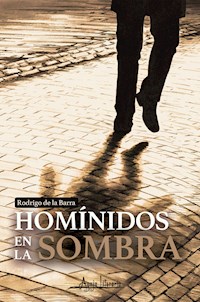Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aguja Literaria
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Kalku nos cuenta la historia de Marcelo Gutiérrez, un joven veterinario dedicado al estudio de una extraña epidemia de salmones en Chiloé. Atrapado por la incertidumbre de las coincidencias y los cabos sueltos de su trabajo, emprende un viaje de transformación que le hará ver el mundo desde una nueva óptica. Los mal llamados brujos lo guiarán en un profundo viaje introspectivo a través de la magia chilota y la recta justicia a la cual nos arrastrará también a nosotros, para situarnos en primera fila de la disputa entre el bien y el mal de salmoneros y brujos en la trastienda del mundo cotidiano que pasa desapercibido ante nuestros ojos. En esta nueva entrega, Rodrigo de la Barra nos invita a la reflexión sobre la cotidianidad de lo épico, la apreciación de nuestro entorno y la resurrección de la pureza interna como motor de vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KALKU
Rodrigo de la Barra
PRIMERA EDICIÓN
Abril 2022
Editado por Aguja Literaria
Noruega 6655, departamento 132
Las Condes - Santiago - Chile
Fono fijo: +56 227896753
E-Mail: [email protected]
Sitio web: www.agujaliteraria.com
Facebook: Aguja Literaria
Instagram: @agujaliteraria
ISBN: 9789564090191
DERECHOS RESERVADOS
Nº inscripción: 2022-A-3229
Rodrigo de la Barra
Kalku
Queda rigurosamente prohibida sin la autorización escrita del autor,bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obrapor cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático
Los contenidos de los textos editados por Aguja Literaria son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan el pensamiento de la Agencia
TAPAS
Imagen: Sandro Tsitskhvaia
Diseño: Josefina Gaete Silva
Quien llene el tiempo con todos los árboles del universo,
quien detenga de repente su sueño en un bosque,
ese encontrará la estrella buscada desde la infancia
Enrique Gómez Correa
A mi madre, Juana Ahumada
y a mi amigo, Miguel Gamín;
imprescindibles constructores de comunidad.
ÍNDICE
Capítulo 1: El viajero vendrá
Capítulo 2: A río revuelto
Capítulo 3: Control de daños
Capítulo 4: Punta Muertos
Capítulo 5: Abrazarse en la borrasca
Capítulo 6: José Liborio Ojeda Calisto
Capítulo 7: Miguel, el busca vertientes
Capítulo 8: La iniciación
Capítulo 9: El acecho
Capítulo 10: La recta justicia
Capítulo 1: El viajero vendrá
Miércoles 11 de febrero de 2009
Casa de Leontina Barrientos, Castro, Chiloé.
La mujer camina por la costa desierta de la playa de Tenten. Arena lodosa se adhiere en la planta de sus botas de goma. El archipiélago duerme bajo los efectos de narcóticos mientras la maquinaria biológica reinicia con dificultad el día. La dama intuye que algo extraño subyace al paisaje. Ha vivido toda su vida allí, aun así, se siente como una forastera, una observadora. Hay cosas que le incomodan en aquel aletargante silencio, la súbita ausencia de graznidos y el viento que toca la foresta con manifiesta debilidad.
Le entristece ver el bordemar sin vida como un envase vacío. El aire sabe distinto, sin salobridad, sin algas ni verdor. Avanza hasta el océano que pareciera evitar tocar sus pies. Se interna en el mar y las aguas la esquivan, no la mojan, como un océano confuso, sin alma. Extiende su mirada por la costa y nota una alterada coloración rojiza en la marea, como si una acidez química, exótica y elegante se hubiera apoderado del agua.
De pronto sus plantas desnudas se conectan con el suelo como las raíces de un árbol y un enigmático murmullo asciende por sus piernas. Escucha los quejidos de la tierra, temblores llenos de mensajes que traspasan la arena. El mar la envuelve con suavidad, como si la acercara a su seno para hablarle. Percibe el agua teñida infiltrándose en la tierra como sangre envenenada. Entonces observa el burbujear de los fondos marinos, con los lodos ardientes que engullen el verdor de las algas y expulsan trazos de rojizo tinte. El agua ebulle a su alrededor, como si una fiebre mortal remeciera la orgánica viviente. La biología grita al unísono en un barullo quejumbroso de desesperación. Los peces se arremolinan, saltan hacia sus manos y gimen como infantes abandonados. Afuera, una fina lluvia carmesí sumerge al archipiélago en nubes violetas que se desangran moribundas sobre los famélicos bosques.
“No hay esperanza”, piensa con tristeza.
Entonces algo retumba en las entrañas del bosque. Alguien camina con gran determinación y hace temblar el páramo.
―¡Viajero! ―grita ella―. ¡Viajero! ―replica. Luego un latigazo eléctrico sacude todas las tramas de la vida.
―Drui mandratya ―susurra la aguda voz de la mujer.
Leontina Barrientos abre los ojos en medio del espasmo. Sus manos venosas y morenas tiemblan sumergidas en el lavatorio de agua con sal. Respira con dificultad. La cocina a leña crepita y perfora con ráfagas de fulgor la oscuridad de la casa. Ha visto lo necesario y sabe que un viajero vendrá. Algo perverso ronda su archipiélago. Deberá hablar con los otros Kalku1, su magia sola no será suficiente.
Jueves 12 de marzo de 2009, 10:45 horas.
Plaza Gamboa, Castro, Chiloé.
La brisa barría la planicie de cemento de la plaza de Castro mientras la gente cruzaba indiferente al submundo de los jubilados sentados en las bancas. Flavio retozaba en silencio frente a la pileta, donde el sol se estrellaba de lleno en su espalda. Liborio acompañaba a su amigo en aquel sutil gozo. Esa silenciosa compañía de observar lo que nadie percibe era el mejor brebaje para condimentar la antesala de una buena conversación, casi como un ritual que disfrutaban cada vez que se juntaban.
―¿Has leído la prensa, Liborio? Parece que las salmoneras están enfermas.
―Sí, Flavio. Se ve mal la cosa.
―Alguien no hizo lo que debía.
―Me preocupa la turbidez que hay detrás. Esto traerá un enfrentamiento, lo he soñado. Además, Leontina, Galo y Enedina han tenido sueños parecidos. En esto de las salmoneras hay algo muy oscuro que avanza sin frenos.
―Entiendo. ¿Son las visiones de la lluvia roja?
―Sí, y los peces que gritan y el viajero que se acerca. Idéntica, siempre la misma visión.
―Es posible que esté en curso una exaltación de la luz, Liborio. Sabemos quien es el adversario, que las preguntas que hicimos tiempo atrás no tienen una única respuesta y que la recta justicia será puesta a prueba.
―Lo sé. Los Kalku tendremos que hacer prevalecer al viajero, pero él deberá llegar empujado por su propia inquietud, por sus propios pasos, sin ayuda. Estando acá podremos tenderle la mano. Aunque eso puede que ocurra, como puede que no, así de simple y trágico.
―El mundo cambiará con nosotros adentro. Por eso tenemos que estar vigilantes. Los tiempos ya están susurrando el nombre de quien viene.
Viernes 13 de marzo de 2009, 14:20 horas.
Aldachildo, isla de Lemuy, Chiloé.
El día estaba despejado y los últimos compradores de mariscos y pescado acosaban los botes, donde los pescadores resistían el regateo de precios. Era un bullicio orquestal donde se mezclaban discusiones, risas, graznidos de aves y el repiqueteo del mar. La caleta de Aldachildo acogía en su seno todo aquel barullo, mientras el humo de los caños de las casitas de colores se entremezclaba con las nubes que acechaban el pintoresco villorrio.
―¿Cómo está pues, Custodio? Ha venido poco a la costa.
―¡Doña Raquel! Qué gusto verla por aquí. ¿Andará buscando merluza fresca u otro encargo?
―De todo un poco. Busco una merluza bonita, un poco de marisco fresco y también una ayudita para contener la oscuridad.
Custodio enganchó la amarra del bote, miró de reojo la caleta vacía e incrustó una cuidadosa mirada en doña Raquel que, impertérrita, examinaba los pescados de la red.
―Juntando lucecitas se inventa un amanecer, decía mi padre. Si puedo ayudar, cuente conmigo.
La mujer se sentó en el borde del bote y escrutó el horizonte con sus brillantes ojos negros. Luego empezó a hablar con cadencia.
―La luz siempre sirve, Custodio. Lo que pasa es que hasta el foco más potente se puede perder en la borrasca. Necesitamos tu chispa, el destino te ha puesto al final de la cadena.
―Sabe que estoy a disposición de la luz, sea con brisa o tempestad.
―El viajero está en curso. Esta vez es más que un haz de luz. Es un rayo poderoso, de esos que sacuden el aire cuando caen a la tierra y, a la vez, es frágil en la humedad. Tenemos que protegerlo.
―Usted es la guardadora, doña Raquel. Si dice que está en camino, entonces haremos nuestra parte.
―Tendrás un rol especial. En las visiones la lluvia te envuelve y el haz de luz titila en tus manos como si se fuera a apagar. Eres el que vuelca la balanza o no lo logra. Serás el protector del viajero.
―Bueno, que así sea. ¿Qué es lo que debo hacer?
―Nada, mi chico. Él llegará. El acto de ir hasta ti será su prueba y protegerlo será la nuestra. Está partiendo, por eso vine, para anticiparnos. No va a ser fácil, porque el Wekufe2 también lo sabe. También irá a su encuentro y será allá en tu isla, en Punta Muertos.
―¿En Punta Muertos? ¿Me está embromando?
―No, Custodio. Lo único que no hay en todo esto son bromas.
―Ojalá que la luz la escuche como yo lo hago, Raquel de Lemuy.
Lunes 16 de marzo de 2009, 9:30 horas.
Edificio de Gobernación, Castro, Chiloé.
El jefe de gabinete terminó de leer el documento sin una sonrisa. Los presentes en la reunión apenas hacían movimientos. Estaban incrédulos, pero por sobre todo, asustados. No tenían respuestas, ni siquiera preguntas precisas. No entendían a cabalidad la avalancha de acontecimientos que se venían encima y, además, temían cómo reaccionaría el jefe.
Estaba sentado en el extremo menos iluminado de la mesa y permanecía inmóvil con ambas manos sujetándose la cabeza desde el mentón, con un gesto que evidenciaba sabiduría, pero también desafección. El hermetismo era agobiante, como si un silencio pudiera ser más vacío que todas las demás ausencias de ruido.
El gobernador llevó la mano derecha con lentitud hacia su frente, como tomándose la temperatura. Luego se alejó con sutileza para leer con ese gesto instintivo de quienes ya pasaron el medio siglo de vida. Parecía reflexionar sobre el escrito, saltando de una página a otra sin relación, entonces resopló y, sin dejar de mirar el documento, dijo en voz alta:
―¿Hay alguna vacuna?
―Ninguna, Gobernador ―contestó con rapidez uno de los asistentes.
―¿Me están diciendo que se van a morir todos los salmones y no hay nada que podamos hacer?
―Tal como usted lo oye.
Los asistentes intercambiaron miradas temerosas, como si la reacción del jefe fuera más terrible que el propio informe.
―¡Pero esto es un desastre! En Noruega debe haber algún remedio, ¿no?
―Nada curativo.
―¿A qué te refieres con “nada curativo”?
―Parece que este virus dejó la cagada allá también, jefe. Se llama virus ISA, y no hay nada que pueda matarlo ―dijo uno de los asesores.
―¿Qué saben los privados de esto?
―Casi lo mismo que nosotros, jefe.
―¿Y qué dicen?
―Están asustados. José Agustín Büchi pidió audiencia para reunirse con usted.
―Claro, ahora que ya está la cagada ―replicó con indignación.
―Capitalistas con las ganancias, pero socialistas con las pérdidas ―agregó el jefe de gabinete.
―Son muy frescos estos güeones ―interfirió uno de los asesores.
―Julián, ármate una reunión con los sindicatos del salmón para analizar la crisis que se viene.
―De acuerdo. ¿Qué hacemos entonces con la petición de audiencia de los salmoneros? ― consultó el jefe de gabinete.
―Para otro día. Primero los sindicatos. Ahora váyanse y déjenme solo.
El silencio invadió la sala de sesiones. El jefe se acercó al ventanal y se apoyó en el pilar. Había sido designado para el cargo hacía dos años, en un momento de creciente actividad económica y con el anuncio de importantes inversiones en obras públicas para Chiloé. El momento político era expectante, nada podía salir mal, pero de a poco, una a una, casi de forma imperceptible, todas las cosas se habían ido complicando y, aunque mantenía la determinación, sentía a ratos que la energía no lo acompañaba. Socialista de toda la vida, creía profundamente en generar mejores condiciones de vida para su gente. Amaba con toda el alma esa tierra y sus tradiciones, y nunca le había agradado el explosivo crecimiento de las empresas salmoneras. No tenía razones precisas ni algo concreto que objetar, pero intuía que algo importante se perdía en esa vorágine. Había un costo, claro que sí, y con asombro comenzaba a vislumbrar cuál podía ser. Quería imaginar una salida simple y concreta, pero estaba más allá de su voluntad y una profusa bruma acosaba sus pensamientos.
“Habrá que echarle para adelante”, pensó con desesperanza. Entonces se aproximó hasta el escritorio y tomó el teléfono sin levantarlo. Sabía que si se detenía en ese momento, luego no proseguiría, pues su tenacidad se basaba en vencer los instantes de debilidad y no en no tenerlos.
Respiró hondo y pensó en el Caco encarándolo: “eres chilote pohgüeón, no te vas a cagar por una marejadita”. Eso era todo lo que le faltaba para volver a la acción. Levantó el teléfono y gritó con renovada energía.
―¡Paty!
―Sí, diga.
―Llama a Caco de inmediato ―resopló pasándose una mano por la cara.
“Aquí vamos de nuevo”, pensó.
Viernes 20 de marzo de 2009, 12:30 horas.
Edificio de Gobernación, Castro, Chiloé.
―Señor Gobernador, los empresarios salmoneros estamos conscientes de la gravedad de la situación y creemos que se requiere un esfuerzo en conjunto de parte de todos los sectores para sacar a Chiloé adelante.
El dirigente gremial de los salmoneros hablaba con confianza, entregaba cifras y vislumbraba escenarios. De forma involuntaria, el gobernador comenzó a sentir que se alejaba de la habitación. La andanada de palabras vacías hacía inevitable la desafección con el representante salmonero. No se trataba de él, sino de lo que representaba para Chiloé y para él mismo. Lo miraba y veía su desprecio y el de su sector por ese mundo cotidiano de pescadores y campesinos que tanto amaba. Volvía entonces a concentrarse en su interlocutor.
―Y por eso nuestros asesores proyectan una baja marginal del empleo hacia el largo plazo que, en la medida que se flexibilice el mercado laboral, los empresarios podremos seguir dando trabajo y creando riqueza para el país.
En ese momento al gobernador lo inundaba la certeza de que a la gente de mayor posición social no le interesaba escuchar a los demás, solo iban por ahí diciendo lo conveniente, siempre reafirmando sus intereses, cuidando sus ya abultadas billeteras. Ni siquiera necesitaba meditar el mensaje que repetía y repetía el dirigente salmonero, le bastaba con el tono de voz, con los gestos despectivos al describir el “ajuste de la industria”, de la insignificancia con la que hablaba de los cesantes y, en especial, cómo intentaba dejar muy claro que él y los suyos eran los insustituibles. Intuyó que se acercaba el fin del planteamiento, entonces, soltó con suavidad el lápiz con el que simulaba tomar nota, retiró las manos del escritorio y cansino reposó la espalda sobre el sillón giratorio, alejándose de su interlocutor. Su mirada se hizo aguda y sostenida. El salmonero sintió el preámbulo, notó el mismo abismo generado por el profesor que escucha la excusa del alumno que llega atrasado. Se atropelló en decir más de lo mismo para ganar tiempo y generar algún puente, un lugar común, pero la ruptura ya estaba larvada, quizás hacía años.
―Bueno, no quiero monopolizar la conversación. Creo que con esto le di una idea de cómo está la cosa en mi sector y me gustaría…
El gobernador levantó una mano de forma abrupta, cerrando los ojos, lo que obligó al empresario a detenerse. Era un gesto aprendido, cultural, etológico, él lo sabía, aunque en ese momento lo hacía empujado más por las sensaciones que por el raciocinio. Había un contenido en su gesto y cara, en la precisión de la mirada o en el cuidadoso e imperceptible juego de su mano sobre la barba, algo intuitivo que representaba a la gente de Chiloé, a los suyos, a los que solo a través de él podían decir un par de verdades a la cara de los altaneros y soberbios salmoneros. Sonrió y comenzó a hablar con lentitud.
―Mire, José Agustín. Usted sabe mejor que nadie lo que pienso de esa tesis del esfuerzo conjunto y, en especial, de esa sugerencia desvergonzada de que este es un problema de todos.
―Es que…
―Por favor, no me interrumpa, José Agustín. Mantengamos los modos. Como representante del gobierno y de la presidenta, pondré todo mi esfuerzo en ayudar a paliar el mal momento a los que están perdiendo su empleo. Concurriré las veces que sea necesario a dialogar con la gente de su sector y haré lo que la ley me permita para perseguir las responsabilidades que correspondan, pero no quiero que ni por un momento olvide, por favor escuche bien, que además de la presidenta, mi deber aquí es representar al habitante de a pie de Chiloé, al vecino común y corriente, y voy a apuntar políticamente donde duela con este asunto, porque esto, amigo mío, es más que un problema de pescados enfermos, aquí hay un tema de trato a las personas y si quiere que tengamos una relación fluida, empiece a preocupar a su gente con eso o aprendan a vivir con la fiscalización en el cuello.
―Excúseme, pero creo que lo importante es buscar soluciones. Esta actitud en nada contribuye al bien común. De hecho, creo que, como autoridades, ustedes también tendrían que asumir responsabilidades, ¿no es cierto? Digamos que la autoridad reconocerá culpa por no regular esta actividad cuando debían.
―No sea fresco, Büchi. Usted era el campeón de la autorregulación hace un año. Recuerde que el Estado no debía interferir pues afectaba la creatividad del empresario emprendedor y todas esas güevadas.
―¡Por favor, Gobernador! No perdamos la compostura.
―No me pida compostura ahora. Hay gente que no va a tener para comer este invierno por empresarios irresponsables que se protegen en su gremio. No lo acuso a usted, pero sabe de lo que hablo: despidos de embarazadas, jornadas de dieciséis horas, sueldos de hambre y, sobre todo, maltrato y abuso.
―Es que así no se puede. Con esa actitud me está obligando a dejar la conversación hasta aquí.
―Me alegro de que lo haya entendido, señor Büchi.
―Pero… ¿y la agenda de trabajo que traje? Al empresariado que represento no le va a gustar. Esto va a salir en la prensa, tenemos influencias.
―Sabe que, estimado, cuando los salmoneros designen el Gobernador de Chiloé, tráiganle su agenda. Mientras tanto déjeme tranquilo, que tengo mucho que hacer con la cagadita que ustedes están dejando.
―Me retiro indignado, que lo sepa.
―Cierre la puerta al salir, por favor ―replicó satisfecho.
Viernes 20 de marzo de 2009, 14:30 horas.
Planta Wfood, Dalcahue, Chiloé.
Apenas terminó de leer el mail, su ira desbordó. Jorge no lo podía creer. ¿Un veterinario de la Universidad de Chile? ¿Cómo no iba a haber otro? Lo que faltaba, un niñito rebelde de “la Chile”. Releyó el mensaje y el nombre de Marcelo Gutiérrez no le decía nada. Quería para ese puesto a un veterinario que fuera del sur y en la gerencia elegían a uno de Santiago. Estaba contrariado. Él debería haberlo seleccionado, pues era el jefe del centro. Resignado, se inclinó sobre el teclado y escribió: “Estimado Alex. Me alegra que ya tengan a alguien, más aún que sea veterinario, pero me gustaría ver su currículum. Más que nada para interiorizarme de su experiencia”.
Jorge llevaba quince años a cargo del centro de cultivo de salmones, había encabezado la instalación de la empresa en Chiloé y, ahora que la compañía enfrentaba dificultades, sentía que subvaloraban su experiencia.
Con Alex Ibacache habían estudiado en la misma universidad, pero había ocupado el cargo de gerente de personal de la empresa, muy por sobre un jefe de centro de cultivo como él. El reencuentro había sido aparentemente grato, sin embargo, la diferencia de estatus entre ambos generaba en Jorge un sutil descontento.
―Un güeón de “la Chile”, ahora capaz que salgan con que puedo aprender algunas cosas de él ―reclamó con frustración mientras observaba el plato de comida recién servido por su esposa.
―Pero amor, ¿por qué no hablas con Alex y le dices que te gustaría elegir al candidato? ¿Te caliento más puré?
―No, gracias. Se me quitó el apetito.
Lunes 23 de marzo de 2009, 9:00 horas.
Campus Antumapu, Universidad de Chile, Santiago.
―Hola, doctor. ¿Cómo está?
―Hola, Marcelo. Pasa.
―Le traje los exámenes corregidos.
―Claro, deja las pruebas allí.
―No están muy buenas. ¡Ah!, y traje un borrador con el análisis de los ensayos.
―Qué bueno, gracias. Déjalo por ahí, ya lo veré.
Marcelo gustaba de ser diligente, a sus veinticinco años era ya un atributo de personalidad. Se sentía grato cuando otros aprobaban su actuar. Había sido un buen estudiante y adjudicado por dos años seguidos la ayudantía del doctor Jaramillo, quien era una eminencia y, además, muy influyente en el elitista ambiente salmonero. Por eso se sentía más obligado que con otros a ser eficaz. Siempre trataba de anticipar lo que le pediría. Sin embargo, nunca parecía impresionarlo, pues todo lo que hacía de forma adicional lo tomaba con normalidad.
El doctor lo había citado a su oficina y, como era su costumbre, decidió trasnocharse para llevarle corregidas las pruebas de sanidad animal. Para variar, Jaramillo ni se inmutó. Por el contrario, se había quedado como siempre en su sillón giratorio, mirándolo con rostro pensativo. Marcelo recordó en ese instante por qué prefería entrar a la oficina cuando no estaba. Ese trato ausente lo trituraba y empequeñecía hasta la aflicción.
―¡Marcelo!
―Dígame, doctor. A todo esto, le envié el currículum que me pidió.
―Mira. En el tiempo que llevas haciendo mi ayudantía, me he hecho un alto concepto técnico y profesional de ti.
Toda la movilidad corporal de Marcelo cesó y se le secó la saliva de forma abrupta. Estaba acostumbrado a una rutina y aquello estaba fuera de norma. Jaramillo estaba opinando sobre él, le estaba hablando en términos personales.
El profesor detectó el desconcierto e hizo una pausa, pero Marcelo estaba al fondo de sí mismo, desorientado, sin saber cómo reaccionar, como si aquello fuera una cruel broma.
―Gracias… ―Fue todo lo que emergió de su reseca garganta.
―No te sorprendas, Marcelo. Has sido un gran aporte a mi cátedra. Por ello te he considerado para un encargo que me hizo una empresa. Wfood me contactó porque requieren contratar a un veterinario para unos estudios en Chiloé. Por eso te pedí el currículum y me tomé la libertad de proponerte. ¿Qué te parece?
―Le agradezco mucho, profesor.
―Bueno. Te darás cuenta de que el trabajo es en Chiloé y te considero la única persona posible para ese puesto. Quiero que vayas a las oficinas de Wfood, acá en Providencia. Aquí tienes la tarjeta del gerente general. Allí te darán detalles.
―Pero profesor, ¿no habrá alguna posibilidad de quedar en algún proyecto acá? Puedo esperar, no tengo prisa.
―A ver, Marcelo. No me hice entender. Esta es una tremenda oportunidad y la reservé para ti. Eres alguien bueno en investigación de campo, tu lugar está con la industria y no con la universidad. Acá jamás te pagarán ni la mitad de lo que ganarás allá. Creo que eres alguien que llegará lejos en el rubro.
―Entiendo, gracias. Hoy mismo iré a la empresa.
Martes 24 de marzo de 2009, 8:25 horas.
Costanera de Dalcahue, Chiloé.
―Disculpa, Alex. Voy manejando, pero me orillaré. ¿Me escuchas bien? Lo que te decía en el correo es que la universidad de origen es importante. Prefiero a los de la Universidad Austral que no cuestionan mucho las cosas y …
―Jorge, escucha. No podemos dilatar esta contratación.
―Entiendo que no hay que dilatar más la decisión, pero los de la Universidad de Chile…
―El muchacho ya pasó el filtro, la decisión está tomada y no por mí.
―Entiéndeme, por favor. No quiero causar problemas, he demostrado que cuido los intereses de la empresa, y por eso quiero evitar que después este chico salga con el medio ambiente o con los derechos de los trabajadores. Estos niñitos de la Chile pasan en huelgas y protestas mientras estudian, luego acá se mezclan con el chilote, que por sí mismo es alegador, y se arma el problema.
―Mira, te lo voy a simplificar. Lo envió Julio Morán con recomendación de don Andrés Brown para que lo contrate, no para que lo evalúe. ¿Te aclara eso la situación?
―¡Ah!, déjalo entonces. Ya entendí.
―Chao, Jorge.
―Chao, Alex.
Si Ahabía algo que Jorge odiaba de su trabajo eran esos episodios. En ese instante conducía sin un sentido claro, apretaba el volante con impotencia y resignación. Era un empleado de importancia menor y como lo olvidaba de forma recurrente, la gerencia debía recordárselo. Manejaba el automóvil en silencio mientras se repetía que aquello era injusto.
No quería ir a casa, así que decidió dar una vuelta para recomponer el alma. Se estacionó frente a la caleta, detuvo el motor y encendió un cigarrillo. Era casi una constante, siempre que sentía que era el momento de imponer su experiencia, la gerencia lo retornaba a la realidad inapelable. Sintió ganas de llorar y patear algo mientras dejaba caer los brazos y la cabeza sobre el volante como un cuerpo sin vida.
―¡Va a tener que mover el auto, amigo! Mire que vamos a pasar a los bueyes para la playa.
―Perdón, ¿me dijo algo? ―dijo Jorge al bajar el vidrio.
―Que mueva el vehículo, que vamos a pasar con los bueyes.
―Puta la güeá, que ni en el culo del mundo me dejen tranquilo ―murmuró para sí mismo y contestó―: Ya voy, tranquilo.
―No se altere, patrón. Si usted sabe que la calle es pública poh ―le respondió con una sonrisa burlona otro hombre que acompañaba al de los bueyes, mientras dirigía una mirada cómplice a su compañero.
Jorge dio una mirada al desarrapado lugareño y se mordió los labios mientras el automóvil comenzaba a avanzar. Tenía el pecho hecho un nudo y no era la empresa, ni la contratación del veterinario; era más bien un todo. De repente sintió que su mundo ebullía. Miró a la gente que avanzaba por la calle en medio de la lluvia, mujeres con bolsas y niños corriendo, tan contentos con tan poco, riéndose, festinando su carente mundo. Sin más sentenció:
―¡Chilotes culiaos! ―Mantuvo la mirada fulminante unos segundos y sintió que se disipaba la tensión. Cuánto odiaba la vulgaridad de toda esa gente y qué bien le hacía desahogar ese odio de vez en cuando. No era su alegría lo que le molestaba, sino la miserable complacencia que le recordaba la abrumadora distancia entre él y el mundo al que quería desesperadamente pertenecer. Siempre que liberaba ese odio, su vida parecía algo mejor. Ya podía ir a casa y abrazar a sus hijos.
Domingo 29 de marzo de 2009, 19.25 horas.
Terrapuerto Los Héroes, Santiago.
El cemento caldeado por el sol irradiaba el calor hacia las piernas y volvía desagradable estar sentado en las bancas afuera del terminal. Aunque había árboles en la pequeña plazoleta, no lograban contener los poderosos rayos ultravioleta. No había viento y el aroma a alquitrán recalentado envolvía los sentidos. Rony y Marcelo tenían poca cultura de hablar sobre el sentir, más que nada gustaban de parlotear sobre cosas simples, a veces sin sentido. Eludir y evadir todo lo que fuera un sentimiento era su modus operandi. Entonces, rumbo al terminal de buses, en ese preámbulo, en medio del agobiante calor otoñal, buscaban una excusa rápida para no tener que decir mucho al despedirse.
―Vamos, Marcelito, te llevo la mochila.
―Ya estaba bueno que te apiadaras.
―Oye, ¿y qué tantas güeás llevas? Parece que llevaras piedras, güeón.
―Sufre, Rony, paga tus pecados.
―De verdad, qué güeá llevas.
―Libros.
―No me digas que de veterinaria, sería el colmo.
―No, llevo libros para entretenerme.
―¿Te quieres volver sabio?
―Voy a culturizarme un poco.
―¿Qué llevas aquí? “El arte de amar”. ¡Ay! Chelito va a crecer interiormente. ¿Y este? Huidobro. ¿Rayuela? Tremendo libro güeón, tiene como quinientas páginas. Ahora recuerdo por qué no lo leí. ¿Mitología de Chiloé? Ya, para la güeá, se te pasó la mano poh. O sea, poesía y libros guatones, bien, lo acepto, pero no te pongas a leer güeás de viejas poh.
―Oye, deja ahí, si es para entender la onda de los chilotes.
―Pero Chelo, esta güeá es para los turistas. Los chilotes se deben cagar de la risa de los güeones que andan leyendo esto.
―El flaco Güiraldes anduvo allá el año pasado y me contó que la gente cree en la mitología.
―¿Cómo te vas a dejar guiar por el flaco Güiraldes poh? Me extraña, ¿por qué no me preguntaste a mí?
―Vos poh, el sincero.
―Bueno, allá tú. Oye y… ¿en qué te vas?
―Buses Cruz del Sur.
― ¿Cruz del Sur? ¿Y esos buses, güeón? ¿Por qué mejor no te fuiste en Buses Condorito3?
―Córtala y ayúdame con los bolsos que creo que ese es el bus.
Domingo 29 de marzo de 2009, 21:40 horas.
Bus Cruz del Sur, Carretera 5 sur.
Marcelo se sabía un tipo urbano, pero no le sorprendía ir avanzando en un bus hacia el sur del país. No sabía a ciencia cierta por qué, pero había deseado toda su vida vivir una aventura inmersa en el verdor y la copiosa lluvia del sur. No le atraía viajar ni conocer otras partes del mundo, pero sí el sur. Lo cierto es que se sentía desarraigado fuera del límite de las bocinas y las luces de neón, pero ahora iba en camino a uno de los extremos del país y no sentía su habitual ansiedad. No tenía conocidos en Chiloé, pero sentía que algo lo esperaba y lo llamaba.
Miró por la ventanilla del bus, vio cómo Santiago se alejaba junto a su mar de luces. Imaginó la ciudad como un gran hechicero que acogía y protegía a los aldeanos, a cambio de quedarse con sus almas.
Sentía una especie de melancolía otoñal, y aunque no sufría, percibía que la mitad de su fuerza vital estaba ocupada planificando un golpe que nunca ocurría. Ahora estaba emocionado, aunque circulaba en silencio, meditando, diciéndose cosas. No había cuestión alguna que pudiera interrumpir su diálogo interior, era un incipiente y novedoso sentimiento de libertad.
―Buenas noches, caballero. Su pasaje, por favor. ¿Baja en Castro? ¿Terminal?
Lunes 30 de marzo de 2009, 9:25 horas.
Transbordador rampa Pargua.
Una calculada y potente detención del bus incrustó la cabeza de Marcelo entre el asiento y la ventana. Algunos pasajeros se paraban de sus asientos o revolvían sus equipajes de mano. Pese al ruido se mantuvo con los ojos cerrados, aun cuando sus sentidos se distraían con el suave vaivén del bus. Se detuvo el motor y fue evidente que el bus había subido al transbordador y zarpado hacia Chiloé.
La noche anterior, Marcelo había planificado con sumo detalle el embarque, cuadro a cuadro, como un experimentado cineasta. No era cualquier momento, era el inicio de su más añorada aventura.
Abrió los ojos y percibió que la mayoría de los pasajeros recorría su esperado “nuevo mundo”, lo que lo indispuso un poco. Intentó sacudirse la somnolencia que lo mantenía atrapado contra la cortina y se incorporó. Aunque las cosas no habían partido en sus términos, estaba alegre, intuía que al mirar por la ventana podría reconocer aquel paisaje, aquella comarca de infancia, esas historietas a las que se remitía cuando no podía dormir. Corrió con lentitud la cortina, pero no vio el mar, ni había paisaje, su mirada chocó con una deslucida pared metálica de color azul que cubría todo el campo de visión. Sus ojos recorrieron la fisonomía de submarino antiguo de la embarcación. No era como lo había pensado. Miró su reloj y enderezó el asiento.
Observó las cortinas del otro lado que estaban cerradas, como si tras aquel telón se ocultara el supremo misterio, como si por esos vidrios fuera posible ver el mar incluso más auténtico que desde la propia costa. No le dio más vueltas, colocó una rodilla en el asiento del lado y extendió su mano hacia el ventanal. Movió de nuevo la cortina y sonrió por instinto, pero la decepción azotó sus facciones como una bofetada. A todo el ancho y alto del ventanal, se cruzaba un camión cargado de estanques plásticos verdes. Su frustración se expresó en un reprimido: “¡puta la güeá!”. Era una pequeña y cruel jugarreta de esas tan típicas que solía hacerle la vida. Tomó su teléfono, el mp3 y salió por el pasillo lo más rápido que pudo.
Quiso ignorar esos segundos y recorrer con rapidez el trecho que lo separaba de su ansiado contacto con la verde costa de Chiloé. Sintió la urgencia de apurar el desenlace, pues comenzaba a emerger, allí, en aquel maloliente pasillo del bus salóncama, el viejo sentimiento de insignificancia y anonimato existencial que lo acechaba con frecuencia por las calles de Santiago. Estaban allí, agazapados, sus viejos fantasmas reclamando un espacio en el nuevo mundo. Entonces, tiró la manilla de la puerta y con prisa se lanzó escalera abajo mientras una cascada de aire húmedo y salobre le sacudía los sentidos.
Instintivamente giró por delante del bus para flanquear al camión y ver el bloqueado paisaje. Los espacios eran estrechos entre los vehículos, la barcaza se sacudía a ratos por las embestidas del oleaje. Miró hacia arriba, entre el camión y el bus, y vio una imponente nube blanca que cruzaba la franja de cielo azul como un furibundo mercante. Podía escuchar el mar y las gaviotas. El camión y su acoplado atravesaban más de la mitad del transbordador. Se dirigió hacia el frente, pensó en encaramarse entre el camión y la puerta de la barcaza, pero un desarrollado sentido del ridículo lo contuvo. Miró a todos lados, como si fuese a cometer un delito. Levantó la pierna, y cuando comenzaba a apoyar el brazo contra el camión, la barcaza se ladeó y un estruendo sordo azotó el metal, entonces una robusta ráfaga de agua de mar cayó sobre su espalda y cubrió por completo su pie de apoyo. Debido al sacudón se precipitó y cayó de cabeza. Alzó el rostro y vio que al otro lado también había una pared metálica azul casi tan impresionante como la que escoltaba al bus.
Se puso de pie, se sacudió la ropa con resignación. Entonces lo entendió; en sus sueños había imágenes, pero no sentidos. Buscaba con total raciocinio ver la comarca que imaginó de niño, pero había sido remecido con suma violencia por la realidad, mojado en agua fría, inundado de aire fresco, rodeado de aromas marinos, acompañado del bramido del oleaje. Escuchando, oliendo y saboreando en medio de ese extraño paisaje de envases plásticos, camiones y paredes metálicas. Supo que aquello era el contenido que le faltaba a su sueño, era la vida de su historieta.
No se había equivocado, estaba donde debía, pero había llegado tarde, y un Chiloé impaciente salía a recibirlo sin preámbulos, lanzándole aquella avalancha de sensaciones. Entonces se sintió ridículo, no por la caída, sino por su actitud de turista, de consumidor de productos envasados. De improviso, se asomó un hombre de mediana estatura caminando con un café en la mano entre el bus y el camión. Lo miró con indiferencia mientras se encaramaba en el camión. Marcelo prosiguió su marcha por la ruta por la que había aparecido el camionero, y allí, en uno de los extremos, encontró una escalinata. Se abrió paso y de súbito se encontró frente al mar y la verde costa. Ahí estaba Chiloé, por fin frente a él. Ese era el rostro de su búsqueda, de su exploración y su viaje. Ahora que ya estaba ahí, que tenía todo al frente, cerró los ojos para ver bien, para llenar su sueño de sentidos, para acariciar las pequeñas gotas de agua en su piel y saludar de ese modo el mundo al que entraba, sintiéndolo más que mirándolo.
Lunes 30 de marzo de 2009, 11:15 horas.
Bus Cruz del Sur.
Como un carrusel descontrolado de colores, con casitas de madera, pequeñas, desperdigadas, junto a retazos salpicados de bosque, de vacas curiosas, ovejas asustadizas y gente sonriente, así eran las primeras pinceladas que Marcelo registraba en su bitácora de aventuras. Todo era verde, pero no igual de verde, eran intensidades de orígenes diversos. El verde cercano era el más variado, con estallidos brillantes y derrames de oscuridad zigzagueante. Muy a lo lejos se apreciaban grandes árboles solitarios como faros abandonados. Se podían ver nubes cayendo a la superficie de los bosques y simulacros de tormenta localizados muy específicamente sobre algunos montes, mientras el sol desenfadado arremetía contra otras latitudes del gran mosaico.
Marcelo creía que Chiloé era un lugar lleno de playas, pero ahora solo veía un verde e interminable océano vegetal. Por todas partes aparecían pequeñas casitas cubiertas de lata y levantadas sobre entramados de madera. En torno a ellas un desborde de color se esparcía sobre el verde, pues multitudes de artefactos, máquinas oxidadas, bidones plásticos y pequeñas construcciones rústicas estallaban como las esquirlas de un exótico big bang. El avisaje caminero era un intruso en todo aquello y, en definitiva, no había relación entre los cuidadosos y pintados carteles y el caos multicolor arrojado sobre la verde matriz. A su vez, la carretera serpenteaba desordenada, generando una confusa interpretación de la orientación geográfica. Marcelo, extasiado, evocaba los espinales de la Melipilla que visitaba en su infancia, y donde recordaba haber percibido el susurro del caos viviente como si la verde foresta murmurara en sus oídos. Sin embargo, todo aquello era pobre en comparación a lo que observaba ahora. Veía quebradas que imaginaba inexploradas y bosques desconectados del bullente mundo.
Luego de subir una empinada cuesta, emergió frente a su ventanal el horizonte azul, sin nubes, impenetrable, macizo. Pudo apreciar pequeños rebordes de oleaje espumante recorriendo ordenada y sistemáticamente el impasible índigo del mar.
De repente su mirada se detuvo en un hombre sentado sobre una caja plástica al borde de la playa. Miraba embotado hacia el mar, tenía las piernas cruzadas y las manos en los bolsillos. La escena nada tenía de especial, pero algo inquietante había que no pudo identificar. Quizás se trataba de la indiferencia de aquel hombre hacia la totalidad del mundo. ¿Qué podría estar haciendo alguien sentado así, un día cualquiera a las diez de la mañana? Aquel pensamiento lo atemorizó. ¿Qué podía haber en ese azul que sustrajera tanto la atención? ¿Y si de allí a un tiempo el embriagado y absorto era él? Entonces un largo puente surgió ante sus ojos y dividió la inmensidad de agua color turquesa. Había un pequeño astillero y unos niños de cara sucia riendo junto a mujeres de rostros duros que observaban el bus como si portara malas noticias. Le sorprendía lo distinto de todo aquello, como si no fuese su país ni su gente. De pronto sintió que deambulaba sin cuidado por fuera de la zona segura. Allí había algo que subyacía al paisaje, que lo llamaba, que lo esperaba y que iba a su encuentro. Se sobresaltó y se dijo a sí mismo que fantaseaba, que era la ansiedad de llegar y que, una vez instalado, todo se disiparía.
Lunes 30 de marzo de 2009, 12:35 horas.
Terminal de buses, Castro, Chiloé.
―¿Marcelo Gutiérrez? ―gritó alguien a sus espaldas.
El mencionado se giró y vio a un hombre adulto de baja estatura que hablaba en voz alta hacia el grupo de pasajeros en la losa del terminal. Sintió que no tenía conexión posible con ese personaje que repetía y repetía su nombre en el andén. El hombre vestía un chaleco azul claro con rombos en el pecho, unos jeans con amplios dobleces de bastilla e impolutas zapatillas blancas. Dejó su desconcierto de golpe y optó por responder al llamado.
―¿Don Jorge?
―No, yo lo vengo a buscar no más, qué me voy a parecer a ese. ¡Por Dios! ― Le contestó el hombre, negando con la cabeza y sonriendo.
―Hola, soy Marcelo Gutiérrez.
―Mucho gusto, Justo Vidal para servirle.
Le extendió la mano y recibió un enérgico apretón que lo llevó hasta el umbral del dolor.
―¿Trae bultos abajo? ―le preguntó mientras sacudía un llavero en la mano y hacía gestos de saludo a múltiples personas.
―No, solo traigo la mochila ―musitó mientras intentaba absorber el impacto del apretón de mano.
Justo le arrebató la mochila de entre las piernas, dijo algo ininteligible y comenzó a caminar a paso raudo, así que no tuvo otra opción que seguirlo mientras se abría paso entre la gente.
―¡Ah! Esta época no es tan bonita porque ya pasaron las fiestas del verano y empezó a enfriar el aire ―dijo el sujeto con celeridad.
Marcelo asintió como si la información que le entregaba lo sorprendiera. La situación le era incómoda. Prefería la indiferencia santiaguina, esa del taxista que juega con el dial de la radio, de la gente silente en el metro o la de los transeúntes absortos en sus teléfonos en los paraderos de micro. Ese aislamiento de los otros, estricto, incluso estando en medio de ellos.
De improviso, el pequeño hombre se detuvo frente a una camioneta azul. Suspiró, lo miró a la cara y le extendió una sonrisa llena de cordialidad.
―Le decía que Castro es muy ciudad. No como Santiago, pero ya se ve maldad en la gente. Bueno, qué le voy a contar, si usted viene de allá poh.
―Sí, claro. ¿Usted trabaja para Wfood?
―Soy chofer de estafeta y lo voy a llevar a su pensión, donde la Idolina Ojeda ―dijo el hombre mientras le movía las cejas y sonreía.
Capítulo 2: A río revuelto
Lunes 30 de marzo de 2009, 16:00 horas.
Gimnasio municipal, Dalcahue.
El gimnasio municipal se engalanaba con la presencia de las autoridades. Había en aquel acto algo pretencioso, pero carente, como si la sola voluntad de realizar una ceremonia con realce republicano no fuera suficiente para alcanzar la solemnidad. La pobreza silente se asomaba en los detalles, en las solapas de los trajes ajados, en las corbatas mal anudadas y en los diseños obsoletos. La alegría, sin embargo, era genuina. Los vecinos reían sofocando la precariedad de los medios, del gimnasio despintado, las bancas rotas y los baños malolientes.
―Me siento orgulloso de anunciar esta inyección de recursos para los pescadores artesanales de Chiloé. Hablo en nombre de un gobierno y de una presidenta que creen en la protección social. Nosotros hemos apostado y seguiremos apostando por ustedes. Gracias.
―¡Senador!
―Dígame.
―Hay un par de compañeros dirigentes sindicales del salmón que quieren hablar con usted, ¿podrá ahora? Porque el tema es un poco delicado…
―Cuéntenme aquí no más. Fabián es mi secretario y es de confianza. La cosa de aquí no sale si ustedes no quieren que salga.
―Senador, los compañeros Rogel y Oyarzún trabajan en la empresa Wfood y son dirigentes sindicales. Compañero Rogel, por favor, cuéntele.
―Compañero Senador, creemos que lo que está pasando con el virus ISA no es casualidad.
―Perdón, compañero. ¿Wfood tiene centros en cuarentena por el virus ISA?
―No.
―¿Y entonces?
―Pero tuvo.
―A ver, cómo es eso. Si tuvo virus ISA, tendría que estar en cuarentena.
―Soltaron los peces enfermos antes de que llegara la autoridad.
―¿Qué? Pero no pueden llegar y soltar los peces, los fiscalizadores se darían cuenta.
―El hermano del compañero Oyarzún estaba en el turno que le tocó soltar los peces. A la semana siguiente apareció la enfermedad en dos centros de cultivos vecinos.
―Pero esa güeá es gravísima. ¿Qué se creen estos culiaos? ¡Que hacen lo que les da la gana!
―Senador, estamos dispuestos a destapar la olla.
―A ver, compañeros. El virus ISA es la güeá más grave que ha pasado en Chiloé y podría dejar a miles de familias en la miseria. Si esto lo podemos probar, vamos a castigar a los culpables, pero eso significa tribunales y juicio. ¿Qué dicen?
―Estamos con usted, compañero. Díganos qué tenemos que hacer.
―Bien, Fabián los va a llamar para que nos juntemos. ¿Podrán llegar a una reunión en mi oficina en Puerto Montt?
―Ahí estaremos, Senador.
Martes 31 de marzo de 2009, 10:05 horas.
Oficina parlamentaria, Castro, Chiloé.
El senador no era friolento, pero el calor detrás del vidrio del ventanal era agradable y le permitía descansar un rato del papeleo. Le gustaba mucho el archipiélago, en especial su gente, sobre todo por la marcada despreocupación de la apariencia y del “qué dirán”. Observaba la ciudad desde el segundo piso de la oficina parlamentaria y disfrutaba de esas calles sin diferencias, de esa gente orgullosa de vivir a su modo, de esa ciudad sin barrios altos. No podía sacar de su mente lo que le habían contado los dirigentes la noche anterior. Cavilaba y se preguntaba cómo podía haber gente tan canalla en el mundo, peor aún, cómo era posible que políticamente siempre pertenecieran al mismo sector social. A veces, creía que era muy duro con el empresariado, pero su retórica era superada ampliamente por la inescrupulosidad de algunos empresarios del salmón. Tenía nítida la imagen de esos dirigentes, su rostro, sus miradas fijas, su seriedad y su pasión por restituir los modos correctos. “Hay cosas que ni el más rico ni el más dueño pueden hacer”, esa frase le daba vueltas. ¿Cómo esos hombres, con su humildad, intuían tan prístinamente la pérdida de la decencia? El debilitamiento del alma, la superioridad del “todo se vale”. ¿Cómo no dar una pelea con compañeros como esos? Sentía que en Santiago se discutían irrelevancias, mientras allí había gente preocupada del mundo que le dejaría a los otros.
―Disculpe que lo interrumpa, Senador. Déjele un poco de ventanal a los gatos y pongámonos a terminar la minuta.
―¡Ay! Cómo me gusta esta isla, Fabián.
―¡Ah! Estamos meditativos.
―Ya, como interrumpiste, entonces te ganaste un trabajito. Mira, habla con el abogado para que prepare un escrito “contra quienes resulten responsables”, tú captas. Necesito que esté a la brevedad, tiene que estar listo para la reunión en Puerto Montt. Mantén el contacto con los compañeros Rogel y Oyarzún. Ese día anda a buscarlos. También preocúpate del almuerzo y de la plata de los pasajes.
―No se preocupe, jefe. Todo anotado.
―Dame una llamada con el Subsecretario del Interior.
―Ahí está marcando el teléfono.
―Aló, Subsecretario. ¿Cómo está?
―Aló, Senador. ¿Cómo anda Chiloé?
―Bueno, para ser honesto, muy mal, y creo que la cosa va a empeorar.
―Imagino que lo dice por el asunto del salmón.
―Supone bien, aunque no creo que se pueda imaginar lo que le voy a contar.
―Soy todo oídos.
―Bueno. Tengo antecedentes fidedignos de que la expansión del virus ISA fue deliberada.
―Eso es muy grave, pero depende de los antecedentes que existan.
―Usted sabe que no lo estaría llamando si no me constara que el asunto es efectivo. No solo eso. En la propiedad de la empresa que realizó el ilícito participa el diputado Alvear, de la Alianza. ¿Qué le parece el pastel ahora?
―¡Chuta! Grande su pastel poh, Senador.
―Por eso lo llamo. Creo que el país va a agradecer si actuamos para exponer a los que estén detrás de esto. Creo que sería un despropósito para el gobierno que dirigentes sindicales junto a un senador aparecieran presentando una querella por el asunto del virus ISA y que el gobierno no esté actuando en paralelo.
―Deme dos días para preparar a mis muchachos.
―Espero su llamada, Subsecretario.
Viernes 20 de junio de 2008, 10:10 horas.
Centro de congresos Príncipe Felipe, Madrid.
Los asistentes al evento se levantaron con lentitud de los asientos. El barullo general impedía escuchar las instrucciones del altavoz para la colación y la hora de retorno a la segunda tanda de presentaciones. Como autómatas siguiendo un mandato hipnótico, el público comenzó a salir hacia los pasillos. Las grandes lámparas de lágrimas de cristal teñían la luz ambiental de un amarillo cálido que remarcaba la madera de caoba de los añosos tallados del auditórium. Afuera los espacios se abrían y los mozos servían café y refrescos a los aletargados asistentes al seminario.
―Juan Andrés, te he visto participar poco y poner unas caras por ahí. ¿Qué sucede? ¿No estás cómodo?
―No, Antonio, ¡por favor! Esto está estupendo, oye. Lo que ocurre es que encuentro que en estos seminarios acuícolas no se muestra nada nuevo pues, oye. Fíjate que el año pasado, cuando estuve en Noruega, en Troms, se dijeron las mismas cosas y, por favor, los problemas en la industria han aumentado con notoriedad. Para qué decir del virus ISA, que acá ni siquiera mencionaron.
―Ya intuía que no te estaba gustando, cómo te conoceré, Juan Andrés.
―O sea, no deja de ser un buen evento, hay calidad y buena gente, pero no sé, quedo con gusto a poco, como que no resuelvo nada de lo que me aqueja.
―Pues vamos a ver. Estos eventos son para hacer negocios y se miden por eso. Eso de la novedad y las soluciones, te digo que nada. O sea, nadie nos contará las soluciones gratis ahí delante. Eso no deja dinero.
―Pero tampoco hay mucho ambiente de negocios que digamos.
―Esta es la vieja Europa, aquí los negocios salen a la hora de la comida o la juerga.
―¡Ay!, ya empezaste a hablar como chileno. Esa misma frase la dijiste en Viña del Mar4el año antepasado, ¿recuerdas? Llegamos a casa amaneciendo, aunque salieron un par de estupendos negocios.
―Acompáñame a comer hoy y, por ahí, puedo compensar tu decepción.
―Te aceptaría fascinado, Antonio, pero para qué te voy a importunar.
―Tranquilo, para mí es un placer departir con un amigo. Hagamos esto, distráete ahora y, a eso de las dos y pico, nos encontramos en el salón del hotel. Tengo algunas cosas que conversar contigo y tú sabes, una buena comida es la amiga de las buenas conversaciones y la amante de los buenos negocios.
―Conozco esa insistencia, Antonio Valdés de Aguilar, debes traer algo interesante entre manos para estar enarbolando tanta prosa.
―Pues va a ser que sí. Tengo una pequeña idea para remecer el mundo, pero lo hablamos en la comida.
―Entonces nos vemos a las dos.
―Bueno, venga, hasta esa hora.
―Hasta esa hora.
Viernes 20 de junio de 2008, 14:20 horas.
Restaurante Las Cambroneras, Madrid.
Antonio Valdés era un personaje refinado, pero por sobre todo un estratega de la comida y la bebida. Los modales y las formas debían tener un rendimiento en rentabilidad o no servían de nada y, por supuesto, era el mejor en esos índices. Sabía elegir el lugar, el horario y el menú para rebajar la resistencia de cada cual antes de negociar. Gustaba de ese restaurante porque a simple vista parecía un lugar sin pretensión, sin complejidades. Su ornamentación simple, poco recargada de colores y adornos, con un aire minimalista junto a muebles tradicionales en tonalidades oscuras, daba la sensación de una creación sin imaginación. Una tranquilidad estética que rebajaba al mínimo la vigilancia del ingenuo comensal, sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues la emboscada estaba en los platos y la imbricada mezcla de sabores moriscos e ibéricos. Allí, in situ, con el tenedor en la boca, el invitado se daba cuenta que, de cualquier forma, quedaría en deuda con su anfitrión, y ese era el ventajoso comienzo de las negociaciones que Antonio siempre conseguía.
―¿Qué te parece el pescado, Juan Andrés?
―Ah, sublime. Muy buena cocina. El vino está un poco fuera de temperatura, ¿o es idea mía?
―Sí, puede ser. Mira, le digo al mozo y lo cambiamos.
―No, déjalo, está bien. Comparado a lo que me dieron en el avión, esto es un manjar de dioses.
―¿Cómo va tu empresa?
―Para ser franco, anda bastante bien, pero era mucho mejor antes.
―¿Y qué es lo que te falta?
―Es la gente, Antonio. Poca calificación, poca actitud productiva, robos, etcétera. Eso complica crecer y hace más esclavizante gerenciar. También los ecologistas con sus carteles y abogados. Y el gobierno joroba otro poco, tú sabes que los rojos siempre vuelven a hacer de las suyas.
―Qué rojos ni qué nada, aquí todos son bailarines para quien ponga la música más alta. Eso de rojos, azules y grises es del siglo pasado. Mira a los chinos, hacen lo que quieren, con sus bancos parecen suizos y copian patentes a día claro sin pedir permiso, ¿y quién les pone atajo?
―De lo malo eso es lo bueno pues, porque al final uno se las arregla con un poco de diplomacia o dólares para mover las voluntades.
―¿Mucha competencia?
―Hay espacio para todos. De hecho, se abaratan algunas cosas con más actores.
―Tengo la idea de hacer unas inversiones en Sudamérica, Juan Andrés.
―Amigo mío, cuente con mi ayuda, sin ningún compromiso ¿eh?
―Bueno, como sabía que venías, hablé con algunos amigos y estoy evaluando algunas opciones. Por ello me gustaría contar con tus contactos allá.
―Ya los tienes, Antonio, pero cuéntame cuál es tu área de interés.
―Ganar dinero, ganar abundantes y obscenas cantidades de dinero. ¡Ja, ja, ja!
―Eres un español muy especial, contigo me río como si fueras otro chileno.
―Serán los genes italianos de mi abuela. Porque por mi padre no, era de León, cazurro5hasta los huesos y de muy poca risa.
―Pero Antonio, no eludas y cuéntame algo del asunto.
―Ya te lo he dicho. Quiero hacer unos negocios en Sudamérica, tengo inversionistas interesados y tú eres el contacto local.
―Ya, pero dame algunos detalles.
―Mira, Chile es bastante competitivo en lo de las piscifactorías. De la nada han ido ganando respeto. Han copado una parte importante del mercado, se han llevado una parte considerable de la inversión y, de un tiempo a esta parte, están tratando de dar cátedra ambiental en cómo regular el negocio.
―Bueno, eso es estrategia competitiva, apretamos acá y ganamos soltura allá.
―Perfecto, lo entiendo y en vuestro lugar haría lo mismo.
―El asunto es que en mi club de inversión observamos este… denominado fenómeno chileno, y pensamos que ese diferencial que han creado a favor bien vale unos cuantos euros.
―A ver, me perdí ahí. ¿A qué te refieres con el diferencial?
―Mi visión de los negocios es que cuando alguien hace algo que lo hace crecer y comienza a empequeñecer a otro, entonces hay que ver cuánto puede valer aquello, pues si el que empieza a perder dimensiona ese valor, en una de esas está dispuesto a pagarlo y así impedir que se afecte su posición competitiva. ¿Se entiende mejor?
―Un poco. O sea que ves un negocio en impedir que el fenómeno chileno se materialice.
―No tengo posición alguna, pero veo que la pérdida está en el lado de los que tienen el dinero. He notado la preocupación y conozco gente dispuesta a pagar el diferencial necesario para que las cosas no cambien y no son tres pesetas ¡eh!
―Y supongo que me lo dices porque has identificado algo preciso por hacer para que las cosas vayan como quiere esa gente amiga y potentada.
―Correcto, Juan Andrés.
―¿Y qué podría ganar un humilde servidor como yo en participar en estas conversaciones entre buenos amigos?
―Unos veinte millones de euros.
―¡Fu! Es un buen diferencial, un tremendo diferencial, Antonio.
―No. Esa sería tu parte del diferencial, el gocho6, como diría mi padre, tiene mucha más manteca.
―Por el monto entiendo que tendría un rol especial.
―Claro, por eso estamos acá, para ser protagonistas.
―¿Qué necesitas de mi parte?
―Ustedes allá no tienen virus ISA. Pues bien, mis clientes quieren que tengan y que se descontrole. Así pues, Juan Andrés, haremos más entretenidos los seminarios de los próximos años.
―¿Descontrolar qué?
―El virus ISA pues, hombre. Distribuirlo de manera que no lo puedan atajar. Acá ya lo tienen controlado y piensan que eso permitiría equilibrar la competencia y, por ello, pagarían muy bien un estipendio. ¿Qué dices?
―Me impresionas, Antonio. Tienes un sentido supremo de la oportunidad. Pienso que bien hecho podría ser un golpe maestro.