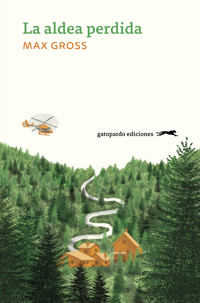
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En pleno siglo XXI, una comunidad judía vive aislada en los bosques de Polonia. Nadie sabía de su existencia... hasta ahora. ¿Y si una aldea perdida en los bosques de Polonia hubiese escapado milagrosamente a los horrores del siglo XX? Partiendo de esta brillante premisa, Max Gross ha urdido una ficción especulativa en la estela del mejor humor judío, un cruce entre Woody Allen, Michael Chabon y La vida es bella por el que obtuvo el National Jewish Book Award. Los habitantes de Kreskol, un shtetl o aldea judía, llevan más de cien años felizmente aislados del mundo: desconocen el Holocausto y la Guerra Fría, e inventos modernos como el automóvil, el smartphone o el saneamiento. Hasta que una disputa matrimonial los obliga a entrar bruscamente en el siglo XXI. Una mañana, tras un amargo divorcio, la joven Pesha Lindauer desaparece sin dejar rastro. Alarmados, los rabinos encargan a Yankel Lewinkopf, el tonto del pueblo, que se aventure al exterior para alertar a las autoridades. En su periplo, Yankel descubre la belleza y el espanto de la vida moderna. Incapaces de creer su relato, los polacos lo toman por loco y lo ingresan en un centro psiquiátrico. Cuando, finalmente, se compruebe que dice la verdad, acaparará la atención de todos los medios. El encuentro entre ambos mundos tendrá consecuencias dramáticas (y a menudo cómicas) para los habitantes del shtetl, que deberán afrontar los oscuros orígenes de su aislamiento y decidir si desean subirse o no al tren de la Historia. La crítica ha dicho... «Ingenioso y sagaz. La persistencia del antisemitismo después del Holocausto ha sido un tema recurrente para los escritores estadounidenses, desde Bernard Malamud y Philip Roth hasta autores recientes como Michael Chabon, Shalom Auslander y Steve Stern. Gross se ha ganado un hueco en esta tradición» USA Today «Una fábula amena y a ratos inquietante que provoca verdaderas carcajadas y que refleja con perspicacia las cotas de testarudez, fe y absurdo a las que puede llegar el ser humano.» Publishers Weekly «Un sentido del humor perfectamente afilado.» Zenda
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
La aldea perdida
La aldea perdida
max gross
Traducción de Irene Oliva Luque
Título original: The Lost Shtetl
© 2020 by Max Gross. All rights reserved.
© de la traducción: Irene Oliva Luque, 2022
© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2022
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: marzo de 2022
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: © Núria Solsona
Imagen del interior: © Lebrecht Music & Arts/ Alamy
Imagen de la solapa: © Julian Voloj
eISBN: 978-84-124869-4-0
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley,
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Portada
Presentación
1. El meteorito
2. Yankel
3. Niño lobo
4. Los mirmidones
5. Jubileo
6. Augurios
7. Esquema
8. «Terra incognita»
9. «Geheimnisträger»
10. Santa Teresa
11. «Poczta»
12. Herejía
13. Desasosiego
14. Cisma
15. Hermano Wiernych
16. Antros de libertinaje
17. Indemnización
18. Erupción
19. Rayo
20. Desórdenes
21. Desviación
22. Desenlace
Agradecimientos
Max Gross
Otros títulos publicados en Gatopardo
Una familia judía en el shtetl de Chełm, Polonia (c. 1916-1918).
Para Jane y Harry
«Para un gusano dentro de un rábano picante
el mundo es un rábano picante.»
proverbio yidis
1. El meteorito
Hasta en un pueblo feliz y tranquilo como el nuestro es posible encontrar a alguien a quien no quieras volver a ver.
Pesha Lindauer encontró a una de esas personas. Un hombre cuyo rostro la sacaba de sus casillas y cuya voz le hacía apretar los puños y rechinar los dientes. Un hombre que en sueños la perseguía y la atormentaba con látigos y fuego, y cuyo aspecto siempre le dejaba un ligero olor a azufre al despertar.
Tenía la doble desgracia de que el personaje en cuestión era su marido, Ishmael.
Pocos meses después de la firma del contrato matrimonial y del pago de la dote, Pesha le pidió el divorcio.
A la mayoría de los lugareños aquello no nos pilló por sorpresa. Todos nos habíamos percatado de la frialdad entre marido y mujer cuando los viernes por la tarde se paseaban por la plaza del mercado para hacer la compra para el sabbat. Nos había llegado el chispeante chismorreo de que Pesha era una mujer de apetitos extraños y le pegaba a su marido en la cama. No faltaban los rumores de los vecinos que los habían oído intercambiar berridos hasta las tantas de la madrugada como un par de animales enjaulados. También circulaba la historia (quién sabe si hay en ella algo de cierto) de que Pesha acudió a su padre la noche antes de la firma del contrato matrimonial suplicándole que lo cancelara todo. Lo único verdaderamente sorprendente fue que Pesha reuniera el valor para acabar con el matrimonio tan pronto.
—¿No tendría esta mujer que darle al menos un año de cuartelillo antes de tirar la toalla? —preguntó Esther Rosen a las mujeres que pululaban en torno a su puesto en el mercado. Y todas chasquearon la lengua en señal de asentimiento.
Mandaron a la rebbetzin1 a visitar a Pesha para ver si podía hacerse algo por salvar el matrimonio.
—¿Tus reparos son por algo que ocurre de puertas para adentro? —preguntó la rebbetzin, yendo directa al grano—. Porque, si se trata de eso, puede haber soluciones. Alguien puede hablar seriamente con Ishmael, con discreción, para que lo espabile en los asuntos de la carne.
—No —respondió Pesha—. Para empezar el matrimonio jamás debió celebrarse. Éramos incompatibles desde el primer momento.
—¿Por qué dices eso? Dame razones.
—No es nada concreto —respondió Pesha, un tanto enigmática—. Solo que ya no puedo verlo ni en pintura.
—Pero no te puedes divorciar sin más —objetó la rebbetzin—. Tiene que haber una razón.
Obedientemente, Pesha Lindauer expuso a grandes rasgos una muestra de los defectos de su marido, de su silencio de mulo a su mal aliento o sus arranques de furia y de mal genio, que la rebbetzin escuchó sin interrumpirla para luego desdeñarlos con un gesto de la mano.
—Sea como sea tenéis que procurar reconciliaros —repuso la rebbetzin con firmeza—. El divorcio tiene que ser el último recurso. Además, nadie quiere casarse con alguien divorciado, Pesha. Cargaréis con un pasado oscuro para el resto de vuestra vida. Atente a las consecuencias si lo das por imposible.
Lo que era una ligera exageración, claro está, aunque supongo que toda rebbetzin tiene el deber de hablar del divorcio como si de una catástrofe se tratara.
A Pesha y a Ishmael les dijeron que dieran lo mejor de sí mismos al menos durante una semana.
—Tenéis que intentar encontrar los puntos en común —les ordenó el rabí Sokolow una tarde de invierno en su despacho—. Tenéis que trataros con dignidad. Tenéis que ser humildes y corteses. Y debéis dejar de discutir, los dos vais a prometer ahora mismo que no os levantaréis la voz.
(—Por el amor de Dios, Pesha —le susurró la rebbetzin cuando se quedaron a solas—, vuestros vecinos los Cooperman os oyen gritar todas las noches. Tratad de controlaros.)
Al cabo de una semana, Pesha se presentó en el despacho del rabí Sokolow y les dijo a él y a la rebbetzin que los intentos de ambos de tratarse bien habían sido en vano. En vez de gritarse, se habían replegado en un silencio denso que no presagiaba nada bueno. La tensión —esa visita indeseada que les pisaba los talones y les susurraba al oído a todas horas— se había instalado en la casa y se negaba a marcharse por las buenas.
—Y además me ha hecho esto —añadió Pesha, remangándose y enseñándoles un gran cardenal negro azulado que le recorría el brazo y que hizo que el rabí Sokolow se ruborizara.
—Es muy probable que las cosas cambien cuando tengáis hijos —sugirió el rabí—. Un hogar estéril es mucho menos feliz que uno rebosante de criaturas.
Pesha se irguió en la silla y arqueó las cejas. Y la inmediatez de su reacción hizo que el rabí Sokolow se sintiera como un tonto.
—O puede que no —musitó él.
En las siguientes semanas, muchos se llevaron aparte a cada uno de los Lindauer para intentar meterlos en vereda por separado.
—¿Te puedo preguntar una cosa? —le dijo el rabí Sokolow al marido cuando se quedaron a solas—. ¿Le has pegado alguna vez a tu mujer?
Ishmael Lindauer puso cara de abochornado.
—¿Quién le ha contado eso?
—Qué importa. Estas cosas siempre se acaban sabiendo. Y a mí me ha llegado este rumor.
—¡Es una gran mentira! —estalló Ishmael Lindauer, y le tembló la barba negra en forma de cuña—. ¡Es la calumnia más asquerosa que he oído en mi vida!
El rabí, pacifista por naturaleza, retrocedió con cautela en su asiento, espantado por la violencia en la reacción de aquel joven.
El rabí Sokolow conocía a Ishmael Lindauer desde que era un bebé, y siempre lo había considerado un niño un tanto raro, pero tranquilo. Ningún miembro de la familia Lindauer le había ido nunca con dramas o penas por algo que Ishmael hubiera hecho para amargarles la vida. No había hermanas a las que hubiera hecho llorar con sus fechorías o burlas. (De hecho, no tenía hermanas, solo hermanos.) Ishmael Lindauer no era más que el hijo del fabricante de pelucas, que se había quedado el negocio de su padre después de acabar la jéder.2 El niño, que había sido indefectiblemente tranquilo y del montón, se había convertido en un hombre esbelto de piel cetrina, también tranquilo y del montón.
—Mira, Ishmael —el rabí Sokolow se dirigió a él con serenidad, pero con firmeza—, todos sabemos que a puerta cerrada ocurren cosas que un matrimonio no sería capaz de explicar a nadie más en el mundo. Pero lo que ahora mismo te estoy diciendo es que, si le estás haciendo daño a tu esposa, tendrás que atenerte a las consecuencias.
Ishmael se puso lívido de la ira.
—Jamás le he puesto la mano encima —declaró Ishmael—. Quienquiera que le haya contado eso es un mentiroso. ¡Un mentiroso!
Los dos hombres se quedaron callados unos instantes, con las palabras flotando en el aire.
—Si ella va contando mentiras sobre mí, tal vez debería conseguir su divorcio —dijo finalmente Ishmael—. No tengo ningún interés en seguir casado con una mentirosa como ella. Jamás le he dado una paliza a nadie. Mucho menos a una mujer. ¡Mucho menos a mi mujer! Pero lo único que quiero que sepa es que no solo es una mentirosa, sino también una pésima esposa.
El rabí Sokolow no dijo nada.
—Esa mujer no es capaz de coser, ni aunque le fuera la vida en ello —bramó Lindauer después de tomarse un momento de silencio para poner en orden sus ideas—. Hace dos meses que le di un par de calcetines para que me los remendara y todavía estoy esperando. Y además es una malísima cocinera.
Se trataba de asuntos graves, por lo que el rabí Sokolow venció el impulso de sonreír. Se limitó a mirar fijamente a Lindauer, cuya ira parecía la de un perro rabioso totalmente fuera de control.
—Bueno, está claro que eso puede ser una fuente de problemas —concedió el rabí Sokolow—. Mantener una casa en condiciones no es ninguna tontería. Pero eso no puede ser lo único que destruya un matrimonio. ¿Qué ha estado ocurriendo entre vosotros en el lecho matrimonial?
Por un instante, Lindauer puso la cara que uno imaginaría que pone un niño al abrir la puerta de un armario y descubrir a su madre en paños menores. No se le venían a la cabeza las palabras necesarias para responder. Su ira se vio anulada por la vergüenza.
—Nada.
—¿Que no ha ocurrido nada? —preguntó el rabí Sokolow—. ¿O con «nada» quieres decir que no pasa nada y todo va bien en ese terreno?
—Todo va bien —respondió Lindauer.
Por cómo lo dijo, rehuyendo la mirada del rabí, Sokolow dudó de la sinceridad del joven. Y mientras estaba allí sentado, observando a Lindauer, al rabí se le pasó por la cabeza que era tal la rabia del marido que puede que, por puro despecho, acabara decidiendo no concederle el divorcio a su mujer. Sin duda no sería la primera vez, aunque nadie recordaba cuándo fue la última, que algo así había ocurrido en Kreskol. El rabí Sokolow se llevó la mano a la lana gris de su barba y trató de escoger con cuidado las palabras que diría a continuación. Pero Lindauer se le adelantó.
—¿Hemos acabado? —preguntó, poniéndose de pie de repente.
En realidad, al rabí le quedaban muchas cosas por decirle. La conversación sobre aquel singular matrimonio no había hecho más que empezar, casi no habían entrado en materia. Aunque a veces, cuando una de las dos partes está dispuesta a no cruzar ciertos límites, no tiene sentido insistir. El rabí Sokolow se limitó a asentir.
Acto seguido, Ishmael Lindauer inclinó la cabeza y salió hecho una furia del despacho del rabí, ruidosamente y dando zapatazos.
—Si te soy sincero —le dijo más tarde el rabí Sokolow a su mujer—, no sé cuál de los dos miente.
—¿Que no lo sabes? —preguntó la rebbetzin—. Creía que me habías dicho que él se puso violento. Está claro que la culpa es de él.
—Sí, claro —accedió el rabí Sokolow—. En el momento pensé que iba a darme un mamporro allí mismo. Pero no te pones hecho un energúmeno por una acusación que sea cierta.
Lo que supongo que era un punto de vista como otro cualquiera.
Y su preocupación por que Ishmael pudiera castigar a su mujer negándose a concederle el divorcio resultó ser profética. Al cabo de unos días, Shmuel Lindauer (el hermano pequeño de Ishmael) se presentó en el estudio del rabí Sokolow para comunicarle que su hermano no tenía ninguna intención —de ninguna de las maneras— de concederle el divorcio a su mujer. Bajo ningún concepto.
Por supuesto que los Lindauer no habrían sido ni de lejos las dos primeras personas que se divorciaban en nuestra pequeña localidad.
Si consultaras los archivos de Kreskol, descubrirías al menos siete casos de divorcio en los últimos veinte años. Lo que nos sitúa, me enorgullece decir, muy por debajo de la media en lo que a divorcios se refiere.
Lo que no significa que no pudiera haber habido muchos más. Los hombres y las mujeres son iguales en todas partes, y por mucho que a nosotros nos guste creernos mejores que los enfurruñados de Pinczow o los sabelotodo de Bobowa, en realidad Kreskol no tiene nada de distinto. Fueron muchas más las personas que acudieron al rabí Anschel Sokolow (y a su padre, Herschel, antes que a él) pidiendo los papeles del divorcio que las que realmente los obtuvieron.
Sin embargo, nosotros teníamos la suerte de que uno de nuestros dayyanim,3 Meir Katznelson, y su mujer, Temerl, poseían un talento excepcional para limar las asperezas conyugales y disuadir a ambas partes de emprender acciones precipitadas.
Estaba, por ejemplo, el famoso caso de Yasha y Miriam Greenberg. Yasha Greenberg (con su anciano padre, Zalman, a la zaga) acudió al rabí Sokolow y al rabí Katznelson para pedir el divorcio porque creía que su mujer era una bruja. Zalman había descubierto un amuleto en el ropero de su nuera, entre sus prendas íntimas, y también una baraja de cartas del tarot. Yasha Greenberg estaba demasiado horrorizado como para enfrentarse a su mujer tras el descubrimiento, así que se había ido derecho al beit din.4
—¿Quién va a tolerar que tengamos brujas en nuestro pueblo? —preguntó Yasha—. Esta es capaz de echarnos cualquier conjuro y convertirnos a todos en un puñado de ranas.
Una sospecha bastante disparatada, sin duda, pero es deber de los guardianes de la ley tomarlo todo en consideración.
Se convocó a Miriam Greenberg en el beit din, donde tuvo que enfrentarse al amuleto y a las cartas.
Rompió a llorar.
—No tenía intención de hacerle daño a nadie —dijo gimoteando—. Le cambié el amuleto por un collar a una de las muchachas gitanas que pasaron por el pueblo.
Las caravanas de los gitanos habían pasado por allí unos meses antes, como cada primavera, con la banda de mercachifles de pelo y ojos negros y aros de oro en las orejas, pregonando ollas y sartenes, metros de tela y enormes artilugios metálicos de los que nadie en el pueblo tenía la más remota idea de qué hacer con ellos.
—Me figuré que un poquitín de buena suerte extra no le haría daño a nadie —declaró la señora Greenberg, secándose las lágrimas con un pañuelo—. No actué de mala fe.
—¿Y las cartas? —preguntó el rabí Katznelson.
—La muchacha me enseñó a usarlas —explicó la señora Greenberg—. Me contó que predecían el futuro. No vi pecado alguno en aquello.
Por supuesto a la señora Greenberg le pusieron los puntos sobre las íes. Las cartas y el amuleto se le entregaron al enterrador del pueblo, a quien se le encomendó que los destruyera. Y la señora Greenberg juró por lo más grande, con los juramentos más sagrados que se le ocurrieron, que jamás en la vida volvería a pronunciar los oscuros conjuros que la muchacha gitana le había enseñado.
—¡Y tú! —dijo el rabí Katznelson, señalando a Yasha con el dedo—. Tú deberías ser más indulgente. La mujer lo hizo sin saber lo que hacía. Y quien no sabe no peca. Además, ¿qué clase de marido pide que echen a su mujer del pueblo como si fuera una korva5 sin ni siquiera haber hablado con ella primero?
Greenberg, con las lágrimas rodándole por las mejillas, pidió perdón a la mujer a la que solo una hora antes había acusado de agravio. Y retiró la petición de divorcio.
Es más, las madres e hijas de Kreskol creían que contaban con un defensor en la persona del rabí Katznelson. Pese a que la señora Greenberg a todas luces no había obrado bien, daba la impresión de que el rabí había adoptado la postura de que no había obrado del todo mal.
Así que, en medio de todas las tribulaciones de los Lindauer, se recurrió a él para acelerar o bien el divorcio o bien la reconciliación.
—¿Qué es eso de que ella «no puede verlo ni en pintura»? —preguntó Katznelson—. En mi vida he oído semejante estupidez. Para empezar, ¿por qué se casó con él si no le gustaba?
Una pregunta pertinente, podría decirse.
En retrospectiva, el matrimonio entre Pesha Rosenthal e Ishmael Lindauer se había concertado con demasiada premura. El día después de que Pesha cumpliera diecisiete años, Mira Rut, la celestina, se presentó en la puerta de los Rosenthal con una larga lista de hombres solteros con los que podía casarse a Pesha.
—¿Qué me dices de Avigdor Lipsky? —preguntó Mira Rut, refiriéndose al robusto pescadero de pelo pajizo, que era indiscutiblemente uno de los especímenes más apuestos de Kreskol.
—¿Lipsky? —repuso Pesha—. ¡Llegará a casa todas las noches apestando a pescado!
No tenía ningún sentido fingir que no fuera cierto. Mira Rut propuso entonces a Yakov Slibowitz, cuya familia regentaba una de las granjas lecheras.
—Pero si es bizco —protestó Pesha.
Luego vino Reuven Brower. («Demasiado bajo.») O, tal vez, el hermano pequeño de Reuven, Itzik. («Se ríe como un payaso.») O Asa Shanker, que bebía los vientos por Pesha y la perseguía en una búsqueda constante de sus favores y atenciones. («Me pone los pelos de punta.»)
—Muy bien —dijo Mira Rut, levantándose de la mesa de la cocina de los Rosenthal—. Tal vez tenga que pensármelo un poco más.
Mira Rut, que nunca dejaría escapar un corretaje, regresó al cabo de varias semanas con más propuestas: la primera era el bedel reb6Zelig Minkin, viudo («Demasiado viejo»); la segunda, Zachary Mandell, más listo que el hambre y casi en edad casadera. («Tiene cara de cuervo.»)
—¿Qué me dices de Ishmael Lindauer? —preguntó Mira.
Pesha no conocía muy bien a los Lindauer. La familia estaba formada exclusivamente por muchachos, y Pesha no tenía homólogas femeninas con quienes compararlo. Lo único que sabía de los Lindauer era que regentaban la tienda de vestidos y pelucas que había en la otra punta de Kreskol y que ella no había tenido ocasión de visitar desde que, hacía siete años, su madre muriera.
—No sé —contestó Pesha, que eran hasta el momento las palabras más alentadoras que Mira Rut hubiera oído por boca de la chica.
Se concertó un encuentro entre los dos potenciales cónyuges en el salón de té de la calle del Mercado, a mitad de camino entre las casas de ambos, y la conversación fue bastante correcta. Reb Issur Rosenthal se sentó a la mesa detrás de su hija y el hermano mayor de Ishmael, Gershom, se sentó en otra mesa cercana.
—¿Por qué no seguiste en la yeshivá? 7—preguntó Pesha cuando su padre parecía distraído.
—Porque no se me ocurre una forma más aburrida de pasar el tiempo —respondió Ishmael.
Lo que provocó una sonrisa.
—¿Nu?8—preguntó Mira Rut a la mañana siguiente al llegar a casa de los Rosenthal—. ¿Qué opinas?
Pesha sopesó la pregunta.
—Es gracioso —pronunció finalmente.
Lo que era una mala interpretación por su parte. Puede que fuera burlón. Sarcástico, seguro. Pero pocos habrían descrito a Lindauer como alguien que tenía gracia.
No obstante, aquello ya era mucho. A Issur Rosenthal le encargaron que le dijera a su hija que, en un pueblo del tamaño del nuestro, no podía permitirse el lujo de ser quisquillosa. Las hermanas de Pesha empezaron a decir que Ishmael, callado y de tez oscura, les parecía apuesto y de una modestia admirable.
—Por eso creo que es tan callado, está claro que no quiere pavonearse —dijo Hadassah Rosenthal.
—A lo mejor es que no tiene tanto de lo que pavonearse —contestó Pesha.
Después de tres o cuatro semanas dándole la lata, Pesha accedió a casarse; montaron la carpa y alquilaron la fonda para la velada. Pero Pesha apenas sonrió cuando el bufón de la boda llegó para entretener a sus tías y hermanas. Durante toda la firma del contrato, Pesha estuvo pálida y se tropezó ligeramente al rodear a Ishmael por segunda vez. Solo Esther Rosen pensó que aquello era un mal augurio. Todos los demás simplemente lo atribuyeron a que estaba nerviosa.
La boda se celebró con toda la fanfarria que era de esperar. Una procesión, encabezada por los cuatro intérpretes de música klezmer,9 desfiló con el novio y la novia hasta la casa de Pesha. Por el camino los rociaron con granos de trigo. Al llegar a la casa Rosenthal, Elka, la tía de Pesha, les hizo entrega de una gran jalá 10 y una jarra de arcilla llena de sal. El banquete posterior fue tan espléndido que todo el mundo lo recuerda, y después de que la pareja se retirara a una habitación en la parte de atrás de la casa Rosenthal, Yetta Cooperman regresó a la fiesta media hora más tarde para anunciar victoriosa que había sangre en las sábanas. El acontecimiento se consideró todo un éxito.
Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió entre marido y mujer en los meses siguientes, salvo que ninguno de los dos parecía contento. Y alguna explicación debía de haber. ¿Qué podía amargar la alegría de dos jóvenes, salvo que ocurriera algo gravísimo?
En cuanto nacen, los rumores pueden convertirse en grandes bestias indómitas, y los que corrían sobre los Lindauer se hicieron especialmente descomunales y salvajes.
Algunos se preguntaban por qué, para empezar, Pesha había dudado tanto antes de aceptar el casamiento. Se pensaba que debía de ser porque estaba metida en algo ilícito, como una aventura con alguno de los alumnos de la yeshivá o, Dios no lo quisiera, con algún hombre casado. (Lo cual no era imposible. Pesha suscitaba pensamientos impuros hasta en los más santurrones de Kreskol.) Que ella a veces se paseara por el mercado con la peluca un poco ladeada y se la viera, en alguna ocasión, con un botón de la blusa desabrochado fue lo que desató las malas lenguas de unos y otros.
Aquellos rumores culminaron meses más tarde, una mañana que Ishmael entró en la shul 11 y, justo cuando acababa la amidá,12 se sentó sobre la punta del cuerno de carnero que algún malicioso había deslizado sobre el banco.
Cuando pegó un brinco, los fieles allí reunidos rompieron a reír escandalosamente. Hasta el rabí Sokolow sonrió. Ishmael apenas pudo contener la rabia y salió hecho una furia de la shul, sin mediar palabra.
Una semana más tarde, Pesha pidió el divorcio.
—Todo eso forma parte del pasado —declaró Katznelson al beit din—. Ahora nuestro único deber es mirar al futuro. Ya sea mediante un divorcio o la continuación del matrimonio.
—Os diré lo que me preocupa —dijo el rabí Sokolow—. Aunque estemos de acuerdo en que el divorcio es lo mejor para todos, Ishmael parece tan enfadado que no sé si lo aceptará.
—Haremos que entre en razón —apuntó Katznelson—. Esos dos no llevan casados tanto tiempo como para odiarse de verdad.
Mandaron a Temerl Katznelson a la casa Rosenthal, donde Pesha había levantado campamento, y después de servir el té y ofrecer y aceptar una galleta de limón, las dos mujeres desenvainaron sus espadas y fueron al meollo del asunto.
—La verdad, Pesha, es que estás actuando de una forma totalmente equivocada —dijo Temerl—. Si en realidad esperas que tu marido acceda al divorcio, no vas a convencerlo si vas por el pueblo contándole a todo el mundo que te ha roto el brazo.
Temerl recordaría más tarde que Pesha parecía desorientada. Llevaba el vestido arrugado y tenía el rostro demacrado. Sus ojos se hundían en dos enormes bolsas grises que le caían hasta las mejillas, como si llevara mucho tiempo sin dormir. Y la envolvía un halo de desasosiego, como si cualquier plato o taza que le pusieras en la mano se le fuera a caer.
—Nunca he dicho que me rompiera el brazo —repuso Pesha, con voz exhausta y carente de emoción—. Dije que me hizo daño en el brazo. Y es verdad.
—Tienes que ser estratégica —dijo Temerl, a quien hacía mucho tiempo que se le había agotado la paciencia con las jóvenes esposas que no conocían la naturaleza incoherente de los hombres ni los sacrificios que eran necesarios para apaciguarlos—. Si una mujer pide el divorcio en serio, no puede convertir el asunto en una gran batalla del corazón. Lo que necesitas es que él esté lo más lúcido posible. ¿No crees que cuando se pare a pensar las cosas con calma se dará cuenta de que no tiene sentido seguir casado con una mujer con la que no se lleva bien?
Pesha no abrió la boca, se limitó a gruñir.
Pero al parecer se tomó en serio el consejo de Temerl Katznelson. Unos días después, Pesha se presentó en la tienda de Ishmael con una tarta de miel. Llevaba el vestido sin arrugas y la peluca peinada. Antes de entrar en el establecimiento, la vieron pellizcándose las mejillas para darles color.
El encuentro entre marido y mujer tuvo como testigo a Gershom, el hermano de Ishmael, que informó de que todos los presentes en la tienda habían contenido la respiración cuando ella entró.
—Hola, Ishmael.
Ishmael estaba colgando un vestido en un maniquí y se quedó petrificado, apretando con los dedos la tela blanca.
—Te he traído esto —anunció ella, entregándole la tarta de miel.
—¿Está envenenada?
Gershom rió socarronamente, lo que hizo que el señor y la señora Lindauer miraran en su dirección.
—Vamos a la trastienda —dijo Ishmael.
Marido y mujer se fueron al almacén mientras Gershom y su hermano Shmuel se quedaban merodeando por la parte delantera de la tienda, estirando el cuello de vez en cuando hacia la parte de atrás. Durante los quince minutos o así que los Lindauer desaparecieron en sus entrañas, un silencio fantasmal reinó en el local.
Finalmente, Pesha salió de la trastienda con paso enérgico y sin molestarse en despedirse de ninguno de los dos hermanos. Ishmael apareció con el aire apesadumbrado de un hombre que acaba de descubrirse un bulto inexplicable en el cuerpo.
—¿Qué ha pasado entre vosotros? —preguntó Shmuel.
Ishmael no miró a su hermano pequeño. Fue arrastrando los pies hasta el metro de tela que había junto a la mesa de trabajo y con aire lúgubre tomó asiento.
—¿Nu?—dijo de nuevo Shmuel—. ¿Qué ha pasado?
Ishmael no dijo nada. Cuando por fin habló, lo hizo en un susurro.
—Y a ti qué te importa.
Gershom y Shmuel intercambiaron una mirada de perplejidad.
—¿Os vais a divorciar? —preguntó Gershom, aprovechando su prerrogativa de hermano mayor, a quien no podía contestar tan secamente.
—No —respondió Ishmael, sin levantar la cabeza. Y luego añadió—: No sé.
Está claro que fue un extraño incidente. Más tarde, Gershom y Shmuel se dirigieron a la taberna de Kreskol y analizaron a fondo el breve episodio, en busca de significados ocultos y posibilidades, aunque acabaron igual de confusos que cuando se sentaron.
Para su sorpresa, Pesha apareció de nuevo en la tienda al día siguiente. La nieve había empezado a deshacerse, y Pesha había ido a recoger flores silvestres en el bosque. Le entregó un ramo a su marido, que lo aceptó claramente avergonzado.
—Vamos a dar un paseo, Ishmael —sugirió Pesha.
Ishmael dudó un instante. Lanzó una mirada fugaz a su hermano.
—Vuelvo dentro de un rato, Gersh.
Se puso el abrigo, besó la mezuzá 13 y desapareció con su esposa durante media hora.
Cuando regresó, parecía estar de mejor humor que después de la última visita de Pesha.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Gershom de nuevo.
—Hemos hablado —respondió Ishmael—. Solo hemos hablado un poco. No te metas.
Un matrimonio es un asunto curioso.
Durante semanas, en cualquier caso, dio la impresión de que la repugnancia y la aversión entre Ishmael y Pesha Lindauer se había fundido hasta derretirse con la nieve del suelo, y puede que hasta se hubiera transformado en amor.
Pesha iba todas las tardes a la tienda, por lo general con un regalo, como si ella fuera la pretendiente y él el pretendido, y los dos salían a pasear por el bosque.
—¿Será posible? —preguntó Esther Rosen en su puesto—. ¿Habrán hecho borrón y cuenta nueva?
—Nunca se sabe —respondió una de las mujeres.
—Hum —dijo Esther—. Me lo creeré cuando ella se vuelva a mudar con él.
Por supuesto Pesha Lindauer no se volvió a mudar con su marido. Cuando llevaba un mes cortejándolo, Ishmael anunció que estaba dispuesto a acceder al divorcio.
—¡Es absurdo! —exclamó Gershom Lindauer—. De pronto actuáis como una pareja de luna de miel..., ¿y ahora vais y os divorciáis?
—Sé lo que me hago.
—Lo dudo —respondió Gershom—. Para mí que te han dado gato por liebre, hermano. Creo que te ha engañado.
Sin embargo, no había quien disuadiera a Ishmael. Como explicaba a quienes le preguntaban, creía que concederle el divorcio a su mujer allanaría el camino de la reconciliación. Su buena disposición por mostrarse razonable haría que ella lo quisiera aún más; él le demostraría que confiaba en ella, y le haría ver al mundo entero que ella volvería a su lado por genuina voluntad propia. La suya sería una de las pocas uniones por amor de Kreskol.
—Estás loco —dijo Gershom—. Loco de remate.
Se convocó el beit din, en el que los rabíes Katznelson, Sokolow y Joel Gluck consultaron con el sofer 14 y, después de redactar el acuerdo de divorcio, se le entregó a Ishmael un trozo de pergamino y una pluma de ganso para firmarlo. Tras estampar su rúbrica, y después de examinar el documento por última vez, se lo devolvieron.
—Ahora deposítalo en manos de ella —ordenó el rabí Sokolow.
Lo hizo.
El rabí Sokolow se dirigió a Pesha.
—Date la vuelta y aléjate de él.
Ella obedeció, cruzó el despacho del rabí y se detuvo en la puerta.
Los tres hombres del beit din intercambiaron una mirada para asegurarse de que todo se había hecho según las antiguas normas. El rabí Sokolow asintió.
—Por la presente os declaro divorciados.
Ishmael asintió solemnemente, pero, al echarle un vistazo a su exesposa, le sorprendió ver que tenía lágrimas en los ojos.
No eran de desahogo por la pena, sino minúsculos cristales de felicidad y alivio. Se llevó la mano a la boca para reprimir cualquier expresión de júbilo. Y mientras salía del estudio del rabí Sokolow detrás de su exmujer, Ishmael sintió que las palabras de su hermano se le clavaban más de lo que había imaginado.
Caminando hacia la luz del día, Pesha se puso a dar saltitos delante de él.
—¿Por qué vas tan rápido?
Pesha no contestó, pero sí aminoró el paso para aplacarlo.
Siguieron paseando un instante por el pasaje de los Zapateros, sin mediar palabra. Las lágrimas de Pesha se habían secado, pero parecía que temblaba, pese a que no hacía frío e iba envuelta en un abrigo de lana.
—Bueno, tampoco ha sido para tanto —dijo finalmente Ishmael—. Pensaba que sería mucho peor.
—Hum.
—¿Por qué estás tan callada?
Pesha no despegaba los ojos del suelo.
—No me apetece hablar.
Ishmael se detuvo. Se quedó inmóvil mientras ella seguía caminando.
—¡Pesha!
Ella se dio la vuelta.
Él no supo muy bien qué decir, imagino. Los que presenciaron la escena cuentan que el fogonazo de rabia fue el mismo que el rabí Sokolow había visto unos meses antes. Sin contar con más información, un observador imparcial no habría tenido ningún inconveniente en creer que se trataba de un hombre violento. Además, las palabras que empleó habrían ruborizado hasta a un cosaco. Incluso yo dudé si reproducir o no literalmente y por escrito las palabras que Ishmael Lindauer empleó, pero al final decidí que era más importante ser veraz que plegarme a las sensibilidades más susceptibles. Por lo tanto, aquellos lectores que sean sensibles a tales asuntos tal vez prefieran saltarse unas cuantas páginas.
—Está claro que eres una zorra, ¿eh?
Pesha abrió la boca de par en par.
—¿Qué has dicho?
—Todo este tiempo —dijo Ishmael, con la voz subiendo de volumen, descontrolada—. Todo este tiempo que has estado tratándome bien. Todo era una trampa, ¿verdad?
—Me das asco.
—¡Y tú eres una puta!
Pesha se dio la vuelta y echó a andar alejándose.
—¡Puta! —bramó Ishmael a grito pelado.
Huelga decir que esta no era la clase de escena que presenciábamos todos los días en Kreskol. Una multitud rodeó a Ishmael para asegurarse de que sus descabelladas palabras no pasaban a la acción.
—¡Me casé con un pedazo de puta sucia y asquerosa! —gritó Ishmael, lo bastante alto para que medio pueblo lo oyera.
Ni siquiera al ver al santo rabí, que había salido corriendo de su despacho con el resto del beit din, logró calmar un ápice la ira de Ishmael.
—¡Tranquilízate! —suplicó el rabí Sokolow—. ¡Por favor, Ishmael!
—¡Puta! ¡Puta!
—Ishmael... ¡Está mirándote todo el mundo!
Ishmael se volvió hacia el rabí Sokolow.
—¡Quiero retirar el get! 15 ¡Quiero retirar el divorcio!
—No puedes —repuso el rabí Sokolow—. Ya es tarde.
—¡Pero me ha engañado!
Era inútil decirle que no se podía hacer nada. Siguió dando saltitos y chillando como un crío. Los ojos se le llenaron de lágrimas y juró por lo más sagrado que un día se vengaría por aquella humillación y aquel escándalo.
—¡Me las pagará! —vociferó Ishmael—. ¡Se arrepentirá! ¡Lo juro! ¡Lo juro por el Arca de la Alianza y la Sagrada Torá!
Pesha echó a correr. Dejó atrás la sinagoga y la mikvé,16 la cerería y el callejón de la Costura, el mercado y el cementerio, y no paró de correr hasta que llegó sana y salva a la casa de su padre, donde se encerró con llave.
Un asunto feo, sin duda. Y durante el resto del día, todos especulamos con cuál sería el siguiente episodio de aquella pareja de chiflados, porque nadie creía que la historia fuera a acabar allí.
—Yo tengo una teoría —dijo Esther Rosen, sentada en el banco que había delante de la residencia familiar de los Rosen, ante la audiencia de otras cuatro comadres de Kreskol—. Estos dos acabarán casándose otra vez.
—¿De dónde sacas eso?
—Nadie querrá casarse con ellos tras este repugnante espectáculo. ¿Quién iba a casarse con Ishmael Lindauer después de lo que todos acabamos de ver?
Era difícil cuestionar aquello.
—Y creo que Pesha hace ya mucho tiempo que echó a perder su reputación. Ningún hombre en su sano juicio accedería a casarse con una mujer que pudiera volver a su marido así de loco. Supongo que no será mañana, ni el año que viene, pero cuando esta mujer oiga la última llamada de la maternidad, se dará cuenta de que no tiene a nadie más.
—Bueno, no sé yo —opinó otra de las comadres—. Pesha Rosenthal tiene cara de ángel y cuerpo de ninfa. A lo mejor no le echa el lazo a un rabí, pero encontrará a alguien dispuesto a quedarse con ella.
Esther Rosen esbozó una sonrisita, y las mujeres siguieron charlando una hora más sobre qué les depararía el destino, hasta que una a una se fueron marchando y el aquelarre se disolvió.
Sin embargo, lo que finalmente ocurrió fue algo que nadie se esperaba: a la mañana siguiente Pesha se esfumó, sin dejar el menor rastro.
Cuando su hermana entró en su habitación para despertarla, se encontró con la cama hecha y la habitación vacía. Hadassah salió y fue al establo para ver si estaba ordeñando las vacas, u ocupándose de las cabras, pero los animales estaban allí tan tranquilos. Se adentró en el bosque y empezó a gritar el nombre de Pesha. La única respuesta que obtuvo fue el gorjeo de los pájaros.
—¡Despertad! ¡Despertad! —Hadassah recorrió el hogar de los Rosenthal a la carrera, gritando—: ¡Nuestra hermana no está!
Una hora más tarde, el macero ya había llamado con su maza de madera a la puerta de todos los ancianos del pueblo, que se habían reunido en la sinagoga para debatir este último suceso.
—¿Qué suponéis que le ha ocurrido? —preguntó uno.
—Es probable que se haya fugado —respondió otro.
Palabras que no presagiaban nada bueno entre los habitantes de Kreskol. Eran pocos los lugareños que se habían adentrado errantes en el bosque que se extendía al otro lado de la muralla del municipio; una o dos veces, cada decenio una viuda infeliz o un joven aventurero emprendía el viaje sin decírselo a nadie, y, sin excepción, jamás se volvía a saber de ellos. Sin duda podrían haber llegado sanos y salvos hasta la localidad más cercana. O, hasta donde sabíamos, podrían haber muerto de sed y acabado a merced de los buitres, que picotearían sus restos. Nadie lo sabía a ciencia cierta. Pero la opinión generalizada era que marcharse de Kreskol era una decisión que no difería mucho del suicidio.
—¿Que se ha escapado? —dijo el primer anciano—. ¿Al bosque? ¿Sola? ¡Pues la despedazarán los lobos!
—No se preocupe. Si se ha escapado, la encontraremos.
Se palpaba en el aire, por supuesto, otro temor siniestro que nadie se atrevió a mencionar durante los primeros treinta minutos del encuentro.
—Porque no estaréis pensando que ese marido suyo le ha hecho algo, ¿verdad? —preguntó finalmente uno de los ancianos.
—Es absurdo —dijo el rabí Katznelson.
El rabí Sokolow, sin embargo, se negó a descartarlo. Se limitó a pasarse la mano por la barba. Transcurridos unos instantes, declaró:
—Yo por él no pondría la mano en el fuego.
En la asamblea se hizo un silencio sepulcral.
—¡Dios no lo quiera! —repuso finalmente Katznelson.
—Hay que tenerlo en cuenta —dijo el rabí Sokolow.
—Sí, hay que tenerlo en cuenta —intervino alguien más.
—Pues tened cuidado —dijo el rabí Gluck—. Porque quienes acusen a los justos en falso no entrarán en el paraíso.
—Sí, sí... Es para preocuparse —dijo Sokolow—. Pero ¿y si tenemos un asesino en Kreskol?
Era algo inaudito. Habían pasado ciento once años desde que se cometiera el último asesinato en Kreskol.
En aquel entonces, según los archivos de nuestra localidad, se envió una expedición a las autoridades polacas mientras custodiaban al asesino (un hombre que había apuñalado a su hermano tras una pelea de negocios complicada por el hecho de que la víctima había seducido a la mujer del atacante) encerrado con llave en el sótano donde se practicaba la shejitá,17 bajo constante vigilancia, junto a un buey marcado para su sacrificio. Pasaron semanas antes de que el asesino abandonara encadenado nuestro pueblo junto con un batallón de policías gentiles.
—Imagino que tendremos que hacer algo parecido —dijo el rabí Sokolow—. En el caso de que Ishmael sea culpable.
Reb Dovid Levinson, el matarife de los sacrificios, y reb Wolf Shapiro, que se ocupaba del horno y estaba al frente del cuerpo de bomberos —dos de los hombres más corpulentos del pueblo—, se presentaron en la casa de Ishmael y lo llevaron a la sinagoga con un brazo por encima de cada hombro.
Cuando Ishmael compareció ante los ancianos del lugar, el furioso botafuego había quedado reducido a un hombre asustado. Estaba lívido. Por su frente se deslizaban gotas de sudor que se le metían en los ojos oscuros. Cada vez que se limpiaba el sudor, reb Levinson y Shapiro intercambiaban una mirada.
—¿Te has enterado de qué va esto? —preguntó el rabí Katznelson.
—Sí.
—Tu esposa ha desaparecido —prosiguió Katznelson.
Ishmael no dijo nada. Se limitó a volver la cabeza para mirar a los ancianos allí reunidos.
—¿No sabes nada al respecto?
—No... Nada.
Un tablón del suelo crujió cuando alguien en la sala desplazó el peso de una pierna a la otra.
—No le has hecho nada, ¿verdad? —preguntó el rabí Sokolow.
—Claro que no.
—Recuerdo que ayer dijiste que te vengarías de Pesha —añadió Sokolow, sin alterarse—. Recuerdo que lo juraste por la sagrada Torá.
Ishmael empezó a protestar, pero, tuviera lo que tuviese planeado decir, se lo pensó dos veces.
—No la he tocado.
Como es obvio, ninguno de los hombres de Kreskol tenía muchas dotes en las artes de la investigación y el interrogatorio. Después de pronunciar y responder un par de preguntas tensas más («¿Qué hiciste anoche?» y «¿Cómo sabemos que dices la verdad?»), se decidió que debían permitirle marcharse.
—La Torá dice que hacen falta al menos dos testigos —explicó Katznelson al sospechoso—. Y para empezar ni siquiera estamos seguros de que a Pesha le haya pasado algo.
Un Ishmael aturdido asintió.
—Pero recuerda —le advirtió Katznelson mientras salía del despacho—, puede que tengamos que hacerte más preguntas.
Enviaron a Ishmael a casa en compañía de Levinson y Shapiro, pero esa fue la última vez que los ancianos lo vieron.
Levinson y Shapiro montaron guardia, incluso de noche, ante la tienda de ropa de la familia Lindauer, y esperaron a que se apagaran las velas en el domicilio, en el piso de arriba. Cuando la vivienda se quedó a oscuras, aguardaron diez largos minutos, al otro lado de la calle, antes de llegar a la conclusión de que sus residentes debían de estar dormidos y era seguro volver a casa.
Pero Ishmael Lindauer se las ingenió para escabullirse antes de que amaneciera. En la despensa de los Lindauer faltaba pan, queso y mantequilla. De los árboles que había detrás de la casa alguien había recogido unas cuantas piezas de fruta madura. Y sobre la almohada de Ishmael Lindauer, alguien había dejado una nota escrita con la caligrafía de Ishmael, infantil y en letras mayúsculas, dirigida a su hermano mayor.
Querido Gershom:
He decidido irme de Kreskol. Creo que nunca más me sentiré a gusto aquí. Todos y cada uno de los vecinos del pueblo creen que soy un asesino.
Me acusan de algo que es mentira. Jamás le he puesto la mano encima a mi exmujer. Puede que se merezca todo tipo de castigos, y estoy seguro de que recibirá muchos en el más allá, pero la cuestión sigue siendo que nunca le he tocado ni un pelo.
Mi única esperanza es empezar de cero en una nueva ciudad.
Olvídate de mí, Gershom. Si te resulta más fácil, haz como si me hubiera partido un rayo. O me hubiera aplastado un caballo. O hubiese enfermado de neumonía. Tu hermano está muerto y acabado. Olvídate de que alguna vez oíste el nombre de Ishmael Lindauer.
No había firma.
—Bueno, pues ahí lo tenemos —dijo el rabí Sokolow después de que el macero reuniese de nuevo a los ancianos de Kreskol para que examinaran la nota—. Este hombre es culpable de algo.
Sin embargo, muchos de los ancianos creyeron que aquello era discutible.
—Pero si dice en la nota que es inocente —repuso Katznelson—. Sabía que iba a marcharse, ¿no? ¿Por qué iba a mentir en su carta de despedida?
—¿No es obvio? —se mofó Sokolow—. Puede que lo alcancemos. Lo que hay que preguntarse es qué haremos cuando lo cojamos.
Finalmente decidieron que Yankel Lewinkopf, el aprendiz de panadero (quien por casualidad era un huérfano a quien nadie echaría de menos), debía subirse a un caballo y partir hacia Smolskie. Al llegar, debía buscar a cualquier funcionario del distrito y relatarle el caso de arriba abajo. En opinión de los ancianos de Kreskol, podría tratarse de un asunto demasiado importante como para no implicar a las autoridades gentiles.
Abastecieron a Yankel de agua y comida suficientes para doce días, se revolvieron los archivos en busca de mapas del bosque, y consiguieron una brújula del doctor Moshe Aptner. Sin embargo, horas antes de que Yankel estuviera listo para partir de Kreskol, todos vimos con alivio cómo la caravana de gitanos, en sus carros tirados por caballos, llegaba al pueblo para hacer su visita semestral; y todo el mundo reconoció que se trataba de una coincidencia demasiado grande como para que fuera un mero capricho del destino. Estaba claro que nuestro padre celestial quería ayudar a sus hijos de Kreskol.
En el polaco que chapurreaba el rabí Katznelson, convenció a los gitanos para que accedieran a guiar al joven Yankel Lewinkopf hasta Smolskie y así llegara sano y salvo.
—Llamadme loca —dijo Esther Rosen una noche, sentada junto a otras cuatro en el banco delante de su casa mientras tomaban el fresco del mes de mayo—, pero a mí me da la sensación de que esto es el comienzo de algo terrible.
—¿Como qué? —preguntó una de ellas.
—Como vete tú a saber.
Después de que pasaran dos semanas y ni Pesha ni Ishmael ni Yankel hubieran regresado a nuestro pueblo, casi todos los que habían conocido y querido a alguno de los tres empezaron a caer en la desesperación. ¿Qué esperanza podían tener aquellas pobres almas de volver arrastrándose a nuestro pueblo después de tres semanas solos en el bosque? Issur Rosenthal se rasgó las vestiduras, cubrió los espejos de la casa con tela negra y empezó a recitar el kadish 18 cada mañana. Dejó de ir a su tienda y se quedaba todo el día sentado en la casa de arcilla de los Rosenthal, sumido en un silencio triste y atormentado.
Del mismo modo, los Lindauer siguieron ocupándose de sus asuntos bajo un halo de pena profunda, como si su hermano nunca estuviera muy lejos de sus pensamientos (pero se negaron a aparecer por la sinagoga, por si acaso se topaban con Issur Rosenthal).
Yankel Lewinkopf, sin embargo, no tenía mucha familia —tan solo un puñado de tíos, tías y primos se preocupaba de su bienestar—, así que nadie armó demasiado escándalo por que hubiera desaparecido. Además, él era el más preparado de los tres, el que más posibilidades tenía de regresar, aunque a nadie le importara demasiado si volvía o no.
—¿Creéis que los gitanos lo habrán apuñalado por los veinte eslotis que llevaba en los bolsillos? —preguntó reb Shapiro.
Daba la impresión de que la pregunta ya se había contestado por el mero hecho de haberse formulado.
Como es sabido, somos un municipio de muchos cientos de habitantes, por lo que el dolor de dos familias concretas no basta para que la actividad de Kreskol se paralice por completo. Las faenas de primavera se llevaron a cabo como siempre, con la vista puesta en el verano y el otoño. Naturalmente, las tragedias como las de las familias Lindauer y Rosenthal no suceden muy a menudo, por lo que el disgusto perduró y nos tuvo preocupados toda la primavera, e hizo que el rabí Sokolow concluyera todos los sermones del mismo modo: «Todos esperamos el pronto retorno de Pesha Rosenthal, Ishmael Lindauer y Yankel Lewinkopf».
Sin embargo, es probable que yo no estuviera ahora contando esta historia si los tres simplemente se hubieran esfumado. Una tarde de agosto, se oyó la voz de un muchacho armando jaleo por las calles de Kreskol; entonaba una única palabra una y otra vez.
—Mashíaj! 19—gritaba el joven Ezra Schneider—.Mashíaj!Mashíaj!Mashíaj!
Cuando alguien le preguntó a qué venía todo aquello, el chico apuntó con un dedo rosado hacia lo alto, y vimos algo extraordinario.
Un carruaje de hierro apareció en el cielo, sacudiendo sus alas metálicas en el aire como si fueran mil guadañas en pleno movimiento. Llegaba con una gran ráfaga de viento que levantó una nube de polvo e hizo que algunos de los que se habían congregado en la plaza del pueblo se doblaran como consecuencia de un ataque de tos y estornudos.
En efecto, el muchacho no estaba tocado del ala. No estaba viendo fantasmas ni demonios. ¡El mesías llegaba volando a Kreskol!
Alguien se encargó de llamar al rabí Sokolow, y el bedel fue a la sinagoga a por el cuerno de carnero. Tocaron el cuerno como si fuera Yom Kipur, pese a que era imposible oírlo con el ruido del carruaje. De las casas y las puertas de las tiendas empezaron a asomar las cabezas para ver el espectáculo.
Varias mujeres cayeron redondas del desmayo. Otras se arrodillaron encogiéndose y rompieron a llorar. Los más sabios entre los sabios se mostraron igual de indefensos y humillados que si fueran niños pequeños, demasiado asustados para hablar. Un delineante se arrancó el delantal, se encorvó hacia delante y vomitó por todo el suelo de tierra. Hasta al rabí Sokolow le temblaban las manos.
Los únicos que no parecían estar sorprendidos ni preocupados eran los muchachos de la yeshivá, que estaban simplemente embelesados. Los ojos se les pusieron vidriosos y empezaron a formar un corro, cantando y bailando, para anunciar la gloriosa destrucción del mundo tal como lo conocían. Daba la impresión de que aceptaban aquel milagro como si hubiera ocurrido a su debido tiempo, más que como algo totalmente insólito. (Varios niños pequeños se unieron a ellos en su danza y su alborozo.)
Después de sobrevolar el suelo durante unos instantes, el carruaje encontró en la plaza del pueblo un lugar que juzgó adecuado, y bajó flotando a tierra. Se abrió una puerta pintada y un hombre de barba blanca puso el pie en el suelo.
—Mashíaj!—gritó alguien.
Los demás lugareños repitieron la palabra a voz en cuello y se arrodillaron con una reverencia.
El tipo de barba blanca pareció sorprendido por que se dirigieran a él de esa manera. Contempló las hordas de devotos. Pero antes de que tuviera la oportunidad de hablar, otro hombre más joven salió del carruaje, aunque este no llevaba barba e iba vestido como un gentil.
Los dos intercambiaron unas palabras que nadie del pueblo comprendió. Y si nos habíamos estado preparando para una efusión de emoción, en ese momento vacilamos. Sí, habíamos visto a otros gentiles, como a los gitanos de antes. Pero en cualquier caso era desconcertante que el mesías viajara con alguien que no era judío.
Lo que ocurrió a continuación fue aún más extraño: Yankel Lewinkopf apareció de un salto tras el gentil.
El atuendo de Yankel parecía estiloso y cuidado. Y aunque fuera la misma criatura flaca como un fideo que se había ido de Kreskol hacía tres meses, tenía un aspecto más saludable que cuando se marchó, como si no se hubiera visto obligado a cocer raíces y hierbas para sobrevivir en el bosque.
Los tres hombres que habían salido del carruaje se pusieron a conversar entre ellos, mientras el estruendo de las alas se iba acallando.
—¿Yankel? —se aventuró a preguntar finalmente el rabí Sokolow.
—Hola, rabí —dijo el muchacho, antes de volverse de nuevo hacia el mesías.
—¿Qué es lo que está pasando? ¿Es este el mesías?
—Quieren saber qué es lo que pasa —explicó Yankel, lo bastante alto como para que todos lo oyeran—. ¿Qué les digo?
El mesías se volvió hacia el gentil y le habló a hurtadillas, mientras Yankel seguía mirando. El mesías se inclinó hacia Yankel y le susurró algo al oído.
—No, rabí Sokolow. —Yankel se dirigió a todos cuantos estaban reunidos en la plaza del pueblo—: Este hombre no es el mesías. El fin de los días ha llegado y ya ha pasado. Nos lo hemos perdido.
El rabí Sokolow dejó de temblar. Estaba demasiado concentrado en lo que oía como para hacer otra cosa que no fuera escuchar absorto. El llanto y las invocaciones histéricas también fueron acallándose.
—El mesías vino hace muchos años —añadió Yankel, sacándose un pañuelo del bolsillo del pantalón y secándose el sudor de la frente—. Se llamaba David Ben-Gurión.
Bueno, ¡menudo mazazo nos llevamos todos!
Era obvio que muchos nos habíamos resignado a la idea de que el mesías tal vez no apareciera mientras estábamos vivos, pero lo que a ninguno se le pasó por la cabeza es que pudiera haber regresado y Kreskol simplemente no se hubiera enterado del milagro. ¿Dónde estaba el sonido del cuerno de carnero? ¿Dónde estaban las catástrofes del fin de los días? ¿Cuándo se habían alzado de la tumba nuestros seres queridos y cuándo se había anunciado la era de la paz?
Varios de los ancianos del lugar retrocedieron ante Yankel, como si hubiera pronunciado algún embrujo de magia negra, y Lazer Frumkin, el sofer del pueblo, rompió a llorar desconsolado.
—¿Cuándo ha ocurrido? —preguntó el rabí Sokolow, que parecía ser el único miembro de nuestra comunidad que conservaba la cordura suficiente para hacer preguntas—. ¿Cómo es que nos hemos perdido el fin de los días? ¿No se suponía que habría terribles catástrofes que destruirían el mundo entero?
—Las hubo —respondió Yankel—. Hace muchos años Alemania declaró una guerra atroz con la intención de destruir hasta al último judío de Europa. Y la guerra tuvo un éxito casi total. Se destruyeron todos los shtetls de Polonia... Menos uno.
El pueblo guardó silencio.
Dio la impresión de que Yankel no sabía qué más decir. El mesías le susurró algo al oído.
—Nuestro querido Kreskol fue el único superviviente del ataque —dijo Yankel, esta vez con un deje de triunfo en la voz—. ¡Por algún motivo los ejércitos nos pasaron por alto! ¡Nos libramos!
El pueblo se quedó callado de nuevo hasta que alguien dijo lo bastante alto para que todos lo oyeran:
—Oh.
Por la cara de decepción de Yankel, estaba claro que se esperaba una respuesta mayor, más exultante.
—Han pasado muchísimas cosas en los últimos años —anunció el muchacho—. Estos hombres os lo explicarán todo.
1. En yidis, esposa del rabí.
2. En hebreo, escuela elemental.
3. En hebreo, juez de un tribunal rabínico.
4. En hebreo, tribunal rabínico.
5. En yidis, «puta».
6. En yidis, título honorífico similar a «don».
7. En yidis, escuela talmúdica.
8. En yidis, «entonces».
9. En yidis, música tradicional judía askenazí.
10. Pan trenzado.
11. En hebreo, sinagoga.
12. En hebreo, parte importante de la oración que se lleva a cabo de pie y mirando a Jerusalén.
13. En hebreo, cajita pegada a la jamba de las casas judías que contiene una oración escrita en un pergamino.
14. En hebreo, escriba que transcribe a mano documentos y rollos legales.
15. En hebreo, acta de divorcio.
16. En hebreo, baños judíos.
17. En hebreo, matanza.
18. En hebreo, oración por los muertos.
19. En hebreo, «mesías».
2. Yankel
Por supuesto que cuando describí a Yankel Lewinkopf como un «huérfano», estaba empleando un eufemismo.
Era efectivamente huérfano en el sentido de que su madre había contraído el tifus y había fallecido antes de su octavo cumpleaños, y de que había crecido en varios hogares distintos. Vivió un año con una tía. Otro año con un tío. Y con su abuela hasta que tuvo la edad suficiente para empezar como aprendiz en la panadería de su primo.
Pero estaba claro que no era huérfano en el sentido de que su padre estaba vivito y coleando y era uno de los santurrones de Kreskol, aunque nadie pudiera afirmar con exactitud cuál de ellos era su padre.
Devorah Lewinkopf, la madre del muchacho, se había casado joven, y antes de cumplir veintiún años, su marido había desaparecido una noche de su alcoba. Había tenido la precaución de preparar una bolsa antes de su desaparición, pero ese era el único detalle que se conocía. A saber qué había sido de Yehuda Lewinkopf, pero dado que su marido no se había divorciado de ella y su paradero seguía siendo un misterio, el beit din dictaminó que Devorah tenía prohibido volver a casarse hasta que tuviera noticias de la muerte de su esposo o recibiera formalmente el get.
Pero a pesar de esta suerte bastante espantosa para una mujer llena de vitalidad y todavía en edad fértil, Devorah parecía sentirse a gusto con su nuevo estatus de aguná.20 De hecho, parecía más contenta que en los tiempos en que su marido era amo y señor.
Al principio nadie era capaz de adivinar el motivo de su alegría, pero con los años cayeron en la cuenta de que prácticamente se había apartado por completo de la compañía de otras mujeres. Vivía sola en una casita en los confines de Kreskol, ganándose la vida sin tener que recurrir a tejer, lavar u hornear ni tan siquiera una cesta de galletas para venderlas en el mercado. Al cabo de unos años, cuando las demás mujeres de Kreskol se fijaron en los ojos con que la miraban los hombres, Devorah se convirtió en una persona despreciada por muchos.
De ella decían que seducía a los jóvenes, que propagaba las enfermedades, que destruía la moralidad. La llamaban payasa blasfema, puta promiscua de la que no podía salir nada bueno.
Hasta hoy mismo, años después de que los gusanos hubieran acabado con el banquete de los restos que quedaran de Devorah Lewinkopf, si le preguntaras a alguna de las ancianas por ella, respondería con mirada resentida y ceño fruncido ante la mera mención de su nombre.
No era una criatura especialmente alta. Tenía la piel oscura, el pelo negro azabache y una lengua viperina que utilizaba para contar chistes, maldecir, jurar, susurrar palabras de cariño y entonar cancioncillas que ruborizarían al cochero más pintado de Varsovia. (Con la lengua también era capaz de hacer otras cosas de las que rara vez se hablaba y, si se hacía, era en voz muy baja.) Pero era innegable que había algo que encandilaba en sus ojos oscuros, que refulgían con diabluras secretas.
Y las diabluras lograban el efecto buscado. No era raro que dos muchachos de la yeshivá se chocaran de bruces durante las noches sin luna justo delante del jardín de Devorah Lewinkopf. Por lo general se asustaban tanto que corrían despavoridos en distintas direcciones, y no se les veía de nuevo hasta por la mañana. Aunque aquello no les impedía regresar a la casucha de Devorah más adelante.
Cuando querían ser groseros, y estaban totalmente seguros de que ni el rabí ni el ayudante del maestro andaban cerca, los muchachos de la yeshivá





























