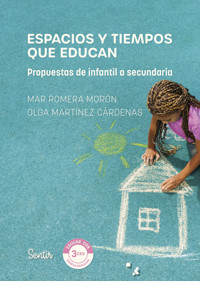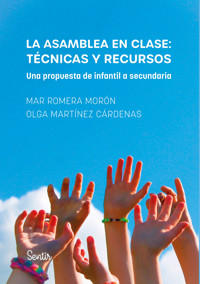
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sentir Editorial
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
La asamblea en el aula puede convertirse en el eje transformador de la experiencia educativa. A través de reflexiones sobre historia, política, filosofía y vida, este libro invita a repensar la escuela como un espacio que despierta el pensamiento crítico y creativo. Inspirándose en la propuesta de Célestin Freinet y en el modelo Educar con 3 ces (capacidades, competencias y corazón), las autoras ofrecen herramientas que sitúan al alumnado en el centro de su propio aprendizaje, favoreciendo la escucha activa, el diálogo y la construcción conjunta de conocimiento. Con un enfoque práctico y lleno de recursos adaptables a cualquier contexto, desde infantil a secundaria, esta obra anima a explorar metodologías que hagan de la asamblea un momento de crecimiento personal y colectivo. El objetivo es claro: formar individuos comprometidos con su realidad, capaces de cuestionarla y transformarla. Descubra cómo este libro acompaña al docente y al estudiante en una aventura pedagógica que los impulsa a descubrir, experimentar y alcanzar la plenitud, ofreciendo estrategias que atienden tanto las habilidades cognitivas como las emocionales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
La asamblea en clase: técnicas y recursos
© 2025 Mar Romera y Olga Martínez
Primera edición, 2025
Directora de producción: M.ª Rosa Castillo
Corrección: Haizea Beitia
Maquetación: D. Márquez
Diseño de la cubierta: cuantofalta.es
© 2025 Editorial Sentir es un sello editorial de Marcombo, S. L.
Avenida Juan XXIII, n.º 15-B
28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid
www.editorialsentir.com
Contacto: [email protected]
© Colección: Educar con 3 Ces
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN del libro en papel: 978-84-267-4000-7
ISBN del libro electrónico: 978-84-267-3957-5
Producción del ePub: booqlab
ÍNDICE
Cubierta
Título
Créditos
Índice
1.
INTRODUCCIÓN
Asamblea en la carpintería
2.
FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA
3.
PROGRAMAR EN EDUCACIÓN OBLIGATORIA: ALGO MÁS QUE OBJETIVOS Y CONTENIDOS
4.
LA ESCUELA
5.
EL ALUMNADO
6.
LOS GRUPOS
7.
EL PROFESORADO
Enseñar lo que no se sabe
8.
LAS FAMILIAS
9.
LOS RECURSOS
10.
EL AULA
11.
LA JORNADA ESCOLAR: SUS MOMENTOS EDUCATIVOS
12.
IMPORTANCIA DE LAS RUTINAS
13.
LOS MOMENTOS EDUCATIVOS: DIFERENTES CONTEXTOS, DIFERENTES TIPOS DE UNIDADES DIDÁCTICAS (SITUACIONES DE APRENDIZAJE)
¿Cómo se adquieren las competencias?
Competencias y actividad: la clave
13.1. Los proyectos
13.2. Unidades temáticas
13.3. Unidades didácticas globalizadas: los centros de interés
13.4. Los talleres
13.5. Los programas
13.6. Los rincones / Las zonas / Las aulas temáticas
13.7. Tareas generadoras: salidas, fiestas, días D… asamblea
14.
LA ASAMBLEA EN CLASE: TÉCNICAS Y RECURSOS
14.1. El qué y el porqué de la asamblea
14.2. ¿Qué se trabaja en la asamblea? Contenidos
14.3 ¿Qué se adquiere con la asamblea?
14.4. ¿En qué se fundamenta el cómo se hace? Principios metodológicos
14.5. ¿Cómo se mejora? Evaluación
14.6. Partes fundamentales de la asamblea de clase como situación de aprendizaje
15.
CONCLUSIÓN
16.
BIBLIOGRAFÍA
Guide
Cover
Índice
Start
1
INTRODUCCIÓN
La democracia de mañana se prepara con la democracia en la escuela. Un régimen autoritario en la escuela no sería capaz de formar ciudadanos demócratas.
(C. Freinet)
Dice en http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea:
Una asamblea es un órgano político en una organización que asume decisiones. En ocasiones asume total o parcialmente el poder legislativo y, a veces, todos los poderes posibles. Una asamblea se forma por muchas personas que pertenecen a la organización, están relacionadas o tienen el permiso explícito de la misma para participar.
Muchas organizaciones democráticas tienen una asamblea como órgano máximo de decisión, como es el caso de las organizaciones sociales, sindicales, profesionales y, sobre todo, los Estados. Las asambleas más conocidas son los parlamentos o congresos de los Estados.
Si aplicamos esta definición a la escuela podemos afirmar lo siguiente: La asamblea escolar es una de las tantas ideas que Célestin Freinet incorporó a la escuela. Es una reunión, que puede ser grupal o de toda una escuela, con miras a propiciar el diálogo, y se realiza periódicamente. En ella se tratan asuntos y problemáticas tan diversos como sean generados por los participantes: propuestas de trabajo, aspectos organizativos, nombramiento de responsables...
En ella el alumnado ejerce un poder de opinión, de crítica, de expresión. El consenso, los proyectos, la responsabilidad se convierten en protagonistas de la acción escolar. La asamblea escolar contribuye a que el alumnado adquiera seguridad personal, mejore sus relaciones con los otros, escuche y sea escuchado y a que se cree en el grupo el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo.
La asamblea es el centro de la vida cooperativa: sirve para gestionar los conflictos y permite el intercambio de ideas en lugar del enfrentamiento, lo que conduce a la cooperación. Contribuye al desarrollo del pensamiento creativo, crítico y emprendedor de forma individual y colectiva.
En este proyecto el objeto de trabajo siempre son las personas (el alumnado) y no sus conductas, ya que no se trata de juzgar, se trata de aprender.
El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento.
John Locke (1632-1704)
En estas páginas queremos de nuevo, y sin decir “nada nuevo”, apoyar nuestras ideas en los textos de Freinet y de Tonucci, entre otros. “Dar la palabra a los niños, a las niñas y a los jóvenes”. Los adultos llevamos demasiado tiempo con la palabra “tomada” y las respuestas podríamos decir que no han sido realmente brillantes.
La pedagogía del silencio lleva demasiado tiempo apostada en nuestras aulas: callar para escuchar a los adultos, hablar solo para contestar cuando se les pregunta y, por supuesto, con respuestas acertadas. ¿Y cuáles son estas? Las que repiten lo que dijo el docente. También pueden hablar para pedir permiso o para preguntar, pero solo en los momentos oportunos y de forma congruente para no romper la normalidad del trabajo… Es fantástica la forma de aprender a repetir.
Estas líneas parecen una “pataleta” de cualquier movimiento de renovación pedagógica de los ochenta, pero… es dolorosa la vigencia que mantienen.
Para dar cabida a la expresión libre de la palabra hablada y escrita del niño y de la niña, Freinet pensó y puso en marcha una gran cantidad de técnicas escolares. Ahí radica la razón de ser de la asamblea escolar, de la imprenta escolar, del texto libre, del diario de clase, de la correspondencia interescolar, etc. Con Freinet muy cerca, a través de estas técnicas escolares vitales, el alumnado pudo expresar vivamente su pensamiento hablado y también escrito, redactado, corregido, ilustrado, impreso y encuadernado por los propios escolares. Hoy puede ser igual, pero incorporando tecnologías.
Freinet fue maestro de escuela (hecho casi excepcional entre los renovadores de la época) y su discurso hoy día nos parece de lectura elemental. Freinet utiliza un lenguaje para profesores de otra época, sin formación y de bajo nivel cultural. Un discurso utópico y afectivo en la forma, pero que, en el fondo, hace grandes aportaciones prácticas, útiles para los docentes también de nuestra época. La lectura de los textos escritos por Freinet (tanto los de Célestin como los de Elise, su esposa y colaboradora, y los de algunos de sus colaboradores) nos vuelve a introducir en lo cotidiano de la escuela, en la práctica pedagógica en estricto sentido, curiosamente en una práctica pedagógica POR COMPETENCIAS.
Al mirar la literatura del tiempo, de los tiempos, son pocos los genios capaces de comunicarse con los niños y las niñas; incluso son pocos los elegidos para escribir sobre el alma de los más pequeños… Solo los niños y niñas son capaces de convivir con lo increíble, para lo bueno y para lo malo. Ellos y ellas juegan y son capaces de transformar cualquier objeto o cualquier frase hasta convertirlos en deseo, a veces incluso realizado. A estos mundos los adultos no podríamos llegar nunca, o solo los genios: Dalí, García Márquez o Francesco Tonucci.
¿Qué importan letras, estudios, dignidades, honras, grados, libros, cátedras, oficios si se condenan los sabios?
(Tirso de Molina)
Cuenta una leyenda, aunque realmente se dice que es una fábula de origen desconocido, lo siguiente:
Asamblea en la carpintería
Era una pequeña carpintería, humilde y acogedora como el pueblo al que pertenecía. Un pequeño pueblo de montaña donde la magia siempre formó parte de la vida cotidiana.
Una noche, cuando el carpintero dejó todo recogido y suspiró con una sonrisa por el trabajo bien hecho, apagó el quinqué de gas y cerró la puerta para ir a su humilde casita a descansar.
Cuentan que, en la carpintería, aquella noche, hubo una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias.
El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? ¡Pues que hacía demasiado ruido! Y, además, se pasaba el tiempo golpeando.
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas, quizás demasiadas, para que sirviera de algo.
Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con el resto de las herramientas.
Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que se pasaba la vida midiendo a los demás según su propia medida, como si fuera él la única herramienta perfecta.
Así pasaron la noche, discutiendo… Al amanecer entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino mueble.
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo:
- Señores y señoras, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos.
La asamblea observó entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.
2
FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA
La educación consiste en enseñar a los hombres no lo que deben pensar, sino a pensar.
(Calvin Coolidge)
Esta propuesta se basa en los errores y aciertos que los años de escuela (en todos los niveles del sistema) nos han proporcionado y en los debates y las lecturas… De entre todo esto destacamos autores y teorías que a veces han iluminado caminos sin explorar y otras veces han puesto nombre a lo pensado sin expresar, aunque a veces vivido.
La base de la propuesta está en Freinet, en su escuela cooperativa: LA ASAMBLEA, EL DIARIO ESCOLAR, EL TEXTO LIBRE, LA PRENSA EN LA ESCUELA, LAS CONFERENCIAS ESCOLARES O LA CORRESPONDENCIA ESCOLAR O INTERESCOLAR, EL RINCÓN DE LOS AVISOS, LOS RINCONES, ETC.
Encontramos un gran complemento a este enfoque humano y paidocéntrico en la propuesta de aprendizaje cooperativo de Johnson y Johnson. “El aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se produce en la interrelación” (Johnson y Johnson, 1991). Para lograr esta meta, se requiere planificación, habilidades y conocimiento de los efectos de la dinámica de grupo. “El aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de estrategias instruccionales que incluyen la interacción cooperativa de estudiante a estudiante sobre algún tema como una parte integral del proceso de aprendizaje” (Kagan, 1994).
El aprendizaje cooperativo supone mucho más que acomodar las mesas y sillas de distinta manera a la tradicional, y más que plantear preguntas para ser discutidas “en grupo” (Batelaan y Van Hoof, 1996). “El designar simplemente tareas a un grupo sin estructura y sin papeles a desempeñar es trabajo en grupo, que no quiere decir lo mismo que aprendizaje cooperativo”. Kagan, S, (1994).
El aprendizaje cooperativo hace posible entender los conceptos que tienen que ser aprendidos a través de la discusión y resolución de problemas a nivel grupal, es decir, a través de una verdadera interrelación. Usando este método, el alumnado también aprende las habilidades sociales y comunicativas (competencias) que necesita para participar en sociedad y “convivir” (Delors, 1996). Así, Kagan (1994) describe la necesidad del aprendizaje cooperativo y concluye:
Necesitamos incluir en nuestras aulas experiencias de aprendizaje cooperativo, ya que muchas prácticas de socialización tradicionales actualmente están ausentes, y los estudiantes ya no van a la escuela con una identidad humanitaria ni con una orientación social basada en la cooperación. Las estructuras competitivas tradicionales del aula contribuyen a este vacío de socialización. De este modo los estudiantes están siendo mal preparados para enfrentar un mundo que demanda crecientemente habilidades altamente desarrolladas para ocuparse de una interdependencia social y económica.
Al contrario de lo que a veces pensamos, el trabajo cooperativo es mucho más que un grupo de alumnos y alumnas juntos; para que exista aprendizaje cooperativo es necesario que se den varias condiciones. Onrubia (1997) establece tres requisitos:
• La existencia de una tarea grupal, es decir, una meta única, con procedimientos de desarrollo interrelacionados y no sumativos.
• La resolución de la tarea requiere necesariamente la contribución de todas y todos los miembros del grupo.
• El grupo debe contar con los recursos suficientes para ejecutar la actividad con éxito.
Esta situación exige al alumnado una responsabilidad compartida, que exista interdependencia positiva entre todos los miembros del grupo y que los grupos sean heterogéneos. También exige una predisposición y expectativas positivas por parte del profesorado.
La citada heterogeneidad se apoya entre otras causas en la teoría de “las inteligencias múltiples” del profesor H. Gardner, base teórica importante en el desarrollo de esta propuesta, en la perspectiva del aprendizaje social de Vigostky y en la propuesta por descubrimiento de J. Bruner.
Apoyándonos en las propuestas de Damasio, LeDoux, Salovey y Mayer, P. Fernández Berrocal y R. Bisquerrra, entre otros, esta propuesta pretende apostar por una educación afectiva y del efecto, una educación emocional y emocionante (M. Romera) que transforme la educación emocional en una realidad dentro de las aulas. Por eso entendemos que la asamblea es el mejor lugar para aprender sin la existencia de los juicios de valor que “etiquetan” a nuestro alumnado con la pretensión de un desarrollo moral y se encuentran precisamente con una heteronomía abocada al fracaso en la evolución de la sociedad.
Este proyecto ASAMBLEA se ubica dentro del modelo “Educar con 3 Ces: capacidades, competencias y corazón”.
En la actualidad la neurociencia lo sazona casi todo y nos hace preguntarnos por todo, da tantas respuestas que todo se convierte en pregunta, en cuestión, en interrogante, en invitación a la investigación y al cambio.
La “neuro” nos explica cómo pasan las cosas, pero en ningún caso emite verdades sobre cómo hay que hacer para que pasen. Estas propuestas son aproximaciones intuidas o estimadas desde la experiencia.
Nuevos conocimientos no descartan los anteriores, los reestructuran, los explican, los evolucionan.
No existen verdades absolutas, solo son realidades explicadas que nos deben ayudar a interpretar lo que hacemos y lo que vivimos en las aulas cada día.
Fue en 2007 cuando la palabra “competencias” aparecía en todas las formaciones, en todos los contextos educativos y en todas las conversaciones docentes… Se trataba del “gran descubrimiento” para la mejora del sistema educativo.
Lecturas y lecturas, conferencias y conferencias, discusiones, debates, literatura… Propuestas pedagógicas de gran interés, pero parecía que todo lo conseguido en 1990 con la inclusión de capacidades en el currículum de la escuela obligatoria se disolvía; la escuela que diseña objetivos en términos de capacidades para atender a la diversidad y dar igualdad de oportunidades (respeto de la diferencia) se empezaba a diluir en “términos de competencias”. De aquí, de este conflicto nació Educar con 3 Ces: capacidades, competencias y corazón.
Estos tres elementos hacen referencia a los tres participantes fundamentales en el “juego de educar”: alumnado, profesorado y familia.
Desde la llegada de las competencias a la norma, muchos y muchas hemos hablado de ellas, escrito, dado la vuelta a la pedagogía para encontrar la solución en esta terminología tan nueva como usada en la vida cotidiana, y la verdad es que necesitamos perder el miedo para enfrentarla. Dicen que tener miedo es tomar conciencia de que nos faltan recursos para enfrentarnos a una amenaza, y así estamos, asustados y sin recursos, como profesionales docentes, como padres y madres y como alumnos…
La Ley del 70 nos trajo una gran sistematización de contenidos, y eso en el 70 fue bueno; por aquella época, quien tenía la información tenía el poder. Con la Ley del 90, llegaron las capacidades en los objetivos, y eso también supuso un gran avance: al menos de forma teórica, supuso tener la oportunidad de atender a la diversidad dando igualdad de oportunidades. La Ley de 2006, por su parte, aportó competencias, las habilidades necesarias para vivir, y aquí seguimos… ampliando y modificando el concepto con necesidades urgentes a las que dar respuesta. Creemos que cerrar el currículum ajustando indicadores de logro referidos a contenidos y estos a indicadores de competencias no es la solución, es más, creemos que es el gran error de la actualidad.
A veces se piensa que las competencias han “borrado” las capacidades, y esto no se debe permitir. La formulación de los objetivos generales en términos de capacidades es uno de los puntos más representativos de un sistema educativo democrático. Al dejar a los centros y a los profesionales docentes la tarea de secuenciación, complementación y adecuación de objetivos, se apuesta por el logro de aprendizajes significativos, por la atención a la diversidad y por la profesionalidad y creatividad del profesorado.
Cuando hablamos de capacidades hablamos de potencial, no se especifican conductas. Cuando describimos capacidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, estamos describiendo las posibilidades que tiene un proceso dinámico y una riqueza formativa que permite ser reflexionado en sí mismo para mejorarlos. Sería un error reconvertir estas capacidades, al amparo de la programación por competencias, en conductas. Sería una vuelta atrás. Correríamos el riesgo de hacer de la escuela un lugar donde se preparen los “exámenes pisa” y de nuevo nos olvidemos de las personas.
Cuando en el proyecto Educar con 3 Ces, y por lo tanto en la propuesta ASAMBLEA, hablamos de capacidades, hablamos de fortalezas de potencialidades de “inteligencias múltiples”, del modelo propuesto por Gardner, de la diferencia como proceso y como complemento de un enfoque del desarrollo que va mucho más allá de las disciplinas, áreas o materias y de los estadios piagetianos.
Estas capacidades nos llevan a las competencias, absolutamente necesarias.
La competencia es una habilidad o estrategia técnica con carácter ejecutable resultado de la combinación de una o varias dimensiones de la persona cuya consecuencia es la respuesta a una situación problemática planteada y contextualizada.
Las capacidades se gradúan, las competencias no, pues las convertiríamos en conductas. Las competencias se contextualizan y personalizan; ni siquiera los criterios de evaluación pueden ser una excusa para convertir las competencias en conductas evaluables. Con esto, perderíamos la gran conquista social de la escuela en los últimos años. Una escuela para todos y para todas.
La clave del trabajo por competencias está en la elección de las tareas, en la implicación y la responsabilidad del docente, en sus potenciales, en sus gustos, en su afán de superación y en sus propias “competencias docentes”, nunca relacionadas con los contenidos que se trabajan. La situación de aprendizaje ASAMBLEA da opciones al docente de evidenciar sus propias competencias.
Todo lo escrito en estas líneas no tiene sentido sin CORAZÓN. Queremos incluir la competencia emocional en los currículos escolares de forma explícita y coherente con el quehacer metodológico.
Curiosidad, seguridad y admiración (R. Aguado, 2019) como plataformas emocionales para el aprendizaje.
Educación emocional y emocionante (Romera, 2018).
Los niños, las niñas y adolescentes de hoy quieren vivir dignamente su infancia, tienen derecho a ello, y los adultos también tenemos el deber de proporcionarles las condiciones que lo permitan.
No podemos pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo.
El esquema fundamental en el que se fundamenta este proyecto es el siguiente:
No es cuestión de sumar, es una cuestión “infusionar”. Esta palabra se puede definir como la acción de extraer de las sustancias orgánicas las partes solubles en agua a una temperatura mayor que la del ambiente y menor que la del agua hirviendo. En la cocina moderna se realizan infusiones para aromatizar; se infusiona con líquidos y no solo con sustancias orgánicas (fundamentalmente vegetales).
Si hacemos una transferencia al modelo educativo, el agua es la base, es la realidad cotidiana de la escuela, lo conocido… El pensamiento, el equipo, el corazón, la fortaleza… son las sustancias que infusionan la base.
No es cuestión de sumar, es cuestión de transformar. Transformar la educación no es añadir, es modificar lo que hay para obtener más satisfacción, mejores resultados, con menos “esfuerzo-sacrificio”.
Aprender es placentero. Al ser humano le gusta aprender de serie. No le gusta la repetición. F. Mora nos explica que la curiosidad nos invita a explorarlo todo y, cuando encontramos algo que sobresale, se activan las mismas neuronas que responden al placer.
3
PROGRAMAR EN EDUCACIÓN OBLIGATORIA: ALGO MÁS QUE OBJETIVOS Y CONTENIDOS
Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas y no para ser gobernadas por otros.
(Herbert Spencer)
Nuestra escuela, desde la reforma de los 90, está inmersa en un modelo de corte constructivista determinado por la influencia piagetiana de la Escuela de Ginebra. Esto ha generalizado un modelo de programación que da respuesta a los elementos curriculares que César Coll planteaba en la década de los 80. Estos elementos de programación son: objetivos, contenidos, secuencia, metodología y evaluación. Hoy se hace imprescindible incluir las competencias.
La programación así entendida articula el proceso de enseñanza-aprendizaje por el que se establece la secuencia de experiencias o unidades didácticas (situaciones de aprendizaje) que se van a desarrollar durante un curso o tiempo determinado para un grupo de alumnado concreto. Lógicamente, mantiene una relación intrínseca con las decisiones tomadas en el Proyecto Educativo sobre objetivos, contenidos, metodología, evaluación y competencias para cada uno de los ciclos, niveles, etapas, interniveles, interciclos o interetapas.
Programar es planificar de modo reflexivo el proceso educativo que queremos desarrollar con un grupo de alumnado. La programación es un proyecto, un proyecto de la escuela y para la escuela, un proyecto que implica a todos, profesorado y alumnado, también a las familias y en ocasiones al personal no docente, donde se sistematiza y ordena el trabajo escolar. Por ello, programar es establecer una serie de actividades en un contexto y un tiempo determinados para provocar el aprendizaje de todas las personas participantes en la propuesta. Consiste en diseñar de forma sistémica y organizada situaciones de aprendizaje utilizando contenidos con la pretensión de conseguir objetivos, sin olvidar cómo llegar hasta ellos, es decir, explicitando los medios y los caminos más adecuados. Esta programación debe cumplir algunas funciones básicas:
• Ser un instrumento integrador de todos los factores implicados, a fin de darles unidad de sentido en su operatividad.
• Ser garantía de coherencia y continuidad en las acciones didácticas del profesorado.
• Ser un instrumento dinámico, creativo y cambiante, en función de la evaluación de procesos y de resultados y de feedback de la acción cotidiana.
• Determinar las prácticas educativas más adecuadas al contexto para alcanzar los objetivos curriculares propuestos.
• Ayudarnos a reflexionar sobre el qué y el cómo del aprender y del enseñar.
Con independencia de que el trabajo escolar se organice en torno a unidades temáticas, centros de interés, proyectos, talleres, rincones, programas, etc. como tópicos programadores en la educación obligatoria, las actividades y experiencias que realicen los niños, niñas y adolescentes deberán respetar el enfoque metadisciplinar y multicompetencial como elementos metodológicos más apropiados para estas etapas, sobre todo en el entorno de las competencias. Desde esta perspectiva, cualquier unidad o tarea habrá de contemplar una serie de condiciones imprescindibles (Trueba, 1989):
• Interesar realmente al alumnado.
• Ser interesante para el profesorado.
• Respetar los ritmos individuales y el desarrollo evolutivo del alumnado, así como sus capacidades y fortalezas.
• Partir de las informaciones e ideas previas del alumnado sobre aquello que vamos a investigar o trabajar.
• Estimular la autonomía, el pensamiento creativo y proponer actividades que admitan una gran variedad de respuestas. Utilizar todos los lenguajes posibles.
• Favorecer acciones individuales, de gran grupo y de pequeño grupo, en forma tanto libre como sugerida.
• Complementar y ampliar los conocimientos, experiencias, actitudes y hábitos ya adquiridos.
De forma general, podemos decir que la programación es:
• La voluntad responsable de un equipo educativo para estructurar el proceso de aprendizaje y enseñanza del alumnado.
• La acción colectiva del equipo docente de confeccionar un proyecto de trabajo en un centro escolar, para un grupo o grupos concretos.
• La previsión de un camino que guía a docentes y alumnado a lo largo de un período de tiempo.
• La concreción de un proyecto que anuncia y precisa, por escrito, lo que se piensa realizar en el aula, siempre sabiendo que la mejor improvisación es la que está planificada.
• La determinación previa del trabajo y las metas que pretendemos alcanzar.
Cumplir con estos indicadores a la hora de programar en la realidad escolar nos obliga a reflexionar sobre el cómo de una programación que debe atender a la diversidad, una diversidad natural, cultural, de tradición y estilo cognitivo, de potencialidades y fortalezas, de motivación e intereses, de búsqueda y expectativas…
Atender a la diversidad se está convirtiendo en un tópico tan conocido y utilizado por todos que puede estar empezando a perder su sentido original. Políticos, sociólogos, psicólogos y muchos otros profesionales dan argumentos sobre esta necesidad más imperante cada día. Lo que se inicia como una meta empieza a formar parte de la cotidianeidad y esto puede convertirse en un peligro. No se trata de integrar, se trata de normalizar e incluir.
Calidad es construir la escuela que no existe para el alumno que no llega.
(J. A. Fernández Bravo)
Puesto que hablamos de una demanda social, como siempre, esta se traslada, en este caso acertadamente, a la escuela, y nos preguntamos: ¿consideramos esta institución sobrecargada de tareas como una realidad diversa no solo en lo referente al alumnado, sino también en el resto de las estructuras, por ejemplo, el profesorado? Y si la respuesta es que sí, por evidencia, ¿hacemos algo al respecto?
El modelo organizativo y curricular de la escuela de hoy no está adaptado a la diversidad del alumnado, es un modelo intemporal y asocial (Muñoz, 1999), pero tampoco está adaptado al profesorado, y no podemos perder de vista que al alumnado le importan las personas con las que aprende, no lo que se le enseña, y mucho menos las burocráticas estructuras organizativas.
Pues bien, los horizontes utópicos son necesarios para provocar cambio y, con él, mejora, pero la relatividad de las utopías debe tener en cuenta a los artífices del cambio, el profesorado, ya que ellos también son diversos y, como tales, hay que respetarlos; y no solo respetarlos, sino potenciar sus diferencias y recoger estas como una de las grandes posibilidades que permitirán una escuela que atienda a la diversidad de forma constructiva (Zabala, 1999), lo que solo es posible con estrategias que le permitan reformular su propia práctica.
Santos Guerra afirma que, ya que educamos como somos, es necesario cambiar las concepciones, las actitudes tanto hacia los compañeros como hacia el alumnado y sus familias y la práctica.
¿Hay tanto que cambiar? ¿Está mal todo lo que hacemos? ¡Cuidado! Si la estrategia de mejora se convierte en ataque directo al corazón de la profesión, quizá nos equivocamos. Pensar en la mejora no es sacrificar la autoestima de una profesión que no solo puede presumir de nobleza, sino de dignidad y bien hacer.
Nuestra corta tradición curricular en un modelo descentralizado, o al menos teóricamente descentralizado, ha generado una cultura estructurada en el pensamiento de los docentes. Cada pregunta tiene su respuesta y cada respuesta tiene su pregunta, y todo entra dentro de la lógica, que por otra parte han diseñado “los que saben del tema” y los que opinan que es necesario cambiar, porque es necesario atender a la diversidad.
La práctica docente requiere del diseño, de la planificación, de la previsión... todo ello desde una perspectiva individualizadora, ya que aquí está la clave de atención a la diversidad. Esta perspectiva individualizadora debe ir recorriendo un camino lento pero seguro hacia la personalización de la educación.
Este es el reto de educar en el siglo XXI.
La preocupación por conseguir un aprendizaje y un progreso adecuados debe alcanzar a todo el alumnado, y ello solo es posible desde la preocupación por personalizar la enseñanza. Para ello la estrategia no es ofrecer lo mismo a todos. Esta afirmación lógica, ¿a qué se refiere? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a “lo mismo”?
En la identificación de este concepto creemos que está la clave.
En la mayor parte de los casos este término nos lleva a pensar en contenidos: ofrecer a cada alumno o alumna aquellos contenidos que esté preparado para aprender. Si el chaparrón constructivista nos cogió en la calle, hablaremos de la necesidad de desarrollar en cada persona aquellas capacidades adecuadas según sus características... y esto es lo complicado. ¿Podemos individualizar partiendo de estas premisas? Quizá se pueda, pero hemos de reconocer que es muy difícil, y que los resultados no están siendo al menos todo lo deseables que se quisiera.
En el proceso de toma de decisiones que supone dar vida a la propuesta curricular hecha en 1987 por C. Coll, se ha establecido un orden, y a las preguntas que supone su teoría se les da respuesta en el orden en el que se plantearon: ¿qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar? Enseñar y evaluar. Por lo tanto, lo primero que nos planteamos a la hora de planificar, sin olvidar la individualización, son los objetivos (no importa si lo hacemos a nivel de centro o a nivel de aula), y una vez que estos objetivos están seleccionados y graduadas sus capacidades (secuenciados), elegimos los contenidos (ayudan bastante las editoriales). Y ahora, en los tiempos que corren, colocamos también las competencias… y el resto de respuestas aparecen por añadidura.
Si analizamos algunos proyectos curriculares de diferentes centros, podemos observar como las propuestas metodológicas y de evaluación que aparecen en ellos apenas establecen diferencias significativas si las comparamos con los decretos de currículo. Y no es una cuestión de dejadez o falta de profesionalidad, simplemente aparece como una cuestión de segundo orden... Ya hemos decidido los objetivos, la meta, lo importante... lo demás ha quedado para el final.
Pues bien, el éxito de un proceso educativo intencionalizado (escuela), que pretende atender a la diversidad dando igualdad de oportunidades, siempre desde una perspectiva personalizadora, debe priorizar ante todo una selección metodológica y su implicación en la evaluación teniendo en cuenta los siguientes puntos clave:
• Actividades en las que el maestro o maestra es bueno, porque le gustan, porque se identifica con ellas, porque sabe hacerlas, porque disfruta.
• Temas en los que le gustaría trabajar, de los que le gustaría aprender (al docente).
• Recursos de los que se dispone.
• Visión del alumnado como alguien diferente con quien compartir, no como alguien deficiente a quien “arreglar”.
• Profesionalidad del docente.
• Actitud de escucha, de aprendizaje, de necesidad de conocer (el centro, al alumnado, a los compañeros, a los padres y madres...)
Todos estos puntos clave, con un referente claro en el profesional docente, se completan con el mismo análisis pero desde el rol del alumnado:
• Actividades que le gusta hacer al niño, niña o adolescente; aquellas para las que es bueno o buena; aquellas con las que se identifica, porque sabe hacerlas, porque disfruta, porque en ellas se esconde “su elemento”.
• Temas en los que le gustaría trabajar, de los que le gustaría aprender (al niño/niña/adolescente).
• Recursos de los que dispone (piedras, palos, revistas, juguetes…).
• Visión del profesorado como alguien diferente con quien compartir, no como alguien “superior” del que aprender.
• Rol de alumno y alumna como personas únicas, especiales e irrepetibles.
• Actitud de escucha, de aprendizaje, de necesidad de conocer el mundo que les rodea.
Con todo esto podemos iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje que asiente sus bases en una motivación intrínseca del que aprende y del que enseña, que también aprende, que comparte con los compañeros su experiencia práctica y que realmente está iniciado en el proceso de investigación-acción del que tanto se habla y que tan difícil resulta a priori.
En definitiva, se trata de ubicarnos en el planteamiento metodológico como elemento clave y, desde nuestro punto de vista, el único para poder atender a la diversidad. Esta metodología, seleccionada de forma consensuada por el maestro o maestra con los niños y niñas, entrará a formar parte del aprendizaje. “Aprendemos a” y no “acerca de”. Aprendemos también el método. El niño y la niña desarrollarán sus capacidades a través de él, aprenderán el propio método, porque así lo han decidido entre todos, y en la estructura genérica del mismo estarán las capacidades generales que un alumno o alumna puede desarrollar independientemente de sus posibilidades personales.
Nuestro currículum actual adolece de excesiva psicología y epistemología, y aunque la sociología y la pedagogía planean sobre la escuela, porque son escuela, no han encontrado su espacio, su importancia, su peso específico dentro del sistema, de un sistema que además es de su propiedad, pero que le ha sido arrebatado en muchos casos a sus profesionales por los medios de comunicación y por la estructura competitiva en la que se inserta. La escuela ha caído en la trampa: los fines que ella misma se ha encomendado.
Es desde aquí desde donde planteamos otra forma de programar, a partir de los momentos educativos, de la jornada en un aula de educación infantil, primaria y secundaria.
Programar para estas edades supone mucho más que establecer una serie de objetivos a conseguir y unos contenidos a trabajar, que no es poco. Programar es querer sistematizar de un modo coherente toda la acción educativa pensada para un grupo de niños y niñas, para hacerles vivir una experiencia de aprendizaje gratificante y de plenitud.
Para ello necesitamos partir de un análisis de los elementos básicos que se constituyen como punto de partida y presupuesto fundamental en nuestro diseño:
• La escuela
• El alumnado
• Los grupos
• El profesorado
• Las familias
• Los recursos
• El aula
Esta es una forma de organizar la escuela, de estudiar su anatomía, pero no significa que sea la única; este caso nos ayudará a organizar la información y a hacernos una composición del lugar en función de los elementos con los que se trabaja habitualmente.
4
LA ESCUELA
Caracteriza, en mi opinión, a nuestra época la perfección de medios y la confusión de fines.
(Albert Einstein)
La escuela es el sitio, el lugar, el tejado y los cimientos de nuestro proyecto. Cada escuela es única, irrepetible, diversa…
Entre los muros de cada edificio, entre el silencio de la noche y la algarabía de la mañana, entre el olor a lápiz gastado y pies embarrados los días de lluvia, está la escuela.
La escuela, esa institución diseñada para solucionar los problemas actuales de la humanidad, aunque siempre con proyección de futuro.
La escuela, el lugar donde los niños, las niñas y adolescentes deben ir a aprender, y casi el único lugar donde nuestros hijos hoy pueden jugar, aunque la escuela es un lugar de trabajo y “no de juego”. Nuestra infancia debe jugar en la calle. A la escuela vamos a “trabajar”, pero esto no significa que no sea divertido, placentero o gratificante.
La escuela, lugar de encuentros y diferencias, y como decía Séneca, “nuestro defecto es aprender más por la escuela que por la vida”.
La escuela es un todo constituido por partes tan interrelacionadas entre sí que en muchas ocasiones es imposible diferenciarlas.
La escuela de hoy se inserta en una sociedad tan cambiante y plural como “rápida”, y esta experiencia de velocidad y de ritmo desenfrenado tiene una consecuencia en la escuela. Y es que esta tiene que aprenderlo todo con la misma rapidez, y en muchas ocasiones no le da tiempo. En este sentido es necesario hacer mención a los avances tecnológicos: no se trata de qué hacemos con la informática, la imagen, el mundo de la comunicación… sino que hace todo esto con nosotros.
El oficio de la escuela es acoger, respetar los encuentros, dar aliento, alimento y coraje a las ganas de saber, de averiguar y de estar con los otros en esto de la vida.
(M. C. Díez Navarro, Proyectando otra escuela, 1988., p.13)
La escuela (aunque con carácter obligatorio en algunos tramos) ha perdido el monopolio del saber; no en pocas ocasiones niños y niñas saben más o tienen más información que los propios docentes.
Y ante esta situación, ¿qué escuela queremos?
Una escuela que nos enseñe a vivir, que nos permita vivir, donde las mejores cosas sean las más simples (García Márquez), donde no esté permitido estar junto a otro y ser invisible. Una escuela donde “el piso de abajo” (M. C. Díez Navarro) sea lo importante.
Una escuela capaz de educar para el futuro sin sacrificar el presente.
Todo arde si le aplicas la chispa adecuada.
Héroes del silencio (músicos zaragozanos de los 90)