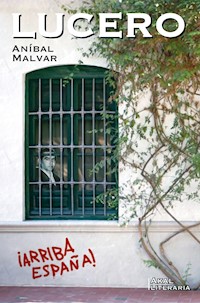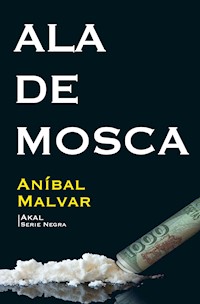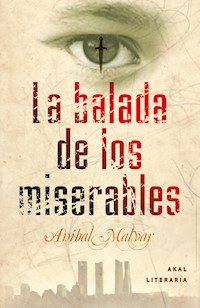
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Desaparecen niños gitanos en Madrid. ¿Por qué desaparecen niños gitanos en Madrid? Pepe O'Hara se lo pregunta alguna noche. Erotómano, politoxicómano, sociópata, sádico, feminista, sarcástico y dulce, al inspector Pepe Jara le apodan O'Hara porque tiene unos melancólicos ojos grises de irlandés que acaba de perder, simultáneamente, a una mujer y una revolución. Quizá escrita por el Diablo, el único capaz de acariciar ciertos rincones oscuros del lector, es novela negra en estado impuro, sucia y lírica, mágica y estupefaciente, recorre un Madrid no apto para turistas ni futuros atletas olímpicos, allanando callejones que no salen en los mapas, llamando a las puertas de la perversidad sin haber pedido cita y encontrando, al abrir, mujeres tristes, sonrisas muertas y niños raros. Aunque casi siempre amanece, nunca conviene despertarse: Lucifer es el hijo de la Aurora, enseña la mitología. Premio Violeta Negra 2015
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal/ Literaria/ 63
Aníbal Malvar
La balada de los miserables
Diseño cubierta: Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Título original: La balada de los miserables
© Aníbal Malvar, 2012
© Ediciones Akal, S. A., 2012
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3607-4
I
Eran más o menos las siete de la mañana de un día nublado de finales de octubre, y se tenía la sensación de que podía empezar a llover con fuerza pese a la limpidez del cielo en las estribaciones del vertedero. Llevaba un pantalón gris perla sujeto por un cordal de esparto, un zapato azul y otro marrón, un jersey Stearnwood de lana beige con manchas de grasa, y un gabán más o menos asqueroso rescatado de un contenedor de basura pestilente. Iba mal arreglado, sucio, desafeitado y sobrio, y no me importaba nada que lo notase todo el mundo. Era, sin duda, lo que debe de ser un miserable momentos antes de visitar a la Muerte.
—Hiiijjaaaaaaa, hiiijjjaaa.
—Apártese, señora, apártese y deje de gritar así, coño.
La Parrala quiere ser, todo a la vez, la rosa que anuncia abril y la primera nieve de invierno. Yo, el Calcao, que así me llamo porque quizás alguna vez me parecí mucho a alguien, no debería decir estas cosas medio elocuentes, ya que todo el mundo sabe que soy un poco tardo, pero es que uno adquiere ciertas letras infusas al morir, como si todo lo escuchado y no entendido en vida se organizara y esclareciese en tu alma inmortal. Será esta condición de postrimero que te da la tierra encima. La Parrala no es la madre de la niña ni es nada de la niña, pero es la que más grita del Poblao. Sobre todo ahora, que dicen que hasta va a venir la televisión a buscar a la niña muerta.
—¿No se puede dispersar a esta gente, capitán?
—¿Y qué hacemos? ¿Acordonamos el descampado? ¿Acordonamos Madrid y aprovechamos para anexionar Guadalajara?
—Hijjjaaaa, hijjaaaa.
—O deja de gritar o le meto el fusco en la boca, capitán.
Me río, pero sigue amaneciendo despacio. Pongo cara de tardo, que no me hace falta mucho esfuerzo, y miro hacia el Este dejando que una babilla mostrenca me brille en la barba. Mi última aurora, tan demorada como un polvo entre yonquis. Pronto van a encontrar el cinturón. Mi cinturón. Antes, uno de la Judicial con cara de listo recién horneado se acerca al capitán.
—Creo que es importante que vea esto.
Lleva una bolsa.
—¿Llevas a la niña ahí dentro? No me jodas.
—Hemos hecho un decomiso. Más de mil doscientos gramos de heroína, once kilos de…
—Gilipollas. La niña. Gilipollas.
—Pero, señor…
—¿Qué hostia señor? Mira eso. ¿Qué ves?
—¿El qué, señor?
—Esos chalés, esos columpios, esos adosados, esos jardines… –El capitán muestra histriónicamente las chabolas–. ¿Qué ves?
—No veo…
—No ves nada, tonto la polla. Ves el Poblao. Ves mierda. Barro. Cartones. Chapas. Miseria. –Nos señala enfáticamente a nosotros–. Miserables. Yo no busco droga en un poblado de mierda. Eso no hace falta que lo busques. Yo busco a una niña, una niña pequeña que a lo mejor está muerta aquí, debajo de tus pies.
Me cae bien el capitán. Espero que se encargue él, personalmente, de levantar mi cadáver. Quizá tenga la sensibilidad de cerrarme los ojos antes de que el sol de mediodía seque mis últimas lágrimas. Aunque es estadísticamente improbable, porque habrá más de veinte guardias civiles. ¿Quién habrá mandado tantos? La otra vez no mandaron tantos. La otra vez ni siquiera hubo un rastreo del páramo ni registro de chabolas en el Poblao. Sólo era, como Alma, otra niña gitana. Pequeña. Yo también la conocía. También le hice regalos. Los tontos y los niños siempre nos hemos entendido muy bien.
—Hihhaaa, hihhhaaaa.
La Parrala ya no tiene fuerzas para decir las jotas. Todos estamos agotados. Y la televisión no ha venido. Cada vez quedamos menos. Cada vez somos menos. Los yonquis se han ido dispersando porque la urgencia de la dosis vence a la curiosidad y al morbo, y el de la Judicial no ha pillado en el Poblao más que a dos tolis rumanos que no llevan ni un año aquí. Alguien se fue de chusquelona para que se comieran ellos el marrón y los picolos dejaran de buscar polvo en los chabolos de la gente buena. Los que se ponen de coca son los que más aguantan. Van y vuelven, y en el último viaje ya se han traído las gafas de sol para contestar la impertinencia del amanecer.
—Eh, capitán.
El capitán se acerca donde el número, pisando con cuidado. Mira algo que brilla en el suelo con la primera luz.
—Acordonar esto. El perímetro hasta esos árboles. Venga, hostia, toda esa chusma fuera.
Mi cinturón. Y un pañuelo con moquitos de mi niña Alma. Y su zapato roto. Los han encontrado. Juntos. No espero más. Me doy la vuelta. El cielo está increíblemente bello, pero no tengo necesidad de verlo más. Prefiero esperar en casa. A que venga el Perro a matarme.
Me alejo lentamente de la Parrala, de la Dolo y del Remí, del Manosquietas y de toda la gitanada que espera ver si encuentran a la niña muerta para distraerse y ponerse plañideras. Y después rastrear el olor de la sangre necesaria. De mi sangre.
Camino por el páramo hacia las chabolas del Poblao, viendo al fondo, aún en negrura, el horizonte de edificios baratos que inaugura este trozo mierda de Madrid. Las últimas cosas que ve un hombre tampoco tienen mucha importancia si son las que ha visto siempre.
Paso por delante del chabolo del Tirao, por si su canario ha empezado a cantar. Pero no. Si el canario no canta, es que el Tirao aún no ha llegado. Debe de estar desayunando en un bar de Gran Vía con la Muda y contando el montón de dinero que hemos ganado esta noche.
Subiendo el camino de tierra está mi casa, apartada de los chabolos de los rumanos y los turcos pero también a desmano de la zona noble del Poblao. Me subo a la cama sin descalzarme y allí me quedo de pie y espero. Que el Perro me encuentre en casa; no me tenga que buscar.
No voy a negar ahora que pasé miedo, aunque entonces no sabía que la muerte podía ser tan rápida, tan calentita, tan señora. Como si regresas al vientre amniótico de tu madre. Aunque hoy no debería haber dicho eso por respeto a la madre de la niña, que estará llorando las entrañas por algún rincón.
II
La gente asocia la luz con lo diáfano, y eso no es del todo lógico. Muchas de las cosas más reveladoras e imborrables que suceden a hombres, mujeres y animales ocurren de noche, en la más insondable oscuridad. La luz sólo ve lo que alumbra. La luz no tiene imaginación. La luz no es lo contrario de la oscuridad. Ya le gustaría. Es sólo su vestido. Un vestido de colores, de acuerdo. Pero incluso los vestidos de colores se arrancan a mordiscos para cosas más importantes que mirar, como el amor.
Yo soy la aurora. Según la mitología, madre de Lucifer. Y he sido testigo de algunos de los hechos que sucedieron a la desaparición de la niña Alma.
La gente, los científicos, los astrólogos, los meteorólogos, los noctívagos y algunas putas demasiado ajadas como para ejercer a plena luz creen conocer la hora exacta en que amanece cada día, y eso tampoco es del todo verdadero. El amanecer, la luz, tiene su margen de canallesca.
Yo a veces juego, me levanto un poquito más tarde, o un poquito más temprano, sólo por hacer rodar mis dados, por divertirme. Echo mis comodines de luz sobre el tapete de la vida de forma arbitraria, pero, al contrario que los hombres, los fenómenos de la naturaleza procuramos no abusar del derecho a la arbitrariedad. Los seres vivos, en particular los humanos, sufren unos destinos tan azarosos que enloquecerían si dejáramos de organizarles ciertas rutinas.
Pero también tenemos prontos.
Aquel día alumbré Madrid a las 7:27, cuando los científicos, los astrólogos, los meteorólogos, los noctívagos y algunas putas demasiado ajadas como para ejercer a plena luz tenían claro que amanecería a las 7:23. No querréis que algo tan bello como la aurora se comporte como un vulgar despertador.
Madrid, 7:26. Aquella mañana tenía previsto iluminar la ciudad primero desde arriba, enrojeciendo, antes que el horizonte, los tripones de unos nimbos muy apetecibles que volaban bajo y anunciaban más lluvia. Un efecto óptico que agradecen mucho algunos pintores hiperrealistas.
Pero, en cuanto adiviné los uniformes guardiacivileros entre el ramaje de los alerces que hay al oeste del páramo, bastante más allá del Poblao, apresuré la subida y alumbré la hebilla hortera del cinturón que le había regalado la Muda al Calcao, acelerando así la sentencia de muerte del pobre tonto.
El capitán cogió el cinturón y el pañuelito de la niña Alma con sus guantes, y preguntó a los pocos curiosos que aún quedaban alrededor del cordón policial que de quién era aquello. Nadie delató al Calcao. Chotearse sin permiso de cualquier cosa, en el Poblao, es un pecado muy grande.
A los pocos minutos, cuando los guardias civiles se volvieron al terreno a buscar huellas y otras evidencias, el Manosquietas, que es pequeño y listo como una rata de vertedero, se bajó por el páramo hasta el chabolo del Perro, que está en el centro del Poblao y tiene antena parabólica y placas solares. En el Poblao hay unas ciento veinte chabolas, pero ninguna de aspecto tan palaciego como la del Perro, abuelo de la niña Alma.
El Perro, aunque ya pasa de los setenta, se mantiene en forma. Sabe que el día que no pueda darle una buena hostia a su hijo, el Bellezas, dejará de ser baranda y nadie le pagará jubilación. Así que el viejo, en cuanto se enteró de que habían encontrado el cinturón del Calcao cerca del zapatito de la niña Alma, subió a zancadas donde los guardias, sin resbalar en el barro, para comprobar si lo que le había dicho Manosquietas era cierto.
Vio el cinturón del Calcao y no lo dudó.
Regresó a su chabolo sin decir este odio es mío y salió con una escopeta del 12. Pateó la puerta del chamizo del Calcao y allí lo vio, de pie sobre el camastro, los pantalones atados con un cordal de esparto. Ninguno de los dos dijo nada. El Perro vació los dos cartuchos en el pecho del Calcao y el cuerpo del tardo atravesó la pared de madera y cartones, y el cadáver quedó allí tendido, echando sangre por todos los agujeros por los que se vacía y llena el cuerpo humano y por dos más.
Es una pena que el Calcao no viera el rojo embravecido que entonces sí planté bajo los tripones de los nimbos. Su chabola le hacía sombra al espectáculo que había preparado para él. Me gusta alegrar los ojos abiertos de los recién muertos. Pueden ver durante un rato después de soltar el último aire. Lo he comprobado. Por eso esta obstinación mía, tal vez un poco cursi, en ser siempre tan hermosa.
III
Soy tonta pero muy bella. Soy pobre, pero estoy muy rica. Tengo un marido, pero también tengo un amor verdadero, así que no me compadezcáis, porque soy mucho más feliz que muchas de vosotras.
También soy testigo de que aquella noche el Calcao no pudo matar ni secuestrar ni violar a la niña Alma. Estuvo con nosotros por Gran Vía hasta las seis de la madrugada, mirando cómo el Tirao y yo levantábamos carteras a los tolis y vigilando que no nos junara algún secreta.
El Calcao tiene más ojo para los secretas que el Tirao, cosa que nunca me he podido explicar, porque el Tirao arrastra mucha más vida que el Calcao, y el Calcao, además, no es nada listo.
Yo creo que su retraso es casi tan grande como el mío. Aunque él sí puede hablar. Yo soy tonta, bella, muda y pobre, y me llaman la Muda. De chica podía hablar, pero me debió de ocurrir algo, no recuerdo qué. Quizá me caí de un sitio muy alto o me pegaron un cantazo en la sien. O vi algo tan terrible que se me arrebató el habla. O me hicieron chupar muchas pollas, o una sola polla muchas veces, a la edad en que a las niñas aún no nos gusta chupar pollas. Y me traumaticé.
Esta última es la teoría que menos me ralla. Me siento como la heroína de una de esas películas lloriqueantes que ponen en la televisión después de comer. Y a lo mejor un día el Tirao, que es tan listo aunque no sepa junar secretas, descubre mi trauma, me lo cura y me da un abrazo y un beso, y en el horizonte pone The End en letras muy gordas.
No vayáis a tomarme por una presuntuosa que anda por ahí fardando de que sabe americano o inglés, siendo, como he dicho, tonta y muda. No sé americano. Ni sé leer ni escribir, aunque el Tirao, cuando me conoció, quiso enseñarme. Pero de aquellas lecciones sólo saqué que la T minúscula es una cruz de la que se ha bajado el Cristo. Eso aprendí. Y para mí, siendo tan tonta, ya es bastante.
Sin embargo sí sé lo que significa The End. Pero no os lo voy a decir. Significa demasiadas cosas. Tantas que vosotras, las que estáis tristes y amargadas sin ser tan mudas, tan tontas, tan pobres y tan muertas como yo, no alcanzaríais a comprender.
No voy a alargarme más. Aunque hayas sido muda toda la vida, no te arranques a hablar demasiado tras curarte, que el hecho de haber dejado de ser muda no quiere decir, forzosamente, que hayas dejado de ser tonta. The End es lo único que yo sé de leer y de escribir tanto en español como en cualquier otra jerga; por eso sé lo que significa con tanta certeza y puntillosidad.
A veces, por las tardes, cuando me voy al páramo a pensar en el Tirao y a ver de lejos Madrid echando humo, escribo The End en la tierra con la puntera del zapato e imagino que él me besa, y me mira a los ojos, y me escucha aunque sea muda, y me acaricia el culito con su mano suave, pero borro esas seis letras enseguida con el pie, no sea que me descubra cualquier zorra del Poblao y ande largando por los chabolos que soy menos tonta de lo que parezco.
Por eso, aunque no me quejo porque fui feliz, y eso vosotras sabéis que no se paga, barrunto que mi vida hubiera sido incluso mejor habiendo sido sorda, y no muda. Pero estos traumas de origen incierto no se eligen, y conviene conformarse con lo que la tierra le ha dado a cada uno, como la tierra se conforma silenciosamente con el despojo que al final de nuestra vida le dejamos.
Perdonad. Me estoy yendo por los cerros.
A mí sólo me han llamado para deciros que el Calcao no mató a la niña Alma, ni la violó antes, ni tuvo nada que ver con su desaparición. Lo único que el pobre del Calcao hizo fue regalarle a la niña, para que jugara, ese cinturón tan hortera, con hebilla en forma de barco pirata, que yo había robado para él en El Corte Inglés; el cinturón que encontraron al lado del pañuelito con mocos de la niña y de un zapato roto entre los alerces melancólicos del páramo. Ya anuncié, aunque insisto en que ajena a cualquier tentación protagónica, que yo era una testigo muy principal en toda esta historia. Esto, y no otra cosa, es lo que tenía que decir. No es mucho, de acuerdo. Sólo soy un verso corto en la balada de los miserables, pero al menos soy un verso. ¿Tú has sido verso alguna vez, llorona? Deja de llorar, que tú no eres tonta ni muda ni pobre ni estás muerta. Y hazte verso antes de que sea tarde. Antes de que te metan en una caja y sólo esperes a que la madera se pudra, a que la tierra la venza y por fin te arrope, y los sueños que no has cumplido dejen de hacer eco en los tablones de pino sin dejar dormirse nunca a la paloma putrefacta de tu paz. Y, si te haces verso gracias a mis consejos, aunque yo sea más tonta que tú, págame el favor con una moneda limpia: si algún día te encuentras al Tirao, hazle el amor y cuídalo, que a mí nunca me ha dejado, y no permitas que nunca se muera, porque el Tirao guarda tantos sueños incumplidos que atronarían desde su caja barata de pino el fondo de la tierra hasta quebrar el escudo freático de roca, y toda la lava del vientre del planeta inundaría los continentes y los océanos, como inunda la sangre el pecho de un hombre con el corazón recién apuñalado.
IV
La luna estaba mirando el Poblao,
pero nunca os dirá lo que vio
porque su voz sale de lo que vosotros
llamáis la cara oculta.
—¿De qué te ríes, O’Hara?
—Mira esto.
El inspector Ramos lee la carta que le ha tendido el inspector O’Hara y luego estudia descuidadamente el sobre sin remite. Ramos no tarda en devolvérselo todo al inspector O’Hara relajando en su rostro la misma expresión de gilipollas con la que, seguramente, ha nacido.
—¿Y? –pregunta O’Hara.
—¿Yo qué sé?
—La han colado entre mi correo.
—Ya. No tiene sello. –A Ramos parece que todo le importa un carajo.
—¿Alguien de dentro? –O’Hara bosteza.
—No. Papel manoseado. Seguro que con huellas. Si mañana te matan a tiros en uno de tus bares, cosa que no entiendo cómo aún no ha sucedido, analizarán tu correo reciente y tus llamadas. El laboratorio descubriría que un chocho loco de uniforme, de las que vienen a traerte los cafés sin que se los pidas, te estaba follando. No, O’Hara. –Pero Ramos me mira a mí–. Nadie de dentro te escribiría nada sobre la cara oculta de la luna.
—¿Entonces? –A O’Hara le encanta preguntar.
—¿Te has tirado a alguna adolescente que lea mucha poesía en los últimos tiempos?
—No me acuerdo. Pero ninguna ha podido colarse en la comi y meter la carta entre mi correspondencia personal.
—Yo qué sé. La hija de algún compañero… ¡No! Conociéndote, sólo te tirarías a la hija adolescente de algún mando. Y ni siquiera presumirías, cabrón.
—No necesariamente un mando. ¿Cuántos años tiene la tuya mayor?
Ramos no tensa su cara de gilipollas. Desabotona la pistolera, monta la Beretta y apunta a las sienes de O’Hara, que sigue leyendo la carta anónima una y otra vez y no se inmuta.
—Perdona –dice O’Hara–. Me he pasado.
Ramos vuelve a guardar la fusca.
En los viejos tiempos, solían expedientarlos por tirar de hierro y apuntarse a la cabeza dentro de la comisaría. Pero los compañeros y los jefazos se han ido acostumbrando a que estén locos. Ya ni recuerdo la última vez que suspendieron a alguno de los dos de empleo y sueldo por su inclinación a la barbarie.
—La mayor tiene dieciséis –dice Ramos–. Te gustaría. No se parece en nada a mí.
—Eso espero.
—Ni a Mercedes.
—Eso me tranquiliza incluso más –responde O’Hara, que sigue con el anónimo entre las manos leyéndolo una y otra vez, como si no lo hubiera memorizado a la primera.
—A mí también –reconoce Ramos marcando sin cansarse ese número de teléfono que siempre comunica.
O’Hara se despereza en la butaca, se frota la barba indócil de las mejillas y arroja el anónimo sobre su mesa de despacho.
—¿Cómo te atreves a hablar así de tu mujer delante del loro? –Se ríe y enrojece.
—El loro no va a decir nada –responde Ramos muy serio y muy pálido.
—Gilipollas –dije yo, balanceándome burlonamente en el palo y batiendo las alas.
—¿Lo ves? –dijo O’Hara señalándome mientras mi balanceo se iba mitigando por razones inerciales que ahora no estoy dispuesto a formular.
—Ese loro nunca ha sabido decir otra palabra.
—Pero esta vez la ha dicho con intención.
—Si crees que eso es cierto, tendré que matar al loro –contestó Ramos sacando otra vez la Beretta con toda tranquilidad y apuntándome. Yo miré hacia otro lado, como una dama con experiencia a la que ha querido asustar un exhibicionista en el parque. Después, muy dignamente, me eché una cagada que hizo plop en la base redonda de mi atalaya balanceante.
—Se ha cagado de miedo –dijo O’Hara.
—No, es su forma de pedir perdón –contestó Ramos mientras volvía a guardarse la Beretta–. Lo único que sabe hacer este loro es decir gilipollas para cabrearte y cagarse en el palo cuando te pide perdón. ¿Qué estás pensando, Pepe?
O’Hara se llama Pepe Jara, pero le pusieron O’Hara en cuanto llegó a la comisaría hace dieciséis años por esa inclinación acomplejada de los policías españoles a americanizarlo todo. Con Pepe Ramos no se pudo americanizar nada. O no se le ocurrió a nadie cómo hacerlo.
En todo caso, a O’Hara le cae bien el mote porque parece irlandés con su pelo rizado y sus ojos tristes. Unos tristes ojos grises de irlandés que ha perdido simultáneamente a una mujer y una revolución.
—¿Qué estoy pensando de qué, Pepe?
—El loro lo sabe. Yo lo sé. Tú lo sabes. La carta.
—¿La carta? –O’Hara la volvió a coger e hizo como si la leyera de nuevo–. Va a ser de un psicópata.
—Ya empezamos –se resignó Ramos.
—Sí. Un psicópata que escribe cosas sobre la luna porque ha decidido ir matando uno a uno a los creadores de Un globo, dos globos, tres globos. ¿Te acuerdas?
—Sí –contestó Ramos y cantó con su voz desentonada de rana escéptica–. «Un globo, dos globos, tres globos. La luna es un globo, que se me escapó».
—«Un globo, dos globos, tres globos –prosiguió O’Hara–, la tierra es el globo donde vivo yo».
—No creo que ninguno de los que hizo aquella serie siga vivo –añadió Ramos.
—Y eso te tranquiliza mucho.
—Más que el Orfidal.
—Pero sin embargo me sugieres que guarde la carta y el sobre en una bolsita por si acaso, aunque la hayamos enguarrado ya con nuestras manazas.
—Lo has dicho tú –tosió Ramos–. Eres el genio.
O’Hara sacó del cajón de su mesa una bolsa precintada y metió la poesía barata en ella.
—Espera –dijo Ramos–. Léemela otra vez.
O’Hara no sacó el poema del sobre precintado. Volvió hacia mí sus ojos trovadores y recitó de memoria: «La luna estaba mirando el Poblao, pero nunca os dirá lo que vio porque su voz sale de lo que vosotros llamáis la cara oculta».
—¿Te da mal punto? –preguntó Ramos mientras marcaba por enésima vez ese número de teléfono que siempre comunica.
—Muy mal punto –confirmó O’Hara–. ¿A quién estás llamando, joder?
—A mi mujer. Desde que le contraté una tarifa plana de móvil y fijo, siempre comunica por los dos. No sé cómo lo hace.
Se quedaron callados un rato largo. O’Hara tardó en pensar qué le iba a decir a su compañero, pero, en mi opinión de simple loro que lleva seis años colgado de un palo en el segundo piso de la comisaría del distrito de Puente Vallecas, creo que hubiera sido mejor quedarse callado. Los genios, muy a menudo, son gente bastante imbécil cuando amerizan en la superficie simplona de la cotidianidad.
—Mercedes tiene un amante –se arrancó O’Hara–. No, dos. No, tres. El de antes, un segundo por telefonía móvil y el tercero por fija. Eso os ocurre por contratarle a vuestras esposas tarifas planas. No se le debe contratar nada plano a una tetuda. Las desconciertas.
—Gilipollas –dije yo.
—Por cierto, Pepe, ¿me puedes dejar doscientos pavos? –preguntó O’Hara con cara de querubín.
—Joder, Pepe. Estamos a día once. ¿En qué te gastas la pasta?
—Como diría Georges Best, gasté muchísimo dinero en alcohol, mujeres y coches; el resto lo desperdicié.
Pepe Ramos no respondió ni alteró su expresión ofidia al darle los doscientos pavos a O’Hara.
Durante el resto del día no ocurrió nada más que tuviera que ver con la niña. Ni en los días sucesivos. Creo recordar que no volvieron a mencionar el poema barato hasta la tarde en que llegó el segundo poema barato, y O’Hara dedujo fácilmente quién lo había escrito.
V
He sido robado cuatro veces desde la aparición del euro, pero nunca como aquella noche en Gran Vía. Es increíble ver cómo grandes prestidigitadores encubren su talento en las calles de Madrid degradándose a carteristas. Yo no entiendo muy bien la mente humana, porque el amado nunca entiende demasiado bien al amante. Pero debe de haber algo que explique esa querencia del humano por ser ladrón antes que artista.
El caso es que llevaba demasiadas semanas en la cartera de aquel psicópata putañero que nunca me utilizaba para pagar, y me tenía apartado de los otros billetes por su recalcitrante afición a utilizarme sólo de tutelo.
Serían las cuatro de la madrugada del viernes ocho de noviembre, la Gran Vía a tope, alunizada de alcohólatras y pastilleros, cuando cambié de manos. Y para bien.
—Hola, guapa –le dijo mi psicópata.
La Muda debió de sonreír con esa sonrisa suya tan déclasé, como diría un viejo franco. El Tirao obliga a la Muda a ensayar sonrisas y gestos en el espejo. Y a la Muda eso le encanta.
—¿Qué hace una niña tan bonita como tú sola a estas horas?
La charla de siempre. Ahora viene lo de si le estabas esperando, guapa.
—¿A que me estabas esperando, guapa?
Al psicópata le gusta fingir que está ligando. Un mal síntoma que he reconocido en muchos puteros. Otra contradicción del ser humano, que siente amor por el dinero, pero considera sucio comprar amor. A mí, cuando soy pago por puta, me encanta fingirme billet-doux, e imito el gesto apergaminado de un soneto petrarquista por devoción a la dama.
El psicópata pasó un par de minutos recitando sus psicopatías a la nínfula gitana sin sospechar que era muda. La Muda posee una extraña habilidad para mantener conversaciones galantes de gran fluidez con apenas dos o tres gemiditos elocuentes, algunas risitas retóricas y un exqusito catálogo de graznidos erotizantes. Un trampitán onomatopéyico que acaba organizado en sintaxis sin que el interlocutor, sordo y ciego de la belleza de la Muda, se dé nunca cuenta de que la presunta puta no habla.
Cuando el psicópata la atrajo hacia sí cogiéndola por la cintura, los dedos de la Muda serpentearon hasta el bolsillo trasero de su pantalón, y la cartera voló milagrosamente entre las piernas de los transeúntes granviarios hasta ser recogida al vuelo por el Tirao, que en menos de diez segundos la había vaciado del billetaje y la arrojaba con la documentación y las tarjetas de crédito en una papelera.
Después, el gitano le guiñó un ojo al Calcao, que junaba secretas entre la multitud, y se fue adonde la china Chu a comprar un bocata de jamón y queso y una cerveza; mientras, la Muda se deshacía del psicópata.
A la china Chu (o quizá Tsu: no sé hablar yen-min-piao) le encanta el Tirao, como a todas las mujeres que tienen los pies feos y el corazón poderoso de tanto caminar. Esas mujeres para las que, en las rachas jodidas, cuando no les queda otro remedio que venderse para amamantar un sueño o para alimentar a un hijo, yo me transmudo en billet-doux petrarquista.
—Hola, señol, hase una noche muy flía pelo no djueve.
Y sólo le responde el rumor noctario y plural de la Gran Vía, que está reventona de busconas y buscones. Porque el Tirao nunca habla. O casi nunca. Pero a la china Chu le da igual. Cuando el Tirao se le acerca, sus pies feos bailan y su corazón poderoso canta una canción que ella no ha escuchado nunca: «Allez, venez, milord, vous assoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c´est confortable…». Y los ojos de la china Chu se desoblicuan y se enormecen, porque se acuerdan del día en que el Tirao le salvó la vida también sin decir nada.
—Que sea buena la noche, señol, y la vida toda suya. –Y se queda tranquila en su puesto. Sabe que, si el Tirao anda cerca, nadie le va a hacer daño. Aunque parezca que no la oye. Aunque parezca que no la ve. Aunque parezca que le da igual.
La Muda ya ha encandilado al panoli. Ha subido a un taxi con él y se ha quitado los zapatos de tacón, como si le dolieran los pies de hacer la calle.
—¿Te duelen los pies, gitanita mía? Te voy a dar un masaje en cuanto lleguemos al hotel. –La Muda lo mira y le sonríe, agradecida de promesas.
El taxista, fisgón, es hombre de mundo y observa el cinemascope del flirteo en el espejo retrovisor con gesto extrañado: las gitanas no hacen la calle. Y ésta no es travelo.
La Muda se revuelve coquetamente para evitar las manos hurgadoras del panoli, que la acorrala contra la puerta del asiento de atrás buscándole las tetas y la cara interior del muslo.
Al llegar al primer semáforo en rojo, cerca de Sol, la Muda deja de revolverse y enseña una sonrisa que alumbra el interior del taxi. Acerca su carita moinante a la del panoli como si le fuera a besar y le muerde salvajemente la nariz. El panoli aparta un montón de manos de un montón de coños y de un montón de tetas y grita.
Antes de que el taxista tenga tiempo de darse la vuelta para ver qué pasa, la Muda le ha clavado un tacón en el ojo al galán sin billetera, ha saltado del taxi y ha salido corriendo entre el tráfico, descalza, hacia la esquina donde la esperaba ya el Calcao disimulándose entre la multitud.
El Tirao ha aparecido pocos minutos después, terminando de comerse el bocadillo de jamón y queso de la china Chu.
—Se me caen los pantalones con el cordal, jefe –dice el Calcao.
A la turba de buscadores de nada que remaban aquel viernes por la noche de Madrid les extrañó ver a aquel gitano elegante arrodillado ante el despojo humano, luchando con el nudo del cordal que le servía de cinturón al Calcao y convirtiéndolo, no sin esfuerzo, en un lazo corredizo, mientras una puta bellísima con los tacones en la mano –manchados de la córnea de un putero– sonreía tiernamente.
—Cuando te los vayas a quitar, tiras del cabo con nudo y se deshace el apaño. –El Tirao se explica despacio para que el tardo lo entienda.
—Gracias, jefe. Ya no se caen. ¿Me puedo dar el piro? Estoy cansado de junar secretas. Qué raro estar tan cansado sin haber junado ninguno.
La Muda se arrimó al Tirao y le quiso coger del brazo, pero él la apartó sin miramientos. El Tirao se volvió discretamente con el fajo del botín de la noche y contó algunos billetes.
—No, jefe. No me lo des ahora, que luego paso por las obras y las fulanas del caballo me lo quitan… Y después no me hacen nada.
El Tirao y la Muda vieron por última vez al Calcao mezclarse en la corriente de ejecutivos con resaca prematura, yonquis anafilácticos, mendigos, maricones de urinario, pijas con carmín en los labios vaginales, niños del éxtasis, mirones ciegos de vino, guineanos con cajones de pulseras, reclutas con permiso para matar, cuarentonas con todas las canas al aire, secretas cantosos, vampiros fanados, diletantes con sueño, ladrones honrados y solitarios vecinos del sexto que han preferido, una noche más, bajar las escaleras antes que arrojarse por el balcón.
Entre aquella bandería indisciplinada de lacayos de la luna caminaban la Muda y el Tirao, gitanazos lentos, dejándose mirar. Él con su cara de póquer recién perdido y ella tonta, descalza y feliz, agarrada a su brazo y sujetando descuidadamente con la mano libre los zapatos de tacón.
Tengo que reconocer que estaba a gusto en los bolsillos del Tirao. Pensaba que desde allí no podía hacer daño a nadie, y eso, tratándose de dinero, no se puede asegurar desde cualquier bolsillo. Lo dice un billete de cincuenta.
Arribamos a un bar que se llama El Gallego Declarao y el Tirao y la Muda se sentaron a la mesa que hay junto a la cristalera. Don Suso, el patrón, acercó rápidamente sus orondeces y pasó un trapo hediondo sobre la mesa, que quedó más sucia de lo que estaba. No sé qué seña de cuatro cerdos le pudo hacer Suso el gallego al Tirao, porque el mus filibustero suele ser muy maniobrero y sutil, pero el Tirao se percató de que algo amenazaba a sus espaldas y deslizó el fajo de billetes que habían robado al panoli bajo el trapo de don Suso, que los envolvió y los hizo desaparecer con manos ágiles de fullero.
—¿Qué tal, Tirao? –gritaba el gallego mientras–. Hola, Muda. ¿Cómo van las cosas por el Poblao?
—Amanece, que no es poco.
—Ti deberías ser gallego, Tirao. Qué cosas tienes.
Desde una mesa esquinera del fondo del bar, dos grandones se levantaron y se acercaron por la espalda del Tirao. Los vio por el espejo sifilítico de la pared. Se levantó parsimoniosamente de la silla, alzando las manos con la rutina cansina de quien está acostumbrado a ser carne de cacheo.
—Pero dejar al rapaz –suplicó el gallego–. ¿No veis que es más listo que vosotros y nunca le levantáis nada?
Uno de los grandones cacheó al Tirao y el otro rebuscó el bolso de la Muda.
—Sácame una botella de orujo, dos cafés y una tortilla de las de hoy para los meus amigos –gritó el gallego hacia el trasbar.
—No llevan ni un duro, gallego –dijo uno de los secretas–. ¿Cómo te pagan?
El otro policía se rio mirando el escote montañizo de la Muda.
—Se la chupo yo. La niña es una estrecha –dijo el Tirao.
—Tú cállate o te entoligo.
El policía silencioso acarició con el pulgar los labios perfectos de la Muda, que se tiró un sonoro pedo, rotundo, cavernoso y muy impropio de una dama.
—¡Qué peste! –dijo el madero ligón apartándose.
Al gallego, de la risa, casi se le cae la bandeja en la que llevaba la botella de orujo, una jarra de café de pota, dos tazas, dos copas chicas y una tortilla con cara de haber envejecido mal.
—¡Cómo pee la Muda! ¡Miña nai! ¡Cómo pee! –exclamó depositando el contenido de la bandeja sobre la mesa del Tirao y sin dejar de reír–. Hay pocas mujeres que pean así. La mía también peía con mucho coraje, tanto que yo creo que se murió porque se le fue el ser por el agujero del culo, aquella noche del demín.
—Cállate tú también –gritó el secreta–, que, si te mando a los de Sanidad, te condenan a cadena perpetua en la silla eléctrica.
—Venga, rapaces –rogó el gallego declarao–. Idos fuera de mi bar a buscar a los malos, que sin vosotros dos en la calle se nos queda Madrid muy inseguro.
Acompañó sus palabras con unos empujones en el límite de lo amable que acabaron por convencer a los guripas. En cuanto desaparecieron, el gallego declarao desenvolvió el trapo hediondo y sacó el fajo entre el que yo estaba escondido.
—Toma, Tirao, que la guita te va a hacer falta. Aquí no se fía.
—Gracias, gallego.
—La tortilla está de muerte.
—Tiene toda la pinta –contestó el Tirao mirando con escepticismo la cara hepática del presunto manjar, su redondez de luna aciaga.
Luego la Muda se comió toda la tortilla sin hacer ruido con la boca, como le había enseñado el Tirao, y se bebió media botella de orujo sin sorber, que en eso nació aprendida y señorita. Y no se tiró más pedos.
Y yo estaba lírico y feliz en los bolsillos del Tirao porque aquella noche había pasado por las manos de tres buenas gentes, periplo que, tratándose de dinero, no suele ser habitual. E intuía las sonrisas enamoradas de la Muda haciendo el eco a los silencios adustos del Tirao.
Y nadie allí sospechaba aún que el Calcao ya estaba muerto con el pecho abrileño de claveles de sangre, ni que a la niña Alma le estaban abriendo las entrañas unos rubinís muy principales que al mediodía volverían a sus chalés con barbacoa y a sus esposas malfolladas, a sus cristaleras al jardín y a su wagner furioso, a su servidumbre lacaya y a sus hijas con la teta amenazada por feroces cocodrilos de Lacoste. Los ricos malician que el dinero no da la felicidad: ignoran que no se la damos porque casi nunca la merecen.
El Tirao y la Muda tardaron en encontrar un taxi. Los taxistas de Madrid se ponen muy platerescos cuando atisban a gitanos, aunque vayan elegantes, y pasan de largo. A la Muda le gustaba mucho que los taxistas los despreciaran así, porque aquella madrugada hacía frío y el Tirao la abrazaba en el borde de la acera con recidumbre calé de pretendiente. Y ella, por jugar, le robaba la cartera y el fajo de los billetes, y se los devolvía riendo. Y él la llamaba tonta, pero la abrazaba aún más fuerte.
—A Valdeternero. Luego, allí, ya te indico.
—¿Donde el Poblao?
—Antes.
El taxista, Carabanchel años setenta, escruta a la pareja desde el retrovisor. La Muda se ha dormido de repente con la boca abierta, y parece una gárgola que sobresale del Nôtre-Dame musculoso del Tirao. El taxista vuelve la cabeza en un semáforo.
—Oye, no te ofendas. Pero… je… ¿No tendréis un gramito para pasarme? Me estoy sobando y el día va a ser largo. Te invito a la carrera y te doy lo que me digas, colega, si no son más de cincuenta, que no voy muy sobrao.
El Tirao no responde. En los bloques de edificios grises de Valdeternero, orilla del Poblao, manda parar y paga la carrera.
—Hasta luego, simpático –le grita el taxista cuando ya ha arrancado el Volvo–. ¿Te han dicho que te pareces a Loquillo pero en gilipollas?
El Tirao alza a la Muda dormida en brazos y camina hacia la Urbanización, entre las casas proletas de Valdeternero y el Poblao.
La Urbanización.
Hubo un proyecto muy socialista a finales de los años ochenta para urbanizar aquello, pero los gitanos del Poblao volaban los edificios a medio hacer con dinamita y la promotora acabó venciéndose.
Ahora es un erial de esqueletos preurbanos y vertederos, donde yonquis desahuciados vagan hacia ninguna parte con sus ojos crecidos de calavera anunciada.
Entre ellos cruzó el Tirao pisando barro, hundiendo sus huellas hasta el tobillo por el peso de la Muda, que dormía en sus brazos pesadillas de ajenjo. Chapoteó con paso firme hasta que llegó al túnel que socava el bajovientre de la M-40. Y vio desde allí los coches policiales desentonando la paz alboreña del Poblao. Descabalgó a la Muda de su abrazo sin dejar que se desplomara y metió el fajo de billetes bajo sus bragas, a modo de compresa, y siguió caminando hasta llegar a su chabolo procurando no ser visto.
Dejó a la Muda en la cama y volvió a salir. Nadie. Sólo uniformados. Enseguida adivinó, treinta metros más arriba de su chabolo, el cuerpo del Calcao, tirado boca arriba y con los ojos abiertos bajo el sol. Dos civilones, firmes, lo velaban a la espera del juez.
Volvió a entrar. Desnudó a la Muda, que se despertó y quiso abrazarle. La sentó, aún medio dormida y desnuda, ante el espejo, y la desmaquilló con mucho tacto, procurando no herir su piel oliva con las gasas. Ella quiso guiarle la mano sobre uno de sus pechos duros y grandes como granadas, pero él la apartó. Ella gimió gatunamente, mendigando lujuria. Sin hacer caso del cortejo, el Tirao le quitó la dentadura postiza y la metió en los líquidos. Y le alargó sus harapos para que se vistiera mientras él doblaba la ropa elegante de la noche y la metía en el armario. Guardaba para la Muda una veintena de modelos caros y de buen gusto que él mismo elegía pero que no le permitía llevarse a casa para evitar que la gitana y el Relamío los echaran a perder entre su mugre. El Tirao cuidaba los uniformes de trabajo mejor que un encargado de guardarropía de Donna Karan.
La Muda se negó a ponerse los harapos con un gesto y lo abrazó por detrás mientras él colgaba el vestido, y él quiso apartarla, pero la Muda se abrazó más fuerte y volvió a gemir, y bajó sus manos hasta la entrepierna del Tirao, que usó la parte más delicada de su fuerza para deshacerse de la gitana. Se volvió y cogió la cara de la Muda entre sus manazas morenas, y los ojos de la Muda se llenaron de lágrimas hueras. En mi modesta opinión, esta escena ya se había visto antes y se volvería a ver.
La Muda se vistió con sus harapos mientras el Tirao contaba el dinero para darle la mitad. El Calcao ya no iba a necesitar su tercera parte. Y luego salió de la chabola del gitano con esa sonrisa de tonta que tiene. De tonta triste. Pero mucho menos triste que muchas de vosotras, como dice ella. Y, cuando la Muda se hubo ido, el Tirao quitó el paño de la jaula del canario Bogart y abrió la cancilla. El pájaro voló un poco, se posó sobre el montón de libros de la esquina, y luego saltó de rueda en rueda por las mancuernas hasta que finalmente fue a acurrucarse entre las manos del Tirao, que estaba sentado en la cama con las palmas haciendo cuenco.
El Tirao, entonces, inclinó sus noventa kilos como si fuera a llorar sobre el hombro del canario Bogart, y lloró, e intentó imaginarse quién y por qué habían matado al Calcao, ahora que llevaba el cinturón de cordal con su lazo tan bien hecho. Lloró durante muchas horas y se quedó dormido a media tarde, con el canario Bogart empapado y jugando a picotearle las uñas de los dedos para alimentarse en calcio. Y, aunque sé que no tendría que decir esto, porque el dinero no debe tomar partido, ojalá yo pudiera haber comprado las lágrimas del Tirao a la tristeza para que no las hubiera vertido nunca.
VI
Ser la polla de un tío al que llaman el Relamío tiene sus pros y sus contras. Entre los pros, que tu fama va de boca en boca. Porque al Relamío, mi jefe, no le llaman así porque sea excesivamente atildado y primoroso, sibarita y sofisticado, amariconado o british. Le dicen el Relamío porque sólo le gusta que se la chupen, que me laman, que me mamen, que me liben, que me deglutan. Todo esto la polla de un hombre –disculpen el pleonasmo, pero ustedes también dicen persona humana– lo agradece mucho.
Los contras: también le nombran el Relamío con ironía, porque no es ni atildado ni primoroso ni sibarita ni sofisticado ni amariconado ni british. O sea, que no se lava. Y, como dice el primer mandamiento del credo fálico: polla que huele, duele.
Contrariamente a lo que proclama el saber popular, no son tantos los hombres que viven descontentos con sus pollas. Lo que el vulgo ignora es la cantidad de glandes que recuelgan a disgusto de los hombres que los blanden. No hay nada peor que ser la polla de un capullo…
Pero yo no me quejo, porque sé que tarde o temprano llegará ella. Que dejará el dinero sobre la mesa del chabolo del Relamío antes de quitarse los harapos y descubrir su cuerpo exacto de curvas y vaivenes, sus pezones endrinos sobre las tetas cumbreñas de madre que será y su pubis ajardinado de nenúfares de pelo negro. El Relamío abrirá los ojos cuando ella se vuelva a poner el anillo de casada que dejó en el chabolo antes de irse a trabajar, y él se repantingará más en el sillón, ciego de cocaína y malos sueños, antes de que la Muda se arrodille y con su boca desdentada libe la sal mía del mundo. Y a mí no me importará que ella piense en la polla del Tirao cuando me esté succionando, porque, para la mujer que ama, todas somos la misma polla, la santa polla única, plural y trina, la varita mágica que transforma en príncipe de amores a cualquier sapo ceniciento. Que no otra cosa es mi jefe, el Relamío.
VII
Las ratas no soñamos. ¿Sabe alguien siquiera si dormimos? No lo sabemos ni nosotras. Sinceramente, nosotras no sabemos nada. Somos el ser menos inteligente de la creación, incluidas las amapolas y esos diamantes tan estúpidamente exactos por los que se pagan estúpidas fortunas, y por eso también somos los animales con el instinto de supervivencia más desarrollado.
Inteligencia y supervivencia son factores inversamente proporcionales. Nadie ha visto nunca a una rata balancearse de la rama de un almendro, con una soga al cuello, la lengua fuera y la erección del ahorcado. Ni cortándose las venas en una poza o bañera de agua guarra. Ni arrojándose hacia el éter desde un sexto suicida.
Las ratas tampoco estamos nunca ni contentas ni tristes, que es lo que ocurre a los seres a los que sólo nos importa vivir, continuar respirando, prorrogar un día más nuestra indigencia basurera. Las ratas parimos a piernabierta, como los pobres. Y tenemos los ojos chicos para desconfiar más, como los pobres. Y el pelo ralo, como los pobres. Y la prisa huidiza de sí mismos de los pobres.
Lo que no quiere decir que no existan excepciones. Yo siempre me he considerado una rata más inteligente que las demás, y hasta me he puesto un nombre: me llamo Tomillo, quizá para perfumarme este hedor innato a heces de hombre mal alimentado, a sobras de pescado putrefante, a lenguas sin besar de perros muertos.
Ahora, por lista, agonizo en el chabolo del Bellezas, al ladito de la cama de la niña Alma, con los intestinos fuera del culo por el golpe y las patas delanteras todavía temblequeando mi agonía, corriendo ligeritas a la muerte.
La Fandanga me observa sin tristeza, con el cayao de su suegro el Perro aún entre las manos. Sucio de mi sangre. La Fandanga me observa con asco sin agradecer que yo haya sacrificado mi vida para acunar su rabia de madre huérfana de niña, que me haya quedado quieta para que me aseste el golpe analgésico de su dolor. Pero la Fandanga me mira sin tristeza. Los ojos tan secos que con ellos se podría pulir el canto de un diamante. La baberola de blanco luto sucia de haberse revolcado por el barro cuando nadie la veía. Los mechones de pelo graso cruzándole la cara como latigazos de plata negra. Las ojeras pantanosas de lágrimas estancadas. Qué pena de mujer.
Al lado, en el chabolo del Perro, se escucha como brisa la voz acallada del Bellezas respondiendo las preguntas de la Guardia Civil. Y el Manosquietas también habla a veces. El Manosquietas se sabe más listo que el Bellezas, y se crece lugarteniente cuando el Perro está en la cárcel.
—¿Solía la niña andar sola por el páramo?
Y, cada vez que la Fandanga oye la palabra niña, suelta la mano derecha del cayao y se agarra un pecho con rabia, y tira de él como para arrancárselo y ponérselo otra vez a la niña Alma en su boca, y realimentar así su infancia ausente. Hasta que se levanta y me golpea otra vez con el cayao, y reviento ya del todo. Luego destroza la televisión de plasma delante de la que el Bellezas pasa las horas viendo el fútbol, y el equipo estéreo que nunca se pone, y la vajilla y las bombillas y las lámparas.
Hasta que entra el Bellezas seguido del Manosquietas y de la Guardia Civil y la abraza, y ella se aleja de su abrazo y le golpea también a él con el cayao, en toda la frente, y el Bellezas le da una hostia a la Fandanga en todos los labios que le astilla las encías y el ser, pero ella sigue luchando, y la Guardia Civil se interpone, y la Fandanga no llora nunca.
—Maaama, los otros niños me dicen que por las noches oyen a sus paaapas.
—¿Oyen a sus papas qué?
—Los oyen, maaama. Yo a vosotros nunca os oigo.
—Los niños dicen tontás, niña Alma.
—Yo creo que no, maaaama. Yo creo que no son tontás, que todos los niños dicen que los oyen.
Detrás del cortinón, partiendo la casucha por la mitad, está la cama nupcial del Bellezas y la Fandanga. Cuando se han ido todos, ella se busca un pañuelo para ponerse en la boca sangrante y se va dentro. El Bellezas se sienta en el sillón, delante de la televisión de plasma partida en dos, y entonces me ve.
—Me voy a cagar en la puta madre que te parió, japuta.
Se levanta y me coge con asco, del rabo, y me arroja a la lama. Y desde fuera yo sigo escuchando el silencio que oía por las noches la niña Alma, y es una manera de que la niña Alma, en cierto modo, siga viva. Empieza a llover sobre el Poblao y me alegro. Que la lluvia me lave el cuerpo y las tripas que me cuelgan. Y, si viniera un viento de tomillo desde los montes de Toledo, oliendo a verde, me sentiría incluso mejor. Es muy humillante formar parte de toda la basura que habría que enterrar para que el mundo pareciera un poco limpio.
VIII
—¿Sabes adónde vamos, novato?
—Sí, al Poblao. Más allá de Valdeternero. Donde los gitanos.
—¿Sabes ir?
—Más o menos. He mirado el mapa.
—Has mirado el mapa.
Lo peor del teniente Santos no es su desprecio o su sarcasmo. Lo peor del teniente Santos es que huele a ajo y a fascismo, como una beata a la que hayan inyectado una sobredosis de testosterona, un palillo entre los dientes y una fusca de matar revoltosos y poetas.
—Métete por aquí, gilipollas, que la M-30 a estas horas está de reventar y he quedado con Marcelo para el vermú.
Hago caso a lo que dice el cabrón, y cinco minutos más tarde estamos atascados en el túnel de Bailén con un charco de cinco centímetros de agua empantanada bajo las ruedas del Toyota. De aquí no nos saca ni el canto de la sirena. No hay por dónde meterse y me alegro. Su vermú se le acaba de meter a Santos por el culo.
—¿De qué te sonríes, paleto?
No puedo evitar que la sonrisa se me abra más aún.
—Al mal tiempo buena cara, mi teniente.
—Tú eres más gilipollas que la madre que me parió. –Y enciende un cigarro, aunque la ordenanza prohíbe fumar en el interior del vehículo.
Caen goterones del techo del túnel, como si la estructura de hormigón se nos fuera a venir encima con la lluvia. El ciempiés del tráfico avanza una decena de metros y se vuelve a detener. Parece que Santos se ha resignado a perderse el vermú y ahora se aburre.
—¿Sabes a quién vamos a buscar? –preguntó su voz pedernal de fumador ansioso. Una voz desagradable, entretejida de flemas.
—Rodrigo Monge, alias el Tirao,el Dedos, el Maca, el Largo, cuarenta y tres años, raza gitana. 1,89 metros. Noventa y dos kilos de peso aproximadamente. Residente en el Poblao, Valdeternero, Madrid, sin número. Sin profesión conocida. Heroinómano. No violento. Antecedentes: robo con escalo en 1984; por tenencia en 1983, 1985, 1989 y 1998; por hurto en 1997. En 2004 fue procesado y absuelto de un delito de proxenetismo.
—Guau, el mocoso recita ya los reyes godos. Los padres escolapios tienen que estar muy empalmados contigo, chaval.
—Laguna dice que es el mejor carterista de Madrid –proseguí mi letanía sabihonda.
—Y se ha documentado entre los veteranos –volvió a esputar mi teniente torciendo la boca con asco de mí–. Pero en esa ficha tan ordenadita que me has recitado falta lo más importante. ¿Tienes hijos?
Me extrañó ese rasgo de humanidad.
—Una niña.
No dijo nada más. Avanzamos una decena de metros. Un volumen inquietante de agua anegaba ya la cárcava del túnel. Algunos conductores empezaban a ponerse nerviosos con la batukada africanera de los goterones sobre los capós.
—¿Sabes nadar, maricón?
—No a estilo mariposa, mi teniente.
Supongo que no lo entendió. Se quedó un buen rato masticando lo que yo había querido decir. Salimos por fin del túnel. La lluvia amainó. Cogí el primer desvío a la M-30, sin consultarle, y Santos no rechistó. La M-30 tampoco estaba para probar ferraris, pero al menos avanzábamos.
—¿Te suena Heredia? –me preguntó el ronco mientras encendía otro pito.
—Antonio Vargas Heredia, rey de la raza calé… El delantero brasileño del Atlético de Madrid de los setenta… Pedro de Heredia, fundador de Cartagena de Indias… No se me ocurren más, mi teniente.
—¿Estás intentando darme por el culo?
—Ah, y Jesús Heredia Migueli, alias el Perro, setenta y seis años, baranda del Poblao y presunto asesino de Leao Mendes, alias el Calcao. ¿Está mejor así?
—Sí que estás intentando darme por el culo.
Llegamos a Valdeternero, pisos baratos oscurecidos de humedades, coches de antepenúltima mano aparcados en las aceras, mujeres con joroba de costurera tirando de carros de la compra con remiendos, pocos niños, muchos talleres y ferrallerías, contenedores de escombro, bolsas de basura destripadas beirutizando las calles, gatos tiñosos, bares cutres atendidos por las abuelas de nuestros antepasados… En Valdeternero las adolescentes te sonríen con una media de dientes menor a la de cualquier otro barrio de Madrid. Valdeternero es tan arrabales que aún no se ha instalado allí ningún chino. Debe de ser el único barrio de Madrid que aún no han penetrado los chinos con su sonrisa de limón insondable y sus bazares de gangas.
Tras los últimos edificios leprosos de Valdeternero, está la Urbanización. La Urbanización tuvo alguna vez un nombre, Urbanización Paraíso, pero nadie lo quiere recordar porque es el paisaje de la única guerra que los gitanos han ganado a los payos en Madrid y en el planeta entero.
A finales de los años ochenta, se empezaron a construir bloques de pisos proletas en el solar enorme que separa Valdeternero del puente de la autopista. Pero los gitanos del Poblao volaban con dinamita los edificios a medio alzar para proteger sus predios de la invasión paya. Se pusieron guripas privados, pero después el Ayuntamiento tuvo que reforzar la vigilancia con los de la Local y con nosotros, los picos. No había manera. Cualquier noche, reventaba un edificio. Lo milagroso es que nunca hubiera muertos. Era un boicot constante, cojonero, muy bien dirigido y sin chotas. El Poblao tuvo entonces mucha popularidad mediática. La izquierda más pitiminí se abanderó, por supuesto, en defensa de los calés. En el otro lado de la trinchera, los constructores ultramontanos azuzaban al Gobierno para desplegar al Ejército por los solares, a ver si sonaba la flauta guerracivilera y podían nombrar generalísimo de las Españas a un Jesús Gil o a un Paco el Pocero. Se detuvo a mucha gente, incluido el Perro, pero las colmenas inacabadas de hormigón seguían reventando de noche con las pirotecnias de aquella fiesta flamenca de guitarras sublevadas.
Yo era casi un niño y, cuando veía las noticias en la televisión del comedor, imaginaba a los saboteadores vestidos con faralaes de camuflaje y burlando, navaja albaceteña en mano, las delaciones lechosas de la luna –gitana apóstata de su raza, largona, chota, traidora–. Los guardias civiles, mientras, fumaban cigarros ciegos, hasta que la bomba estallaba, y un armazón de hormigones se arrodillaba asustándoles la espalda y haciendo volar tricornios como urracas con la onda expansiva.
Pero con los años se pudrieron mis quimeras bandoleras y me metí a guardia civil.
Al final no se construyó nada en el solar y, ahora, la Urbanización Paraíso es un barrizal sin nombre por donde deambulan los yonquis terminales que no se pueden separar del Poblao, los que duermen en las estructuras cojas de hierro y hormigón que permanecen allí como recuerdo goyesco de los desastres de la guerra.
Tras el puente de la autopista está el Poblao. Gitanos y algún rumano o turco de alquiler, que llegan a pagar seis mil euros mensuales al Perro por habitar una de las chabolas y traficar con lo que sea, poner un laboratorio de pirulas o esconderse un rato de una orden de busca. Vale la pena pagar. Es seguro. Ni nosotros ni la Local ni los pitufos ni los secretas entramos allí sin que, veinticuatro horas antes, sepa el Perro adónde vamos y a por quién.
El Toyota brinca en los lodazales en que se han convertido los caminos con la lluvia, y casi se atasca en el barrizal acumulado bajo el puente de la autopista, antes del remonte que sube hasta el Poblao y el páramo, que es una nada bastante extensa donde se diluye Madrid Este.
—Párate al lado de la medicalizada –me ordena Santos.
La caravana con la cruz roja y el afiche azul de Sanitale debe de haber llegado poco antes que nosotros, porque aún están los yonquis haciendo cola para la dosis de metadona y una sopa que a veces les dan de desayuno.
—Señora –le grita Santos desde la ventanilla a una mujer con bata blanca. La mujer se acerca sin importarle el barro.
—Madre, no señora. Soy religiosa, agente. Clarisa. –Sonríe.
—Pues a mí me dice teniente, madre, que agente me suena a poco.
—De acuerdo, teniente.
—Buscamos el chabolo de Rodrigo Monge, si nos puede decir.
—Alias el Tirao –añado yo.
—Ah, ya. ¿Por lo de la niña? ¿Se sabe algo?
—…
—Sí, el Tirao vive en aquella primera casa –la religiosa la señala–, remontando el camino.
—Gracias, madre.
Arrancamos el Toyota. Una chica con una cámara profesional al hombro se acerca a la monja y se nos quedan mirando. Los yonquis también nos observan con los ojos agigantados por el mono y su miedo menestral a nuestros uniformes. El chabolo de Monge parece sólido. No hay basura alrededor. Santos me señala una choza más miserable que se destartala treinta metros más arriba con la lluvia y el viento.
—Allí debe de ser donde el Perro apioló al retrasado.
Monge, alias el Tirao, el Dedos, el Maca, ha oído las puertas de nuestro coche y ha salido a la lluvia a ver quiénes somos. Es un gitano grande y morlaco, con muy buena forma física, sin coágulos en los ojos.
—No parece un yonqui.
—Con los tanos nunca se sabe. Hay algunos que aguantan mucha vena. Es la raza. Son de arteria dura. –Sube la voz para dirigirse a Monge–. Arréglate, Tirao, que te llevamos a dar un garbeo por Madrí.
—¿Puedo entrar un momento?
—Claro –contesta Santos mientras enciende otro pito.
El gitano vuelve a entrar en el chabolo y cierra la puerta en nuestras narices, pero con suavidad.
—¿No entramos con él, mi teniente?
Santos se ríe de mí.
—Eh, Tirao –grita hacia dentro de la casucha–. Que mi amigo el primavera no se fía de que tengas una recortada y quiere entrar –después se vuelve a dirigir a mí–. No abras mucho y cierra rápido la puerta cuando estés dentro.
No entiendo la orden, pero obedezco. En la penumbra del chabolo, tardo en distinguir a Monge acercándose a un canario suelto que hace equilibrios en el reborde de la cabecera de la cama. Todo está limpio y huele bien. Hay un armario grande, una cama de noventa hecha por una santa madre de las de antes, una mesa con una cafetera y libros, más libros por el suelo, la jaula del canario, una sola silla, un generador de gasoil y una estufa de leña. Todo sobre un solado de cemento irregular. Ni televisión ni radio. Pero lo que más me impacta es el aguamanil con espejo y su aljofaina dibujada de flores. Parecen exhumados de otro siglo.
—Ven aquí, bonito. –El gitano se acerca despacio al canario, que acaba volando a su mano. Lo mete muy lentamente en la jaula, llena los depósitos del pienso y del agua, cubre la jaula con un paño sedoso, se pone un abrigo oscuro y de marca, sale sin mirarme y se sube al coche incluso antes que mi teniente.
Volvemos hasta Valdeternero sin hablar. Hasta que Santos enciende otro cigarro ya en la M-30.
—Escucha, Tirao. Mi amigo el primavera no sabe quién eres. ¿No le quieres decir quién eres a mi amigo?
Espío la cara del gitano por el retrovisor. Ni se inmuta. Tiene la mirada clavada en algún lugar de la carretera.
—Venga, explícanos lo importante que eres, Tirao –insiste Santos.
—No tiene usted que explicar nada hasta que lleguemos, señor Monge –digo yo.
—Explícale por qué, cada vez que desaparece una niña, te llevamos y traemos en coche oficial como a las grandes personalidades, Tirao. Con escolta. Si te viera tu padre, te escribía una copla.
Yo no comprendía nada de lo que Santos estaba diciendo.
—¿Por qué te gustan tanto las niñitas, Tirao? ¿Es que es verdad la regla de la ele y la tienes muy pequeña?
Busco la reacción del gitano en el retrovisor. Piedra. Sus ojos siguen clavados en un horizonte que los míos no alcanzan.
—El señor Heredia ha pe…
—El Perro… –esputa Santos.
—El señor Heredia ha pedido como favor personal su comparecencia amistosa ante el juez.
—Me cago en la gramática –lirifica Santos.
—Por supuesto, es voluntario. Hemos creído que no le parecería inconveniente que le acompañáramos. No está acusado de nada. Ni siquiera necesita la presencia de un abogado –recito todo lo que legalmente hubiera tenido mi teniente que decirle al Tirao antes de subirle al coche.
Santos se ríe de mí. Un semáforo interminable nos detiene.
—Que te puedes largar, Tirao –berrea Santos–. Que el primavera te dice que te puedes bajar del coche y volver a tu queli. Todavía no vamos a por ti. Pero san Martín guarda fechas para todos los cerdos.
—Es cierto y, si tiene algún inconveniente en venir, estaríamos dispuestos a acercarle de nuevo a su casa, señor Monge. Insisto en que se trata de un traslado voluntario.
—Pero, aunque te bajes ahora, gitano cabrón, por mis muertos que el marrón de esta niña te lo vas a comer tú. Por mis muertos.
El gitano tampoco se inmuta ahora. Un gitano que se calla, otorga. Santos bufa y me escupe desprecio. Durante el resto del camino, ninguno de los tres vuelve a abrir la boca.