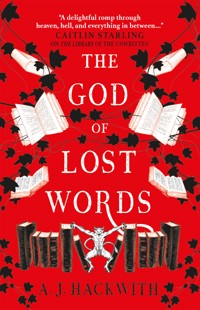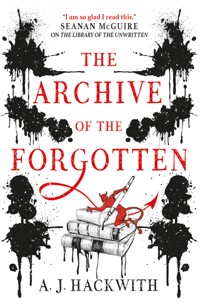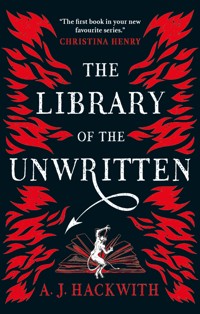7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: La cabina azul
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
¿Qué pasa con las historias que nunca se terminan? En el infierno hay un lugar para todo lo que nunca fue, o todavía no es: la Biblioteca de lo No Escrito. Claire, su bibliotecaria, vela porque todos los libros permanezcan a salvo y en buen estado en sus estanterías. Pero cuando un héroe de papel cobra vida y huye al mundo de los vivos en busca de su autora, Claire y sus ayudantes deben ir en su búsqueda para llevarlo de vuelta antes de que cause problemas de verdad. Lo que debería ser una simple recuperación se tuerce catastróficamente cuando un ángel los ataca, convencido de que tienen en su poder un arma capaz de destruirlo todo tal y como lo conocemos. Claire y sus ayudantes deberán encontrar esa arma antes que nadie, o la guerra que estallará podría acabar tanto con los reinos del más allá como con la Tierra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Para Levi.
Índice
1. Claire
2. Leto
3. Ramiel
4. Leto
5. Ramiel
6. Leto
7. Claire
8. Leto
9. Ramiel
10. Claire
11. Leto
12. Claire
13. Claire
14. Claire
15. Ramiel
16. Claire
17. Brevedad
18. Claire
19. Brevedad
20. Claire
21. Leto
22. Ramiel
23. Claire
24. Brevedad
25. Leto
26. Claire
27. Claire
28. Ramiel
29. Leto
30. Leto
31. Ramiel
32. Brevedad
33. Ramiel
34. Claire
35. Brevedad
36. Ramiel
37. Claire
38. Ramiel
39. Brevedad
40. Claire
41. Ramiel
42. Claire
AGRADECIMIENTOS
1
Claire
Las historias quieren cambiar, y es labor del bibliotecario preservarlas; ese es el orden natural de las cosas. El Ala de lo No Escrito de la Biblioteca, a pesar de toda su magia y misterio infinito, es, en cierto modo, un proyecto inútil. Ninguna historia, ya esté escrita o inacabada, es estática. Un libro pierde la cordura si se le abandona durante mucho tiempo y no recibe la estimulación adecuada. La ambición natural de una historia es despertarse y comenzar a contarse al mundo.
Por supuesto, esto es una auténtica putada.
Bibliotecaria Fleur Michel, 1782 EC,
Ala de lo No Escrito,
Registro Bibliotecario, Notas Personales y Erratas
Los libros echaban a correr cuando se ponían nerviosos, se rebelaban o se volvían reales. Cualquiera que fuera la razón, cuando los libros huían, la labor de una bibliotecaria era atraparlos.
El anexo serpenteante de los romances asirios, lleno de palabras cortantes y corazones sombríos rotos sobre implacables tablillas de arcilla, era un lugar en el que incluso los curadores más experimentados podían perderse. La bibliotecaria, Claire, acorraló allí al libro. El libro había elegido adoptar la forma de una chica pálida y desgarbada. Después de la carrera, su respiración era tan agitada como la de Claire, quien se obligó a relajar sus manos temblorosas mientras se acercaba. El libro era joven, al igual que su personaje. Había pegado la espalda contra la estantería, y su pelo, fino como la pelusa de un diente de león, ondeaba alrededor de sus delgados hombros. Llevaba unos vaqueros embarrados y una camiseta de superhéroe, y gimoteaba como unos juncos secos.
—Por favor. No puedo... No quiero volver.
Maldita sea. Claire prefería cuando se enfadaban. La ira resultaba más sencilla.
—La Biblioteca tiene sus normas.
Un destello de color apareció por la esquina. Su asistente, Brevedad, derrapó hasta detenerse muy cerca del libro. Sus mejillas eran redondas como una manzana, y normalmente turquesas, pero la carrera las había teñido de morado. Un abultado flequillo de color verde agua enmarcaba su frente. Balbuceó una disculpa mientras ofrecía a Claire un trozo de acero fino envuelto en un trapo.
Claire se guardó la herramienta en el bolsillo, esperando no tener que usarla. Observó a la figura que se encogía frente a ella.
Todos los libros no escritos estaban divididos en dos partes. Las palabras —el texto que se movía y cambiaba en la página— y la historia. La mayor parte del tiempo, las dos partes se unían en los libros que llenaban las estanterías del Ala de lo No Escrito, pero de vez en cuando se despertaba un libro. Sentía que tenía un propósito más allá de formar palabras en una página, y entonces la historia se convertía en uno de sus personajes y echaba a andar.
Como bibliotecaria jefe del Ala de lo No Escrito del Infierno, a Claire le correspondía el trabajo de mantener a las historias en sus páginas.
La chica —no, el personaje, el libro, se corrigió Claire— volvió a intentarlo.
—No lo entiendes. En el bosque... Vi lo que hizo.
Claire miró el libro que tenía en las manos y leyó la tipografía dorada que cubría el lomo. La fuente era moderna, cuadrada y bien definida, señalando claramente que se trataba de un libro joven a pesar de la gruesa piel de la cubierta. En él se podía leer: UN VERANO ABRASADOR. Se le revolvió el estómago; este trabajo había acabado con su amor por el género de terror.
—Sea lo que sea, no tienes de qué preocuparte. Solo es una historia. Tú eres solo una historia, y hasta que te escriban...
—No causaré problemas —interrumpió el personaje.— Solo quiero...
—No eres humana. —A Claire se le escaparon las palabras antes de poder censurarlas. La chica reaccionó como si hubiera recibido un bofetón y se acurrucó contra las estanterías.
Claire apretó los dientes e inspiró lentamente.
—No puedes asustarte. No eres humana. No finjamos lo contrario. Eres una aproximación muy ingeniosa, pero no eres más que una manifestación, un personaje. Un libro que juega a ser humano... Pero no lo eres. Y los libros deben estar en las estanterías.
Brevedad carraspeó.
—Jefa, está asustada. Si quieres, puedo sentarme con ella. Quizá podemos meterla en la sala de las damiselas…
—Ni hablar. Su autora todavía está viva.
El personaje dirigió su atención hacia el blanco más comprensivo. Dio un paso hacia Brevedad.
—Es que no quiero morir allí.
—Basta. —Claire abrió la tapa de cuero y la dirigió hacia el personaje—. Esto es una pérdida de tiempo. Vuelve a las páginas.
Miró el libro con inseguridad.
—No sé cómo.
—Toca las páginas. Recuerda dónde empieza tu historia. «Érase una vez...» o lo que sea—. Claire se metió la mano en el bolsillo y los dedos tocaron el metal—. O si no, las historias siempre vuelven a sus páginas cuando se les hace daño, en caso de que necesites ayuda.
Sintió la frescura del escalpelo en la palma de la mano. Normalmente se utilizaba para reparar y reencuadernar libros viejos, pero una mano experimentada podía enviar a un personaje descontrolado de vuelta a sus páginas.
Claire tenía experiencia de sobra.
—Lo intentaré.
La mano de la chica temblaba cuando colocó la palma sobre las páginas abiertas. Frunció el ceño. Un escalofrío silencioso recorrió la piel de Claire. Los libros que descansaban en las estanterías cercanas se revolvieron adormilados. Un murmullo ahogado flotó en el aire. Las estanterías de madera que se alzaban sobre sus cabezas empezaron a vibrar, y los lomos de los libros se arrastraron hacia los raíles de bronce. El polvo temblaba bajo la luz de la lámpara.
Brevedad se revolvió incómoda a su lado. Un libro despierto armaba mucho jaleo. Devolverlo era incluso peor.
No tenían tiempo que perder. La chica se sobresaltó cuando Claire dio un paso hacia ella en silencio.
—¡Ya casi lo tengo!
—No pasa nada. —Claire tenía un nudo en la garganta, pero su tono era amable. Era capaz de ser amable cuando resultaba eficiente—. Inténtalo otra vez.
La chica no escrita volvió a centrar su atención en las páginas. Era un acto de contemplación, y Claire podía sentir las realidades entretejiéndose. La chica era un personaje; una historia, un libro. Quizá sentía que era algo más, pero Claire no podía permitirse contemplar esa idea. Colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro, y entonces deslizó el escalpelo entre las costillas del personaje.
Brevedad ahogó un grito. Claire retrocedió cuando la chica no escrita cayó al suelo. Dio pequeñas bocanadas de aire, se retorció sobre la alfombra, y empezó a desvanecerse. En menos de un minuto, no quedaba nada más que una pequeña mancha de tinta en el suelo.
Solo los libros morían en el Infierno. Todos los demás tenían que vivir con sus decisiones.
—¿No podríamos haberle dado un minuto más? Resulta difícil creer que estamos en el bando de los buenos cuando hacemos eso—. Brevedad cogió el libro después de que Claire lo cerrara de golpe.
—No hay buenos ni malos, Brev. Lo único que cuenta es la Biblioteca. La historia vuelve a estar donde debe. —Claire no podía ocultar su tono de resignación. Se limpió la mano y volvió a guardar el escalpelo en uno de los muchos bolsillos de su falda.
—Sí, pero se la veía tan asustada. Solo quería…
—Los personajes no son humanos, Brev. Harías bien en recordarlo siempre como bibliotecaria. Se convencerán a sí mismos de que son personas, pero si dejas que te convenzan a ti... —Claire guardó silencio, descartando el resto del pensamiento con un movimiento de hombros—. Ponla en la estantería y anota que hay que comprobar su estado durante el próximo inventario. Por cierto, ¿por qué tardaste tanto?
—¡Oh! —Brevedad agitó una mano y a Claire le sorprendieron las inquietantes similitudes entre su asistente y el libro que acababan de poner a descansar. Brevedad era más baja que el personaje, y tanto su piel azul aciano como sus ojos brillantes rebosaban vida, sin atisbo de miedo o súplica, pero no paraba de lanzar miradas a la cubierta de cuero mate que tenía entre las manos—. Un mensajero quiere verte.
—¿Un mensajero?
Brevedad se encogió de hombros.
—De parte del jefe. Intenté sonsacarle algo, pero estaba muy tenso. Me juró que no podía irse hasta que hablase contigo.
—Qué poco convencional. —Claire se alejó entre las imponentes filas de estanterías.
—Vamos a ver qué quiere Su Majestad el Cascarrabias.
~~~
Cuando salieron de las profundidades de las estanterías del Ala de lo No Escrito, Claire encontró al demonio sudando a chorros en su alfombra. Era una alfombra especialmente fina, de color azul pavo real y soñada al detalle por un artista del Imperio Otomano. Soñada pero nunca fabricada, lo cual la hacía aún más irreemplazable.
El olor a huevos podridos se mezclaba con el agradable aroma a libros durmientes y té. Le quemaba la nariz. Una gota de sudor cayó por el puño del inquieto demonio y aterrizó en la alfombra con un siseo. Claire cerró los ojos y contó hasta cinco. Se aclaró la garganta.
—¿Puedo ayudarte?
El demonio dio un brinco y se giró. Era escuálido, todo huesos y piel ámbar dentro de un traje barato que le iba demasiado grande. Como la mayoría de los demonios, tenía apariencia humana, o al menos similar, salvo por las orejas puntiagudas que asomaban a través de un mar de rizos negros. Se mordió el labio, un gesto que le daba una apariencia esquelética y, a la vez, inocente, y levantó una fina carpeta morada a modo de escudo.
—Señora Claire, de... ¿Esta es la Biblioteca?
—Normalmente es ahí donde se encuentran los bibliotecarios. —Claire se sentó detrás de su escritorio. Echó un vistazo al libro que había empezado a reparar mientras Brevedad se volvía para ordenar libros en un carrito. — Estás en el Ala de lo No Escrito. Puedes leer o puedes marcharte.
—Oh, no he venido a… —El demonio se movió nervioso.
Claire seguía sus movimientos por el rabillo del ojo, dedicándole poca atención al texto que tenía delante. Los libros apilados en la esquina del escritorio emitieron un gruñido perezoso y el demonio se apartó rápidamente. Posó la mirada inquieta en las manos de Claire.
—¿Eso es sangre?
Claire bajó la vista hacia la mano que había sostenido el escalpelo. Se limpió los dedos en la falda y siguió trabajando.
—Tinta.
El libro que estaba abierto sobre la mesa era uno de los jóvenes, uno que aún tenía la oportunidad de ser escrito por su autor. Brevedad lo había archivado mal, colocándolo con una serie de viejas novelas no escritas que eran particularmente cascarrabias. Historias de balleneros, si Claire recordaba bien. El joven e impresionable libro había acabado con todo tipo de basura mezclada en su narrativa, que aún se estaba desarrollando. Descripciones de cinco párrafos sobre comida, meditaciones acerca de la masculinidad y el mar, un completo disparate para una historia no escrita sobre brujas adolescentes enamoradas. Si su autora empezase a escribir estando el libro en este estado, nunca volvería a atreverse a empezar otro libro. El trabajo de Claire era asegurarse de que los libros estuvieran listos para sus autores y en el mejor estado posible. Ordenados. Las historias nunca estaban ordenadas, pero era importante mantener las apariencias.
Al ver que Claire no volvía a levantar la vista, el demonio tosió y otra gota de sudor volvió a caer. Aterrizó en la alfombra con un siseo sordo. Claire hizo una mueca de dolor. Colocó el escalpelo sobre el libro.
—Estás estropeando mi alfombra.
El demonio bajó la vista. Se alejó de la alfombra torpemente hasta aterrizar sobre otra aún más compleja, y se movió de nuevo, arrastrando los pies. Iba a pasarse así todo el día, y Claire iba a pasar la noche entera reparando sus destrozos. A regañadientes, dejó el libro en el que estaba trabajando, no sin antes presionarlo con el codo para evitar que se escabullera. Frunció el ceño lenta y profundamente mientras observaba al demonio con más detenimiento.
Joven, estimó Claire. Hoy los jóvenes parecían haber decidido fastidiarla. Un demonio joven, aunque estos no solían aventurarse a ir a la Biblioteca. La mayoría de los residentes del Infierno solo adquirían privilegios de lectura después de luchar por el poder durante décadas. Se movía nerviosamente bajo el escrutinio de Claire, a la vez que pasaba las manos por su pelo tosco y desaliñado. Le dieron ganas de ir a buscarle un cepillo. Se apoderó de ella una cierta sospecha teñida de familiaridad. Ningún demonio le daba buena espina, pero era de lo más extraño que un hijo del Infierno estuviera tan ansioso. Claire levantó una ceja en dirección a Brevedad, pero su asistente se limitó a encogerse de hombros.
—No te esperábamos. ¿Tengo entendido que te ha enviado Su Majestad El Gruñón?
Él se pasó la lengua por los labios.
—Sí, pero... no puede... no puede llamarlo así. Me refiero a Su Majestad. Traigo un mensaje. Tengo aquí el informe. —El demonio le ofreció la carpeta, deseoso de librarse de ella. Claire no se movió, por lo que él añadió—: Dice que falta un libro. He venido para informarle de que es... eh, uno de los suyos.
Claire se quedó inmóvil.
—¿A qué te refieres?
—¿A que no está escrito? Es de una no autora de principios del siglo XX, aún viva.
Ah. La tensión abandonó los hombros de Claire.
—¿Robado o perdido?
El demonio hurgó en la carpeta y sacó un pequeño montón de impresos.
—Sospechan que se ha escapado. Nadie lo ha sacado recientemente ni ha habido alarmas de invocación... No sé qué significa eso.
Claire resopló.
—Significa que mi día se ha ido al traste. Un fugitivo.
Una expresión de desconcierto asomó al rostro del demonio.
—¿Y eso significa...?
Claire hizo un gesto vago con la mano.
—Significa que un libro no escrito se despertó, se manifestó como un personaje y, de alguna manera, se escapó de la Biblioteca. Un truco ingenioso sobre el que me gustaría interrogarle más adelante. Probablemente se dirige a la Tierra. No hay nada más poderoso que la fascinación que siente un libro no escrito por su autor. Pero un libro que encuentra a su autor suele volver dañado, y el autor acaba... peor.
—Prepararé los escalpelos —dijo Brevedad.
Recibió una mirada sombría a modo de respuesta. Claire se frotó la sien, un gesto infructuoso que anticipaba un dolor de cabeza inminente. Luego extendió una mano.
—Dame el informe.
Soltó el libro que había mantenido abierto y éste se cerró de golpe feliz. Había estado a punto de pillarle las yemas de los dedos. El demonio colocó los papeles en su mano y, rápidamente, saltó fuera de su alcance. Los libros apilados en la mesa protestaron con unos gruñidos que alborotaron las páginas.
—¿La autora vive? ¿Dónde? —Preguntó Brevedad.
Él se encogió de hombros.
—Un lugar llamado Seattle.
Claire soltó un gemido mientras miraba los papeles con los ojos entrecerrados.
—Siempre los americanos.
~~~
Los nombres eran un detalle necesario que incluso Claire tenía que consentir. El demonio se presentó con una torpe reverencia; ese pequeño detalle de buena etiqueta le ayudó a relajarse y dejar de sudar ácido. Claire frunció el ceño al oír su nombre.
—¿Leto, por el mito griego?
El escuálido demonio agachó la cabeza.
—Por la novela de ciencia ficción.
—¿Entonces eres un demonio de...?
—La entropía.
—¿Han enviado a un demonio de la entropía a un ala de biblioteca repleta de artefactos irreemplazables? —Claire observó a Leto por un instante y después movió la cabeza, murmurando—: Voy a matarlo. Definitivamente, voy a matarlo.
Leto se movió nervioso.
—Si no le importa que se lo pregunte... ¿Cómo, eh, cómo puede hablar así de Su Majestad?
—Muy sencillo —dijo Claire—. La Biblioteca existe en el Infierno, no le sirve. Él no es mi Majestad.
Leto palideció, y ella hizo un gesto despectivo con la mano.
—Es una larga historia. No te preocupes. Sigo obedeciendo órdenes. Esta es Brevedad, musa y mi asistente en el Ala de lo No Escrito.
—Exmusa. Me echaron. —Brevedad hizo una mueca y le ofreció la mano.
Si Leto tenía el aspecto de un espantapájaros adolescente, Brevedad se asemejaba más a un duendecillo. Tenía el pelo corto y puntiagudo, de un delicado tono de vidrio de mar. Bajo los puños de un jersey multicolor, unos tatuajes azul propano fluían sobre una piel más pálida, de color azul aciano, en una serie cambiante de palabras que casi parecían legibles, al menos hasta que uno intentaba enfocar la vista en ellas.
—Encantado de conocerla, señora. —Leto le estrechó la mano tímidamente, asegurándose de no tocar el tatuaje ondeante.
—¡Vaya! Un demonio con modales. Me gusta —dijo Brevedad.
—Muchos demonios son perfectamente educados conmigo —señaló Claire.
—No, muchos demonios se sienten intimidados cuando vienen a la Biblioteca, jefa. Hay una diferencia —respondió Brevedad mientras Claire abría un cajón para buscar herramientas.
Los instrumentos rutinarios de la profesión de bibliotecario incluían cuadernos y útiles de escritura; los más inusuales incluían tintas que brillaban, sellos que mordían, cera que se retorcía y bramante. Todo aterrizó en el fondo de un bolso que Claire se colgó delante del pecho. Un bolígrafo y papel fueron a parar a los bolsillos ocultos de su arrugada falda escalonada. La habían enterrado vestida con una cursilería que resultaba melancólica incluso para su época, llena de botones y capas. Había cortado la falda a la altura de la rodilla para poder moverse fácilmente, pero Claire seguía la firme filosofía moral de que nunca se tienen demasiados bolsillos, demasiados libros ni demasiado té.
Tampoco es que tuviera un horario concreto que mantener. Claire miró de reojo un reloj de sol de cobre, alimentado por una luz propia y constante, aunque totalmente antinatural, y garabateó una nueva línea en el registro de la Biblioteca. Era grueso y antiquísimo, endurecido por los años y la grasa de un centenar de dedos de bibliotecarios. Además, nunca se acababa el papel. Claire pasó de sus notas personales al registro denominado «Estado de la Biblioteca» y terminó de escribir la entrada con una floritura. Inmediatamente, las luces del vestíbulo empezaron a parpadear.
La Biblioteca está cerrada. Todos los materiales deben volver a las estanterías. Una voz incorpórea, entrecortada y apagada, resonó en el vestíbulo. Claire dio unos golpecitos con el pie mientras la voz continuaba. La Biblioteca está cerrada. Se recuerda a los usuarios que cualquier maldición, amuleto o sueño que se deje atrás pasará a ser propiedad de la Biblioteca. La Biblioteca está cerrada.
No había muchos usuarios deambulando por la zona de lectura, pero los pocos duendes que estaban leyendo abandonaron sus libros a regañadientes y comenzaron a dirigirse a la salida. Leto los observaba boquiabierto. Las criaturas del Infierno, en general, aceptaban cumplir órdenes tan bien como podría esperarse. Es decir, nada en absoluto y con interpretaciones libres. La mayoría de los usuarios recurrentes de la Biblioteca eran duendes indefensos y soldados de infantería aburridos, pero un íncubo fornido con cuernos, ataviado con poco más que quitina y cicatrices, devolvió el libro directamente a Claire con un gruñido. Ella chasqueó la lengua.
—Nada de enfurruñarse. Ya sabes que no podéis llevaros prestados los libros. Estará aquí esperándote mañana, Furcas. Anda, vete.
Leto logró cerrar la boca antes de que su saliva pudiera arruinar otra alfombra.
—¿Ese era...?
—Intimidados. Te lo dije —dijo Brevedad.
Cuando los últimos usuarios desaparecieron tras las grandes puertas, Claire cerró el registro y se dirigió a la pared del fondo. Leto la siguió de cerca, y Claire contuvo una sonrisa. La Biblioteca era un territorio caprichoso e inquietante, sobre todo para los demonios.
Desde el mostrador principal, el espacio cavernoso se convertía en sombras en todas las direcciones, y todas las superficies disponibles estaban cubiertas de madera o pergamino de antigüedad variable. Filas enteras de estanterías repletas de libros se alzaban sobre sus cabezas, y los tomos más grandes se agazapaban en el extremo de cada fila formando manadas temblorosas. Unas alfombras de felpa de vivos colores amortiguaban el suelo. Cada espacio disponible de la pared albergaba una pintura al óleo, con pinturas en diversos estados de progreso. Se gobernaban a sí mismas con su propia rotación y cambios regulares. Al fondo, había más cuadros colgando de una monstruosa serie de estanterías giratorias, envueltos en sombras como un matorral frondoso.
El objetivo de Claire era la pared más lejana, una gran sección de cajones de color amarillo pálido. Una fila interminable de cajones que no estaban allí hacía un momento. La Biblioteca operaba adaptándose y fluyendo según las necesidades de los libros y los bibliotecarios. Leto miró la pared con ansiedad, pero entonces Claire colocó bruscamente la carpeta en sus manos y empezó a subir una escalera enganchada a una barandilla.
—¿Nombre de la autora y título de la historia?
—Eh... —Leto abrió la carpeta—. Autora: McGowan. Amber Guinevere McGowan.
Claire golpeó la pared de madera con el pie y la escalera se deslizó unos cuantos metros por la hilera de cajones.
—McGowan. Vale. Dios, ¿su segundo nombre es Guinevere? ¿En qué estaban pensando sus padres? No me extraña que no llegara a hacerse escritora. —Claire abrió un cajón de un tirón—. ¿Título?
—Eh… solo pone Ocaso. —Leto levantó la vista al oír a Claire resoplar—. ¿Algún problema?
—Creo que todos los escritores, los que terminan los escritos y los que no, tienen en la cabeza alguna aventura magnificada titulada Ocaso. La mitad de los residentes que están aquí fueron un Ocaso en algún momento. Incluso las historias no escritas acaban migrando hacia algo más original. —Claire pasó los dedos por el cajón antes de sacar una tarjeta. Cerró el cajón y volvió a bajar. Sus zapatillas aterrizaron en el suelo y se dirigió a la salida.
—No hay duda; la ficha catalográfica dice que sigue en Seattle. Brev, ¿te apetece ir de excursión?
Los ojos dorados de Brevedad se abrieron como platos. Avanzó dando tumbos haciendo un pequeño baile. Su voz no llegaba a ser un chillido, pero casi.
—¿Te refieres a ir arriba? —dijo sin aliento—. Por siempre jamás, jefa.
2
Leto
Este registro es muy curioso. Los volúmenes más viejos parecen remontarse a la antigua Sumeria, pero puedo leer y entender cada palabra. Los libros de esta Biblioteca tienen un tipo de magia muy extraña.
La lectura ha sido reveladora, sin duda. A pesar de ser farragosa y estar llena de diferentes personalidades, relata la formación y las experiencias de cada bibliotecario a cargo del Ala de lo No Escrito.
El Antiguo Egipto tenía su Libro de los muertos, un pergamino que se enterraba junto a los seres queridos para guiarlos durante su travesía al más allá. Supongo que este es nuestro Libro de los bibliotecarios muertos: todos los protocolos necesarios para orientarse aquí, pero ninguno para escapar.
Durante miles de años, los bibliotecarios han ofrecido sus consejos en este libro. En alguna parte tiene que haber una solución para el problema al que me enfrento.
Aprendiz de bibliotecaria Claire Hadley, 1988 EC
El Infierno era una serie de pasillos. Una serie interminable, al menos a ojos de un demonio joven. Recorrieron pasajes que Leto no conocía, amplios balcones y armarios de artículos de la limpieza que emitían susurros. Pasaron por escaleras irregulares y alcobas con sombras que parecían heridas y, finalmente, se toparon con una gárgola que tenía la inquietante costumbre de no permanecer del todo dentro de la percepción espacial del que la observaba. Leto desvió los ojos de ella al comenzar a sentir un terrible dolor de cabeza.
A lo largo de cada pasillo se alzaba una estrecha fila de ventanas. La primera daba a unos amplios campos de flores silvestres; la siguiente, a una caverna oscura con infinitos estanques de luz de estrellas; la tercera, a una llanura bañada en lava. Los contrastes de la luz pintaban el pasillo con un arcoíris de luces y sombras, tardes doradas y crepúsculos azulados que se derramaban sobre ellos al pasar.
Finalmente, la bibliotecaria giró bruscamente a la derecha y entró por una puerta estrecha que a Leto le habría pasado desapercibida. Su arco de madera estaba decorado con un emblema que representaba un viaje: un pequeño conjunto de ruedas entrecruzadas, marcadas por los arañazos de grandes aves. Siguiendo a las mujeres, bajó por unas empinadas escaleras, observando el pelo verde azulado de Brevedad, que ondeaba como una bandera de colores brillantes. Desembocaron en un despacho claustrofóbico, más alto que ancho.
Leto se detuvo bruscamente detrás de Brevedad, y giró lentamente sobre sí mismo. Observó que el despacho era alto para así poder alojar las vertiginosas hileras de estanterías que iban desde el suelo hasta las sombras que se perdían en el techo. Había frascos sin etiquetar de diversos tamaños alineados en cada estante que emitían un tenue pero constante resplandor de diferentes colores, siendo la única fuente de luz en la sala. Brevedad sonrió a Leto con un regocijo mal disimulado.
—¿Es la primera vez que viajas?
—Sí, eh... —Leto la miró alarmado—. Bueno, no. No voy a ir con vosotras, ¿verdad? Yo solo entrego documentos.
Brevedad se encogió de hombros y se giró para dar un golpecito a un tarro de cristal. Dentro de él se arremolinaban nieblas de color ciruela y naranja pálido. Leto se acercó a Claire.
—Señora... eh, ¿bibliotecaria jefe?
—Ahora no, niño. —Claire golpeó con la mano una campana polvorienta que había sobre el mostrador. En lugar de una simple campanada, el metal emitió un trío de vibraciones que resonó con fuerza e hizo temblar todos los tarros en sus estantes.
Leto no era para nada un niño. Los demonios no tenían infancia realmente. Iniciaciones que estremecen el alma y novatadas horripilantes, sí; infancia, no. Leto empezó a protestar cuando una montaña andante ataviada con un ajustado traje a medida salió a trompicones de la penumbra detrás del mostrador.
Una pálida cabeza del tamaño y forma de una roca flotaba sobre un cuello almidonado. Leto se estremeció. Retrocedió hacia la puerta sin apartar la vista de los negros pozos donde deberían estar los ojos del monstruo. Al abrir la boca, la criatura reveló una hilera de bordes rojos puntiagudos que casi, aunque no del todo, podían considerarse dientes. Su voz retumbó en un tono que hizo temblar las estanterías alrededor.
—ABANDONAD TODA ESPERANZA, LOS QUE…
—Sí, sí, abandonamos la esperanza, Walter —interrumpió Claire. —Necesitamos un medio de transporte.
La cara de la criatura se ensombreció, y los dientes serrados desaparecieron detrás de unos labios temblorosos. Se enderezó la corbata y los pozos que tenía por ojos parpadearon en dirección a la bibliotecaria.
—¡Ay, señorita! Vamos, déjeme hacerlo bien. Desde la Reforma, nunca bajan mortales.
—Si insistes, pero sé breve, por favor. Y menos ruidoso.
—Excelente, señorita. Gracias. —El gigante se enderezó y sus hombros estuvieron a punto de tocar el techo. Se aclaró la garganta, abrió de nuevo su boca llena de cuchillas, y se metió de lleno en su discurso.
—¡Abandonad toda esperanza los que entráis aquí! Más allá de mí yace la ciudad del infortunio. Más allá de mí os espera el sueño que merecéis. Nadie pasará a menos que su alma sea ligera; nadie saldrá de la oscuridad. Yo soy aquello que permanece; soy aquello que espera sin vacilar; soy el que guarda los destinos. Pesad vuestra alma o volved a vuestro sueño.
A Leto se le antojó un poco florido, pero al resonar en un clamoroso tono barítono lograba su cometido. Los tarros se tambalearon sobre los estantes de tal forma que cien voces de cristal parecían hacerse eco de las palabras. La vibración removió a Leto por dentro de una manera desagradable.
Claire no pareció inmutarse. Apoyó los codos en el mostrador, manteniendo la espalda recta a pesar de su pose aburrida. Empezó a tirar de una de sus numerosas trenzas y a juguetear con el ornamento que la sujetaba.
Brevedad retorcía las manos. Se aventuró a lanzar una sonrisa tímida a la criatura al otro lado del mostrador.
—A mí me ha parecido aterrador, señor Walter. La parte temblorosa del final es un buen detalle.
—Gracias, señorita Brevedad. Tardé una eternidad en conseguir la acústica adecuada. —El monstruo pareció encogerse y brillar ante los elogios. Notó la presencia de Leto y se inclinó hacia él con una sonrisa llena de dagas que parecía sacada de las pesadillas de un demonio.— Oye, imagino que tú no…
Claire carraspeó.
—Venimos por un asunto de negocios, Walter.
La criatura volvió su mirada ciega hacia la bibliotecaria.
—Perdón, señorita. ¿Cómo puedo ayudarla, señorita Claire?
—Tenemos que subir a hacer un recado. Necesito un pase para Brevedad y dos velas de invocación para el chico y para mí.
Leto se enfadó, olvidando sus protestas iniciales acerca del viaje.
—No soy un chico. Soy un mensajero demoníaco de…
—Sí, sí. Dos velas de invocación, para mí y para el estimado y poderoso mensajero de nuestro temible líder. —Arqueó las cejas al mirar a Walter—. Blancas irían bien, ¿no crees?
Una vez más, Walter se inclinó sobre el mostrador, mirando por encima de la cabeza de la bibliotecaria para escudriñar al demonio. Leto retorció los dedos de los pies y se obligó a sí mismo a no moverse nerviosamente y, sobre todo, a no devolver la mirada a esos agujeros negros sin fondo que amenazaban con devorarle. Después de una pausa que se le antojó de todo menos corta, Walter asintió.
—Una invocación blanca debería funcionar bien, señorita Claire. Ahora mismo. Señorita Brevedad, ha usado algo parecido alguna vez, ¿verdad?
—Ajá, me sé la rutina. Arrastrar el culo de la jefa fuera del Infierno es la razón por la que me mantiene cerca de ella.
Claire miró a su asistente con desagrado mientras Walter se alejaba ruidosamente hacia los pasillos que había detrás del mostrador.
—No me arrastras a ninguna parte. Simplemente cumples tu cometido, Brev.
—Entonces quizá te apetece invocarte a ti misma, ¿eh, jefa?
Leto miraba a las dos mujeres. A su ansiedad ya latente se añadió una nueva capa de confusión.
—No lo entiendo. ¿Por qué hay que invocar a alguien? Pensaba que ibais a Seattle.
Claire se giró como si hubiera recordado de repente que estaba allí.
—Definitivamente eres nuevo, ¿eh? Es porque soy humana. —Al ver el asombro de Leto, lanzó una risita débil—. ¿Dabas por hecho que un simple demonio podría encontrarle el sentido a los sueños enredados e inacabados de la humanidad? Improbable. Demasiado complicado. El último asistente demonio que tuve salió corriendo entre gritos después de completar un inventario. No, los bibliotecarios son casi siempre inmortales, también suelen ser autores que no terminaron de escribir. Brev es una excepción acordada con el Cuerpo de Musas.
—Cuando me echaron —murmuró Brevedad.
Leto asintió inseguro. Había oído los rumores, evidentemente. Los cuchicheos sobre las obras no escritas por la bibliotecaria del Infierno. No hacía mucho que Claire había empezado a trabajar —treinta años en el Infierno pasaban rápidamente— pero las cortes demoníacas habían hecho circular su nombre a causa de las historias que no había llegado a crear, y que ahora llenaban las estanterías como mundos sin hacer. Según los rumores, un anexo entero del Ala de lo No Escrito alojaba sus obras bajo llave, y jamás se visitaba. Todo había quedado enterrado bajo la niebla de un escándalo antiguo y bastante horrible.
Por supuesto, pensó Leto, todos los rumores decentes implican un escándalo.
—Bueno —dijo en un intento de recuperarse mientras se frotaba la nuca y miraba a cualquier parte salvo a la severa mujer—. Es que... ¿No debería usted estar cumpliendo condena para salir de aquí? ¿No es esa la única razón por la que los mortales vienen aquí? Para, ya sabe, resolver sus... sus…
—Todos obtenemos la vida que necesita nuestra alma tras la muerte. Me conozco el discurso promocional —añadió Claire chasqueando la lengua para mostrar su impaciencia—. Esto es lo que me toca. Qué suerte la mía. La parte que no te cuentan es que, cuanto más tiempo pasas aquí, más difícil resulta recordar cualquier otro lugar. —Hizo una pausa al tiempo que Walter emergía lentamente de la penumbra—. Es muy inoportuno. Tanto como estas preguntas.
—Y por eso la jefa necesita una invocación —dijo Brevedad—. Los espíritus y demonios pueden ir y venir por negocios, pero los mortales no pueden salir del Infierno si no se han liberado sus almas todavía. No obstante, con un poco de magia ritual, los bibliotecarios consiguen un pase de un día.
—Un día, nada más —dijo Claire—. No todo el mundo tiene acceso a una luz espectral, pero como forma parte de las obligaciones de la Biblioteca, el Rey Cascarrabias tiene que hacer una excepción.
Leto no podía evitar estremecerse cada vez que hacía eso: referirse a Lucifer con un horrible apodo. Era una falta de respeto. Poco digno. Impropio. Había empezado a sospechar que esa era la razón por la que lo hacía.
Walter llegó hasta el mostrador y se detuvo dando una palmadita delicada al bolsillo de su traje. Sacó un pañuelo del tamaño de una toalla de baño y limpió el mostrador antes de colocar cuidadosamente dos velas de cera. A continuación, levantó uno de los grandes tarros de cristal llenos de niebla de colores y lo colocó junto a las velas.
—El Seattle contemporáneo, ¿no? ¿Dónde quiere aparecer, señorita Brevedad?
Claire respondió en su lugar.
—El centro de la ciudad está bien. El Space Needle, si necesitas un punto de referencia.
—Esta vez en la base de las Space Needle —añadió Brevedad con una mueca.
—Ah sí, lo siento... —Walter frunció el ceño y giró bruscamente el frasco, una, dos, tres veces. Cada vez que lo hacía, la niebla turbulenta en su interior cambiaba de color ligeramente, pasando de un cielo azul a azul marino, y de un verde bosque a verde primavera. Los colores se asentaron en un remolino azul pizarra y lima, y la criatura sin ojos pareció satisfecha—. Con eso bastará.
Brevedad se puso de puntillas para inclinarse sobre el mostrador e inspeccionar las velas blancas antes de guardárselas en uno de los numerosos bolsillos de su pantalón camuflaje. Leto observó el remolino del tarro y dio otro paso cauteloso hacia Claire.
—Perdone, señorita bibliotecaria, pero creo que no estoy autorizado para viajar. Yo solo tenía que…
—Encargarme la misión y ayudar a completarla. Esto es ayudar a completarla.
—Creo que no seré de mucha ayuda.
—Solo es una invocación, Leto. —Era la primera vez que la bibliotecaria se molestaba en utilizar su nombre, y el demonio sintió un calor irracional en las mejillas. Claire le dirigió un atisbo de sonrisa—. Una invocación para acudir a un lugar y un tiempo aburrido y completar un encargo relativamente aburrido. Si eres nuevo, te irá bien para aprender cómo funcionan estas cosas. Imagino que eso es lo que el Gran Gruñón tenía en mente. A menos que quieras volver para preguntárselo.
—¡No! No. Quiero decir, si usted... está segura, señora…
—¿Tienes cerillas? —preguntó Claire a su asistente. Brevedad asintió.
—Y de repuesto.
—Vale. Walter, cuando quieras.
El gigante asintió y frotó sus nudosas manos contra los pantalones una única vez antes de girar la tapa del tarro. Dejó caer la tapa con un ruido seco y Leto oyó lo que parecía ser el susurro de unas gaviotas. El gigante sostuvo el enorme tarro cuidadosamente entre sus manos, se inclinó sobre el mostrador, y lo volcó sobre la cabeza de Brevedad.
La niebla salió en un remolino, no tanto como un aguacero, sino como raíces buscando dónde agarrarse. Serpenteó alrededor de la cabeza de la musa y la rodeó rápidamente, haciéndose más espesa al mismo tiempo que la sala se inundaba de un olor a mar salado, gasolina, cemento y lluvia.
La niebla azul marino y lima parecía envolverla y estrecharse, apretándola hasta adoptar proporciones poco saludables. Leto lanzó un grito ahogado, pero Claire colocó la mano en su hombro para tranquilizarlo. La niebla formó ondas y, en un instante, volvió a introducirse limpiamente en el tarro que sostenía Walter. Había un ligero olor a ozono y sulfuro, y entonces Brevedad desapareció.
—Gracias, Walter. Ahora viene la parte desagradable.
Claire se colocó en el espacio despejado del centro del despacho. El gigante asintió y se dispuso a cerrar el tarro y revolver cosas debajo del mostrador. Walter parecía decidido a apartar la vista en todo momento, lo cual no ayudó en nada a los nervios de Leto.
—¿Desagradable? —Leto se mantuvo cerca de la bibliotecaria y empezó a preguntarse por qué no podía haber viajado con Brevedad.
—Bueno, a menos que te encanten las montañas rusas.
Claire se enderezó y echó los hombros hacia atrás. El aire a su alrededor empezó a tener una densidad extraña. Leto frunció el ceño al sentir que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Una fuerte sensación le presionó la clavícula.
—¿Qué es una montaña...?
Y entonces el mundo se deslizó a través de su piel.
A Leto nunca le habían sacado el hígado por las orejas, pero ahora podía imaginarse cómo sería esa experiencia. Era como si una fuerza hubiera atravesado las paredes de la pequeña sala, su piel, cada átomo de su cuerpo... y lo hubiera desgarrado. No hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia el medio, apartando la realidad a su paso. La visión de Leto se desvaneció y su equilibrio le informó que se movía en una dirección, luego en otra, hasta que se rindió por completo.
Algo duro le mordió las rodillas y el aire fresco le golpeó la cara. En lugar de ayudarle, esto le recordó a sus entrañas que ya no se estaba muriendo, y entonces sintió la peculiar necesidad mortal de desechar el contenido de su estómago.
—¡Está bien! Demasiada emoción. —Una voz trinaba a su derecha—. ¡Estamos bien, gracias! Que tengan un buen día.
Leto se obligó a abrir un ojo y vio a Brevedad despidiendo con la mano a un grupo de humanos. Vestía chaquetas de nailon de colores chillones, y mostraron una educada, aunque leve, preocupación antes de marcharse. Turistas. Leto encontró el término en su mente, pero no sabía de dónde venía la palabra.
Se encontraban en un amplio espacio exterior pavimentado con hormigón y adornado con una hilera de formas redondas de mármol. La multitud de humanos se agrupaba alrededor de las esculturas de cristal y los puestos de souvenirs. Detrás de ellos, unos puntales de metal sin brillo se alzaban para formar un monumento imponente y larguirucho que desaparecía en un gris eterno. Leto se agarró a una de las esferas de mármol y, lentamente, se incorporó tambaleándose.
—¿No debería preocuparnos que alguien nos haya visto?
—Si fue así, lo habrán olvidado inmediatamente —dijo Claire—. Las invocaciones son difíciles de recordar. De lo contrario, no sería un medio de transporte útil.
Leto se dio la vuelta y vio que a la bibliotecaria no le había sentado la invocación mucho mejor que a él. Estaba apoyada en un banco de cemento. Su piel, de un intenso color nogal, se había tornado cérea alrededor de sus mejillas sonrosadas. Su pelo oscuro, normalmente lleno de abalorios diminutos e increíblemente intricados, ahora era una mata de trenzas sencillas que se había recogido para alejarlas de su rostro. Sus complejas capas de ropa también se habían simplificado en una combinación vagamente bohemia de blusa, falda gruesa y zapatillas.
Brevedad también había sufrido algunos pequeños cambios. Su piel ya no tenía un brillo azul propano, sus ojos dorados se habían vuelto marrones y los tatuajes móviles se habían reducido a un diseño entrelazado que recorría cada brazo. A Leto le sorprendió darse cuenta de que el pelo aún era de color verde pastel.
Leto se miró las manos rápidamente, pero no vio muchos cambios. Al pasarse los dedos por la cabeza notó una larga melena de pelo oscuro ligeramente rizado, en su mayor parte enredado, menos grasiento y áspero que en el Infierno, y sus orejas puntiagudas se habían desafilado hasta convertirse en círculos carnosos.
También sentía un sudor frío y olía ligeramente a carne.
—No te preocupes, no es permanente. —Claire lo sacó de su autoinspección.
—No sé si me gusta ser así de... blando —dijo Leto.
Le traía a la mente pensamientos, sentimientos inquietantes, mortalidad, destellos de risas y luz de estrellas, y pérdidas que ya no se sienten. Era incómodo, como llevar el traje de otra persona, pero al mismo tiempo le resultaba vagamente familiar, como pasaba siempre con las peores cosas.
—Confusamente blandos. Así son los humanos, en resumidas cuentas. —Brevedad ahuyentó a los últimos transeúntes preocupados y ofreció un pequeño objeto a ambos compañeros.
Leto cogió el objeto pequeño de plástico. Era azul y translúcido, y tenía unas piezas metálicas en la parte superior. Dentro, una llama delicada, no más grande que una mota pero más brillante de lo normal, burbujeaba en un líquido claro.
—Vuestras velas de luz testigo. Durarán aproximadamente un día. No la pierdas —dijo Brevedad al ver la mirada perpleja de Leto—. No podemos llevar velas santas encendidas por aquí. Es camuflaje básico. Las velas de allí abajo se convierten en mecheros aquí arriba. Pero no le des fuego a nadie. Es tu pasaporte mientras estás aquí.
—No te gustaría quedarte atrapado fuera del Infierno sin tu luz testigo. Pasan cosas muy malas. Veamos. Sobre ese libro... —Claire se guardó su luz testigo en un bolsillo de la falda sin mirarla siquiera. Hizo una pausa para sacar la pequeña ficha catalográfica de su bolso de cuero—. Tenemos bastante camino que recorrer.
—¡Oh! ¿Taxi? —Exclamó Brevedad—. ¡Siempre he querido montarme en uno!
—Eres una musa, siempre quieres hacerlo todo —respondió Claire—. Si nos ahorra tiempo, supongo que puedo conseguir lo suficiente para un taxi. Vamos.
Para sorpresa de Leto, el taxista no se inmutó cuando vio subirse a su taxi a una chica de colores chillones, una bohemia con rastas y un adolescente desnutrido que llevaba un traje mortuorio de la talla equivocada. Tampoco le extrañó que Claire se pasara todo el trayecto rasgando laboriosamente tiras de papel sacadas de un cuaderno antiquísimo y haciendo pliegues complicados. Una rareza más en el extraño mundo de los humanos.
Claire frunció el ceño al mirar la tarjeta antes de indicar al taxista que condujera «hacia el centro de la ciudad» y que no parase hasta que dejaran atrás «el olor a pescado y comercio». El conductor entornó los ojos al mirar el espejo retrovisor. Probablemente se estaba replanteando la tarifa.
—Eh... ¿Plaza de los pioneros?
De nuevo, la bibliotecaria consultó la diminuta tarjeta.
—Vale, está cerca.
Al asomarse por encima de su hombro, Leto vio con sorpresa cómo las letras, pulcramente impresas, se movían desplazándose por la minúscula tarjeta cuadrada, reorientándose y ofreciendo nuevas direcciones (poéticamente imprecisas) cada vez que giraba el taxi.
Al detenerse el vehículo junto a un bordillo, Claire terminó de doblar papeles y se los ofreció al conductor.
—Quédese el cambio.
El conductor frunció el ceño.
—¿Qué co...?
—Usted soñaba con una casa grande. —Claire habló con un tono bajo, inesperado y extrañamente formal. Leto se bajó del coche, siguiéndola. La bibliotecaria se inclinó hacia la ventanilla del taxi y miró al conductor a los ojos—. Con un porche grande y una chimenea en la habitación. Fogón, corazón, aflicción. Quiere llevarla allí y besarla en la cocina al final del día, mientras se hace la comida, con la chimenea encendida. A salvo, a gusto, algún día. Paso a paso. Este es el primero.
El taxista miró a Claire a la cara y parpadeó lentamente; de pronto, una frágil sonrisa se deslizó por sus toscas facciones.
—Sí, la casa... —Asintió y se metió las tiras de papel en el bolsillo—. Gracias por la propina, señorita. Que tenga un buen día.
Claire se incorporó y guardó el cuaderno en el bolso.
—¿Qué...? —Empezó a decir Leto.
—Una historia. —Claire observó cómo se alejaba el taxi—. Le he pagado con una historia, su historia. La verdad es que es lo que quieren casi todas las almas, así que les resulta fácil aceptarlas.
A Leto no le pareció bien.
—Pero le hemos engañado. Es una mentira.
—Una mentira. Un sueño. Las buenas historias son ambas cosas. —Claire hizo caso omiso—. ¿Tan malo es eso? Recordará la historia, le dará vueltas en la cabeza, palpará sus bordes como si fuera una moneda de la suerte. Una historia lo cambiará si él se lo permite. La forma y el espíritu de la historia. Cambiará cómo actúa, en qué sueños elige creer. Todos necesitamos nuestras historias; yo solo le he proporcionado una buena.
—Pero tiene facturas que pagar. No le saldrán las cuentas. El dinero...
—No le hará ningún daño. —Brevedad dio un codazo a Leto—. Además, no le busques las cosquillas a la jefa. Si hay algo de lo que saben los bibliotecarios, es de historias.
—Aun así, no lo veo bien. —Sin embargo, Leto lo dejó correr.
Ya no estaban en el reluciente centro turístico de la ciudad. A su alrededor se agolpaban viejos gigantes de ladrillos, edificios anchos con hileras de ventanas estrechas, empapelados con carteles descoloridos de todo tipo. La calle principal contaba con una invasión de tiendas, escaparates con baratijas rebajadas y carteles de liquidación por cierre. Aquí había poca gente, pero había el suficiente tráfico peatonal como para que nadie prestase mucha atención al trío.
Claire torció el gesto al mirar la ficha catalográfica y se la dio a Leto.
—Cada vez es más imprecisa. Vigílala, y vamos a echar un vistazo.
Cuando los garabatos de la tarjeta volvieron a cambiar, se convirtieron en… nada. Debajo del título de la tarjeta apareció un punto irregular de tinta negra. Leto le mostró la tarjeta a Claire. Ella asintió, deteniéndose en la acera, y empezó a dar vueltas sobre sí misma lentamente.
—Está cerca.
—¿Qué estamos buscando exactamente? —Preguntó Leto.
—Un libro con cubierta de cuero, como el resto de nuestra colección. Pensará que está siendo astuto, pero debería destacar claramente entre los libros de bolsillo modernos. —Claire miró los escaparates mientras caminaban arriba y abajo por la acera—. Pero si está despierto y se ha manifestado, podría ser una persona.
—¿Una persona?
Claire frunció el ceño al observar el escaparate de una cafetería.
—Tienen un aspecto corriente, pero se distinguen por... Ay, diablos y brujas.
Tanto Brevedad como Leto se giraron para mirar por encima del hombro de la bibliotecaria. La cafetería era un lugar muy frecuentado, lleno de toda clase de creativos y empresarios que se disputaban las mesas y los enchufes.
Leto no veía qué era lo que había provocado que la bibliotecaria murmurara juramentos cada vez más oscuros y esotéricos, pero entonces Brevedad señaló con la mano.
—Allí. Nos hemos topado con un héroe.
Leto siguió el dedo de la chica hasta una mesa junto a la ventana en la que estaba sentada una pareja joven y atractiva. La mujer bebía de un vaso largo mientras movía las manos, enfrascada en una charla animada con el que Leto suponía que era su novio, a juzgar por la mirada embelesada del hombre.
Él era una composición de sastrería fina y buenos genes. Se inclinó con complicidad sobre la mesa y dirigió a la mujer una sonrisa bien ensayada. El hombre posó las yemas de los dedos artísticamente sobre su sien. Su cabello de color bronce se alborotó con una brisa inexistente. A Leto no se le daba bien juzgar estas cosas por muchas razones, pero hasta él supo en un instante que el héroe era, francamente, perfecto.
—¿La mujer es la autora?
Claire había agotado por fin su lista de improperios.
—Brev, dame la foto del perfil de la autora.
Brevedad rebuscó en el bolso de la bibliotecaria y abrió la carpeta.
—Sí, me parece que es la señorita McGowan, jefa.
Al ver la mirada tempestuosa que asomó al rostro de Claire, Leto sospechó que la presencia de la autora implicaba algo muy malo. La bibliotecaria lanzó un suspiro.
—¿Por qué no podía haber sido una damisela? Esto va a complicar las cosas muchísimo. Tenemos que acorralarlo y mantener el contacto con la autora al mínimo.
—Un momento, pensaba que habíamos venido a buscar un libro —dijo Leto.
—Así es. Él es el libro. —Claire habló malhumorada mientras escudriñaba la tienda—. Cuando los libros no escritos se vuelven demasiado salvajes, demasiado amados o simplemente demasiado hambrientos, se les mete en la cabeza la absurda idea de que son reales. Se escapan y se adentran en el mundo real, normalmente en la forma de uno de sus personajes. Por sí mismos, no son de lo más creativo. Ese hombre es, claramente, el héroe. ¿Has visto los pómulos? Solo le faltan una espada y un caballo blanco. Ese es nuestro personaje.
—¿Y está hablando con su autora?
—Transgrediendo todas las normas que atañen a las obras no escritas. Cuando devuelva ese libro a la Biblioteca... Maldita sea. ¿Por qué tenía que ser un héroe?
—¿Qué tienen de malo los héroes?
—Todo.
—A la jefa no le entusiasman los personajes que deciden despertarse, sobre todo los héroes. —El rostro de Brevedad adoptó una expresión pensativa—. Él solo es una representación de la historia, claro está. El libro físico aún existe. No puede alejarse mucho del resto de su libro, así que debe de estar cerca.
—Con suerte, el señor Ocaso es lo suficientemente tonto como para tenerlo a mano, y podremos poner fin a esto fácilmente —dijo Claire—. De acuerdo. Un plan. Brevedad, voy a necesitar una distracción que llame la atención de la autora.
La exmusa pareció resplandecer.
—¿Un drama público y descabellado? Ningún problema. ¿Qué tienes en mente?
—Algo clásico. —Claire se giró hacia Leto con una sonrisa que le hizo tragar saliva—. Leto, hora de ganarte el sustento.
3
Ramiel
¡Estoy encantada de estar aquí! Si por mí fuera, podría ser la última bibliotecaria. Piénsalo: ¿qué puede ser más aburrido que el paraíso?
Aprendiz de bibliotecaria Brevedad. 2013 EC
Los reinos del más allá son longevos, pero no estáticos. Los reinos funcionan a partir de las creencias, y al cambiar estas, cambiarán los reinos. Los reinos pueden morir si carecen de almas, pero lo más frecuente es que se transformen en algo más cercano a la leyenda que a la religión. La eternidad se inclina ante los caprichos de la imaginación de los mortales.
Me pregunto qué haríamos si supiéramos que tenemos tanto poder cuando estábamos vivos.
Bibliotecaria Poppaea Julia, 51 a. E. C.
Hay una primera pregunta que siempre oye tras la muerte todo aquel que ha vivido una buena vida. Es una pregunta sencilla, y era el deber de Ramiel hacerla.
—¿Algo que declarar?
—¿Qué?
El alma era un hombre delgado cuyas entradas en el pelo danzaban en la frontera entre la mediana edad y la vejez. Se sentía confundido, como les ocurre a todos. Se encontraba ante las enormes puertas del procesamiento de ingresos del Cielo, tambaleándose ligeramente. Las Puertas, como todos las llamaban, representaban el deber angelical de Ramiel. Y su tormento.
Rami pellizcó la gruesa punta de su estilete entre los dedos, que eran aún más gruesos, y lanzó una mirada al hombre por encima del mostrador. No miró la fila de almas que se agolpaban detrás de él, una línea desigual y resplandeciente de cabezas de toda clase de formas y colores que se extendía hacia la luz hasta donde alcanzaba la vista.
No calculó en silencio cuánto tardaría en procesar las almas.
No sintió un calambre en sus manos callosas, unas articulaciones mucho más acostumbradas a sostener algo más frío y duro que un estilete.
No pensó en cuántos libros de contabilidad le quedaban por llenar de notas para el juicio.
En lugar de eso, el ángel tomó aire lentamente y volvió a intentarlo.
—¿Algo que declarar, señor? ¿Secretos llevados a la tumba, deseos que nunca se cumplieron, visiones, profecías, tal vez?
Rami no esperaba una gran respuesta. Las almas llevaban la carga de sus vidas bajo la piel, sin declarar, ignoradas. Por lo tanto, no era asunto suyo. A veces aparecía un alma ante él que había tenido una visión en el lecho de muerte o traía una profecía. En ese caso, Rami la registraba diligentemente para el juicio.
—No, nada parecido. Soy conta... bueno, era. Era contable. —El alma hizo chocar los nudillos. Rami empezó a escribir en el registro cuando la voz lo interrumpió a mitad de trazo—. Ahora que lo pienso... ¿Esto cuenta?
Rami levantó la vista. El alma se había sacado del bolsillo del traje un trocito de pergamino.
Papel. Papel real.
No eran secretos ni sueños. No eran cosas del alma conjuradas por un alma moribunda. Papel físico hecho de pulpa de lino, madera e ingenuidad humana.
A las puertas del Cielo, la entrada a un mundo de almas, eso era algo que, sin duda, merecía la pena declarar. Rami frunció el ceño y se inclinó sobre el mostrador.
—¿Qué...? Eso no... ¿Cómo ha traído eso hasta aquí?
—No sé muy... —La piel que rodeaba los ojos del hombre se estrechó como un tejido arrugado mientras trataba de encontrar la respuesta—. Un momento, ah, sí. Magia negra.
Rami clavó la mirada en él.
—Magia negra.
—Sí, exacto. Enoquiano, si no recuerdo mal. Armó un poco de alboroto.
Tenía que ser Enoc, pensó Rami. Siempre era ese malnacido.
—Ya veo. Magia negra. Ha traído papel a su recompensa celestial...
Rami se alejó del banco de mala gana para acercarse al hombre. Era ancho, pero no alto, y se vio obligado a abrirse paso entre algunas de las almas inexpresivas que hacían cola. Todas se apartaban a un lado sin protestar, pero aun así, el contacto dejaba una sensación residual, la mancha psíquica de los muertos, lo cual hizo que Rami se frotara las palmas de las manos contra su túnica gris antes de encararse con el hombre.
—De acuerdo, señor Avery. ¿Era ese su nombre? Déjemelo y vamos a ver...
En cuanto los dedos de Rami se acercaron al papel doblado, oyó un fuerte chasquido. Rápidamente, retiró la mano con un gruñido. Un resplandor se apagó lentamente alrededor del papel. Por un instante, la tinta de la página interior había brillado en un tono verde pálido. Dejó tras de sí un ligero olor a ozono y anís.
Fue el olor lo que alarmó a Rami. En las Puertas, nada tenía olor. Nada tenía la propiedad física de emitir un olor per se, algo que resultaba importante y conveniente cuando se trataba de un fallecido reciente. El anciano sonrió.
—Vaya, fíjese.
—Y tanto que me fijo. —A Rami se le erizaron los pelos de la nuca al contemplar el papel de aspecto inocuo.
—Necesito que venga conmigo, señor Avery.
—Ah, ¿he aprobado? —El anciano estaba encantado.
—Así es. Solo necesito que sostenga eso... ¡no tan cerca! —Rami se apartó cuando Avery se giró hacia él con el papel. Optó por guiar al alma perdida por el hombro.
—Por aquí. Y el resto... Oh, bueno. —Lanzó una mirada a la masa de almas que dejaba atrás antes de empujar al anciano hacia las Puertas.
El señor Avery se alegró de que le guiaran. Para ser contable, y un evidente practicante de la magia negra, era un tipo agradable. Rami lo detuvo cuando estuvieron a dos pasos de una figura alta envuelta en plata. Inspiró profundamente y levantó los nudillos para dar un golpecito en la armadura.
Un visor ornamentado se abrió hacia arriba. Un rostro perfectamente esculpido les dirigió una mueca de desden perfectamente expresada.
—¿Qué quieres, recepcionista?
La juventud del ángel hizo que a Rami le dolieran los huesos. Parecía que colocaban en las Puertas al personal de la casta más nueva solo para irritarle.
—Sabes que me llamo Ramiel.
—Lo sé, pero me da igual —dijo el guarda.
—Tengo que hablar con un arcángel.
—Los arcángeles no se comunican con la Puerta, y menos contigo.
—Soy consciente. —Rami se esforzó por no apretar los dientes. Dado que era un Grigori caído, su posición entre los ángeles era complicada y a duras penas tolerada—. Ha surgido una anomalía que querrán conocer.
—¿De veras? —Respondió el ángel. El anciano que acompañaba a Rami se movió, y el gesto captó la mirada del ángel.
—¿Qué llevas ahí, mortal?
Era una pregunta que Rami había olvidado hacer, distraído por el resplandor y el alboroto. El hombre pareció confundido por un instante. Bajó la vista hacia su mano y el tembloroso trozo de papel. Volvió a levantarla con una sonrisa radiante.
—Es la Biblia del Diablo.
El silencio que se hizo entre los dos ángeles fue más fuerte que todo el trasiego del millón de almas al otro lado del banco. Rami fue el primero en recuperarse.
—Si esto es...
—Voy a buscar a un arcángel.
El guardia desapareció tras las Puertas. Sin esfuerzo alguno, como solía hacerlo Rami. Pero ahora, en lugar de poder hacer eso, tenía que quedarse esperando, extendiendo un brazo de vez en cuando para guiar a Avery cuando se alejaba demasiado tambaleándose.
Suspiró al contemplar la masa de millones de almas que se extendía por la llanura uniforme. Sabía que darían marcha atrás antes de ser procesados. Le parecía completamente innecesario, y agotador. Esto era el Cielo. Las almas se juzgaban a sí mismas. Nadie acababa aquí a menos que tuviera que estar aquí. El procesamiento, las Puertas, el juicio, todo era una representación que alguien —seguramente el único Alguien que importaba— había decidido que era necesaria. Una vez, hacía mucho tiempo, cuando a Rami se le permitía cruzar esas vastas puertas resplandecientes y salir y entrar de la corte celestial a voluntad, habría estado de acuerdo. Ahora solo estaba cansado.
Y quería volver a entrar.
—Uriel hablará contigo. —El ángel guardián apareció a su altura. Rami ahogó un quejido.
—Tenía que ser ella. —Ignoró la mirada escandalizada del guarda mientras tiraba del anciano para avanzar. Avery estaba ocupado sonriendo a sus bolsillos de nuevo.
Apareció una puerta más pequeña en el muro junto a las Puertas que reveló una estrecha escalera de perlas. Al final de la escalera, Rami y Avery salieron a un vivero de estrellas.
Las dimensiones de la sala correspondían a la idea general de un despacho: cuatro paredes, suelo liso y un techo alto. Pero era como si alguien hubiera intentado explicar la idea de un «despacho» a un dios antiguo y este fuera el resultado. Por todas partes, sobre casi todas las superficies, colgaba una fina película del universo. Las estrellas explotaban por el suelo; una nebulosa naranja gestaba soles nuevos en la curva de una librería adornada con espirales de latón. No era un cuadro ni una maqueta, el despacho estaba moldeado a partir de la vida. Era una existencia en miniatura, viva, que irradiaba color y se expandía. Había tanto color, tanta cantidad de textura y movimiento después de la implacable esterilidad de fuera, que mareaba. Rami parpadeó, intentando asimilarlo.
La única superficie mundana en el despacho era una mesa de roble oscuro, pero incluso esta estaba sostenida por pilares de estrellas. Rami reconoció al ángel que estaba sentada detrás.
Era muy alta y de complexión casi tan fuerte como la de Ramiel, pero Uriel era toda luz. Llevaba el pelo de color oro blanco corto, y el uniforme impecable, mientras que el de Rami era oscuro y estaba desgastado. El uniforme no había cambiado mucho desde la última vez que lo había visto Ramiel, a pesar de los siglos que habían pasado. Habían sustituido los excesivos botones y borlas por un sencillo corte militar, pero seguía siendo el uniforme de un líder. Seguía siendo, indudablemente, Uriel. Cinco segundos en su presencia bastaban para que Rami se sintiera desaliñado e inapropiado.