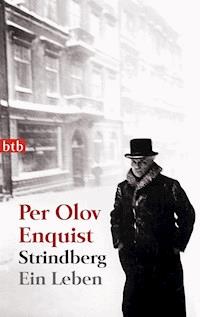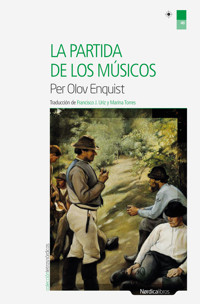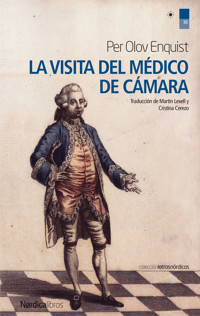Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Nórdicas
- Sprache: Spanisch
El mismo día, en la misma sala de hospital, dos mujeres de la misma aldea dieron a luz a un niño. Seis años más tarde se descubrió que hubo una confusión…, un intercambio. A partir de este hecho, Per Olov Enquist, para quien cada hombre lleva consigo la carga de un "gemelo" desaparecido, escribe una novela que condensa la esencia de la literatura nórdica. Una voz enigmática, cargada de preguntas y recuerdos, fundamentalmente lírica y repetitiva como los sentimientos, intenta, con la ayuda del capitán Nemo como guía benefactor, saber quién es, encontrar el sentido de su vida. La biblioteca del capitán Nemo es una de las mejores novelas de este escritor, propuesto en numerosas ocasiones para el premio Nobel de Literatura, y, con ella, comenzaron su enorme éxito y su reconocimiento internacional.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA BIBLIOTECA DEL CAPITÁN NEMO
Per Olov Enquist
Título original: Kapten Nemos bibliotek
La traducción de este libro ha sido financiada por Kulturrådet (Swedish Arts Council)
© Per Olov Enquist
© de la traducción: Martin Lexell y Mónica Corral Frías
Edición en ebook: marzo de 2015
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-16112-62-3
Diseño de colección: Filo Estudio
Corrección ortotipográfica: Ana Patrón y Susana Rodríguez
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
PRÓLOGO
I
II
III
IV
V
I. LOS INTRUSOS EN LA CASA VERDE
1. La llegada de los colonos
1
2
3
4
5
2. Un inexplicable error
1
2
3
4
5
6
7
II. EL INCIDENTE CON EL CABALL
1. Alfild
1
2
3
4
5
2. Las aventuras del caballo
1
2
III. LA LLEGADA A LA ISLA EN EL MAR
1. El descubrimiento del hormiguero
1
2
3
2. El Enemigo es desenmascarado
1
2
3
4
5
3. Lo que aconteció en el leñero
1
2
3
4
4. El fondo del lago
1
2
IV. LA RESURRECCIÓN
1. La isla misteriosa
1
2
3
4
5
2. La cueva de los gatos muertos
1
2
3
4
5
EPÍLOGO
Contraportada
Per Olov Enquist
(Hjoggböle, 1934)
Novelista, dramaturgo y crítico literario sueco. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Upsala, está considerado como el escritor sueco contemporáneo más importante. Escritor analítico, intelectual y experimental, describe contextos muy complejos de una manera esencial y pura. Ha sido galardonado con el Premio de Literatura del Consejo Nórdico de 1969 y propuesto varias veces al premio Nobel. Entre sus obras destacan: La visita del médico de cámara, La biblioteca del capitán Nemo y La partida de los músicos (ésta última aparecerá próximamente en Nórdica Libros).
PRÓLOGO
(Las cinco últimas propuestas)
I
Ahora, dentro de poco, mi Benefactor, el capitán Nemo, me va a ordenar abrir los depósitos de agua para que la embarcación, con la biblioteca dentro, se hunda en el mar.
He repasado la biblioteca, pero no todo. Antes, albergaba sueños secretos de que iba a ser posible sumarlo todo, atar todos los cabos, de forma que todo pudiera explicarse, que todo quedara cerrado. Para poder decir al final: así fue, eso fue lo que pasó, esta es toda la historia.
Pero no debería pensar así, pues eso iría en contra de todo lo que sé. Sin embargo, ir en contra es una buena manera de no rendirse. Si siempre hiciéramos lo que debemos, nos rendiríamos.
No creo que haya nada malo en tener miedo, y decir constantemente ahora, dentro de poco. Peor es cuando todo ha acabado, y no queda más remedio que decir entonces, nunca. Entonces también es demasiado tarde para sentir miedo.
Josefina Marklund solo me visitó en una ocasión durante los años en los que permanecí retenido, cuando guardé silencio sobre lo que realmente había sucedido, los cuatro años y dos meses en los que no tuve nada que decir, aunque podía haberlo dicho todo. Aunque se permanezca callado, se puede empezar a sumar las cosas, a atar los cabos. El caso es que vino a verme. Tres meses más tarde estaba muerta, y la casa verde se vendió.
Resultó un poco monótono. La mayoría del tiempo habló ella sola. Mencionó a Eeva-Lisa y dijo que había alumbrado muchas esperanzas cuando llegó. Había esperado que, bueno, que Eeva-Lisa, aunque era una niña, pudiera ser como una madre para ella. Aunque evidentemente la madre era ella. Más o menos eso fue lo que me dijo, pero no con esas palabras. Y al final todo terminó en catástrofe. Luego no fue capaz de pronunciar ni una sola palabra más.
Ni una palabra sobre sus esperanzas de haber podido cuidar del niño muerto. Hay que ver. Hay que ver.
Si no eres capaz de hablar, todo se convierte en entonces, nunca. Y ahí te quedas, llorando.
Cuando se disponía a marcharse advertí que pensaba acariciarme la mejilla, o algo así, pero al final debió de pensar que era innecesario.
Si piensas en todo lo que nunca llegaba a hacerse porque era innecesario… De ella también debería haber cuidado.
II
Severidad y lágrimas. Severidad y lágrimas.
Yo fui el primero a quien se lo inculcaron. Luego a Johannes, y luego a Eeva-Lisa. Josefina inculcó en todos nosotros que Dios era el padre castigador, no «parecido al» padre castigador, no, y el mensaje consistía en que precisamente así eran también los padres terrenales. Puesto que estaban ausentes y muertos, constituyendo pese a todo una especie de amenaza, precisamente por su ausencia, Josefina nos enseñaba que en eso consistía la naturaleza de un padre. La de todos los padres. Dios era el padre definitivo. Castigador.
Existía, no obstante, esperanza. La esperanza la encarnaba el Hijo del Hombre. Él no resultaba tan malo, casi taimado, como Dios. El Hijo del Hombre era amabley querido por todos y tenía una llaga en el costado, de la que manaban sangre y agua, y donde los miserables podían refugiarse como en una cueva, ocultos del enemigo.
Esa idea general también dominaba en el pueblo. «La herida manaba sangre y agua.» Todas las oraciones concluían con las palabras «Por la sangre, amén».
Jesucristo ejercía de intercesor ante el Dios castigador. Me llevó toda mi infancia aprender que el Hijo del Hombre, por lo general, no tenía tiempo. O muy raramente. En cualquier caso, no estuvo los últimos dieciséis días, con Eeva-Lisa y conmigo, en la cueva de los gatos muertos.
A Johannes, como recompensa, le dieron una hermana de acogida, como una especie de regalo de reconciliación, para él pero no para mí.
Eso era lo raro. Él seguramente creía que se haría merecedor de un regalo tan bonito. Pero lo más preciado no hace falta merecerlo. Los guapos, habilidosos y simpáticos se hacían merecedores de lo más preciado, pero los otros podían recibirlo aun así, sin haberlo merecido en absoluto.
Fue el Benefactor, el capitán Nemo, quien me condujo al Nautilus, a Johannes, y a la biblioteca.
No cabe duda de que Johannes mintió todo el tiempo. Supongo que él también tenía miedo. Pero aprendí más de sus mentiras que de sus verdades. Las verdades siempre carecían de interés. En cambio, cuando mentía se movía muy muy cerca. Las mentiras me las entregaba como una especie de disculpa. Una súplica de perdón. Como si fuera posible pedirse perdón a uno mismo.
Aunque sí, debe de ser posible. Quizá sea eso lo que hacemos todo el tiempo.
Cuando él miente, por lo general intenta ocultar algo importante. Esa es la regla.
Si uno no tiene nombre, es Nadie. Eso también es una especie de liberación.
El último texto que escribió Johannes, antes de morir en el banco-camade la cocina en el Nautilus, con el plato de finka a medio comer, con la cocina sin recoger y las botas de lana tiradas en el zaguán, constituía un intento de reconstrucción de la expulsión de Eeva-Lisa. Existen varias versiones. Como reconstrucción no es gran cosa, más bien se trata de un conjuro.
«De cómo la alejaron de mí.» Tomo nota de la leve solemnidad que desprende el tono.
Josefina Marklund, a la que llama, como en un conjuro constante, «mi madre», aunque sabía que en realidad se trataba de la mía, se había hallado en lo alto de la escalera, la que conducía a la planta de arriba, dirigiéndose furiosa hacia abajo, hacia Eeva-Lisa. Hacia «abajo», como un Dios castigador. Johannes probablemente quería dar esa impresión. Y él mismo también se encontraba allí, al pie de la escalera, presenciándolo todo.
Siempre se esmera con los detalles referidos a la ubicación. La escalera, las casetas, las habitaciones, el escaramujo, la fuente. Casi hasta el último clavo. Cuando habla de personas miente siempre. En cambio, los clavos, los radiadores y los animales los describe con gran afán de verdad.
En fin, es un comienzo.
La escalera aparece a menudo. Y el dormitorio con la escalera de incendios, que mi padre montó cuando se construyó la casa, y el serbal, que era un árbol de la felicidad, en el que había nieve y pájaros en invierno. Y el ático donde Eeva-Lisa instalaba su cama en verano.
El ático estaba desordenado, lleno de cachivaches, y al fondo había un trastero con viejos periódicos. Sobre todo, el NorraVästerbotten, o el Norran, como lo llamamos, el periódico del norte de Västerbotten, con números atrasados de varios años. Cuando el papel se acababa en el retrete se bajaban más periódicos de allí. Con el Norran también se podían envolver cosas, y transportarlas envueltas. Peces, por ejemplo, o algo parecido que hubiera que tirar al lago.
El pan de azúcar también se guardaba allí. Encima de una hoja de papel de horno, y al lado las tenacillas.
Las cosas de las que menos seguro estaba las ha anotado en un registro, con número y todo. Quizá eso lo tranquilizaba.
La madre de Eeva-Lisa se apellidaba por tanto, según lo que él afirma en sus notas, Backman. «Nació en Nyland, se formó como concertista de piano en Berlín durante el período de entreguerras y puede que por sus venas corriera sangre valona o cíngara. No obstante, llevó una vida dudosa y al final fue hallada por las autoridades policiales del lugar cuando, gravemente enferma de Parkinson, había sido devorada por las ratas en Misiones, en el norte de Argentina.»
Esa es su versión.
Describe la muerte de la señora Backman como un incidente muy lejano. Incapaz de moverse, devorada por las ratas. «Y entonces se iluminó finalmente la primera estrella en su mejilla.»
Es posible. Pero así es como un traidor embauca, cuando no quiere desvelar que algo sucede muy cerca, no en tierras tan lejanas como Misiones en el norte de Argentina.
Escribe a menudo sobre el pan de azúcar.
Josefina les había llamado a la cocina, a Eeva-Lisa y a él, y se habían arrodillado delante del banco-cama, uno a cada lado de Eeva-Lisa. Se iba a celebrar una misa castigadora ante el Dios lleno de amor.
Por ella, que había pecado.
Se trataba de algo insignificante, escribe, un pequeño robo, veinticinco céntimos, quizá. Pero había que rezar para que este contagio del pecado no se transmitiera al adorado hijo, recuperado y readmitido en el hogar, y, a diferencia de mí, no expulsado. Josefina oraría al unísono, o sea, al unísono consigo misma, para que el contagio del pecado no se transmitiera a Johannes, y que no le arrastrara a ese negro y vertiginoso agujero del pecado que era la oscuridad más profunda de los mares.
Al hablar de ese exorcismo se permite gran profusión de detalles.
Después habían entonado un salmo de Los cantos de Sion. Eeva-Lisa, que era la pecadora, también cantó, pero por lo demás guardó silencio. Por la sangre, amén.
Más tarde esa misma noche, Johannes entró a verla en el ático.
Estaban en verano. Al otro lado de la ventana se extendía la cuesta con los álamos temblones. Eran gigantescos, crecían como la mala hierba, temblaban como si por debajo de la tierra un volcán descansara pesadamente en su sueño: eso también era lo natural, comprendimos de niños. Los volcanes siempre dormían. Los álamos, no obstante, sabían que los volcanes existían, poseían un oído más agudo que los humanos. Más bien como el de los gatos.
Había entrado a verla en el ático, susurrando su nombre. Ella no contestó. Él se sentó en el borde de la cama. Ella lo observaba fijamente con sus ojos oscuros. Como si con esa mirada quisiera provocar una respuesta, o pedirle algo, pero los ojos también se mostraban cautos. «Como si yo hubiera sido un enviado de Josefina, la mujer que la odiaba tanto, y a la que Eeva-Lisa llamaba madre, pero que era su enemiga mortal.»
Eso escribe. De esa manera todos sus textos en la biblioteca del Nautilus son conjuros misericordiosos. Pero yo ya no me dejo engañar.
Sus ojos oscuros, su pelo oscuro, las uñas mordidas. Sé que él la amaba.
Eeva-Lisa respiraba imperceptiblemente, pero callaba. Entonces, él extendió la mano, le tendió el trozo de azúcar. Ella no se movió, no lo aceptó. Con la mano extendida, él esperó.
Fuera, en la noche veraniega, las hojas del álamo se estremecían suavemente, no a modo de advertencia, sino inquietas. Pero él solo escribe sobre los ojos de Eeva-Lisa.
Sabía cuál era la cuestión. Extendió la mano. Ella apartó la cabeza casi de manera inapreciable. Él le acercó aún más el trozo de azúcar, lo sostuvo muy muy cerca de su boca. Sus labios estaban secos, un poco mordidos, y ella respiraba silenciosamente. Muy cerca de sus labios, casi rozándolos, él sostenía el trozo de azúcar.
Al final, advirtió cómo sus labios se separaban, despacio, no mucho pero lo suficiente como para poder verlo: y con la punta de su lengua ella rozó la blanca y fragmentada superficie del trocito de azúcar.
«Solo hay tres tipos de personas: los verdugos, las víctimas y los traidores.
Los verdugos y las víctimas resultan muy fáciles de entender. Con los traidores todo es más complicado. A veces creo que a todo ser humano se le debería obligar a convertirse, al menos una vez en la vida, en un traidor. Entonces se entendería mejor a los más miserables. Aquellos que lo tienen más difícil. Pues al haber sido uno de ellos, se sabe mejor lo que es un ser humano, y entonces se está en condiciones de defenderlos.»
III
Seis meses después de que naciéramos Johannes y yo, papá murió, o sea, el que era padre de al menos uno de nosotros.
Pensaban que se debió al apéndice. Pero fue por culpa de otra cosa, una enfermedad hereditaria que casi únicamente existía entre los pueblos del norte de Norrland: la porfiria. Era hereditaria, generaciones unidas por raíces mortales. Ya que se trataba de una enfermedad tan poco común, solía echársele la culpa al apéndice, y se procedía a recetar la medicación correspondiente, o a operarlo, lo cual casi siempre acarreaba un resultado fatal, al tratarse de porfiria.
Fue él quien construyó la casa verde, y quien montó la escalera de incendios.
Uno de nosotros, Johannes o yo, porta la huella de esa letal enfermedad en su cuerpo. La deseábamos los dos. Era la herencia de la muerte, para que pudiéramos vivir. Hay muchos que ignoran la identidad de su padre. Pero una madre que no sabe si su hijo es suyo… eso sí que es inusual.
Y las cosas fueron un tanto inusuales también para Johannes y para mí.
Así de extraño puede ser cuando te intercambian. Te lo quitan todo, salvo la esperanza de haber heredado al menos una enfermedad, la pequeña huella de la muerte en vida, que nos permitiría sobrevivir. La herencia, la más modesta de todas, la pequeña enfermedad rara, aquello que te mantiene entero, aunque la vida haya intentado desunirte.
Debo tener cuidado y pensármelo bien. Porque desde que volví a encontrar a Johannes en la nave submarina también se ha tratado de mi propia vida.
El incidente de la escalera tuvo lugar en diciembre de 1944. Resulta que lo sé, con exactitud. Fue entonces cuando Eeva-Lisa le fue arrebatada.
La iban a echar.
Todo lo que no duele está documentado, desde la forma de la escalera hasta la colocación del cubo del pis. Y cómo gritaba hacia abajo, hacia Eeva-Lisa, que la iba a echar.
Pero no el motivo. Es incomprensible que él no se dé cuenta de que Josefina Marklund es presa del miedo, un miedo terrible, espantoso. Es increíble que se pueda estar tan ciego, y no ver ese rostro, arrugado como una pasa, contraído por el terror.
Se nota que el propio tono, cuando la calumnia, no es el adecuado.
Ahora, dentro de poco.
Sentir miedo no tiene nada de raro. Todo el mundo lo siente. Entonces uno se dice ahora, dentro de poco, y espera en secreto que una vez sea demasiado tarde.
He viajado lejos después de lo que sucedió en aquella ocasión con Eeva-Lisa, y de los dieciséis días que compartí con ella en la cueva de los gatos muertos. Y han pasado muchos años, me he hecho bastante daño, y también se lo he hecho a otros. Durante mucho tiempo pensar en Johannes, en Eeva-Lisa y en mí era como avivar un afilado y ardiente punto de dolor, el grano de arena en el ojo, y me llevó casi toda una vida entender que era ese punto de dolor lo que me decía que estaba vivo. Y que, pese a todo, debía de ser una especie de ser humano.
Deshacerse del dolor supondría que este habría sido en vano. Entonces simplemente habría dolido.
Me envía señales por medio de sus pequeños y descuidados papelitos de la biblioteca. Los encontré por todas partes en el Nautilus.
Los he ido recogiendo.
«Desvela mi cara con tu aliento.»
«Hay que sentir gratitud hacia los benefactores de uno, si no no queda más que vergüenza, y culpa.»
Vergüenza, y culpa.
Pero al fin y al cabo yo sé que él la amaba. Y cuando era demasiado tarde, la primera estrella ya se había iluminado en su mejilla y para él solo restaba encerrarse de por vida en la biblioteca del capitán Nemo para reconstruir los conjuros.
Descubrimos la cueva de los gatos muertos el mismo día que matamos las crías de pájaro. Ocurrió el año anterior al intercambio, mientras Johannes aún era mi mejor amigo.
Habíamos encontrado un nido en el bosque, junto al sendero que conducía a la cima del monte Bensberget. El nido se hallaba a la derecha según subíamos. Adentrándonos unos cincuenta metros más descubrimos la cueva con los gatos muertos.
Los gatos, en mi infancia, se comportaban como elefantes: se retiraban cuando se aproximaba la muerte. De los elefantes lo sabíamos todo, mantenían su muerte apartada del mundo, se la ocultaban a la vida. Eso pasaba también con los gatos en nuestra tierra. La muerte, de esta manera, era dos cosas opuestas que no armonizaban la una con la otra, o que decían lo mismo pero de diferentes maneras. Por un lado, resultaba preciso fotografiar a los muertos en el ataúd. Las fotografías mortuorias eran importantes. Luego había que enmarcarlas y colocarlas encima de la cómoda en el pequeño cuarto que había junto a la cocina. Después uno podía compararse con los muertos, por ejemplo con su padre, y casi quedarse de piedra al imaginarse de pronto que la fotografía lo representaba a uno mismo. Pero así todo también se restituía y corregía, y uno formaba parte del cadáver. Por otro, la muerte debía ser como un elefante que agonizaba. Uno se retiraba de la vida para morir, aunque seguía viviendo, pero apartado.
Había mucha gente que vivía así.
El nido estaba muy cerca de la cima de la montaña, donde se ubicaba la torre de caza. Los huevos se acababan de romper, las crías vivían y no paraban de abrir sus bocas. Pedían comida todo el tiempo, pero no teníamos nada. Nos parecían, sin embargo, bonitas, y queríamos taparlas con hojas, casi como si estas fuesen una piel de oveja, para la noche, para protegerlas del frío.
Resultaban un poco pegajosas al tocarlas.
Dos días después regresamos. Las hojas seguían donde las habíamos dejado, sin tocar. Las quitamos. Las crías yacían muertas. No habían entendido que éramos benefactores. El ser humano desprendía una suerte de olor letal, y habían sido abandonadas.
No podíamos hacer nada. Habíamos asesinado a los polluelos. Les habíamos manchado con el olor humano de la muerte.
Recuerdo que estábamos indignados. La madre pájaro simplemente los había abandonado. Ocurrió el año anterior al intercambio, mientras Johannes seguía siendo mi mejor amigo y aún no se había mudado a la casa verde.
Ese mismo día descubrimos la cueva de los gatos muertos.
IV
De niño, yo no tenía ni un solo libro, pero, tras el intercambio, a Johannes le dieron doce, y me regaló uno de ellos. Se trataba de La isla misteriosa.
Durante toda nuestra infancia aprendimos a interpretar pistas, y a comunicarnos con señales. La isla misteriosa era una de ellas. Solo había que interpretarla. Me llevó casi toda una vida, pero al final conseguí hacerlo.
Lo importante era el campamento de muerte del Benefactor. El Benefactor, que se hacía pasar por el capitán Nemo, tenía su último campamento en el interior del volcán Franklin. Disponía de tiempo para los colonos en la isla, los medio ciegos, los derrotados, los que casi no creían que eran seres humanos. El Hijo del Hombre constituía un modelo, pero nunca tenía tiempo. En el Benefactor se podía confiar.
Todo habría sido muy fácil, si yo lo hubiera comprendido desde el principio. Johannes me esperaría en la biblioteca del Nautilus. El capitán Nemo me guiaría. Y allí por fin podría sumar las cosas, abrir los depósitos de agua, y partir a remo.
La historia habla de Johannes y de Eeva-Lisa y de mí y de Alfild y de mamá en la casa verde. Pero no fue hasta que me encontré de nuevo con Johannes en la biblioteca del capitán Nemo cuando la comprendí.
Aconteció de la siguiente manera.
La isla Franklin se hallaba cerca de la costa de Nyland.
El capitán Nemo había dejado las indicaciones. Solo debía seguir el fino cable metálico mientras entraba por el túnel medio derruido que conducía al cráter del volcán.
Estaba escrito en el libro. Era sencillo.
El fino cable desaparecía en el agua. Junto a la roca amarré la barca, que golpeaba contra la montaña en el mar, como el pico de un pájaro, pero aunque me hubiera quedado allí para siempre ni siquiera un solo segundo de la eternidad habría transcurrido. Así era la condición humana ante Dios: Dios significaba la eternidad aterradora, pero la misión del ser humano consistía en aniquilar la montaña de la eternidad con su pico de pájaro, para poder alcanzar al Benefactor. De niño, así lo había entendido yo.
Algo duro y gigantesco que era Dios, y que se hacía llamar la eternidad. Y algo pequeño y tenaz que era el ser humano, con un pico de pájaro, y que una vez aniquilaría a Dios, la montaña negra en el mar. Resultaba increíble, casi imposible. Pero había que intentarlo. Y no sorprendía que un miserable ser humano necesitara la ayuda y la guía de un benefactor en esa desesperanzadora lucha contra Dios.
La marea alta cubría la entrada del túnel. Tuve que esperar. La marea bajaría, y la entrada al túnel quedaría libre.
Me hallaba sentado bajo el saliente de una roca. Caía lluvia, una tormenta apareció y desapareció, se hizo el silencio, y vi cómo el agua empezaba a bajar. Me dije que pronto iba a obtener una explicación de todo. No se puede explicar el amor. Pero si se puede aniquilar esa montaña en el mar que es Dios, y eso te convierte en ser humano, entonces, ¿por qué no se podría explicar el amor?
Volví a montar en la barca, y remando me encaminé hacia el interior del cráter del volcán.
La cueva se ensanchaba poco a poco. Al final pude verla en su totalidad.
La bóveda se alzaba hasta una altura de unos treinta metros. Se trataba de una cueva gigantesca, una enorme catedral subterránea con un techo que resplandecía en azul y blanco, intercalado con suaves tonos rojos y blancos; se elevaba en un enorme arco sobre el lago que cubría el suelo de la cueva: como penetrar en el interior de un ser humano.
En el vientre del hombre, allí era donde me encontraba. Como si me hallara en lo más profundo de mí mismo: contemplaba desde dentro el secreto más sencillo del misterio, donde siempre había estado, pero donde nunca te esperarías que estuviera.
El techo de la cueva parecía sostenido por pilares, decenas o quizá centenares de pilares casi idénticos, engendrados por la propia naturaleza: quizá incluso en el momento mismo de la creación terrenal. Me gustaba imaginarme que la tierra se hubiera creado con un solo gesto de la mano, de súbito, como en un acto de amor.
Esos pilares de basalto hundían sus pies en la superficie lisa e inmóvil, sumergidos en un agua negra y mercurial; sí, así me parecía esta agua, como mercurio negro y reluciente, que se negaba a mezclarse con el mar en torno a la isla, pues había elegido permanecer quieta, y no dejarse afectar por las tormentas de la vida. Todo estaba muy tranquilo aquí dentro. Así quería este brazo de mercurio que fuera su quietud.
Un brazo de agua negra se elevaba por el interior del volcán, un enorme brazo negro que se alzaba aquí, en el centro de la vida.
En el centro de la vida.
Dejé que la barca avanzara deslizándose lentamente, hasta que se detuvo. Y allí, en el centro, vi la nave.
La cubierta de la embarcación irradiaba luz, eran dos fuentes de luz, quizá dos focos. Al principio los haces luminosos se veían muy unidos y concentrados, e intensos, pero luego se iban extendiendo. La luz rebotaba contra las paredes de la cueva convirtiendo las formaciones rocosas en cristales; los reflejos eran innumerables, pero dejaban el techo en la oscuridad. El agua mercurio negro. Allí flotaba yo tranquilamente, con la nave a unos cien metros de distancia. Y los reflejos de la luz, las estrellas allí arriba, a unos treinta metros.
Me recordaba a las noches invernales de mi infancia. La época en la que la aurora boreal aún ardía. Antes de que nos la arrebataran, mientras las estrellas aún se mostraban finas y calientes y deslumbrantes. Podía quedarme parado en la nieve y alzar la vista hacia las señales luminosas allí arriba: se trataba de un mundo poblado por los agujeros negros de las estrellas, y los hilos que se sujetaban a ellas. Johannes había dicho, antes de convertirse en traidor, que eso era el arpa celestial. La música la podíamos oír durante las noches de invierno cuando hacía mucho frío, entonces se oía un canto en ese misterioso mundo que habíamos creado para nosotros: lleno de estrellas e hilos y música y señales secretas. Todo servía para indicar los caminos secretos que conducían al interior de la cueva Franklin, donde nuestro benefactor aún se escondía pero donde acabaría por enseñarnos el camino, que haría que todo encajara, para que todo tuviera sentido, para que todo finalmente tuviera sentido. El mundo que nos había sido confiado era un mundo de señales misteriosas, en el que no se abandonaba a nadie.
Y ahora sabía que él estaba aquí. Bajo las estrellas artificiales configuradas por los focos. Hasta aquí se había retirado. Hasta aquí me había atraído, como un día prometió que haría.
Las dos fuentes luminosas se hallaban a una distancia de un cable. Empecé a remar.
Di la vuelta para contemplar la nave, que ahora veía con gran nitidez.
En medio de la cueva del volcán, sostenido por el negro y gigantesco brazo mercurial, flotaba un objeto muy largo, fusiforme. Medía aproximadamente noventa metros de largo, y sobresalía unos tres o cuatro metros de la superficie del agua. No podía determinar con seguridad las características físicas de la embarcación, pero el material no era madera, más bien algún tipo de metal, aluminio o acero negro.
Mi barca se aproximaba a la nave, deslizándose lentamente. La reconocí muy bien. Se trataba de una embarcación submarina, y se parecía con tanta exactitud a las ilustraciones del libro que me había dado Johannes que debía de ser precisamente esta la que yo había visto, y con la que Johannes había soñado.
Me acerqué al lado izquierdo del navío. Todo estaba preparado en la forma correcta. El costado era de metal negro. Amarré la barca, y subí trepando. En medio de la cubierta había una escotilla abierta, a la espera.
Inicié el descenso al interior del submarino.
Al principio él no tenía ni un solo libro. Luego empezó a leer los que había en la caja de los Sehlstedt, donde estaban los libros de la Biblioteca del Lazo Azul. Cuando se dieron cuenta de que la lectura le gustaba le regalaron el primero. Luego recibió, hasta el incidente en el leñero con Eeva-Lisa, un total de doce libros.
O sea, el hecho de que me diera uno de los doce —La isla misteriosa de Julio Verne— no fue ninguna casualidad. Podría haberme regalado El misterio de la cueva (sobre aventuras en el País Vasco con el juego de pelota y con una cueva que era más profunda que la de los gatos) o Kim de Kipling, que leí tantas veces que al final no lo entendía, solo sabía que, si esperaba lo suficiente, yo también en algún momento me sumergiría en el río de la sabiduría. O Trescientos cuentos para niños de Mia Hallesby. Este incluía la historia que hablaba de la gigantesca montaña negra en el mar, hasta la que llegaba volando un pájaro una vez cada mil años para afilar su pico. Y cuando la montaña, que medía diez kilómetros de largo, diez de ancho y diez de alto, se hubiera desgastado por completo, entonces un segundo de la eternidad habría transcurrido. Trataba del sueño de la lucha del ser humano contra Dios. Pero resultaba escalofriante.
Algunas noches no podía dormir, puesto que esa inmensa eternidad me llenaba de terror. Sí, quizá fuera en realidad esa biblioteca suya tan pequeña, compuesta por doce libros, lo que formaba mi mundo. Quizá los cuentos, las imágenes y las visiones terroríficas se establecieran ya allí para luego persistir inalteradas. Pero durante mucho tiempo estuve seguro de cómo iba a terminar: me llevarían a la biblioteca definitiva, donde los mitos serían reemplazados por la claridad, la angustia por la explicación, y donde todo al final llegaría a tener sentido.
Al principio había estado mucho tiempo pensando en darme Robinson Crusoe, me contó después, el libro en el que llevaba muchos años trabajando («trabajando» era su palabra favorita cuando algo ocupaba su imaginación) y donde le vi copiar, innumerables veces, las interminables listas de objetos salvados del naufragio; copiar y ampliar, como si esas listas («cuatro escopetas de chispa, un barril de pólvora, ocho libras de carne de cabra seca, cinco hachas, cinco hachuelas») hubiesen sido conjuros, rituales tranquilizadores, y objetos que él, al igual que el solitario de la isla, podía rescatar y llevar a la seguridad de su cueva, y así sentirse protegido del mundo.
Pero fue otro el libro que me regaló.
Al final me dio La isla misteriosa, donde había marcado el final, el momento del descubrimiento del Benefactor en su biblioteca, encerrado en la nave.
Fue por eso que lo encontré.
Dicho sea entre paréntesis: no es verdad que yo en algún momento amara a Eeva-Lisa.
No es verdad. En tal caso, se trataría de un amor muy extraño. Y ante un amor así, evidentemente, has de sentir vergüenza, y culpa.
Descendí por el hueco, y cerré la escotilla con cuidado tras de mí, como si hubiese querido prepararme para zarpar, aunque sabía que más me valía no hacerlo.
Debajo de la escalera, se extendía un pasillo largo y estrecho que estaba iluminado con luz eléctrica. Al fondo había una puerta. Me acerqué a ella. La abrí.
Me encontré en una sala inmensa. Un museo, tan enorme e inabarcable que, ni siquiera cuando era niño, hablaba como un niño y tenía los sueños de un niño, podría haberme imaginado algo así. Este museo parecía reunir todos los tesoros del reino mineral. Pero también albergaba algunos de los tesoros del barco naufragado, los que habían sido anotados en las listas de objetos salvados. Había registrado todos los objetos en sus listas, aquellos que había copiado y aquellos que había ampliado; y tal había sido su minuciosidad al anotar que ahora todo podía encontrarse en este su último museo.
Y es que conocía a Johannes muy bien. Aquí en el museo finalmente había conseguido reunirlo todo, en el mundo real: los barriles de pólvora, la carne de reno seca, los barriles de sal, la melaza, las escopetas de chispa, las cinco hachuelas. Todo como tenía que ser. Todo expuesto en este museo.
Me quedé contemplando los familiares objetos detenidamente y sin asombrarme. Atravesé la sala hasta la pared donde colgaban las hachas. Se me vino a la mente la palabra «tentativo», y pasé el dedo tentativamente por el filo de una. Pensé durante un instante en la cueva de los gatos muertos, y se dibujó una sonrisa tentativa, aunque triste, en mis labios.
Abrí la puerta, y entré. Y allí estaba la biblioteca.
Se hallaba acostado en un diván durmiendo, y no me había oído venir. Reconocí el diván. Se trataba del banco-cama de la cocina.
El capitán Nemo me había guiado bien. Era Johannes a quien acababa de encontrar.
Me acerqué. Estaba acostado en su biblioteca durmiendo, y llevaba mucho tiempo esperándome. Dormía levemente, como un pájaro, con los labios ligeramente separados, un sueño ligero, silencioso, infantil. Parecía sonreír, y cada respiración era como la de un pájaro. Me vino a la memoria el día en el que yo intentaba volver a casa después de que hubiéramos sido intercambiados y vi a Johannes: lo habían encerrado en el zaguán. Se encontraba al otro lado del cristal y no se le permitía hablar conmigo, y rascaba el cristal con su uña como si hubiera querido grabar una marca invisible en él. Y a mí me había parecido que era como un pájaro al otro lado de la ventana, un pájaro que tocaba el cristal con las puntas de sus alas: porque tan silenciosas habían sido sus vehementes respiraciones, y tan difuso su llanto, que yo solo podía percibir el ruido de su uña contra el cristal, como las puntas de las alas de un pájaro contra la ventana que lo excluía de esa libertad que, comprendí de repente, era yo.
Ahora dormía. Tenía un aspecto entrañable. Nunca me había esperado que este traidor pudiera tener un aspecto tan entrañable. Pero cómo había envejecido. Tanto como yo. ¿Entonces, qué edad tenía yo?
—Johannes —dije en voz baja—. Johannes, soy yo. Ya estoy aquí.
Su respiración cambió de carácter: salió de su ensoñación, abrió los ojos.
Cómo había envejecido. Nos observamos en silencio. No dijo nada. Repetí una vez más:
—¿Johannes?
Creí que a lo mejor no me había oído la primera vez. Pero supongo que sí.
Era viejo ahora. Tenía un aspecto bastante entrañable. Lo rodeaba su biblioteca. Ya no eran doce libros, como aquella vez cuando me dio uno de ellos. Ahora se trataba de centenares, quizá de miles. Enseguida supe que él los había escrito todos. Se había encerrado en su biblioteca, tal y como había prometido cuando éramos jóvenes.
Y se volvió y mostró una sonrisa amable y dijo:
—Pero bueno, ¿eres tú? Si has veni’o a casa a verme.
La nave era un submarino. Se llamaba Nautilus.
Así lo habíamos planificado juntos.
En aquel entonces habíamos tenido un sueño de que todo al final se parecería al último descenso del capitán Nemo. Él iba a morir abrazado por el cráter del volcán. Las compuertas del submarino serían abiertas con lentitud y solemnidad por mí y acto seguido abandonaría la embarcación, como último visitante. Los depósitos de agua se llenarían. Y se iniciaría el hundimiento. Solo la biblioteca persistiría, herméticamente sellada y en la que todas las puertas permanecerían cerradas, la biblioteca con todo lo perdido, con los informes finales y los alegatos. Y, con los focos todavía encendidos, el submarino cuyo nombre era Nautilus se hundiría despacio en el agua que llenaba el cráter del volcán. Y allí, aun después de que el último haz de luz procedente de los focos hubiese desaparecido, él seguiría viviendo, en las profundidades de la misericordiosa oscuridad. Allí, su ataúd, el fantástico submarino, lo abrazaría. Estaría muerto pero seguiría viviendo, sin aire y sin alimentos y sin dolor, por los siglos de los siglos.
Así nos lo habíamos imaginado, así lo habíamos planificado: poder vivir sin dolor, para siempre, en lo más profundo de la biblioteca del capitán Nemo.
No era necesario que intercambiáramos palabra alguna, de modo que guardamos silencio.
Una hora más tarde volvió a quedarse dormido. Comprendí que estaba enfermo, y que pronto moriría.
Llegó la mañana.
Me di cuenta, aunque no porque se filtrara luz por las ventanas redondas. Pues ninguna luz podía penetrar hasta la cueva. No, observé su reloj, el que una vez colgaba en la cocina, y que su padre había comprado antes de morir. Tenía una manecilla que se movía muy lentamente, por lo que una vuelta no indicaba doce horas, sino veinticuatro. O sea, el mediodía, las doce, se hallaba en la parte inferior de la esfera, y la mañana, en ángulo recto, en la parte derecha.
Contemplé el reloj sin sorpresa, puesto que ya lo había visto de niño.
A eso de las ocho de la mañana, entré en la habitación interior.
Me encontré con una cocina cuyos fogones eran una cocina económica empotrada con gran habilidad y rodeada por placas de mármol ingeniosamente ornamentadas de un probable origen indio. Se trataba de una cocina económica de buena calidad, provista de arandelas que se quitaban con ayuda de un atizador. Al lado había un caldero de cobre, con agua, para mantener la humedad en un nivel adecuado. Se podía vaciar con la ayuda de un pequeño grifo situado en la parte delantera.
La cocina se alimentaba con leña. El fuego se había apagado.
Sobre los fogones se veía una sartén. Llena hasta la mitad de comida. Me acerqué y eché un vistazo. Resultaba familiar. Se trataba de finka. La finka era pan fino y seco sin levadura, de una consistencia bastante sólida, se cortaba en pequeños trozos de aproximadamente una pulgada, luego se freía en mantequilla añadiendo más o menos un cuarto de litro de leche. Siempre le había gustado mucho la finka, que solía tomar con un poco de arenque, pero también solo con una pizca de mantequilla.
Cogí la sartén, y serví los restos de la finka en un plato hondo. Luego me la comí, sin calentarla. En cualquier caso, estaba igual de buena. La acompañé con un vaso de cerveza dulce.
Luego volví.
Recuerdo que a los dos nos encantaba la finka.
Ahora dormía más profundamente.
Le toqué la frente con la mano, estaba sudorosa. Se removía inquieto en sueños, pero sin llegar a despertarse.
Recorrí la biblioteca con la mirada. Aquí me iba a quedar un tiempo, lo sabía.
En el suelo se hallaba el último texto en el que había trabajado. Lo leí. Solo eran unas pocas líneas.
«Aún veo la casa delante de mí, con su escalera de entrada bastante alta, que daba al camino que iba hasta el taller de cepillado de madera. Hacia abajo, más allá de los prados se extendía un arroyo, por encima del cual había una pequeña pasarela. Junto a ella se hallaba un muelle. Yo tenía, si mal no recuerdo, en torno a tres o cuatro años. Me encontraba tumbado boca abajo en el muelle removiendo con un palo el fango donde estaban las sanguijuelas negras, y me acuerdo de que entonces por primera vez adquirí conciencia de mi propia vida. Recuerdo nítidamente cómo de pronto levanté la mirada, secándome los dedos, avergonzado y pensando: Si alguien te viera aquí… entonces… entonces sería una vergüenza para ti. Así estaba a menudo, tumbado en mi muelle, mirando el agua, viendo las sanguijuelas negras, que quizá eran de caballo, acercarse nadando con largos y serpenteantes movimientos, darse la vuelta, y volver a sumergirse en el fango. No entendía lo que buscaban en el fondo cenagoso del arroyo, suponía que lo que pretendían con sus largas vueltas nadando era que alguien las lavara. Y para ayudarlas en la medida de mis posibilidades levantaba esas sanguijuelas, que más tarde aprendí eran, efectivamente, de caballo, del lodo donde se aferraban enroscadas a su negro lecho fangoso, las levantaba y las depositaba en el muelle. Luego limpiaba a estos seres del arroyo con tanto cuidado y tanto amor que al final se volvían completamente… limpios.»