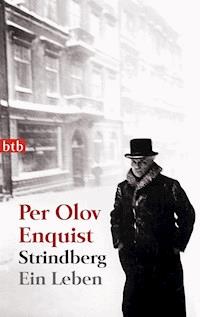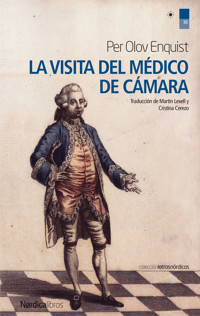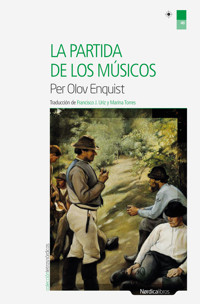
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Nórdicas
- Sprache: Spanisch
A principios del siglo xx, en el extremo norte de Suecia, una tierra de bosques y hielo aislada del resto del mundo en la que nació y se crio, allí ambienta Per Olov Enquist esta novela, una de sus grandes obras. Narrando el durísimo esfuerzo del agitador Elmblad, enviado por el sindicato para intentar organizar a los trabajadores, el autor vuelve a preguntar a la Historia, en un intento de comprender la realidad que llevó a muchos suecos a la emigración. Una historia del pasado que en otras partes del mundo sigue siendo una trágica historia de hoy. Partiendo de documentos reales, testimonios y anécdotas familiares, la novela nos lleva a los años 1903-1910: el nacimiento y la muerte de las primeras asociaciones de trabajadores; la adherencia tímida a las primeras huelgas, el trabajo lento y arduo camino hacia una conciencia política en los agricultores y los trabajadores de los aserraderos de la "tierra de la oscuridad", adonde llegó por primera vez la "buena nueva" del socialismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA PARTIDA DE LOS MÚSICOS
Per Olov Enquist
Título original: Musikanternas uttåg
La traducción de este libro ha sido financiada por Kulturrådet (Swedish Arts Council)
© Per Olov Enquist 1978
First published by Norstedts, Sweden, 1978.
Published by agreement with Norstedts Agency
© de la traducción: Marina Torres y Francisco J. Uriz
Edición en ebook: septiembre de 2016
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-16440-74-0
Diseño de colección: Filo Estudio
Corrección ortotipográfica: Victoria Parra y Ana Patrón
Maquetación ebook: [email protected]
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Per Olov Enquist
(Hjoggböle, 1934)
Novelista, dramaturgo y crítico literario. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Upsala, está considerado el más importante escritor sueco contemporáneo. Ha sido guionista de cine y televisión para, entre otros, su amigo Ingmar Bergman (Los creadores de imágenes, 1998) y su ex amigo Bille August (Pelle el Conquistador, 1987). Escritor analítico, intelectual y experimental, describe contextos muy complejos de una manera esencial y pura.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
Mapa
Prólogo
La Partida de los Músicos
Prólogo
El hombre de la lata de lombrices
PRIMERA PARTE
1. El arpa celestial
2. Que no se propague el pecado
3. Un hombre sonriente
4. Una cuestión vital de primer orden
5. El retrete de Alfons Lindberg
6. Un sacrificio expiatorio
7. Tres pellas de mantequilla
SEGUNDA PARTE
1. Escucha, Cresta roja
2. Jardín creciente
3. El cuidador de toros
4. Saulo en la montaña de Bure
5. El herrero del pueblo
6. El cordero
7. Trineo
8. El saco de piedras
Epílogo
Prólogo
«Por supuesto que hay lucha de clases,
pero la mía va ganando».
Warren Buffet
Revolviendo en viejos papeles para comprobar una fecha en un trabajo conmemorativo del centenario del nacimiento de Peter Weiss, encontré una carta, de 1985, en la que destacaba un hermoso escudo con los dos conocidos delfines sobre el nombre BARRAL y a su lado un membrete que decía «Biblioteca Personal Argos Vergara», carta en la que Carlos Barral me pedía «la traducción de Los musicantes, novela para la que un día se hicieron gestiones. Pero me doy cuenta de que te hayas olvidado completamente de este asunto. Y el caso es que Argos, en la agonía de sus líneas libreras, me reclama esa traducción». Se refería a Musikanternas uttåg, la novela que usted tiene en sus manos, que yo le había recomendado pero cuya traducción él nunca me había encargado… y terminaba: «Yo tengo interés personal en que el libro aparezca». Pues no, no apareció. El proyecto no llegó a ver la luz por motivos ajenos a la voluntad de Barral, y a la mía, porque Argos Vergara dejó de publicar ese tipo de libros.
Intermitentemente seguí comentando la novela con diversos editores hasta que hace unos años le hablé, con mi aún no apagado entusiasmo, a un amante de literaturas nórdicas, admirador y editor de Per Olov Enquist, Diego Moreno, que decidió publicarla en Nórdica. Treinta y tantos años después de mi primera escaramuza editorial.
Posiblemente es la novela sueca cuya publicación más he recomendado. ¿Por qué tanta insistencia? Aparte de la calidad de la novela, el motivo ha sido sin duda que su lectura fue para mí (y creo que puedo incluir a mi mujer, Marina Torres) una de las lecciones más instructivas sobre la historia moderna de Suecia, país al que me había trasladado a finales de la década de 1950.
¿Era posible que el próspero país en el que yo trabajaba hubiese sido, 50 años atrás, el miserable país explotador y clasista que presentaba la novela? Claro que había leído la historia de la pobreza de Suecia y de las grandes migraciones suecas del s. xix a Estados Unidos, pero aquello eran estadísticas. Esto era otra cosa. Era como vivirlo en propia carne.
La novela se desarrolla a principios del s. XX en un pequeño rincón del país, situado a 800 kilómetros al norte de Estocolmo (una distancia que en aquellos años colocaría la zona en los límites de lo remoto) y cuenta la historia de un agitador socialdemócrata enviado desde la capital a predicar la buena nueva socialista a territorio comanche. Una región pobre, aislada, dependiente de la industria maderera, con una población que lucha contra la miseria y el durísimo clima, bajo la férula de una iglesia severa y enemiga a muerte del socialismo, aliada con unos patronos rapaces. Una zona con la que el agitador no tiene nada en común —hasta el endiablado dialecto, prácticamente incomprensible, hace más peliaguda su labor de proselitismo—.
Lo ha enviado a hablar de socialismo y a formar sindicatos una organización que tenía muy presente la frase de Marx: «La clase obrera posee un elemento de triunfo: el número. Pero el número no pesa en la balanza si no está unido por la asociación y guiado por el saber».1 La novela nos hace testigos de los esfuerzos del agitador en su tarea de organizar a los obreros movido por una idea central de justicia abrazada ya por muchos. La tarea se lleva a cabo en condiciones penosas, las realmente existentes, y los magros resultados y derrotas hacen dudar al agitador de la utilidad de su trabajo. A pesar de ello insiste, tozudo.
Las raíces de lo que estábamos disfrutando en la década de 1960 estaban allí, en la tenacidad de las luchas obreras de principios de siglo —aunque casi todas terminaron en derrotas—. Durante un tiempo de negociaciones y convenios el capital había ido cediendo de mala gana a las reivindicaciones obreras y aceptado ciertas reformas, entre ellas el derecho de voto, tal vez por prudencia o miedo tras la revolución rusa de 1917, y se había ido atenuando el omnipotente dominio de los grandes patronos de principios de siglo que no habían dudado en la utilización del ejército como elemento disuasorio en la huelga de Sundsvall. Un ejército que en 1931 disparó contra una manifestación obrera matando a cinco personas en Ådalen.
Todo ello desembocó en la gran victoria electoral de la socialdemocracia que la llevó al Gobierno en 1932 y en el comienzo de la creación de lo que se llamó el modelo sueco. Un capitalismo con rostro humano. ¿Es eso posible?
Así veía Felipe González la transformación recordando un discurso de Olof Palme: «Hacía una descripción de la sociedad sueca en el momento de la llegada al poder del partido socialdemócrata. Después situaba la realidad sueca diez años más tarde y hacía una descripción de lo que había ido cambiando y con una breve apostilla sólo añadía: habíamos mejorado. Diez años después volvía a hacer la misma reflexión, y añadía: habíamos mejorado».
Lo que admiraba a González era la tenacidad, la constancia del reformismo en el poder… y que esos avances no tenían marcha atrás.
Aquel apacible proceso duró algo más de 40 años, hasta la derrota electoral de 1976, un año que había empezado mal para la socialdemocracia: dos conocidos intelectuales socialdemócratas, Astrid Lindgren, la autora de Pippi Calzaslargas, e Ingmar Bergman, estaban en conflicto con el partido. Y el motivo eran los impuestos, una de las herramientas fundamentales para reducir las diferencias sociales y financiar el reformismo. Pero que había llegado a generar situaciones inadmisibles.
Por un lado, Astrid Lindgren se vio obligada a pagar un impuesto del 102 % de sus ingresos y escribió su experiencia en un cuento que publicó Expressen, el vespertino más grande del país. El ministro de finanzas, sorprendido por un fotógrafo leyendo el cuento en su escaño del parlamento, ridiculizó a la escritora diciendo que «sabía contar cuentos pero no hacer cuentas», a lo que ella contestó que «él había aprendido a contar cuentos y que de cuentas lo justo y que sería mejor si intercambiaban sus trabajos». Las risas no estaban de parte del ministro.
Aquella prepotencia con la que el partido trataba a los ciudadanos —y eso que ella era la escritora más famosa del país— le hizo comentar a la Lindgren: «¿Qué mosca les [a los dirigentes socialdemócratas] ha picado? ¿Es esto lo que realmente han construido los hombres sabios que yo admiraba y valoraba tanto? Oh, pura y ardorosa socialdemocracia de mi juventud, ¿qué han hecho de ti?».
Aún fue peor el caso de Bergman al que, denunciado por la burocracia de la agencia tributaria, se lo llevó la policía de malas maneras cuando estaba ensayando en el Teatro Nacional. Luego fue declarado inocente.2 El suceso le hizo escribir: «He sido un socialdemócrata convencido. Con sincera pasión he abrazado esta ideología de las grises negociaciones y consensos. Creía que mi país era el mejor del mundo y aún lo creo, tal vez dependa de que conozco muy poco de los demás. Mi despertar ha sido un choque brutal». Dos años antes el convencido socialdemócrata había declarado:3 «Yo lo vivo así: que nuestro partido hoy es un partido con las raíces al aire, que está separado de sus nutrientes, toda la fuerza emocional de la socialdemocracia se está evaporando, ya no hay nada a lo que la gente pueda agarrarse emocionalmente… Creo que sólo un gran revés político puede devolver a la socialdemocracia su fuerza».
Unos meses después llegó el revés: la derrota electoral de 1976 tras más de 40 años en el poder. Aunque al cabo de unos años hubo una cierta recuperación, ya nunca volvió a ser el gran Partido sueco que, durante casi cincuenta años, bordeaba y pasaba del 50 % de los votos en las elecciones (ahora está en el 30 %). Tras la caída del muro y la constatación del fracaso histórico del comunismo, el capital sueco fue recuperando posiciones e invocando libertad y eficiencia, fue privatizando, sin prisa pero sin pausa, parte de la escuela, del sistema de salud, del mercado laboral, etc., y empieza a echar el ojo a los suculentos capitales acumulados para las pensiones. Aún no se ha destruido el modelo sueco, pero van arañando aquí y allí y la solidaridad es una palabra que hay que explicar a los más jóvenes.
Se teoriza abundantemente sobre las bondades de la privatización. Ahora lo encomiable es el trabajador solo, independiente, que puede discutir libremente su salario con el patrono; los sindicatos son la peste.4 Como lo eran en los tiempos de la novela.
En ciertos relatos ya no se presenta la historia del modelo sueco como una creación de la socialdemocracia, sino de los generosos e inteligentes capitalistas suecos. Es significativo el hecho de que hoy Suecia, paraíso de la igualdad, sea el país del mundo donde más multimillonarios en dólares hay por 100.000 habitantes.
* * *
«Una conversación sobre árboles casi es un delito
porque encubre el silencio sobre tantos crímenes».
Bertolt Brecht
Han transcurrido más de cien años desde las fechas en que se desarrolla la novela pero estamos ya en otro mundo. Hemos pasado de aquella economía tangible, la de la tierra, la madera y la mercancía, a la etérea, la de las grandes corporaciones financieras, la globalizada economía intangible de pantalla de ordenador. Un mundo en el que la economía tangible parece existir simplemente como indispensable terreno de juego para la financiera —como los hipódromos para las apuestas—.
Y en este mundo globalizado, en el fondo, sigue la misma confrontación entre capital y trabajo, los que dan trabajo y los que lo reciben. Hoy la lucha global de liberación es similar a la de la novela. Para miles de millones de ciudadanos del mundo la lucha que llevan a cabo por la supervivencia y la dignidad exige el trabajo de hormiguita que vemos en la novela para crear agrupaciones que les den fuerza. Fortalecer la solidaridad y la unión para hacer frente a la rapacidad del capital multinacional.
Será necesario volver a la misma lucha, volver a la solidaridad, al humilde trabajo de proselitismo, a las derrotas honorables. Una lucha con el objetivo de eliminar, o reducir, al menos, la distancia entre los dos polos. El escandaloso nivel de lujo de los dirigentes de la economía financiera en un mundo en que cada vez aumenta más la cifra de multimillonarios, ¿a qué ritmo?, y el de la indescriptible miseria del tercer mundo, millardos de pobres cuyo número, sí, va disminuyendo, pero ¿a qué ritmo?
En muchas partes del mundo, sí, el anhelo de una sociedad más justa para todos tropieza con la escasez de fuerzas y la tarea parece imposible. ¿A qué nivel queremos la igualación global sin que acabe con el medio ambiente y el planeta Tierra? ¿Al de Occidente de hoy? ¿Posible? De ninguna manera. ¿Imprescindible? Sin duda, si lo que se quiere es una humanidad sin conflictos desgarradores.
Pero primero nos hacemos una pregunta realista: Proletarios de todos los países del mundo, ¿ande andáis?
* * *
En la novela el rechazo de la población al agitador depende de que es de Estocolmo, de que la Iglesia y los patronos están contra lo que él encarna y a esta repulsa se añade lo que representa la existencia en la zona de un dialecto que a duras penas comprende.
Por eso la traducción del dialecto es esencial para dar a entender que el agitador apenas comprende el habla de la región situada a unos 800 kilómetros al norte de la capital, en ese «país de locos» en el que se encuentra.
En otra novela de Enquist, La biblioteca del capitán Nemo,5 que se desarrolla en la misma zona, escrita 13 años después de La partida de los músicos, los personajes, que curiosamente llevan los mismos nombres que los de ésta, hablan en un sueco normal sin sombra de variedades lingüísticas.
Los lectores suecos de hoy tienen dificultades para entender el dialecto. Yo tuve que pedir ayuda para comprender el significado de una palabra a una bibliotecaria de Sundbyberg procedente de esa región que tuvo que preguntarle a una amiga del mismo pueblo donde se desarrolla la novela. El lector español no tendrá tantas dificultades con el dialecto que le ofrecemos, pero puede hacerse idea de que el agitador Elmblad las debió pasar canutas.
Para reproducir el dialecto utilizamos, por cercanía geográfica, una variante popular del aragonés pirenaico, castellanizándola conscientemente para que represente mejor la dificultad dialectal del registro lingüístico que requiere el texto. La han elaborado, sobre nuestra traducción, dos suecos honoríficos, Emilio Gastón y M.ª Carmen Gascón, texto revisado por Chusé Aragües. A los tres les agradecemos, Marina y yo, su entusiasta participación en este proyecto.
Francisco J. Uriz
En Sundbyberg, a finales de julio de 2016, a 23º sobre cero
1 Karl Marx, Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores, 1864.
2 Pueden leer detalles del caso en el libro Ingmar Bergman de Jörn Donner (Libros del Innombrable).
3 Entrevista en la serie de artículos de Bo Strömstedt Si yo pudiese transformar Suecia.
4 En el interesante libro de Naomi Klein The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, se ve que en todos los lugares a los que llega el Imperio lo primero que se hace es acabar con los sindicatos y sus líderes y evitar que actúen si es que existen…
5 Ya publicada por Nórdica en 2015.
La Partida de los Músicos
Prólogo
1903
El hombre de la lata de lombrices
«¿Sigues dudando y te demoras?
¿Por qué esperas todavía?
El mundo no te satisface
pero no quieres dejarlo.
Entonces ¿cómo te va?
¿Sientes paz?
¿Sientes paz?».
Lina Sandell-Berg, 1889
1
Hacía bastante viento, había cambiado a casi viento del este y llegaba ahora directo desde el golfo de Botnia y la parte de Finlandia y levantaba borregos blancos en la bahía de Bureå. Mirando a lo lejos el mar estaba cubierto de pequeñas rayas blancas, y el viento se mantenía estable. El muchacho estaba descalzo. Tenía las piernas llenas de arañazos marrón oscuro, pero todas las heridas habían cicatrizado bien y las piernas mostraban un aspecto ligero y fuerte. Los pies eran muy blancos. Andaba rápido y decidido por la playa, sin detenerse, manteniéndose por encima de las piedras mojadas más adentradas en el agua y tenía la mirada todo el tiempo tenaz y atentamente fija en la figura que estaba allá lejos en el extremo del cabo.
Era un día bueno, luminoso. El sol le daba oblicuamente al chico en la cara y le hacía entrecerrar los ojos todo el tiempo: el hombre allí en el cabo estaba ahora a unos cien metros y se perfilaba con más claridad. Parecía estar pescando. Tenía una caña de pescar en la mano. Estaba un poco metido en el agua, tal vez sobre una piedra. Sí, era una piedra.
Se le veía cada vez mejor.
El muchacho veía ahora todo con claridad. El hombre se había quitado los zapatos y los había puesto en una piedra, se había remangado los pantalones hasta las rodillas. Era bastante grueso y alto. Llevaba una chaqueta negra y algo que parecía ser una camisa blanca debajo. No llevaba corbata. El muchacho fue acercándose a la punta del cabo, con cuidado, y cuando estaba a sólo diez metros, el hombre volvió al fin la cabeza y lo vio.
Pero ixe no ye de Bure, pensó el chico instantáneamente y se paró. Ye forastero. Igual ye d’Estocolmo.
La caña de pescar era una delgada rama de abedul a la que había sujetado un fuerte hilo negro, de flotador tenía un palito que cabeceaba violentamente en las olas. El muchacho permanecía quieto en la playa, a sólo cinco metros del hombre, contemplándolo con cara tensa y gesto de interés. No es de Bureå, pensaba con total convencimiento ya, nadie que viva en Bureå. Nadie de aquí. Las piernas del hombre lucían muy blancas debajo de las perneras dobladas del pantalón, el bigote enérgicamente dirigido hacia arriba, el abultado vientre desbordándose por encima del cinturón. Allí estaba, en un sitio que todos sabían que era imposible si se quería pescar algo. Era un forastero.
Estaba todo el tiempo haciendo cosas, no paraba quieto, tiraba de la caña, parecía alegre y contento, sonreía hacia la bahía con su cuadrada cabeza y luego hacia el muchacho, sacudía la cabeza preocupado, miraba hacia arriba con solemnidad, guiñaba los ojos, pestañeaba asintiendo sin motivo hacia las casas que estaban en la parte norte de la bahía, volvía a sacudir la cabeza de repente, sonreía pensativamente.
Pero no decía nada.
—¿Sacas algo? —preguntó el muchacho al fin.
Las olas bañaban de vez en cuando las piedras y los pies del hombre. Al cabo de un rato, pareció llegarle la pregunta del muchacho: sacó el flotador y el anzuelo y miró preocupado el rudimentario y minúsculo resto que quedaba de la lombriz. Sacudió luego la cuadrada cabeza sonriendo con melancolía, cogió con cuidado el anzuelo con el índice y el pulgar y empezó a mover la boca y las mandíbulas con pequeños movimientos que parecían escarbar, masticar o moler. Era como si intentara sacar algo, bien palabras o saliva o simplemente algún objeto, como si un trozo de tabaco se le hubiera quedado prendido en la cavidad bucal y hubiera que hacerlo salir ahora a la luz del día. Fruncía los labios, inclinaba la cabeza hacia un lado, inflaba las mejillas y las desinflaba de nuevo, venga a moverse algo allí dentro como si intentase sacar ese algo con ayuda de la lengua: luego levantó con el mayor cuidado la palma de una mano y adelantó los labios como en un beso. El muchacho lo contempló con mucha atención y con los ojos dilatados por el asombro. Y entonces vio cómo salía por entre los labios del hombre algo afilado y serpenteante.
Era algo largo. Vivo. Una lombriz.
El hombre cogió la lombriz con el índice y el pulgar y se la sacó de la boca: muy mojada, reluciente y blanda se fue deslizando la lombriz desde la gruta de la boca y por un instante se quedó colgada balanceándose con suavidad a la clara luz del sol. Luego la colocó con sorprendente rapidez y destreza en el anzuelo, miró pensativo al muchacho un momento, siguió moviendo las mandíbulas unos instantes con un movimiento repetido y rectificador, como si las compañeras de la lombriz hubieran sido presa de inquietud o melancolía allí dentro, pero ahora pudieran ya estar tranquilas de nuevo; y volvió a echar el anzuelo.
El muchacho contemplaba ahora al hombre con una expresión de máxima atención y gran simpatía.
Miraba fijamente las mejillas del hombre, justo las abultadas mejillas, como si con la mirada pudiera traspasar la piel y distinguir lo que había allí. La mejilla parecía sobresalir, tal vez estaba bien rellena, pero no podía estar seguro. Dio unos pasos precipitados resbalando en el agua, observó la parte de la mejilla tras la que creía notar movimientos ondulantes y reptantes, se protegió los ojos del sol con la mano y sonrió alerta.
—¿Paice que levas gusanes en la boca? —dijo con voz frágil y aguda.
El hombre lo miró con cara de no entender. Parecía estar dándole vueltas a algo, arrugó la frente, puso luego la mano detrás de la oreja como si no hubiese oído o comprendido bien. El muchacho avanzó un paso más y gritó con una voz aún más aguda y quebradiza:
—¿Paice que levas gusanes en la boca?
Apareció una expresión de gran seriedad pensativa en la cara del hombre. Arrugó profundamente la frente, miró al horizonte unos segundos: y entonces le estalló de repente la cara en una sonrisa amable y soleada, como si por fin hubiera entendido. Asintió con la cabeza tranquilamente, casi con picardía, se volvió con cuidado y dificultad en la piedra para estar de cara al muchacho, movió la mandíbula unas cuantas veces, se inclinó hacia delante y abrió la boca.
Mantenía la lengua plana, como un suelo en la cavidad de la boca, y allí estaban las lombrices.
El muchacho estaba junto al hombre y le miró directamente hasta la garganta. El viento era fresco y agradable, la bahía estaba blanca, el cielo vertiginosamente alto y azul claro y el chico veía muy de cerca cómo se movían las dos lombrices en la lengua del hombre dando vueltas despacio, en torno a sí mismas, con torpeza y ya bastante abatidas.
—Sí —dijo el chico afirmando vivamente. Sacudió muchas veces la cabeza atrás y adelante, como si quisiera señalar con toda claridad que había visto y comprendido—. Claro que sí.
Era un día increíblemente hermoso, se dio cuenta de repente. Le sonrió con entusiasmo y animadamente al hombre grueso que estaba inclinado hacia él: y entonces el hombre cerró con cuidado la boca, se enderezó dificultosamente y miró con gesto resignado el flotador que indefenso se movía junto a la piedra. Luego sonrió tranquilo hacia la bahía, sacudió expresivamente la cabeza hacia los pies, sacó el anzuelo, se volvió con cuidado sobre la piedra, se metió en el agua y empezó a caminar hacia la playa despacio y vacilando.
El muchacho lo siguió, tras un momento de duda.
Hasta ahora no había visto la maleta. Era marrón, tenía los cierres de metal blanco y parecía muy llena. Estaba apoyada contra una piedra. El hombre se sentó en la piedra, alzó la mano como un cuenco, escupió con un movimiento de la boca suave y rápido las dos lombrices en el cuenco de la mano, las miró con una expresión de nostalgia, y las colocó cuidadosamente en un espacio húmedo y oscuro entre dos piedras.
—¡¡Mia que atreverte!! —dijo el muchacho objetivamente—. Yo no lo faría.
El viento soplaba con fuerza y el agua relucía. El hombre miró al muchacho risueño y con amabilidad, abrió la maleta marrón y la puso sobre sus rodillas. El chico pudo ver su contenido con claridad. Allí lo que más había era papel. El papel estaba impreso, parecían carteles. El hombre cogió unos cuantos, el papel era amarillo y las letras negras. Miró pensativamente al muchacho y dijo:
—Pero a lo mejor te atreves a ayudarme con esto.
Este ye d’Estocolmo, pensó el muchacho de repente y se asustó y se puso rígido. Seguro que son ellos. Se quedó helado. Dio con cuidado un paso atrás, pero luego se detuvo.
Ye d’Estocolmo.
El agua estaba como cristal gris, susurraba con un suave fragor mientras él, con los ojos completamente abiertos, flotaba hacia arriba, hacia la superficie: le encantaba zambullirse hasta lo más profundo y flotar despacio hacia la superficie, hacia la luz y el aire. El agua era cristal oscuro y luego cada vez más claro, subía como una burbuja de aire y de pronto estaba arriba y volvían de nuevo todos los sonidos.
Las piedras estaban resbaladizas. Subió. Debía de ser la hora ya. Tenía que subir.
Estaba delgado y siempre tenía frío, los labios azulados y los dientes castañeteando, después de bañarse: estaba inmóvil temblando en espera de que volviera el calor. Ante él, sobre una piedra, estaban los carteles amarillos. Eran unos diez. Lo cierto es que lo había prometido. El hombre de las lombrices en la boca le había hecho prometer. Los papeles eran amarillos, con un borde rojo intenso alrededor. Texto negro. Ponía: La cuestión del voto, el futuro de la socialdemocracia y del movimiento obrero. Debajo, escrito a mano y en negro: Mitin público en Bureå, calle Korsvägen, el jueves a las 6:30.
Abajo del todo, con letra impresa: ¡Acudid todos!
El agua había goteado en el cartel de encima, luego se había secado de manera que el papel estaba ahora un poco arrugado. Tenía frío, le castañeteaban los dientes y pensaba: Pues me lo dicié y me comprometié.
Se lo he prometiú. Y los he de colocar.
Subiendo a través del bosque se detuvo sólo una vez. Fue como de costumbre junto a la piedra de las oraciones. Era plana, de dos metros de diámetro aproximadamente y aquí el verano pasado, el primer verano que pasó con el tío John, le había prometido al Salvador que un día sería predicador. Entonces sólo tenía siete años. Se había decidido rápidamente, había caído de rodillas, había alabado a Dios y prometido ser predicador. Por qué se le había ocurrido, no lo sabía, sólo sabía que de alguna manera se había sentido impaciente y quiso acabar con ello. Después había estado nervioso un rato bastante largo y habría querido que la promesa se confirmase de una manera más firme, a través de un sacrificio por ejemplo. Pero no había sabido cómo, de qué forma, hasta que se le ocurrió lo de la rana. Así que había buscado una rana y había logrado que quedara confirmada la promesa de evangelización. Como Abraham y su hijo.
Fue un poco desagradable, sin embargo. La rana se había como partido, reventado, al cortarla.
Cogió los carteles y rezó un rato por ellos también, por más seguridad. Luego se fue. Ya no tenía frío.
El primero lo puso en una pila de leña. El segundo lo puso camino del secadero, casi junto a la entrada. El tercero lo puso en una cadena de transmisión, abajo. El cuarto lo puso en un poste que estaba casi en mitad del almacén de los tablones. El quinto lo puso en un pino en la calle Skär. El sexto lo puso en un pino más adentro en el bosque. El séptimo empezó a ponerlo, pero se dio cuenta de que se le habían acabado las chinchetas.
Los tres últimos no los puso, pero eso ya no le daba mala conciencia. Casi no había visto a nadie durante todo el tiempo, en cualquier caso a nadie que preguntara qué estaba haciendo. Pese a ello, se sentía raro y abatido. Se habría sentido mejor si hubiera comprendido lo que ponía en realidad en los carteles, pero no lo comprendía. Como no sabía qué hacer exactamente rehizo todo el camino de vuelta para controlar que todo estaba como es debido. Todo estaba como es debido, los carteles amarillos estaban donde él los había puesto, pero así y todo sintió mucho miedo de repente y se puso a silbar.
Le quedaban tres carteles. Uno debería, pensó. No estaría mal por seguridad. Que.
Estaba quieto muy cerca de la entrada de la oficina del aserradero pensando. La gente entraba y salía. Él no había estado nunca allí, pero tal vez debería.
Al principio estuvo mucho rato sin ser visto y en silencio dentro de la oficina y nadie hizo caso. Sólo al cabo de un tiempo preguntó el administrador desde su puesto en la habitación del interior qué coño estaba haciendo allí aquel arrapiezo. Entonces todos lo miraron. Él mostró los tres carteles que le habían sobrado. Entonces se fue haciendo un silencio absoluto en el local.
Todos leyeron detenidamente el texto, uno tras otro.
La mosca estaba en la lámpara y subía despacio. Era negro sobre blanco. Cuando el rostro del capataz se fue acercando se notó que tenía venillas en los párpados: era como una telaraña azul. Eran ellas las que decían, pensó el muchacho cuando todo se hizo más difícil y extraño, que bebía aguardiente. La pared era marrón y ahora sabía con seguridad, allí donde estaba, con los ojos clavados en esa pared marrón y la cara del capataz de los párpados moviéndose dentro y fuera de su campo visual, que había hecho una tontería entrando en la oficina con los carteles.
Fue terrible cuando le preguntaron. Tuvo miedo. No fue mucho mejor cuando se quedó callado. Habría sido mejor si le hubiesen gritado.
Había hecho una verdadera tontería.
Y el administrador dijo una vez más mirándole desde lo alto a la cara, rígida por el nerviosismo:
—¿Dónde está? ¿Está aquí en el aserradero o en Örviken o dónde cojones está ese cabrón?
El muchacho seguía descalzo. Tenía el pelo muy negro, corto, alguien no muy ducho en el oficio le había rapado, probablemente con unas tijeras de esquilar romas y los mechones eran muy desiguales, en un sitio se habían adentrado demasiado y se traslucía el cuero cabelludo de un blanco lúgubre. El muchacho estaba en mitad de la habitación y se arrepentía con toda su alma, se podía ver en los pies y en las rodillas. Esto era como innecesario, le daba vueltas en la cabeza. Heba podiu arrumbar los cartels u enronarlos. Ahora están enfadados conmigo y a lo mejor se lo cuentan a mi madre y.
De pronto se le encendió una luz en la cabeza, sonó la señal de alarma. Se le había ocurrido otra vez esa palabrota. Era un pecado tan grande como decirla. Se decidió a pensar la idea sin incluir la palabrota: ahora seguro que se cabrean conmigo.
Eso seguro.
De pronto para su sorpresa oyó su propia voz: le salió completamente sin querer, abrió la boca y preguntó algo, aunque en realidad no se atrevía en absoluto.
—¿Que quie dicir ixo qu’han metiú escrito ahí? —dijo con una voz chillona que sonó fea y demasiado estridente—, ¿que ye ixo de social y tal?
Pero ya nadie parecía oírle. Hablaban en voz muy baja e intensa de cómo y dónde podían encontrar a un hombre que parecía andar ahora por allí y el muchacho y su pregunta no le importaban a nadie. El muchacho miraba con tristeza sus pies desnudos: la parte blanca de abajo resultaba ridícula y rara y se arrepentía profundamente de haber dejado las botas en casa por la mañana. Hacía calor en la habitación, las voces estaban excitadas y ansiosas y él no entendía muy bien. Se iba a buscar, seguro. Perseguir, decía el capataz una vez y otra. Se trataba de algo impío, eso parecía ahora del todo claro, y él sentía con una seguridad plomiza en el pecho que había estado al servicio de lo impío, aunque sin saberlo. Pues entonces, de todos modos, a lo mejor no había sido una tontería tan grande entrar en la oficina.
Se sintió de pronto más seguro, aunque todavía apesadumbrado. Sintió que quería colaborar, que había más que decir.
—Ye d’Estocolmo —dijo de repente, en voz alta e informativa—, ye cierto. Heba lombrices en la suya boca.
Todos le miraron, todos los que estaban en la habitación y se callaron con caras inquisitivas. Sólo las moscas zumbaban contra las ventanas.
—Ye d’Estocolmo —explicó el muchacho ya con voz más firme—, ye cierto que ye d’Estocolmo. Heba lombrices en la suya boca. Yo li vié.
2
Detuvieron al delegado Johan Sanfrid Elmblad a las tres de la tarde el 7 de agosto de 1903, ocurrió a sólo unos trescientos metros del aserradero de Bureå y él no hizo ningún intento de negar su identidad, ni de disculparse o huir.
Alguien había informado de que se había visto a un hombre desconocido cerca del puente sobre el río, paseando o husmeando, las expresiones variaban un poco. En todo caso parecía que era un forastero, quizá hasta del sur. No era muy difícil sumar dos y dos y que resultara socialista. Inmediatamente la oficina envió a cinco hombres y lo encontraron enseguida. Había llegado hasta el aserradero y al parecer ya había hecho algunas cosas como luego se supo. Ahora estaba de todas maneras husmeando o escondiéndose entre dos pilas de tablones. No fue una sorpresa que llevara consigo un montoncito de los carteles amarillos y rojos. Así le cogieron. Uno de los cinco hombres le había gritado con una voz firme y bastante estridente, él se paró de inmediato con un movimiento casi sospechoso o por lo menos culpablemente inquieto, y entonces llegaron hasta él. Dos apiladores lo agarraron inmediatamente para no dar lugar a dudas sin necesidad y fuera a pensar que la cosa no iba en serio, y lo habían tirado al suelo con cuidado. El hombre grueso que más tarde se reveló que era el delegado sindical Johan Sanfrid Elmblad había estado casi callado pero había gruñido y resoplado bastante aunque sabía que no merecía la pena tratar de escabullirse.
Lo sentaron con la espalda contra el almacén de madera. Acudía al lugar cada vez más gente: se puede decir que fue casi una conmoción. El hombre en cuestión vestía un correcto traje negro, aunque estaba un poco deslucido, la maleta con los carteles y los folletos la había perdido en el ligero tumulto, pero alguien fue a buscarla y la puso en sus rodillas. Sudaba a chorros y a todos les dio una impresión algo medrosa. Salía vapor de la gruesa cara cuadrada, se secaba la frente sin parar y esquivaba la mirada de la manera típica de los estocolmeños de esa calaña. No se atrevía a fijar la mirada en ninguno de los obreros.
Después de unos minutos llegó el capataz y pudo empezar el interrogatorio.
Lo primero que le preguntaron fue qué demonios estaba haciendo en terrenos de la empresa. El gordo entonces había empezado a preguntar en un tono entre indignado y temeroso si es que él no tenía el mismo derecho que otros, a lo cual contestó el capataz con un no rotundo. Al hombre le temblaba todo el cuerpo y tenía evidentes dificultades para hablar, sólo era capaz de producir unas cuantas frases inconexas e incomprensibles sobre que él había querido «exponer la cuestión del derecho al voto» y que «la misión del movimiento obrero era reunir a todos», pero él era incapaz de reunir fuerzas para pronunciar un discurso más coherente. Uno de los que estaban por allí, el serrador de primera Karl Erik Lindquist, domiciliado en Gamla Fahlmark, le preguntó entonces si no pensaba él que los obreros suecos que tenía en ese momento a su alrededor, los honrados trabajadores de la región de Skellefteå que lo habían detenido, eran una unión obrera bastante buena y unida y si no se percataba ahora de que estaban completamente decididos a ajustarle las cuentas a una sabandija como él. Entonces el hombre se quedó perplejo y no supo qué contestar. El capataz había preguntado a los obreros que estaban alrededor qué debía hacer con aquel socialista de mierda: unos propusieron riendo que había que darle una buena somanta y luego tirarlo al lago. El capataz le preguntó a continuación a Elmblad si había entendido bien la opinión de los que estaban allí, pero no obtuvo contestación. El capataz entonces volvió a preguntar, después de haber subrayado sus palabras con ligeras patadas en la abultada barriga, si había comprendido bien lo pequeñas que eran las posibilidades de que su mensaje socialista pudiera arraigar entre aquellos obreros. El hombre entonces había asentido y contestado que sí.
Los que allí estaban estallaron entonces en una carcajada unánime y espontánea.
—Y ¿cómo te llamas, pues? —preguntó finalmente uno de los apiladores.
El hombre grueso sudaba ahora copiosamente, su cara se estremecía, la mandíbula inferior le temblaba como si estuviera a punto de echarse a llorar. Parecía completamente incapaz de contestar y repetidas veces tragó saliva trabajosamente, como si con el mayor de los esfuerzos quisiera preparar una respuesta que no se había abierto camino o no se había podido abrir camino.
—¿Cómo te llamas? —repitió el capataz.
Era agosto, el sol se veía entre los tablones apilados, el aire era suave y agradable.
El muchacho estaba en medio de los hombres, mirando con curiosidad e impaciencia al hombre que yacía allí. Ahora tenía un aspecto completamente distinto al de por la mañana. Y, por fin, en voz baja como si le diera vergüenza su nombre dijo:
—Elmblad —dijo—. Johan Sanfrid Elmblad.
Más adelante se recogieron historias acerca de lo que este Elmblad se había traído entre manos, y se confirmó que había venido desde Örviken.
Había estado allí el día antes. Había ido de un lado a otro por los almacenes de maderas de Örviken y no había hecho nada por ocultar a qué intereses estaba sirviendo. Como es natural se había corrido entonces la voz entre los obreros de que un agitador socialista estaba en el lugar para sembrar inquietud y habían discutido entre ellos acerca de lo que se debería hacer. Elmblad, se contaba después, había estado con ellos hablando a su manera peculiar, y los obreros se habían escandalizado de que nadie le leyera la cartilla para que hubiera paz en el lugar de trabajo, pero nadie había querido decir nada. Por fin el hombre había bajado a la zona de carga de gabarras y desde el muelle había empezado a echar un discurso a los trabajadores sobre las cuestiones de organización.
Ellos habían asentido sonriendo a todo lo que dijo, lo que pareció animarle puesto que entonces tuvo la impresión de creer que se habían emocionado con su «prédica». Al final había abierto la maleta y había sacado un montón de periódicos, eran ejemplares del famoso Folkbladet. Sacó también un cordel, con él ató hábilmente el montón de periódicos y pidió a los que estaban en la gabarra que lo cogieran y los repartieran entre ellos. Ellos cogieron el paquete que él les tiró y se lo pasaron de mano en mano. El paquete de periódicos llegó finalmente al trabajador que estaba en el extremo de la gabarra, en la proa; éste cogió el paquete con las dos manos y lo lanzó con toda su fuerza directo al mar, mientras estallaba en una gran carcajada.
—¡Esto es lo que hacemos nosotros aquí con los periódicos socialistas! —había gritado y todo el equipo de obreros de casi cuarenta hombres habían asentido con gritos y carcajadas.
Ante esto, Elmblad había ofrecido un aspecto completamente abatido y estupefacto. Se había quedado allí, en el muelle, durante mucho rato, mirándolos asombrado y, evidentemente, sin haber sido capaz de encontrar palabras que contestaran a los gritos de los trabajadores. Completamente desconcertado se había quedado allí viendo cómo se había esfumado su propaganda. Luego se había ido alejando, dejando a los obreros en el muelle y en la gabarra.
Esto ocurrió en Örviken a las once de la mañana del día antes. Veinticuatro horas más tarde estaba detenido en Bureå.
Encontraron una cuerda, le dieron una vueltas alrededor del grueso cuerpo, tras lo cual cuatro obreros decididos lo colocaron sobre sus hombros y lo bajaron al puerto. Elmblad se fue quejando todo el tiempo y pidiendo que lo dejaran libre, pero los obreros se mantenían imperturbables y firmes y no hacían el menor caso de sus gruñidos.
—Has pisado la tierra de la empresa por última vez, jodido socialista —explicó el capataz que iba a la cabeza de la pequeña procesión. Elmblad que, evidentemente, se había puesto muy nervioso al verse atado y al haber sollozado alto y claro ante todo el mundo, estaba ahora callado todo el tiempo, apático, y parecía aceptar su destino. El capataz, que era de baja estatura y se había hecho malquerer entre muchos de los trabajadores creyentes por blasfemar con frecuencia y saña, parecía estar de muy buen humor y de vez en cuando le daba palmaditas en el pelo al atado Elmblad, haciendo joviales comentarios de que todo iba a acabar bien. Cuando el cortejo llegó al muelle dejaron a Elmblad en el suelo unos instantes y le dijeron que pensaban darle un viaje en barco gratis hasta Ursviken y que con ello sus caminos se separarían para siempre y que el mitin anunciado para el día siguiente iba a ser muy escasamente visitado. Cuando Elmblad se dio cuenta de que pensaban meterlo en un barco, empezó a inquietarse de nuevo y a explicar tartamudeando que hacía demasiado viento y que él les tenía miedo a los barcos y que no quería hacerse a la mar.
De pronto esto pareció hacer dudar a algunos de los obreros. El viento, desde luego, soplaba con fuerza, y las olas eran altas; ninguno de ellos quería tampoco hacer de remero y durante unos momentos reinó mucha perplejidad y confusión. Elmblad estaba sentado en el suelo, liberado de las cuerdas, su maletín colocado en las rodillas. Uno de los apiladores propuso que podían utilizar el remolcador de la empresa; remar tan lejos iba a llevar demasiado tiempo y en el interés de todos estaba que el socialista se fuera de allí cuanto antes. Después de un rato de discusión se pusieron de acuerdo en esto.
Eran casi las cinco cuando pudieron embarcarlo en el remolcador. Todas las cuerdas estaban desatadas y el grupo que lo había seguido todo el tiempo se había reducido significativamente: sólo quedaban tres obreros, el capataz y unos cuantos niños. Elmblad se sentó en la cubierta; en el muelle había un reducido grupo en el que todos saludaron cuando el barco se puso en marcha. Elmblad, sentado en cubierta, no se volvió.
3
La hostería tenía dos plantas.
Alguien, hacía muchos años, la había pintado de un color rojo tirando a rosa que seguramente pretendió ser como el arándano rojo mezclado con leche, pero el paso del tiempo había corroído el color y muchos inviernos lo habían aguado de modo que lo que ahora quedaba era sólo un rosa pálido, desconchado, parecido a una agria vomitona de carne indescriptiblemente lúgubre.
Elmblad entró en la hostería de Ursviken a las siete de la tarde tras haber pasado un penoso día que terminó con un tranquilo viaje por mar; fue a acostarse inmediatamente.
Su cuarto estaba en el segundo piso.
La chaqueta se la había quitado. Los pantalones los colocó en el suelo, trató de marcar la raya, puso la maleta encima para alisar las arrugas. Luego se acostó y desde la cama, inmóvil, contempló fijamente los nudos de las vigas del techo. Lenta, muy lentamente, empezó a calmarse el miedo o la indignación: no tardaría en ser posible volver a pensar con claridad.
Los hijos de puta, pensaba con monótona obstinación una y otra vez. Los hijos de puta cabrones cristianos obreros y su maldita cobarde ignorante asquerosa maldita beatería.
Luego pensó: y con todo, aún tuve suerte.
Al cabo de un rato le empezaron a temblar los párpados; cerró los ojos muy despacio, respiró con más calma y regularidad y se le entreabrieron los labios y a los cinco minutos se durmió. La mano le resbaló del pecho y de la comisura izquierda de la boca empezó a deslizarse muy muy lentamente por su mejilla un hilo de saliva marrón oscuro, típico del snus. Justo cuando iba camino de desaparecer detrás del lóbulo de la oreja, se despertó de repente, se sentó de un brusco impulso en la cama y dijo en voz alta y enfurecida: ¡Me cago en la puta!
Tras sólo un segundo recordó dónde se encontraba.
En el exterior se iba acercando un débil, tenue y pálido ocaso, como si una blanda cortina de tul se extendiera despacio y volviera imprecisos los contornos de las casas y los abedules y el agua. Los álamos temblaban imperceptiblemente y susurraban en el jardín, un perro ladraba tranquilo muy lejos, al otro lado de la bahía de Ursviken. Estaba sentado en la cama completamente inmóvil, todo estaba muy en calma y muy inquieto al mismo tiempo. Pudo haber sido peor, pensó. Mucho peor, verdaderamente. Esos malditos hijos de puta norteños, necios, pensó, aunque pensar así no servía para nada. Pero claro que está mal que tenga que ser así.
En otros sitios eran los esbirros de las compañías o la policía o el mismo diablo los que lo perseguían y lo jodían. Pero aquí eran los propios obreros. Eso era lo más amargo de todo. Esas piadosas ovejas de los cojones que no sabían lo que más les convenía, eso era lo más amargo. Eran los suyos, y se rieron de él y encima le sacudieron de cojones.
Seskarö, por ejemplo.
Allí había ido en un barco que iba a atracar para cargar leña y entonces él pensó bajar y preparar un mitin de organización. Desde lejos ya había visto el grupito de gente y oído los gritos. Los gritos, a decir verdad, se referían a él. Habían gritado como burros y le habían preguntado al capitán si el cabrón del socialista iba a bordo. Y el capitán había contestado que sí. Entonces habían berreado como respuesta que en ese caso me cago en la puta no puedes atracar aquí porque él aquí no desembarca. Y el capitán se había quedado con aspecto confuso y su vacilante sonrisa asegurándoles que el cabrón del socialista lo que tenía previsto era viajar a Luleå y no desembarcar allí. Y sólo entonces le habían permitido por misericordia acercarse al muelle y empezar a cargar leña. Mientras, el grupito permanecía en el muelle comentando con sarcasmo la figura algo obesa de Elmblad.
No eran policías. No eran capitalistas ni burgueses. No, el grupito del muelle eran obreros. No los otros, no los enemigos. Los enemigos aquí arriba en esta maldita Norrland de los cojones eran los suyos. Eso era lo más amargo.
Aunque claro que también había otros, recordó, tratando de animarse. En Båtskärsnäs había entrado en la zona del aserradero buscando a uno que tenía que haberse encontrado con él pero que nunca apareció. Y de repente se había encontrado con un buen montón de obreros que se mostraron positivos y querían escucharlo. Muchos de ellos, sorprendentemente, habían vivido el lockout de Sundsvall. Cuando vieron que Elmblad era delegado del sindicato se pusieron muy contentos y le pidieron insistentemente que se quedara hasta el día siguiente, lo que él, a su vez, les había prometido.
Lo que prometí, dijo en voz alta y entonación grave dirigiéndose al techo sin pintar y rico en nudos. Esperó un rato y dejó que el silencio se aposentara de nuevo en la habitación: lo que yo, por mi parte, prometí a los que allí estaban.
Allí estaban.
El silencio y la solemnidad se sentían de alguna manera convenientes, como un medicamento; y cuando la sensación de ligero escozor y molestia en el bajo vientre volvió a aparecer se sintió terriblemente desilusionado o irritado o, sencillamente, melancólico: no, esto otra vez, justo cuando había conseguido calmarse. Justo entonces, esto. Permaneció acostado un rato tratando de olvidar el pequeño punto doloroso, mordiente, apremiante, pero lo sentía con más y más claridad hasta que por fin se resignó.
El orinal estaba debajo de la cama.
Lo sacó, se bajó con cuidado los calzoncillos y trató, sin esperanza pero también sin rendirse de antemano, de orinar así.
Mucho rato, mucho, estuvo allí, de rodillas en el suelo de madera, sin conseguirlo. No salía nada, pero el escozor continuaba, no cedía. No salía nada. Era un suplicio. Todo era un suplicio.
Todo es un suplicio, pensó. Así es. Un suplicio. Tenía que hacer algo, echaba de menos su casa, no podía orinar. Qué pintaba él aquí. Mañana, según los planes, iba a dar un gran mitin público en el municipio de Bureå ante un conjunto de fervorosos verdugos que con toda seguridad iban a hacer de todo menos tal vez asesinarlo, todo era un suplicio, no podía mear, no salía nada. Qué hacía él aquí. Tan absurdo, tan penoso, de rodillas en el suelo de madera recién fregado con los calzoncillos bajados y con el orinal delante sacudía impotente el pequeño y arrugado miembro. Pero no salía ni una gota y el dolor y el absurdo y la tristeza eran totales y no cedían. El suplicio era completamente gris y, de repente, se sintió arrollado por una inmensa autocompasión y se echó a llorar. Pobre de mí, pensó sollozando, yo doy pena, de qué sirve esto, de qué sirve esto en realidad.
Cayó lentamente sobre la cama, apoyó la frente en el colchón y hundió el rostro en silencio en la tela azul grisáceo. Seguía de rodillas, el orinal entre las piernas. Cerró los ojos y esperó. El colchón olía a alcanfor.
Por la noche acudió a él su esposa en sueños y como siempre que soñaba con ella llevaba al pequeño idiota de la mano. Iba con la blusa gris de trabajo, el sombrero amarillo en la cabeza, pero el bajo vientre estaba al aire y era incisivamente blanco. En los pies llevaba los zapatos de lona. Al niño lo llevaba de la mano, babeaba un poco y parecía contento. Ambos lo miraban con desconfianza o reproche, pero no decían nada. Luego empezaron a desvanecerse muy lentamente sin que él hubiera tenido ocasión de decírselo, fuera lo que fuera lo que él creía que tenía que decir, ellos se volvían cada vez más blancos y al final el sueño era tan blanco como los muslos y el vientre de ella y él estaba completamente despierto.
Se vistió. Frente al espejo se quedó un buen rato contemplando inexpresivamente su rostro, que era exactamente el mismo que antes. Después bajó al comedor.
La chica le sirvió finka.
Era la tercera vez en una semana que comía finka. Era un plato hecho con tiras de pan duro del tamaño de un dedo, salteadas con leche en una sartén. Luego se ponía un cazo de esta masa blanca caliente en el plato y encima una cucharada de mantequilla. No es que no fuera buena, como le dijo la chica con ánimo instructivo cuando le sirvió. Era, en verdad, muy nutritiva si se hacía como es debido. Era como la blöta, a la que también se había acostumbrado, aunque tal vez algo más sabrosa, y además más barata.
Además la chica le sirvió una taza de zumo de arándano rojo.
Estaba a punto de atacar el centro del plato cuando llegaron. Eran cuatro y no eran tipos endebles. Entraron por la puerta del comedor de la hostería con mucho ímpetu, fue como si la puerta hubiera sido reventada desde fuera con gran fuerza, y luego avanzaron por el frío suelo después de haberse mirado los pies con cierta vergüenza dudando de si atreverse a pisar el piso recién fregado. Después el primero osó pisar de puntillas el suelo y los otros le siguieron con pasos pesados y cuidadosos. Antes de que él acabara de entender de qué iba la cosa estaban todos rodeándolo.
A uno de ellos lo reconoció. Era el dueño de la hostería, tuerto, que le miraba ahora fijamente con su blanco ojo de pez. A su lado estaba un hombre cuadrado que llevaba en la cabeza la gorra tradicional de los prácticos que, con bastante soberbia por cierto, se dejó puesta. A los otros dos no los había visto nunca, pero una cosa estaba clara: eran obreros, eran corpulentos y estaban cabreados.
Dejó el tenedor en el plato con parsimonia.
Bajó la mano y la apoyó en la rodilla.
Uno de los trabajadores se inclinó, tras un momento de espera, y preguntó con voz inexpresiva:
—¿No estaría millor invitarli a una cerveza?
A los otros se les oyó un apagado cloqueo, casi una risita. Todos miraban a Elmblad conteniendo a duras penas la risa y con los ojos muy abiertos debido a la expectación o a la rabia. Elmblad sacudió la cabeza en silencio y siguió mirando al plato.
—Paice una mica estrecho y muy mirau. —Volvió a oír la voz a su espalda.
Ahora todo se volvió muy desagradable, pero él no movió un músculo y esperó tenso. De pronto todo se dobló ante él. Le quitaron la silla, la echaron a un lado de una violenta patada, se oyó un estruendo y él quedó sentado en el suelo. Los hombres ya no sonreían, parecían por el contrario estar muy serios o preocupados por lo ocurrido.
—Esto —dijo Elmblad con una voz que él mismo oyó temblorosa y en absoluto convincente—, esto no tiene la más mínima razón de ser.
Se puso de pie. Cuando ellos empezaron a hablarle lo hicieron en un dialecto de la zona de Skellefteå ligeramente asuecado y él tenía, como siempre, dificultad para entender lo que decían. Al cabo de un rato empezaron a hablarle con unas voces tan altas e indignadas que, aun sin entender las palabras, comprendió muy bien la situación, y entonces dejó de intentar contestarles, guardó silencio abatido esperando que todo terminara.
Todos parecían francamente agresivos.
El dueño de la hostería era el que más gritaba. Estaba furioso y dijo varias palabrotas. Una y otra vez volvía a la idea de que Elmblad era una víbora de Satanás a la que había que matar.
Elmblad sudaba copiosamente. Sentía cómo le goteaba todo el cuerpo, el sudor corría a raudales por su rostro, le bajaba por el bigote, le bajaba por el cuello, le daba vergüenza el sudor, pero no había nada que hacer. Todo era como un mal sueño. Los hombres estaban en torno a él con sus caras serias, enrojecidas, excitadas y furiosas y sus bocas se movían. En la mesa, el plato de finka, una taza de zumo de arándanos a medio beber.
Elmblad, pensó en silencio, lo mejor es que te vayas ahora.
Después no supo en realidad muy bien lo que había pasado. Él, simplemente, se fue de allí, sin decir palabra, y ellos no lo siguieron. Atravesó una puerta, atravesó un zaguán. Estaba completamente solo. Bajó una escalera de madera. Crujía. El silencio ahora era total. Salió al porche. Hacía sol, soplaba el viento, su rostro seguía empapado en sudor y respiraba agitadamente. El sol en la cara, viento, era muy agradable.
Elmblad de pie en la escalera trató de pensar. ¿No iba a terminar nunca esto?
Entonces, algo le pasó zumbando lentamente junto a la cabeza y cayó silenciosamente delante de sus pies. Se volvió y miró hacia arriba. Allí en lo alto, en el piso de arriba de la hostería había una terraza situada justo encima de la entrada y rodeada de una frágil barandilla de madera delicadamente trabajada, un lejano día pintada de blanco. Allí estaban ahora. Allí estaban los cuatro hombres de Ursviken, de los cuales uno era el dueño de la hostería y otro el práctico, y todos le estaban escupiendo como si fueran niños. Ahora todos estaban muy contentos, no había ningún encono en sus escupitajos, le arrojaban trozos de tabaco de mascar y saliva marrón de snus y lo hacían de buen humor y riéndose, como si no fuera más que una broma de muchachos.
Elmblad se sintió completamente desconcertado durante unos segundos. Luego dio unos pasos hacia un lado y evitó con facilidad los escupitajos. La jovialidad y la animación de aquellos hombres le dejaron de pronto completamente desconcertado, era como si algo resultase absurdo. Todo era incomprensible. Luego echó a andar por el patio, y siguió con creciente determinación hacia el puerto y el agua.
En el diario escribió más tarde: «Después de este suceso pensé mucho si no debía irme y dejarlo todo. Pero entonces fui presa de un deseo de venganza. ¡Irme! ¡No, lucharé contra los miserables aunque me cueste la vida! Después de haber tomado esta decisión fui a ver a un herrero que tenía un barco de vela y logré que se comprometiera a llevarme a Bureå, donde tenía anunciado el mitin para las 6:30 de la tarde. Nos pusimos de acuerdo en que me llevaría allí por dos coronas y en que me esperaría una hora mientras yo hablaba, para luego traerme de vuelta».
4
Cuando Elmblad desembarcó en Bureå, su chaqueta negra estaba rota en una de las mangas, la camisa estaba manchada y sucia y la espalda de la chaqueta veteada de mugre.
Tenía un aspecto horroroso.
Esto se lo decía a sí mismo un repetido número de veces. Johan Sanfrid Elmblad, tienes un aspecto horroroso, pensaba. No puedes presentarte y echar un discurso con esta pinta. Pareces un vagabundo.
Aunque las circunstancias le habían sido adversas hasta el final.
Se había sentado en la playa a esperar. Habían dado las tres y todavía estaba en la parte de Ursviken. El viento seguía siendo bastante fresco y él podía ver en la bahía cómo cabeceaban violentamente las barcazas que navegaban hacia el sur camino de Bjuröklubb y Umeå en el mar picado. Era muy interesante verlas. Les ocasionaban a los remolcadores evidentes apuros. Pero justamente a causa del viento y del rumor del mar, lo cierto era que no había podido oír cuando llegaron. Solamente había sentido de repente el primer bastonazo, y con la sorpresa casi se cae hacia delante. Luego llegó otro. Y otro.
Parece que fue el jefe de los estibadores. Se enteró más tarde. Era un hombre en todo caso grande y fuerte, y se reía mientras golpeaba con el bastón. Veinte metros más allá había un hombre con uniforme de policía riéndose a mandíbula batiente. Contemplaba la paliza riéndose. Así había sido. Pero luego el policía había perdido, él también, algo de su buen humor, probablemente porque Elmblad había empezado a llamar a gritos a la policía y había empezado a bramar y a dar voces. Y Elmblad se había visto obligado, según se dice, a aguantar. Y aquellos dos le habían apaleado a fondo. Y había sido difícil no dejarse llevar por la rabia.
Aunque necesario, claro está. Así que había aguantado.
Cuando dos horas más tarde, después de un viaje en barco demasiado movido para ser agradable, desembarcó en territorio de Bureå, seguía teniendo un aspecto horroroso. Una manga de la americana rota, un daño que, desgraciadamente, había sido en parte por su propia culpa al tratar de soltarse con demasiada violencia del fuerte agarrón con que el policía le había cogido el brazo. Durante toda la travesía había estado sentado en silencio y tal vez también un poco decaído, pero el fresco viento y las salpicaduras de agua habían contribuido a que recuperase la serenidad. Había sido, con todo, una situación bastante difícil. Contento no se había sentido, como luego describió su estado de ánimo en el informe de viaje.
Le dio una corona de propina al herrero para que le acompañara hasta el mitin. Se sentía mejor teniendo al herrero, un hombre no tan endeble, caminando a su lado.
Fue subiendo por la calle Skär mientras notaba clavadas en la nuca de ellos las miradas de la gente que curioseaba desde las ventanas.
Los niños fueron los primeros en llegar. Llegaban a racimos cada vez más compactos, lo miraban con curiosidad y temor, se negaban a contestar si les hablaba y seguían sus pasos muy de cerca. Eran como una manada de perros asustados. En medio de ellos iba el muchacho al que había conocido el día anterior y que le había ayudado a poner los carteles. El chico ahora llevaba zapatos, pero no estaba en absoluto dispuesto a abrir la boca ni a dar a entender que se conocían. Parecía, sin embargo, enormemente interesado y estaba en la primera fila entre los chicos. Elmblad estaba en realidad un poco molesto por la presencia de los niños, pero hacía como si nada. Cuando llegó al cruce, se sentó junto a la plataforma de recogida de la leche a esperar.
Después de los niños llegaron las mujeres. Luego llegaron los primeros hombres, luego algunos más. Cuando faltaban cinco minutos para la hora anunciada tenía a su alrededor quince niños, menos mujeres y seis obreros adultos que le miraban en un silencio que él, sin embargo, no sentía como hostil, sólo expectante. En conjunto había allí unas treinta personas. Dadas las circunstancias no estaba nada mal.
Justo a las seis y media llegaron además cuatro policías. Aparecieron no se sabe de dónde, llevaban tres perros grandes, se dividieron en dos grupos que cada uno de su lado, lo vigilaban.
No hacían nada, pero no le quitaban los ojos de encima.
La presencia de la policía pareció hacer que todos de repente fueran presa del celo, o tal vez de la incertidumbre. A él la tarea le parecía ahora de repente muy difícil. Dudaba. No sabía muy bien qué hacer. La plataforma de recogida de la leche estaba a más de un metro de altura, las escaleras estaban a un lado, alrededor había una acumulación de casas, una zapatería y una explanada que no se usaba para nada. Pasaban unos minutos de la hora fijada y todos le miraban con mucha atención, como si en el fondo no creyeran que iba a atreverse a empezar, pero esperasen que pasara algo.
Los policías se habían sentado en el borde de la cuneta.
Las mujeres parecían inquietas, pero al mismo tiempo un par de ellas se reía a hurtadillas. La situación, pensó Elmblad, era delicada. Realmente.
El muchacho que le había ayudado con los carteles estaba en primera fila y Elmblad vio de pronto, para su sorpresa, que el chico le saludaba con la cabeza, ansioso y entusiasmado, como si acabara de pensar en algo estimulante y quisiera compartirlo.
Esta gente, pensó Elmblad, es una gente incomprensible. Predicar aquí en Västerbotten es peregrinar en tierra oscura. Yo no los entiendo.