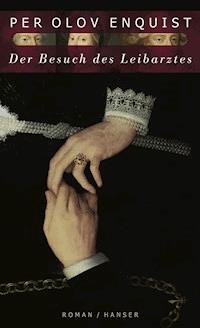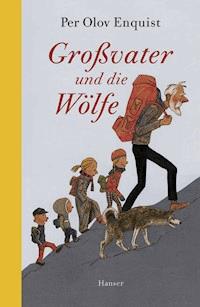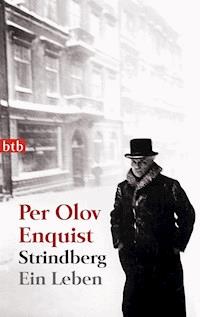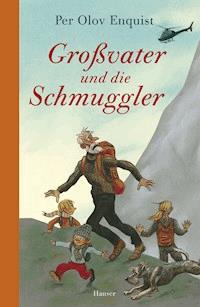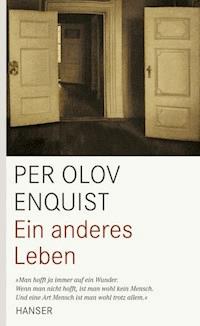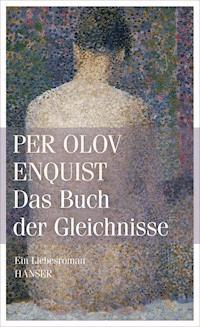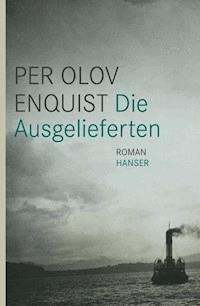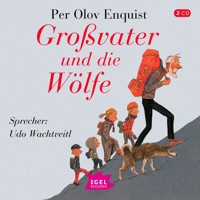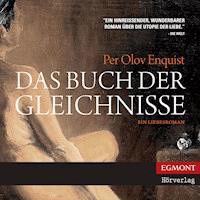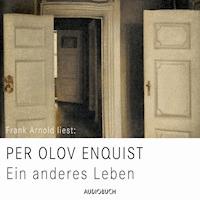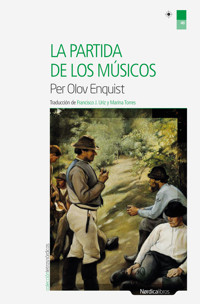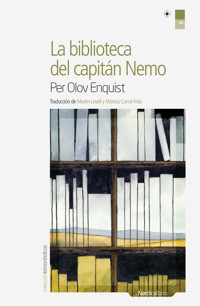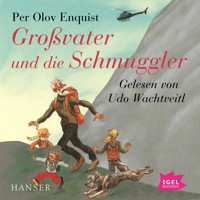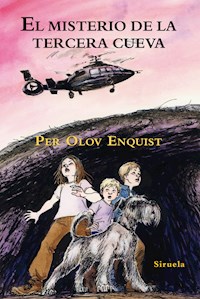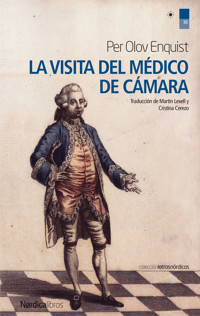
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Nórdicas
- Sprache: Spanisch
El 5 de abril de 1768 Johann Friedrich Struensee fue contratado como médico de cámara del rey danés Cristián VII; cuatro años después era ejecutado.Entre ambos acontecimientos se desarrolla una de las más fascinantes historias de la Europa del siglo XVIII, en la cual un médico alemán se convierte en valido de un rey demente y logra introducir una serie de reformas progresistas para ofrecer más libertad al pueblo en los albores de la Ilustración; un proyecto político que enfurece a los nobles, temerosos de renunciar a su poder, mientras presencian escandalizados la influencia de Struensee, "el silencioso", sobre el monarca y la joven reina, con la que inicia una apasionada y trágica relación "Durante la época de Struensee, el contagio de la Ilustración había echado raíces, no se podían decapitar ni las palabras ni las ideas".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Per Olov Enquist
La visita delmédico de cámara
La Ilustración es la victoria del hombre sobre su propia incapacidad autoimpuesta. La incapacidad es la falta de disposición para pensar sin la dirección de otros. Esa incapacidad es autoimpuesta cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino de decisión y de valor para emplear la razón. La Ilustración solo precisa de libertad, una libertad que significa hacer uso público de su razón. Porque es vocación de todo ser humano pensar por sí mismo.
IMMANUEL KANT (1783)
El rey me confió que era una mujer quien, de manera misteriosa, gobernaba el Universo. Y que existía un círculo de hombres elegidos para hacer el mal en el mundo, de los que siete habían sido seleccionados especialmente, él mismo era uno de ellos. Si él llegaba a sentir aprecio por alguien, esto se debía a que ese alguien pertenecía también a dicho círculo selecto.
U. A. HOLSTEIN: MEMORIAS
PRIMERA PARTE
Los cuatro
1
El lagarero
1
El 5 de abril de 1768 Johann Friedrich Struensee fue contratado como médico de cámara del rey danés Cristián VII; cuatro años después era ejecutado.
El 21 de septiembre de 1782, diez años más tarde, cuando la expresión «época de Struensee» ya había hecho fortuna, el enviado inglés en Copenhague, Robert Murray Keith, informó a su Gobierno de un episodio que presenció casualmente y que le pareció desconcertante.
Esa fue la razón de que enviara un informe.
Había asistido a un espectáculo teatral en el Hofteatret, el Teatro de la corte de Copenhague. Entre el público se encontraba también el rey Cristián VII, así como Ove Hoegh-Guldberg, el verdadero gobernante de Dinamarca, en la práctica un soberano absoluto.
Guldberg había adoptado el título de «Primer Ministro».
El informe recogía el encuentro entre el enviado Keith y el rey.
Comienza por las impresiones que le causa el aspecto físico del rey Cristián VII, de solo treinta y tres años de edad: «Parece ya un hombre mayor, es muy menudo, enjuto, con el rostro demacrado, y sus ardientes ojos ponen de manifiesto su debilidad mental». Antes de que empezara el espectáculo, el rey «perturbado», en palabras del propio Keith, vagó entre el público, hablando entre dientes y sufriendo unos extraños espasmos faciales.
Guldberg no le perdió de vista ni un instante.
Lo que le resultó curioso al enviado inglés fue la relación entre el soberano y su ministro. Se podría describir como la de un enfermero hacia su paciente, o como la de un hermano hacia otro, o como si Guldberg fuera un padre que vigilara a un hijo desobediente o enfermo; aunque Keith, para referirse a esa relación, emplea la expresión «casi cariñosa».
Dicho esto, añade que los dos parecían unidos de una manera «casi perversa».
La perversión no residía en el hecho de que aquellas dos personas dependieran la una de la otra de esa forma en aquel momento, pues Keith sabía que habían desempeñado un papel trascendente durante la revolución danesa, aunque como enemigos. La perversión residía en que el rey se comportaba como un perro asustado pero obediente, y Guldberg como un amo severo pero cariñoso.
Su Majestad se había mostrado angustiosamente lisonjero, rayando en la insolencia. La corte no demostró respeto hacia el monarca, sino que más bien le ignoraba o se apartaba de él riéndose cuando se acercaba, como si quisieran evitar su vergonzosa presencia.
La presencia de un niño travieso del que estaban ya cansados desde hacía mucho tiempo.
El único que se preocupaba del rey era Guldberg. El rey siempre estaba a tres o cuatro metros de él, siguiéndolo con docilidad, aparentemente ansioso de no verse abandonado. A veces Guldberg le dirigía pequeñas señas a Cristián, mediante gestos o movimientos de la mano, cuando este hablaba demasiado alto, se alejaba más de la cuenta o su comportamiento resultaba inadecuado.
Al percatarse de la señal, el rey, obediente, se acercaba apresuradamente «correteando con pasitos menudos».
En una ocasión, cuando los cuchicheos del rey se habían hecho especialmente altos y molestos, Guldberg se le acercó, lo cogió con suavidad del brazo y le susurró algo. Acto seguido, el monarca se puso a hacer reverencias mecánicamente una tras otra con movimientos abruptos, casi espasmódicos, como si el soberano danés fuese un perro que quería dar fe de su total sumisión y entrega a su amado señor. Continuó haciendo reverencias hasta que Guldberg, con otro susurro, consiguió interrumpir los extraños movimientos corporales del monarca.
Entonces Guldberg acarició afectuosamente al rey en la mejilla, y aquel gesto fue premiado con una sonrisa tan llena de gratitud y docilidad que los ojos del enviado Keith «se llenaron de lágrimas». La escena, escribe, resultó tan saturada de desesperada tragedia que se hizo casi insoportable. Reparó en la amabilidad de Guldberg o, tal y como él mismo expresa, «en el sentido de la responsabilidad hacia el pequeño y enfermo rey», y en que Guldberg no compartía aquel desprecio y ridículo que el resto del público manifestaba. Parecía ser el único que se responsabilizaba del rey.
No obstante, hay una expresión recurrente en el informe: «como un perro». Trataban al todopoderoso regente danés como a un perro. La diferencia estaba en que Guldberg daba muestras de una cariñosa responsabilidad hacia aquel perro.
«Verles juntos —ambos poseían una constitución física curiosamente baja y enjuta— resultó para mí una experiencia insólita y conmovedora, ya que todo el poder del país, formalmente y en la práctica, partía de aquellos dos extraños enanos».
Sin embargo, el informe se centra, sobre todo, en los acontecimientos que tuvieron lugar durante y después del espectáculo teatral.
En plena representación, una comedia del autor francés Gresset, titulada Le méchant, el rey Cristián se levantó de repente de su asiento en primera fila, subió con dificultad al escenario y comenzó a actuar como si fuese uno de los actores. Adoptó la pose de un actor y recitó unas palabras que parecían líneas extraídas de un guion; entre ellas, «tracasserie» y «anthropophagie» resultaron comprensibles. A Keith le llamó especialmente la atención la última expresión, que sabía que significaba «canibalismo». Al parecer la obra había cautivado por completo al rey, quien se creyó uno de los actores. Guldberg mantuvo la calma, subió con tranquilidad al escenario y tomó amablemente al rey de la mano. Este se calló al instante y se dejó llevar de vuelta a su asiento.
El público, formado en su totalidad por miembros de la corte, parecía acostumbrado a ese tipo de interrupciones. Nadie reaccionó con consternación. Se oyeron risas dispersas.
Después de la representación, se sirvió vino. Entonces, Keith coincidió con el rey. El monarca, tras reconocerlo como el enviado inglés, se dirigió a él e intentó explicarle tartamudeando el contenido central de la obra. «La pieza trataba, me dijo el rey, de que la maldad obraba con tanta intensidad en esas personas de la corte que parecían monos o diablos. Se alegraban de las desgracias de los demás y lamentaban sus éxitos, es lo que en tiempos de los druidas se denominaba canibalismo, anthropophagie. De ahí que viviéramos entre caníbales».
Desde un punto de vista lingüístico, el «exabrupto» del rey resultaba notablemente bien formulado para venir de un enfermo mental.
Keith se limitó a asentir con cara de interés, como si todo lo que decía el rey fuera sugerente y sensato; sin embargo, advirtió que el análisis de Cristián sobre el contenido satírico de la obra dramática no era del todo erróneo.
El rey se lo dijo susurrando, como si le confiase a Keith un secreto importante.
Durante todo ese tiempo, y a una distancia prudencial, Guldberg había atendido a sus palabras con atención, o preocupación. Se fue acercando despacio hasta ellos.
Cristián, al percibir su presencia, intentó poner fin a la conversación. Subiendo el tono de voz, y casi como una provocación, dijo:
—Mienten. ¡Son mentiras! Brandt era un hombre inteligente pero salvaje. Struensee un hombre bueno. No fui yo quien los mató. ¿Me comprendéis?
Keith solo hizo una reverencia en silencio. Luego Cristián añadió:
—¡Pero vive! ¡Todos creen que fue ejecutado! Pero Struensee vive, ¿lo sabíais?
A esas alturas, Guldberg estaba ya tan cerca que pudo oír las últimas palabras. Cogió firmemente al rey del brazo y le dijo con una sonrisa forzada aunque tranquilizadora:
—Majestad, Struensee ha muerto. Lo sabemos, ¿no? ¿No lo sabemos? Pero si nos habíamos puesto de acuerdo en eso, ¿verdad?
El tono resultó amable pero recriminatorio. En seguida Cristián procedió a repetir sus extrañas y mecánicas reverencias, hasta que de pronto se detuvo y preguntó:
—Pero se habla de la época de Struensee, ¿no? Y no de la época de Guldberg. ¡¡¡La época de Struensee!!! ¡¡¡Qué extraño!!!
Durante un momento, Guldberg contempló al rey en silencio, como si se hubiese quedado sin respuestas o sin saber qué decir. Keith notó que parecía tenso o indignado; después, Guldberg se controló y le dijo muy sereno:
—Vuestra Majestad debe atemperarse. Creemos que Vuestra Majestad debe retirarse ya a descansar. Lo creemos de verdad.
Acto seguido hizo un gesto con la mano y se alejó. Cristián, que había retomado sus maníacas reverencias, se paró como ensimismado, y dirigiéndose al enviado Keith, le dijo con una voz del todo calmada, y sin apenas rastro de tensión:
—Estoy en peligro. Por eso ahora debo buscar a mi benefactora, la Reina del Universo.
Unos minutos más tarde desapareció. Este fue el episodio completo, tal y como el enviado Keith informó a su Gobierno.
2
En la actualidad, no hay ningún monumento dedicado a Struensee en Dinamarca.
Durante su visita a este país, se le hicieron numerosos retratos: grabados, dibujos a lápiz y óleos. Como no se le hizo ningún retrato tras su muerte, la mayoría están idealizados, no hay ninguno infame. Es lógico, antes de su visita carecía de poder, por lo que no había ninguna razón para eternizarlo, y después de su muerte nadie quiso recordar su existencia.
Por qué iban a levantarle monumentos… ¿Una estatua ecuestre?
De todos los gobernantes de Dinamarca, pintados tan a menudo a caballo, él fue seguramente el jinete más diestro y el que más amaba a estos animales. Cuando era conducido hacia el patíbulo en Ostre Faelled, el general Eichstedt, quizá como expresión de desprecio o de una sutil crueldad hacia el condenado, llegó a lomos de Margrethe, el caballo roano de Struensee, al que él mismo había dado ese nombre tan poco común para un caballo. Pero si su intención era causarle más dolor aún al condenado, falló; a Struensee se le iluminó la cara, se detuvo, levantó la mano como queriendo acariciarle el hocico y una débil, casi feliz sonrisa, se le dibujó en el rostro, como si creyera que el caballo había venido a despedirse de él.
Quiso acariciar al caballo, pero no pudo alcanzarlo.
¿Por qué una estatua ecuestre? Se dedican solo a los vencedores.
Es fácil imaginarse una estatua ecuestre de Struensee a lomos de su caballo Margrethe, al que quería tanto, en Faelleden, el lugar donde fue ejecutado, una zona —junto al estadio Idrottsparken— que hoy en día se emplea para manifestaciones y actividades de ocio, acontecimientos deportivos y fiestas populares, y que se parece un poco a los parques reales que Struensee abrió una vez para un pueblo que nunca le mostró demasiada gratitud. Faelleden todavía permanece allí, es un campo maravilloso, todavía libre, por el que Niels Bohr y Heisenberg dieron su famoso paseo una noche de octubre de 1941 y donde mantuvieron aquella enigmática conversación que motivó que Hitler nunca fabricara la bomba atómica: una encrucijada en la historia. Aún sigue allí, aunque el patíbulo ya no está, ni tampoco el recuerdo de Struensee. No existen estatuas ecuestres en memoria de un perdedor.
Guldberg tampoco tuvo su estatua ecuestre.
Aun así, él fue el vencedor, el que frustró la revolución danesa; pero no se erige una estatua ecuestre a un insignificante advenedizo llamado Hoegh, antes de adoptar el apellido Guldberg, hijo de un agente funerario de Horsens.
Ambos eran advenedizos, por cierto, pero pocos han dejado una huella tan marcada en la historia. Al que le gusten las estatuas ecuestres, que sepa que los dos la merecieron. «Nadie habla de la época de Guldberg»: se trataba, por supuesto, de un comentario injusto.
Guldberg reaccionó en aquel momento y con razón. Por algo él era el vencedor. La posteridad, de hecho, hablaría de «la época de Guldberg». Duró doce años.
Después también acabó.
3
Guldberg había aprendido a tomarse con calma el desprecio.
Conocía a sus enemigos. Hablaban de luz, pero transmitían oscuridad. Lo que seguramente querían decir sus enemigos era que la época de Struensee nunca llegaría a su fin. Así pensaban. Esa fue su infamia más característica y sin ninguna relación con la realidad. Deseaban que fuera así. Pero él siempre supo controlarse, como, por ejemplo, cuando un enviado inglés estaba escuchando. Había que saber comportarse cuando se poseía una apariencia tan insignificante.
Guldberg tenía una apariencia insignificante, pero su papel en la revolución danesa, y en el período inmediatamente posterior, no fue, sin embargo, insignificante. Él siempre quiso que su biografía empezara así: «Hubo un hombre que se llamó Guldberg». Se escribiría con el mismo tono que las sagas islandesas, en las que no se juzgaba a un hombre por su aspecto exterior.
Guldberg medía un metro cuarenta y ocho, tenía la piel gris y envejecida antes de tiempo, salpicada de pequeñas arrugas ya desde muy joven. Parecía un viejo prematuro, por eso fue despreciado e ignorado al principio, aunque después, llegaría a inspirar temor.
Cuando consiguió un poco de poder, la gente aprendió a no tener en cuenta su pequeñez. Una vez en el poder, ordenó que lo retrataran con una mandíbula de hierro. Sus mejores retratos se realizaron mientras ostentaba el mando. Plasman la grandeza interior y la mandíbula de hierro. Representan su brillantez, erudición y dureza; no su aspecto exterior. Lo correcto. En eso consistía, según él, la misión del arte.
Sus ojos eran grises y fríos como los de un lobo, nunca pestañeaba y siempre observaba a su interlocutor sin desviar la mirada. Antes de frustrar la revolución danesa, lo llamaban el Lagarto.
Luego dejaron de apodarlo así.
Hubo un hombre que se llamó Guldberg, de constitución insignificante, pero lleno de grandeza interior. Este era el tono adecuado.
Él mismo jamás empleó la expresión «revolución danesa».
En los retratos que se conservan de la época, todos tienen grandes ojos.
Los ojos eran considerados el espejo del alma, por eso se dibujaban tan grandes, demasiado grandes, parecía que iban a salirse de la cara; son brillantes, inteligentes, los ojos son importantes, casi grotescos en su inoportuna insistencia. En los ojos se refleja el interior.
Luego, queda la interpretación de los ojos para el que contempla la obra.
El propio Guldberg habría aborrecido la idea de una estatua ecuestre. Odiaba los caballos y los temía. Nunca en su vida montó a caballo.
Sus libros, una obra literaria creada antes y después de dedicarse a la política, constituían monumento suficiente. En todos los retratos de Guldberg se le representa fuerte, lleno de frescura, todo menos envejecido prematuramente. Su posición influía en los retratos; nunca hizo falta que diera instrucciones. Los artistas se adaptaban dócilmente sin necesidad de ninguna orden, como es habitual.
Él consideraba a los artistas y a los retratistas servidores de la política. Ellos debían dar forma a los hechos, que, en este caso, consistían en una verdad interior ensombrecida por la insignificancia exterior.
No obstante, esa insignificancia le resultó de cierta utilidad durante mucho tiempo. Él fue protegido por su pequeñez durante la revolución danesa. Los significantes perecieron y se aniquilaron los unos a los otros. Quedó el insignificante Guldberg, aun así el más grande en aquel paisaje de árboles cortados que contemplaba.
Encontró seductora aquella imagen de grandes árboles talados. En una carta escribe sobre la relativa pequeñez de los grandes árboles en crecimiento y sobre su caída. Durante muchos siglos, en el reino de Dinamarca se talaron todos los árboles grandes, especialmente los robles. Se cortaban para construir barcos. El reino se quedó sin robles significativos. Él dice haberse criado en aquel paisaje desierto como un arbusto que se levanta por encima de los troncos talados de los grandes árboles vencidos.
No lo escribe, pero la interpretación queda clara. Así es como surge la grandeza de la insignificancia.
Él se veía a sí mismo como un artista que había renunciado a su obra por la política. De ahí su admiración y desprecio hacia los artistas.
Su tesis sobre el Paradise Lost de Milton, publicada en 1761, durante su época de catedrático en la Soro Akademi, es un análisis que rechaza las descripciones ficticias del cielo; ficticias en el sentido de que la poesía se toma licencias que contradicen los hechos objetivos recogidos en la Biblia. Milton, escribe Guldberg, era un gran poeta, pero criticable por especulativo. Se toma libertades. La llamada «poesía sagrada» se toma libertades. En dieciséis capítulos rechaza con rigor los argumentos de los «apóstoles de la libertad del pensamiento» que «embellecen». Crean opacidad, socavan los diques y hacen que la suciedad de la poesía lo empañe todo.
La poesía no debe tergiversar los documentos. La poesía es un ensuciador de documentos. No se refería a las artes plásticas.
Los artistas se tomaban a menudo licencias, que podían provocar inquietud, caos y suciedad. Por eso había que reprender también a los poetas piadosos. A Milton, sin embargo, lo admiraba, bien es cierto que sin querer. Lo consideraba «extraordinario». Es un poeta de primera que se toma licencias.
A Holberg lo despreciaba.
Su libro sobre Milton le trajo el éxito. Llegó a ser especialmente admirado por la devota reina viuda, que apreció su agudísimo y piadoso análisis, tanto es así que empleó a Guldberg como preceptor del príncipe heredero, el hermanastro de Cristián, de mente débil o, como a menudo se decía, frágil.
De esta forma comenzó su carrera política: con un análisis de la relación entre los hechos, que eran las inequívocas frases de la Biblia, y la ficción, el Paradise Lost de Milton.
4
No, ninguna estatua ecuestre.
El paraíso de Guldberg lo había conquistado él mismo en su camino desde la que fuera la casa de un agente funerario en Horsens hasta el Palacio Real de Christiansborg. Un paraíso que le había endurecido y le había enseñado a odiar la suciedad.
El paraíso de Guldberg lo conquistó él solo. No lo heredó. Lo conquistó.
Durante algunos años le persiguió un vil rumor; alguien había hecho una interpretación malvada de su humilde aspecto, el mismo que al final, sin embargo, sería corregido y engrandecido con ayuda de los artistas al asumir el poder en 1772. Se decía de él que cuando contaba cuatro años, su voz llenó a todos de asombro y de admiración, y que entonces fue castrado por sus cariñosos pero pobres padres al enterarse de que Italia ofrecía muchas posibilidades a los cantantes. Para su decepción y amargura, el hijo se negó a cantar al cumplir los quince años y se metió en el mundo de la política.
Nada de eso era cierto.
Su padre era un sencillo agente funerario de Horsens que nunca había ido a la ópera, ni podía soñar con los ingresos que le pudiera reportar un niño castrado. Las difamaciones, y de eso no le cabía ninguna duda, surgieron de las cantantes de ópera italianas de la corte de Copenhague, que eran todas putas. Los adeptos a la Ilustración y demás sacrílegos, especialmente los de Altona, donde como era bien sabido se hallaba aquel nido de serpientes de la Ilustración, se aprovechaban de las putas italianas. De ellos procedía toda la suciedad, también ese sucio rumor.
Su extraño envejecimiento prematuro, que, sin embargo, solo se manifestaba externamente, había empezado pronto, a la edad de quince años, y no pudo ser explicado por los médicos. Por eso también despreciaba a los que ejercían esa profesión. Struensee era médico.
No se libró del rumor de la «operación» hasta que se alzó con el poder, y ya no pareció tan insignificante. Sabía que el comentario de que estaba «capado» producía una sensación de incomodidad en su entorno. Había aprendido a vivir con ello.
No obstante, le atrajo el significado interior de aquellas falsas difamaciones. La verdad profunda era que él había recibido el cargo de agente funerario de sus piadosos padres, pero lo había rechazado.
Y se había asignado a sí mismo el papel de político.
Por ese motivo, la imagen del rey y de Guldberg que transmitió el enviado inglés en el año 1782, no solo resulta asombrosa, sino que también encierra una verdad intrínseca.
El enviado parece expresar su sorpresa por el «amor» de Guldberg hacia un rey cuyo poder robó y cuya reputación aniquiló. ¿Pero no es cierto también que al propio Guldberg siempre le habían extrañado las manifestaciones de amor? ¿Cómo describir el amor? Siempre se lo había preguntado. Aquellas personas tan hermosas, grandes de espíritu, brillantes, que poseían conocimientos sobre el amor ¡y aun así estaban tan ciegas! La política era mecánica, se podía analizar, construir; en cierto sentido como una máquina. Pero aquellas personas fuertes, destacadas, que tenían conocimientos sobre el amor, con qué ingenuidad permitían que la hidra de la pasión ensombreciera el claro juego político.
¡Esa permanente confusión entre el sentimiento y la razón por parte de los intelectuales de la Ilustración! Guldberg sabía que se trataba del punto vulnerable del vientre del monstruo. Y una vez se dio cuenta de lo cerca que había estado de ser expuesto a la plaga del pecado. Fue a causa de «la pequeña puta inglesa». Le forzó a arrodillarse junto a su cama.
No lo olvidaría nunca.
Es en este contexto cuando habla del bosque de los enormes robles y de cómo queda victorioso el arbusto insignificante tras ser cortados los árboles. Describe lo que ocurrió en el bosque talado y cómo a él, capado e insignificante, le fue permitido crecer y reinar en un lugar entre los troncos derribados del bosque, desde el cual podía controlarlo todo. Y creyó ser el único que veía.
5
Se debe considerar a Guldberg con respeto. Sigue siendo casi invisible. No tardaría en hacerse visible.
Vio y comprendió muy pronto.
En el otoño de 1769, Guldberg escribe en una nota que la joven reina se ha convertido en «un enigma cada vez más grande» para él.
La llama «la pequeña puta inglesa». Conocía bien la suciedad de la corte. Conocía la historia. Federico IV era piadoso, pero tuvo multitud de concubinas. Cristián VI era pietista, pero vivía en pecado. Federico V visitaba los burdeles de Copenhague por la noche y se pasaba el tiempo bebiendo, jugando y enfrascado en conversaciones lascivas y licenciosas. Le mató el alcohol. Las putas se agolparon alrededor de su lecho. En toda Europa sucedía lo mismo. Había empezado en París y se contagió como una enfermedad por las cortes. Por todas partes suciedad.
¿Quién defendía entonces la pureza?
Siendo niño había aprendido a vivir entre cadáveres. Su padre, cuya profesión consistía en ocuparse de los muertos, permitía que le ayudara. ¡Cuántos miembros helados y rígidos tuvo que tocar y cargar! Los muertos eran puros. No se revolvían en la inmundicia. Esperaban el fuego de la gran purificación, que les liberaría o les atormentaría para la eternidad.
Había visto suciedad, pero nunca tanta como en la corte.
Cuando la pequeña puta inglesa llegó y se desposó con el rey, la señora Von Plessen fue nombrada primera dama de honor. La señora Von Plessen parecía pura. Esa era su característica. Quiso proteger a la joven de la suciedad de la vida. Lo consiguió durante mucho tiempo.
Un incidente ocurrido en el mes de junio de 1767 desagradó a Guldberg de manera especial. Conviene saber que hasta esa fecha la pareja real no había mantenido relaciones sexuales, a pesar de llevar siete meses casados.
La mañana del 3 de junio de 1767, la dama de honor, la señora Von Plessen, se quejó a Guldberg. Entró sin avisar en la sala en la que él ejercía como preceptor y comenzó a dolerse del comportamiento de la reina sin medir sus palabras. Guldberg confiesa que consideraba a la señora Von Plessen como un ser repugnante, pero de gran valor para la reina por su pureza interior. La señora Von Plessen desprendía cierto olor. Ni a establo, ni a sudor, ni a ninguna otra secreción, sino un olor a mujer vieja, como a moho.
Sin embargo, solo contaba cuarenta y un años.
La reina Carolina Matilde, al producirse el incidente, tenía quince años. Aquella mañana la señora Von Plessen había entrado en el dormitorio de la reina, como siempre, para acompañarla o jugar al ajedrez y mitigar su soledad con su compañía. La reina yacía sobre su enorme cama mirando fijamente al techo. Estaba vestida. La señora Von Plessen le preguntó por qué no hablaba. Ella se quedó callada durante un buen rato, sin mover el cuerpo, completamente vestido, ni la cabeza, y no contestó. Al final dijo:
—Sufro de melancolía.
Le preguntó qué era lo que le pesaba tanto en el corazón. La reina dijo por fin:
—No viene. ¿Por qué no viene?
El dormitorio estaba frío. La señora Von Plessen se le quedó mirando a la reina por un momento y añadió:
—Seguramente al rey le placerá venir. Hasta ese momento, Vuestra Majestad podrá disfrutar de vivir libre de la hidra de la pasión. No debéis estar triste.
—¿Qué queréis decir? —le preguntó la reina.
—El rey —aclaró entonces la señora Von Plessen con esa extraordinaria sequedad que su voz tan bien sabía producir— sin duda vencerá su timidez. Hasta entonces, la reina puede alegrarse de verse libre de su lascivia.
—¿Por qué he de alegrarme?
—¡Cuando azota, es un tormento! —exclamó la señora Von Plessen con inesperada ira.
—¡Fuera! —dijo bruscamente la reina tras un momento de silencio.
La señora Von Plessen, ofendida, salió del dormitorio.
No obstante, la indignación de Guldberg fue provocada por el incidente que ocurriría más tarde, aquel mismo día.
Guldberg estaba sentado, fingiendo que leía, en el pasillo que comunicaba la antesala izquierda de la cancillería de la corte, con la biblioteca de la secretaría real. No explica por qué escribe que «fingía». En ese instante llegó la reina. Se incorporó con una reverencia. Ella hizo un gesto con la mano y ambos se sentaron.
Llevaba el vestido rojo claro que dejaba sus hombros al descubierto.
—Señor Guldberg —le dijo en voz baja—, ¿puedo haceros una pregunta muy personal?
Él asintió sin comprender.
—Me han dicho —susurró— que en vuestra juventud fuisteis liberado del…, del tormento de la lascivia. Por eso os quería preguntar…
La reina se detuvo. Él se calló, pero sintió brotar una profunda cólera de su interior; sin embargo, una gran determinación le hizo mantener la calma.
—Solo me gustaría saber…
Él esperó. Al final, el silencio se hizo insoportable y Guldberg respondió:
—¿Sí, Alteza Real?
—Me gustaría saber si… esa liberación de la lascivia es… una gran calma o… un gran vacío.
Él no contestó.
—Señor Guldberg —le susurró—, ¿es un vacío? ¿O un tormento?
Se inclinó sobre él. Gulberg notó muy cerca la redondez de sus pechos. Sintió una indignación «fuera de toda lógica». En seguida descubrió las intenciones de aquella niña, algo que le sería de gran utilidad en los acontecimientos que siguieron. Su maldad resultaba evidente: su piel desnuda, la redondez de sus pechos, la tersura de su joven piel, todo tan cerca de él. No era la primera vez que se percataba de que en la corte se difundían rumores perversos sobre la razón de su cuerpo diminuto. ¡Qué desamparado se sintió! ¡Qué imposible le fue confesarle que los castrados parecían bueyes gordos, hinchados e indolentes, y que carecían por completo de esa nitidez corporal gris, afilada, sutil y casi totalmente seca que él poseía!
Se hablaba de él, y había llegado a oídos de la reina. La pequeña puta pensó que era inofensivo, alguien en quien se podía confiar. Y con toda la inteligencia nacida de su inexperta maldad se inclinó muy cerca de él, y pudo verle los pechos casi en su plenitud. Ella parecía ponerle a prueba, comprobar si todavía le quedaba vida, si la atracción de sus pechos podía provocar algo entre los restos quizá humanos que quedaran en él.
Si aquella situación podía hacer resurgir en él algún resto de masculinidad. De hombría. O si no era más que un animal.
Ella le veía así. Como un animal. Se desnudaba ante él como diciendo: Lo sé. Que estaba ante un despreciable castrado y no ante un ser humano al alcance del deseo. Parecía actuar con plena conciencia, con una intención perversa.
Su rostro estuvo muy cerca en aquella ocasión, y los pechos casi desnudos gritaron su ofensa contra él. Mientras intentaba recuperar la calma, Guldberg pensó: Que Dios la castigue, que sufra el fuego del infierno para siempre. Que la vara del castigo se introduzca en su lascivo seno y que su perversa intimidad sea castigada con el eterno sufrimiento y el tormento.
Su conmoción fue tan honda que le brotaron lágrimas de los ojos. Temió que la lujuriosa joven se diera cuenta.
No obstante, puede que la interpretara mal, porque después describe cómo ella, rápidamente, con la ligereza de una mariposa, le rozó la mejilla con la mano y susurró:
—Perdonadme. Perdonadme, señor… Guldberg. Yo no quería…
Entonces el señor Guldberg se levantó presuroso y se marchó.
De niño, Guldberg había tenido una voz muy hermosa. Hasta ahí todo bien. Odiaba a los artistas. También odiaba la impureza.
Recordaba la pureza de los rígidos cadáveres. Ellos nunca producían caos.
La grandeza de Dios Todopoderoso se manifestaba en que también elegía a los pequeños, insignificantes, enjutos y despreciados como sus instrumentos. Ese era el milagro. El milagro incomprensible de Dios. El rey, el joven Cristián, parecía pequeño, quizá deficiente mental. Pero era el elegido.
A él le había sido otorgado todo el poder. Ese poder, ese señalamiento, procedía de Dios. No había sido dado a los bellos, fuertes y brillantes, los verdaderos advenedizos. El más insignificante había sido el elegido. Este era el milagro de Dios. Guldberg lo comprendió. En cierta manera, el rey y Guldberg formaban parte del mismo milagro.
Aquello le llenaba de satisfacción.
Vio a Struensee por primera vez en Altona, en 1766, el día en que la joven reina desembarcó allí, llegaba desde Londres y se dirigía a Copenhague para su casamiento. Struensee se encontraba oculto entre la multitud, rodeado por sus amigos ilustrados.
Pero Guldberg lo vio: de constitución fuerte, bello y lujurioso.
Guldberg, en su día, salió del más absoluto anonimato.
El que ha sido insignificante y ha salido de la nada, sabe que cualquiera puede llegar a convertirse en un aliado. Se trataba de un problema puramente organizativo. La política significaba organización, lograr que los anónimos escucharan y contaran.
Siempre había confiado en la justicia y sabía que el mal tenía que ser destruido por una persona muy pequeña e ignorada a la que nadie considerase seriamente. Esta era la fuerza interior que le impulsaba. Dios le había elegido a él y le había convertido en un enano gris como la araña, pues los caminos del Señor eran insondables. Pero las acciones de Dios estaban llenas de astucia.
Dios era el mejor político.
Muy pronto aprendió a odiar la impureza y la maldad. Los libidinosos y los que despreciaban a Dios representaban la maldad, y los despilfarradores, los mundanos, los adúlteros, los bebedores. Todos ellos estaban en la corte. La corte simbolizaba la maldad. Por eso, al contemplar el mal adoptó una sonrisa mínima, amable, más bien sumisa. Todos creían que observaba las orgías con envidia. El pequeño Guldberg querrá participar, pensaban, pero no puede. Carece de instrumento. Se contenta con solo mirar.
Sus pequeñas sonrisas burlonas.
Pero tendrían que haberse fijado en sus ojos.
Algún día, solía pensar, llegará la época del control, la época en que se conquiste el control. Y entonces no será menester adoptar sonrisas. Sobrevendrá el tiempo de cortar, de la pureza, y las ramas secas del árbol se podarán. La maldad será por fin castrada. Y llegará el momento de la pureza.
Y la época de las mujeres indecentes llegará a su fin.
Sin embargo, no sabía qué hacer con las mujeres lascivas. Ellas no podían ser podadas. Las malas mujeres quizá se desplomarían y se descompondrían, convirtiéndose en podredumbre, como setas en otoño.
Le gustaba mucho esa imagen. Las mujeres lascivas desplomándose y pudriéndose como una seta en otoño.
Su sueño era la pureza.
Los radicales de Altona eran impuros. Despreciaban a los podados y pequeños, y albergaban los mismos sueños secretos de poder contra el que aseguraban luchar. Había descubierto sus intenciones. Hablaban de luz. Una antorcha en la oscuridad. Pero sus antorchas solo propagaban oscuridad.
Había estado en Altona. No le sorprendió que ese tal Struensee viniera de allí. París se había convertido en el nido de víboras de los enciclopedistas, pero Altona era peor. Parecían tener la intención de introducir una palanca debajo de la casa del mundo: y el mundo se balanceó, y ascendió un aire cargado, vapores e inquietud desde sus entrañas. Pero Dios Todopoderoso había elegido a uno de sus más pequeños servidores, el más despreciado, el propio Guldberg, para enfrentarse a la maldad, salvar al rey y recortar la suciedad del elegido por Dios. Como escribió el profeta Isaías:
—¿Quién es ese que viene de Edom, de Bosrá, con ropaje teñido de rojo?
¿Ese del vestido esplendoroso, y de andar tan esforzado?
—Soy yo, que hablo con justicia, un gran libertador.
—¿Y por qué está de rojo tu vestido y tu ropaje como el de un lagarero?
—El lagar he pisado yo solo; de mi pueblo no hubo nadie conmigo. Los pisé con ira, los pateé con furia, y salpicó su zumo mis vestidos, y toda mi vestimenta he manchado.
¡Era el día de la venganza que tenía pensada, el año de mi desquite era llegado!
Miré bien y no había auxiliador; me asombré de que no hubiera quien apoyase.
Así que me salvó mi propio brazo, y fue mi furia la que me sostuvo.
Pisoteé a pueblos en mi ira, los pisé con furia e hice correr por tierra su zumo.
Y los últimos serán los primeros, como dicen las Sagradas Escrituras.
Él era el elegido por Dios. Él, el pequeño lagarto. Y un gran temor recorrería el mundo cuando el más Insignificante y el más Despreciado tomara las riendas de la venganza en sus manos. Y la ira de Dios caería sobre todos.
Cuando se erradicara la maldad y la lascivia, él recuperaría el buen nombre del rey. Y aunque lo maligno hubiese dañado al rey, sería como un niño otra vez. Guldberg sabía que Cristián, en lo más profundo de su ser, siempre había sido un niño. No un perturbado. Y cuando todo hubiese pasado, y el niño elegido por Dios estuviera a salvo, el rey le seguiría otra vez como una sombra, como un niño humilde y puro. Volvería a ser un niño puro y, de nuevo, uno de los últimos volvería a ser uno de los primeros.
Defendería al rey. De ellos. Porque también el rey era uno de los del final y de los más despreciados.
Pero a un lagarero no se le erigen estatuas ecuestres.
6
Guldberg estuvo presente en el lecho de muerte del padre de Cristián, el rey Federico.
Murió el 14 de enero de 1766 por la mañana.
El carácter del rey Federico se había vuelto cada vez más difícil en los últimos años; bebía constantemente, le temblaban las manos y tenía todo el cuerpo hinchado y como pastoso, grisáceo; su cara parecía la de un ahogado, como si se le pudiera levantar la carne de la cara a trozos; y, allí debajo, en lo más profundo, se ocultaban sus pálidos ojos, de los que fluía un líquido amarillo, como si el cadáver ya hubiera empezado a expulsar aguadija.
El rey, preso de la preocupación y de la angustia, exigía continuamente que las prostitutas compartieran su lecho para así reducir su aflicción. Según iba pasando el tiempo, varios de los pastores que permanecían a su lado se indignaban; y aquellos a los que se les había ordenado rezar junto al lecho, para conjurar la angustia del rey, fingían estar enfermos. El rey ya no era capaz de satisfacer sus deseos carnales, debido a su flacidez corporal; aun así exigía que las putas, traídas de la ciudad, compartieran desnudas su cama. En aquellas circunstancias, protestaban los pastores; las oraciones y, en particular, el sacramento de la comunión se convertían en una blasfemia. El rey escupía el Cuerpo Sagrado de Cristo, pero bebía de su sangre hasta apurar la copa mientras las prostitutas, disimulando a duras penas su repugnancia, le acariciaban.
Y, lo que era peor, el rumor acerca de la situación del rey se había extendido entre la gente y a los pastores les empezaron a llover las críticas.
La última semana antes de su muerte, el rey tenía mucho miedo.
Empleó esta sencilla palabra: «miedo», en vez de «angustia» o «ansiedad». Sus ataques de vómitos se repetían a intervalos cada vez más cortos. El día en que murió, ordenó que llamaran al príncipe Cristián para que estuviera junto a él en su lecho de muerte.
El obispo de la ciudad exigió entonces a todas las putas que se retiraran.
Al principio, el rey observó su entorno durante mucho tiempo y en silencio: los sirvientes, el obispo y dos pastores; luego, con una voz tan extrañamente llena de ira que casi les hizo retroceder a todos, gritó que las mujeres, a su debido tiempo, se reunirían con él en el cielo, pero que esperaba que los que ahora estaban allí reunidos, sobre todo el obispo de Aarhus, sufrieran los eternos tormentos del infierno. El rey, sin embargo, no era consciente de los que allí estaban: el obispo de Aarhus había regresado a su congregación el día anterior.
Luego vomitó y siguió bebiendo con dificultad.
Al cabo de una hora, se volvió de nuevo incontrolable y llamó a gritos a su hijo para darle su bendición.
Sobre las nueve, el príncipe heredero Cristián fue conducido hasta el lecho. Llegó acompañado de su preceptor suizo, Reverdil. Cristián tenía dieciséis años. Miró aterrorizado a su padre.
Por fin, el rey se percató de su presencia y le hizo una seña para que se acercara. Cristián estaba petrificado. Reverdil lo cogió del brazo para acercarlo al lecho de muerte del rey, pero Cristián se aferró a su preceptor pronunciando unas palabras ininteligibles; los movimientos de sus labios resultaban claros, quería decir algo, pero no se le oía.
—Ven…, ven…, mi querido… hijo… —murmuró entonces el rey, y de un violento golpe tiró al suelo una copa de vino vacía.
Como Cristián no obedecía la orden, el rey se puso a gritar furioso y a lamentarse; uno de los pastores se apiadó de él y le preguntó si deseaba algo, el rey repitió:
—Deseo…, maldita sea…, bendecir al pequeño…, a ese pequeño… canalla.
Al momento, Cristián fue conducido sin forzarle apenas al lecho de muerte del rey. Este cogió a Cristián por la cabeza y el cuello, e intentó atraerle hacia él.
—Qué… va a ser… de ti, ca…, canalla…
Después, al rey le costó encontrar las palabras adecuadas, pero en seguida recuperó el habla.
—¡Pequeño bicho! Tienes que ser duro…, duro…, ¡¡¡duro!!! Pequeño… ¿Eres duro? ¿Eres duro? Tienes que hacerte… ¡¡¡invulnerable!!! Si no…
Cristián no pudo contestar, pues el rey lo tenía agarrado fuertemente por el cuello y lo apretujaba contra su cuerpo desnudo. Jadeó con fuerza, como si le faltara el aire, pero luego dijo resollando:
—¡Cristián! Tienes que hacerte duro…, duro…, ¡¡¡duro!!! ¡¡¡¡Si no, te comerán!!! Si no, te comerán… Te destrozarán…
Acto seguido, se hundió en la almohada. La calma inundó la habitación. Solo se oían los enérgicos sollozos de Cristián.
Y el rey, con los ojos cerrados y la cabeza sobre la almohada, dijo con voz débil, sin apenas vocalizar:
—No eres lo suficientemente duro, canalla. Te doy mi bendición.
De su boca fluyó un líquido amarillo. Minutos más tarde, el rey Federico V había muerto.
Guldberg lo vio todo y recordaría cada detalle. También observó cómo el preceptor suizo, Reverdil, cogió al chico de la mano, como si el nuevo rey fuera tan solo un niño, lo llevaba de la mano, como a un niño, algo que sorprendió a todos y que daría mucho que hablar. Y así abandonaron la habitación, atravesaron el pasillo, pasaron de largo la guardia real, que presentó armas, y salieron al patio de palacio. Era mediodía, alrededor de las doce, el sol estaba bajo y durante la noche se había formado una fina capa de nieve. El chico seguía sollozando, desamparado, agarrado desesperadamente a la mano del preceptor suizo Reverdil.
De repente, se pararon en medio del patio. Mucha gente les estaba observando. ¿Por qué se detuvieron? ¿Dónde iban?
El chico era delgado y bajo. La corte, a la que había llegado la noticia de la muerte trágica e inesperada del rey, había salido en tropel al patio. Se podía contar allí un centenar de personas interrogantes y en silencio.
Entre ellas, Guldberg, el más insignificante entre todos ellos. Seguía sin personalidad propia. Su presencia se justificaba por ser el profesor del retrasado príncipe heredero, Cristián; sin más derecho ni poder, pero con la certidumbre de que iban a caer grandes árboles, de que tenía tiempo, de que podía esperar.
Cristián y su preceptor se quedaron inmóviles, en evidente estado de profunda consternación, sin esperar nada. A la luz de un sol bajo, permanecieron en el patio cubierto por una ligera capa de nieve, sin esperar nada; mientras las lágrimas del chico no cesaban.
Reverdil agarraba firmemente la mano del joven rey. Qué pequeño era el nuevo rey de Dinamarca, un niño. Guldberg sintió una tristeza infinita al contemplarlos. Alguien ocupaba el lugar junto al rey que le pertenecía a él. Le quedaba mucho trabajo hasta conquistar aquel puesto. Su pena seguía siendo infinita. Luego se repuso.
Ya le llegaría su hora.
Esto fue lo que ocurrió cuando Cristián recibió la bendición.
Aquella misma tarde Cristián VII fue proclamado nuevo rey de Dinamarca.
2
El invulnerable
1
El preceptor suizo era flaco, encorvado y soñaba con la Ilustración como un amanecer sereno y hermosísimo; al principio imperceptible y de repente el nuevo día ya había llegado.
Así la imaginaba. Suave, tranquila y sin resistencia. Así debería ser siempre.
Se llamaba François Reverdil. Era el del patio de palacio.
Reverdil cogió de la mano a Cristián porque olvidó el protocolo y lo único que sentía en ese instante era tristeza al ver llorar al chico.
Por eso se quedaron inmóviles sobre la nieve en el patio del palacio, después de que Cristián fuera bendecido.
La tarde de aquel mismo día, Cristián VII fue proclamado rey de Dinamarca desde el balcón del palacio. Reverdil permaneció a su lado en un segundo plano. El rey saludó con la mano mientras sonreía, lo cual despertó antipatía.
Se consideró impropio. No se dio ninguna explicación al inadecuado comportamiento del rey.
Cuando el suizo François Reverdil fue empleado en 1760 como preceptor del príncipe heredero Cristián, de once años de edad, consiguió ocultar durante mucho tiempo sus orígenes judíos. Sus otros dos nombres —Élie Salomon— no se escribieron en su contrato.
Una precaución seguramente innecesaria. Hacía más de diez años que no habíapogromos en Copenhague.
Tampoco se dio a conocer que Reverdil era un ilustrado. Según su opinión, se trataba de una información inútil, que además podía hacer daño.
Consideraba sus ideas políticas como un asunto privado.
La precaución era su principio fundamental.
Sus primeras impresiones sobre el chico fueron muy positivas.
Cristián le pareció «encantador». Delgado, de baja estatura, casi como una niña, pero de apariencia y espíritu atractivos. Era agudo, se movía con suavidad y elegancia, y hablaba tres lenguas con fluidez: danés, alemán y francés.
Ya después de algunas semanas esta imagen se complica. El chico pareció encariñarse muy deprisa de Reverdil, ante el cual, como dijo al cabo de solo un mes, «no sentía terror». Cuando Reverdil se preguntó sobre la desconcertante palabra «terror», pareció comprender que el miedo era el estado natural del joven.
Con el tiempo, el término «encantador» ya no bastó para describir la imagen completa de Cristián.
Durante sus paseos obligatorios, establecidos con una finalidad regeneradora y sin más compañía que la de su preceptor, aquel chico de once años expresaba sentimientos e ideas que Reverdil encontraba cada vez más alarmantes. Les daba, además, una extraña vestidura lingüística. Su añoranza de ser «fuerte» y «duro», repetida obsesivamente, no significaba en ningún modo el deseo de poseer una constitución física robusta; se refería a otra cosa. Quería hacer «progresos», pero tampoco esa idea se prestaba a una interpretación racional. Su lenguaje parecía compuesto por una enorme cantidad de palabras formadas según un código secreto, imposible de descifrar para alguien no iniciado. En las conversaciones con una tercera persona, o ante la corte, este lenguaje codificado desaparecía. Pero a solas con Reverdil, el uso frecuente de palabras codificadas se hacía casi enfermizo.
Las palabras más extrañas eran «carne», «caníbal» y «castigo», que empleaba sin un significado comprensible; sin embargo, algunas expresiones se aclararon en seguida.
Cuando volvían a clase después del paseo, el chico decía, por ejemplo, que se dirigían a un «examen severo» o a un «interrogatorio severo». La expresión equivalía, en términos jurídicos daneses, a «tortura», procedimiento no solo permitido en el ámbito jurídico de la época, sino también muy frecuente. Reverdil le preguntó, en broma, si pensaba que iba a ser torturado con unas tenazas al rojo vivo.
El chico contestó sorprendido que sí.
No le cabía duda.
Hasta después de algún tiempo, Reverdil no cayó en la cuenta de que esta expresión en particular no se refería a otra cosa en su código secreto, sino que se trataba de una información objetiva.
Le torturaban. Era normal.
2
La labor del preceptor consistía en la formación de un soberano danés con poderes absolutos.
Sin embargo, no estaba solo en esta tarea.
Reverdil ocupó su cargo justo cien años después de que la revolución de 1660 aplastara, en gran medida, el poder de la nobleza y devolviera la autoridad suprema al rey. Reverdil, en consecuencia, le inculcaba al joven príncipe la importancia de su posición, la idea de que tenía en sus manos el futuro del país; no obstante, por prudencia, omitió al joven príncipe los antecedentes: que por decadencia y degeneración de la monarquía con los reyes anteriores, el poder absoluto había caído en manos de ciertas personas de la corte que controlaban su propia instrucción, educación y forma de pensar.
«El chico» (Reverdil lo llama así) no parecía sentir más que preocupación, aversión y desesperación ante su futuro papel de rey.
El rey era soberano absoluto, pero el cuerpo administrativo del Estado ejercía el poder. Todos lo veían natural. La pedagogía para Cristián se adaptó a esta situación. Dios otorgaba el poder al rey, y este, a su vez, no lo ejercía, sino que lo traspasaba. El hecho de que el rey no ejerciera el poder no resultaba tan evidente. Se ponía como condición que el monarca fuera un enfermo mental, gravemente alcoholizado o reacio a trabajar. Si no entraba en ninguna de esas categorías, había que destruir su voluntad. Así, la apatía y el deterioro del rey, o se heredaban o se imprimían a través de la educación.
La inteligencia de Cristián había sugerido a las personas de su entorno que había que intervenir en su formación para provocar esa falta de voluntad. Reverdil describe los métodos empleados con «el chico» como «una pedagogía sistemática orientada a generar impotencia y deterioro con el fin de mantener la influencia de los verdaderos regentes». Pronto sospechó que la corte danesa también estaba dispuesta a sacrificar la salud mental del joven príncipe para lograr el mismo resultado obtenido con los reyes anteriores.
El objetivo consistió en hacer de este niño «un nuevo Federico». Querían, escribe más tarde en sus memorias, «crear, a través de la decadencia moral del poder monárquico, un vacío de poder para que ellos pudieran ejercer el suyo impunemente. Entonces no contaron con que un día un médico de cámara llamado Struensee podría hacer una visita en ese vacío del poder».
Es Reverdil quien emplea la expresión «la visita del médico de cámara». Difícilmente pretende ser irónico, más bien contempla la desintegración del chico con los ojos abiertos y con rabia.
Sobre la familia de Cristián, se decía que su madre murió cuando él tenía dos años y que el único recuerdo que guardaba de su padre era su mala fama; en cuanto a la persona que planificaba y dirigía su educación, el conde Ditlev Reventlow, era un hombre íntegro.
Reventlow tenía un carácter fuerte.
Para él la educación consistía en «un adiestramiento del que se podía encargar el más tonto de los campesinos con la condición de que tuviera un látigo en la mano». Por eso, el conde Reventlow llevaba un látigo en la mano. Había que dar mucha importancia al «sometimiento espiritual» y a la «ruptura de la independencia».
No dudaba en emplear dichos principios con el pequeño Cristián. Estos métodos no eran tan inusuales en la educación infantil de la época. Lo singular y lo que convirtió el resultado en algo tan llamativo —incluso para la contemporaneidad— era que no se trataba de una formación en el seno de la burguesía o de la nobleza. El que iba a ser quebrantado a través del adiestramiento y del sometimiento espiritual para ser desposeído de cualquier forma de independencia con la ayuda del látigo, era el propio soberano de Dinamarca, el elegido por Dios.
Una vez destrozado, sometido y con la voluntad quebrantada, le sería conferido todo el poder al regente supremo, y este lo cedería, a su vez, a sus educadores.
Mucho más tarde, años después de la revolución danesa, Reverdil se pregunta en sus memorias por qué no intervino.
No obtiene respuesta. Se describe a sí mismo como un intelectual y su análisis resulta claro.
Pero no hay respuestas, no sobre este asunto.
Reverdil empezó como profesor ayudante de alemán y francés. A su llegada, estudia el resultado del método pedagógico en los primeros diez años.
Es verdad: era un subordinado. El conde Reventlow decidía los métodos, porque padres, claro está, no tenía.
«Así, durante cinco años, abandonaba cada día el palacio con tristeza; veía cómo intentaban incesantemente quebrantar la capacidad espiritual de mi alumno para que no aprendiese nada acerca de aquello que pertenecía a su misión de reinar y a sus poderes. No recibía enseñanzas sobre la legislación civil de su país, desconocía por completo cómo se organizaba el trabajo en los ministerios o cómo se gobernaba el país en detalle, tampoco que el poder partía de la Corona y se ramificaba hasta los distintos funcionarios estatales. Nunca le explicaron en qué desembocarían las relaciones con los países vecinos, desconocía las fuerzas armadas terrestres y navales del reino. El maestro de cámara, que dirigía su educación y supervisaba cada día mis enseñanzas, fue nombrado ministro de Finanzas sin abandonar su puesto de supervisor, pero no enseñaba a su alumno nada de lo que concernía a su cargo ministerial. Las sumas de dinero con las que el país contribuía a la monarquía, la forma en que estas cantidades pasaban al tesoro, el destino de ese dinero, resultaban completamente desconocidos para la persona que un día gobernaría sobre todo. Algunos años antes, su padre, el rey, le regaló una finca, pero el príncipe ni siquiera había contratado a un guardés, no había gastado ni un ducado de su propio bolsillo, ni había plantado un solo árbol. Su maestro de cámara y ministro de Finanzas, Reventlow, lo dirigía todo según sus propios principios y decía, no sin fundamento:
—«¡Mis melones! ¡Mis higos!».
El papel que llegó a desempeñar en su educación el ministro de Finanzas, hacendado y conde Reventlow, resultó fundamental, constata el preceptor. Contribuyó a que Reverdil fuera capaz de resolver en parte el enigma que constituía el lenguaje codificado del chico.
El caso es que las curiosas necesidades físicas del príncipe se hacían cada vez más imperiosas.
Su cuerpo parecía albergar una inquietud: se estudiaba constantemente las manos, se toqueteaba la tripa, tamborileaba con las puntas de los dedos sobre la piel mientras murmuraba que pronto haría «progresos». Estaba a punto de alcanzar aquel «estado de perfección» que le permitiría ser «como los actores italianos».
Los conceptos de «teatro» y «Passauer Kunst» se entremezclan en la mente del joven Cristián. No hay lógica, a excepción de la que provocan en el chico «los severos interrogatorios».
Entre las muchas ideas extrañas que se extendieron por las cortes europeas durante esta época, estaba la creencia en ciertos métodos para hacerse invulnerable. Este mito surgió durante la guerra de los Treinta Años en Alemania, un sueño sobre la invulnerabilidad que dejaría secuelas importantes, sobre todo, entre los regentes. La fe en ese arte —que se llamaba «Passauer Kunst»— fue abrazada tanto por el padre como por el abuelo de Cristián.
La fe en el «Passauer Kunst» se convirtió en un tesoro secreto que Cristián ocultaba en lo más profundo de su ser.
Estudiaba constantemente sus manos y su tripa para ver si había hecho progresos (s’il avançait) hacia la invulnerabilidad. Los caníbales de su alrededor eran los enemigos que siempre le amenazaban. Si él se hacía «fuerte» y su cuerpo «invulnerable», podría ser insensible a los malos tratos del enemigo.
Todos eran enemigos, pero en particular el déspota de Reventlow.
El hecho de que mencione a «los actores italianos» como modelos divinos está relacionado con este anhelo. Los actores de teatro le parecían divinos al joven Cristián. Los dioses eran duros e invulnerables.
Estos dioses también interpretaban sus papeles. Entonces se alzaban por encima de la realidad.
El caso es que Cristián, a la edad de cinco años, presenció la representación de una compañía italiana invitada. La sorprendente postura corporal de los actores, su altura y sus preciosos trajes le impresionaron tanto que llegó a considerarles seres superiores. Divinos. Y si él —del que se decía que también era el elegido por Dios— hacía progresos, se uniría a aquellos dioses y se convertiría en actor de teatro para librarse así del «tormento del poder monárquico».
Vivía perpetuamente su vocación como un tormento.
Con el tiempo llegó también a creer que él, de pequeño, había sido intercambiado por error y que, en realidad, era el hijo de un campesino. Esto se convirtió en una obsesión. Ser el elegido resultó un tormento. Los «interrogatorios severos», otro tormento. Si había sido intercambiado, ¿no le podían liberar de aquel tormento?
El elegido por Dios no podía decirse que fuera una persona normal, por eso buscaba pruebas, cada vez más obsesivamente, de su condición humana.
¡Una señal! La palabra «señal» aparece muy a menudo. Buscaba una «señal». Si pudiera encontrar una prueba de que era humano, no el elegido, entonces sería liberado de su papel en la monarquía, del sufrimiento, de la inseguridad y de los interrogatorios severos. Pero, por otra parte, si lograba hacerse invulnerable, como los actores italianos, entonces quizá también pudiera sobrevivir siendo el elegido.
Así interpretaba Reverdil los pensamientos de Cristián. No estaba seguro. Lo que sí sabía a ciencia cierta era que contemplaba la imagen que de sí mismo tenía un niño hecho pedazos.
El hecho de que el teatro fuera irreal, y, por tanto, la única existencia realmente verdadera, se iba confirmando cada vez más en Cristián.
El hilo de su pensamiento, y aquí Reverdil le sigue con gran esfuerzo, ya que la lógica no resultaba del todo clara, se resume así: si solamente el teatro era real, entonces todo se hacía comprensible. Las personas sobre el escenario se movían de una forma divina y repetían las palabras que habían aprendido; aquello se podía denominar natural. Los actores representaban lo real. A él le habían concedido el papel de rey por la gracia de Dios. Lo suyo no tenía nada que ver con la realidad, se trataba solo de arte. De ahí que no tuviera que sentir vergüenza.
En circunstancias normales, la vergüenza era su estado natural.
El señor Reverdil descubrió durante una de las primeras clases en francés, que su alumno no entendía la expresión «corvée». En un intento de traducirlo a las experiencias del chico, le habló de los elementos del teatro presentes en su vida. «Tuve que enseñarle que sus viajes se parecían a una movilización militar, que se enviaban inspectores a todos los distritos para obligar a los campesinos a representar su papel, algunos con caballos, otros solo con pequeños carros; tenían que esperar durante horas y días a lo largo de los caminos y de las paradas, y perdían mucho tiempo inútilmente. A aquellos campesinos que él veía al pasar se les ordenaba estar allí, nada de lo que veía era, pues, real».
El maestro de cámara y ministro de Finanzas Reventlow, cuando supo de aquel método de enseñanza, tuvo un arrebato de cólera y gritó que era muy perjudicial. El conde Ditlev Reventlow vociferaba a menudo. Su comportamiento, en general, como supervisor de la educación del príncipe, le había sorprendido al preceptor judío de Suiza, pero por razones obvias no se atrevía a criticar los procedimientos del ministro de Finanzas.
Nada tenía sentido. La representación constituía el estado natural. Había que aprender, pero no comprender. Él resultó ser el elegido por Dios. Estaba por encima de todos y, a la vez, era el más ruin. Lo único que se repetía siempre eran las azotainas.
El señor Reventlow tenía fama de «íntegro». Consideraba el aprendizaje más importante que la comprensión, por lo que insistía en que el príncipe debía aprender frases y expresiones de memoria, exactamente como en una obra de teatro. Sin embargo, no le pareció trascendente que entendiera lo que aprendía. El objetivo principal de esta enseñanza, que tomaba el teatro como modelo, era el aprendizaje y el recitado memorístico de los textos. A pesar de su carácter íntegro e inflexible, el señor Reventlow compraba trajes hechos en París al pretendiente con este fin. Cuando luego se exhibía al chico, recitando de memoria sus líneas, el ministro de Finanzas era feliz; antes de cada representación del pretendiente al trono, podía exclamar:
—¡Mirad! ¡Ahora se va a exhibir mi muñeco!