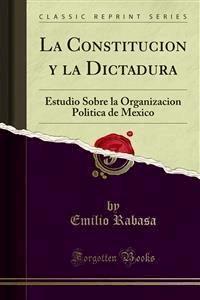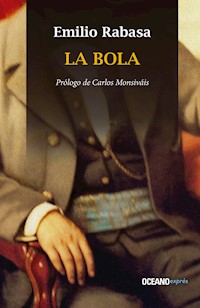
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano exprés
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicos
- Sprache: Spanisch
Un clásico de la literatura mexicana que conserva su vigencia. Considerada como una de las grandes novelas realistas de México, La bola pertenece al ciclo denominado "Novelas mexicanas", que Emilio Rabasa publicó entre 1887 y 1888. Se ubica a finales del siglo XIX en el pueblo de San Martín de la Piedra, el cual representa en buena medida a toda la nación. Cuenta los conflictos políticos y militares que se dan en la mencionada población y que enfrentan los ideales de orden y progreso contra la dura realidad; una realidad en la que prevalecen el desorden y las ambiciones personales. Aunque parece tratar asuntos políticos y sociales ya resueltos, basta profundizar en sus páginas para advertir hasta qué punto muchos de los problemas planteados aún son materia de discusión en México.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EMILIO RABASA: LA TRADICIÓN DEL DESENGAÑO
La vida
Si alguien, a la manera de Lytton Strachey, decide hacer un libro con el tema (y el título) de Porfirianos eminentes, uno de los elegidos, al lado de José Yves Limantour, Guillermo de Landa y Escandón, Federico Gamboa y Manuel Romero Rubio, será inevitablemente Emilio Rabasa, quien se inicia literariamente como novelista satírico, y culmina su carrera juiciosa y solemnemente convertido en estatua de sí mismo, el jurista respetable, el tratadista ejemplar, el múltiple académico.
Como muchos de los porfirianos distinguidos (el término conlleva un subrayado irónico), los orígenes de Rabasa no son, de acuerdo a los criterios de su sociedad, prestigiosos en extremo. Nace el 22 de mayo de 1856 en Ocozocuautla, Chiapas, hijo del comerciante catalán José Antonio Rabasa y de la chiapaneca Manuela Estebanell. Con previsible tenacidad, don José Antonio ha transitado de la tiendita a la hacienda, y ya en 1865 es suficientemente rico y comprensivo como para alojar a su hijo Ramón en instituciones educativas de España y Alemania y enviar a Emilio al Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca (en Chiapas no hay colegios fiables). El héroe obligado de este prólogo evoca esta partida con versos candorosos:
Con doce primaveras
y llorando las lágrimas primeras,
dejé el paterno hogar triste y doliente,
la bendición llevando de mi padre,
y de mi pobre madre
amargo beso en la abatida frente.
En la época de transición del juarismo al porfirismo, y en casi cualquier otra época, es cómoda la vida de los estudiantes “de posibles”. Rabasa cuenta con recursos, vacaciona en la casa paterna, escribe presionado por su hermano y sus amigos (“Yo a fuerza extraña sin querer cedía/haciendo estrofas e hilvanando versos”), y se gradúa con altas calificaciones. “Lleva el éxito inscrito en la frente”, es la expresión habitual para jóvenes como él. Poco antes de recibirse de abogado ya está decidida su trayectoria: será un hombre del Establecimiento. Por lo mismo —anota Lorum Stratto— apoya con entusiasmo los artículos en La Libertad, donde Justo Sierra exige un poder judicial estable y un más vigoroso poder ejecutivo, no afectado por las restricciones de la Constitución de 1857.
Rabasa abandona su no muy feliz afición a los versos, al morir su amigo Vigil, que los memorizaba idolátricamente. Lo suyo, lo cree y lo sabe, es la administración pública, la política. Las señales de ingreso: el título de abogado de 1878 y los artículos reflexivos. Los pasos ganados: a los veinticinco años, síndico del ayuntamiento en Tuxtla Gutiérrez; antes de cumplir los veintiséis, diputado local en la legislatura de Chiapas y encargado de un bufete jurídico. En 1882 se casa con Mercedes Llanes Santaella, el mismo día en que muere su padre, víctima de una epidemia de cólera. A los ocho días muere su madre.
El ascenso es firme. Juez de juzgado. En 1884, secretario particular del (sanguinario) general Luis Mier y Terán, gobernador de Oaxaca. En 1885, publica una antología de poesía regional, La musa oaxaqueña, y se le incorpora al congreso local. Ya en la capital, escribe su tetralogía La bola y La gran ciencia (en 1887) y El cuarto poder y Moneda falsa (en 1888), con el seudónimo de Sancho Polo. En este tiempo, su vocación literaria todavía es firme y Rabasa la combina con su implacable vena académica y moralista. En 1888 critica a Justo Sierra por inexactitudes y errores en un poema, defiende a su ídolo Pérez Galdós de la censura de Francisco Sosa, y polemiza con éste a propósito de dos de las cumbres de la novela romántica, Pablo y Virginia de Bernardino de SaintPierre y María de Jorge Isaacs. Rabasa (con el seudónimo de Pío Gil) sostiene que en ambas se celebra el incesto. Sus argumentos, que ahora son risibles, se resguardan entonces con la defensa de la familia. Así, alega a propósito de María:
Y advierte que no vale alegar la ausencia de Efraín durante seis años; porque desde antes de partir para Bogotá, los chicos se amaban, con un amor que tiene mucho de incesto revuelto con estupro inmaduro.
Estas perlas literarias tan acabaditas y completas, que hacen llorar, tienen por lo común vicios de inmoralidad que proceden del idealismo enfermizo de sus autores...
Rabasa escribe y polemiza. Pero no es su meta la literatura. Al tiempo que trabaja en sus novelas, es agente del Ministerio Público, profesor de economía política en la Escuela de Comercio, diputado federal, juez penal y crítico literario.
En la apariencia, Rabasa se ajusta a la frase de Novo sobre Torres Bodet: “No tiene vida. Ha tenido, desde pequeño, biografía”. Todo en su trayectoria es vertiginosamente previsible: fundador de la Revista de Legislación y Jurisprudencia, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, procurador de Justicia de la capital, gobernador de Chiapas en 1891 (año en que publica su excelente novela, La guerra de tres años, en El Universal). Como gobernador, su único proyecto, débilmente ejecutado, es el educativo. Él se atiene a la creencia unánime sobre los indígenas: en cuanto sepan leer y escribir su destino será radicalmente distinto. A posteriori su plan conocerá críticas acerbas. En Historia moderna de México: el porfiriato, la vida social, Daniel Cosío Villegas lo descalifica:
Los panegiristas de Emilio Rabasa elogiaron que durante su gobierno mejoró la instrucción en cuanto se inició el saneamiento de las finanzas del estado. El propio Rabasa explicó, en 1893, que había 57,000 niños de seis a doce años de edad, y que para educarlos en grupos de 50 necesitarían 1,140 escuelas con un gasto anual de 34,200 pesos, lo que absorbería casi todo el presupuesto. El tiempo mostró la inexactitud de este cálculo. Rabasa, para sostener 167 escuelas, gastaba cuatro veces más que anteriores gobiernos con menos dinero y más escuelas; el clero mismo con sólo las limosnas atendía más de 200.
Sin concederle mucha importancia en su currículum, Rabasa protege su carrera con los elementos del “cuarto poder”. En 1888, en unión de Rafael Reyes Spíndola funda El Universal, diario enteramente a favor de don Porfirio. Allí conoce y seguramente ejercita lo que en sus novelas será objeto de ardiente censura. En su excelente investigación, México en las obras de Emilio Rabasa, Elliot S. Glass ha documentado el conservadurismo del jurista y novelista, que alcanza un grado de frenesí en La evolución histórica de México (1920), donde lamenta ¡la tolerancia de Díaz hacia la prensa antireeleccionista!:
El gobierno, en vez de establecer francamente la censura por los medios constitucionales para impedir las graves consecuencias de la propaganda tan peligrosa, empleaba, como en los días de paz, la amonestación, la amenaza o la suspensión pasajera de un periódico, demostrando en estas ocasiones una benevolencia que se tomaba por debilidad y que incitaba a la audacia.
Pero estas reflexiones vendrán después, en el regodeo de la amargura. En la última década del siglo XIX, Rabasa colabora para la tercera y la cuarta reelecciones de Díaz, es senador por Sinaloa (sin dejar de ser gobernador de Chiapas), y presidente del senado en 1894, y, en lo que es para la época una maniobra audaz, se une al grupo de los congresistas que tímidamente le sugieren a Díaz que la cuarta reelección sea “real en las urnas electorales, para iniciar las prácticas de los pueblos libres y enseñar el camino del derecho y del deber para las elecciones futuras” (La evolución histórica de México). Como es obvio, Díaz no les hace caso y los desdeñados legisladores piden con igual discreción y mayor modestia “una restricción del poder absoluto y la transformación de la autocracia en una oligarquía”.
El porfiriano eminente es reelecto senador por Sinaloa, es catedrático en el Colegio Nacional de Jurisprudencia, es teórico del derecho inaplicable en la dictadura. Su respeto por Díaz lo lleva a juzgar el libro de Madero, La sucesión presidencial en 1910, como falto de erudición y valor literario, y apenas salvable por su valor personal. Él, por supuesto, apoya la siguiente reelección de Díaz, que lo convierte en presidente del senado.
A la caída del dictador, Rabasa se refugia en la enseñanza (sin dejar el senado), y concluye su alegato La Constitución y la dictadura. En 1913, al cabo de la Decena Trágica, Rabasa encabeza al grupo de senadores confiados en la solución del conflicto: la renuncia del presidente Madero. Él y Gumersindo Enríquez le comunican la petición a don Francisco, cuya respuesta es lacónica: “No me llama la atención que ustedes vengan a exigirme la renuncia, porque los senadores nombrados por el general Díaz y no electos por el pueblo, me consideran enemigo y verían con gusto mi caída”.
El asesinato de Madero y la autodesignación de Huerta como presidente de la República no perturban demasiado a la mayoría de los intelectuales reconocidos. Huerta ofrece a Rabasa la rectoría de la Universidad Nacional. Éste declina el honor y, en cambio, en 1914, al ocurrir la invasión de Veracruz por los norteamericanos, acepta primero encabezar la delegación del gobierno mexicano en las negociaciones con Estados Unidos y, luego, ser embajador de México. No llega a hacerse cargo del puesto: depuesto Huerta, Rabasa se instala en Nueva York y se dedica al estudio y a la redacción de La evolución histórica de México. En 1919 viaja a Europa, en 1920 regresa a Estados Unidos y en 1921 a México.
De nuevo, el reconocimiento: lauros académicos, lugar de honor entre los juristas, vida profesional, discusión sobre el constitucionalismo. En 1925 se queda ciego. El 5 de abril de 1930 muere de pulmonía en la ciudad de México.
La obra
La pérdida del reino que estaba para mí
La caída del imperio de Maximiliano inicia una normalidad social en México que, entre muchas otras cosas, desplaza a los literatos de su lugar privilegiado y riesgoso. Ya no hacen falta escritores que sean al mismo tiempo ministros de Estado, diputados, coroneles y panfletistas. En la nueva división laboral los gobiernos le reservan al literato funciones más o menos de ornamento, mientras públicamente se sustituye el arte por la ciencia. En 1870 el comtiano Gabino Barreda le escribe al gobernador del Estado de México, Mariano Riva Palacio:
Como usted podrá notar a primera vista, los estudios preparatorios más importantes se han arreglado de manera que se comience por el de las matemáticas y se concluya por el de la lógica, interponiendo entre ambos el estudio de las ciencias naturales, poniendo en primer lugar la cosmografía y la física, luego la geografía y la química y, por último, la historia natural de los seres dotados de vida, es decir, la botánica y la zoología.
Los educadores liberales habían creído amorosamente en la palabra; acéptese ahora el primero de los hechos estrictos, el carácter complementario de las funciones de la literatura:
Como rama de la educación, no es posible desconocer la utilidad de cultivar, aunque sea como iniciación, una de las bellas artes más propias para mejorar nuestro corazón, inspirándonos los sentimientos de lo más bello, de la armonía, de lo justo y de lo grande. El estudio abstracto de la pura ciencia tiende a secar nuestro corazón, y es conveniente presentar el antídoto de las creaciones poéticas antes de que el mal se haya hecho irremediable. Las creaciones poéticas, digo, son muy propias para corregir la demasiada aridez afectiva de la ciencia pura, antes de que se haga crónica.
A esta “cultura nacional” la literatura le parece ya de segundo orden, bella pero improductiva. El periódico El Imparcial editorializa en noviembre de 1900:
Antes el amor del estudiante por su patria se exhalaba en versos, en declamaciones elocuentes, en arrebatos de lirismo que terminaban con la muerte del mártir. Ahora, ante un peligro que tiene el formidable aspecto de una evolución de la naturaleza, ese amor es preciso que sea profundamente reflexivo y positivo; eso es la tendencia actual. Los estudiantes, los jóvenes, han comprendido que su papel consiste en pedir armas de defensa al arsenal inagotable de la ciencia.
Se arrumba, con fines jerarquizadores, al acicate en las horas de batalla y resistencia. La paz augusta tiene ya un sitio fijo para las bellas letras. Con la disolución oficial del temperamento patriótico enardecido, emergen a partir de la República Restaurada (1867-1876) distintas corrientes narrativas cuyas características culturales y psicológicas no serían admisibles en una economía literaria de guerra: el escepticismo, la ironía, el pesimismo. Oficialmente, deben cultivarse los valores nacionales; en la práctica, el porfirismo sitúa despreciativamente al nacionalismo, al que considera técnica de la consolación, arca de la conformidad, mero “programa de estímulos”. Hay que crear cultura (escribir, componer, pintar, esculpir), ya no por cohesionar un pueblo e informarle de su grandeza pasada y futura y sus características entrañables, sino para conseguir el estatus anhelado, el de remotos pero animosos compañeros de viaje de la civilización europea. En la disminución de la responsabilidad épica pesa la marginalidad aceptada de la nación y la conciencia de las limitaciones y escollos: el analfabetismo generalizado, la presencia indígena, la incomunicación regional, la maldecida anarquía que se opone al Orden y al Progreso.
Triunfa no la ilusión cultural sino la esperanza económica, el nacionalismo del porvenir. Seamos afrancesados con tal de ser algún día mexicanos. Así extraeremos las riquezas ocultas tras los andrajos y construiremos la contradicción anhelada, la aristocracia burguesa, la nación como sinónimo de la selección de las especies. Más allá del núcleo civilizado prosiguen el despilfarro de recursos, el primitivismo, el aletargamiento de siglos. Dentro, quedan el progreso económico y el lenguaje de la ambición traducido en telégrafos, palacios, líneas férreas y educación europea para los hijos. A la Nación se accede imitando modales y respetando jerarquías.
“Como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor...”
¿Cómo se da el formidable acto profano que hace de la poesía una religión? En el paso de un siglo a otro, alfabetizados y analfabetos memorizan y gozan de modo distinto pero con pareja intensidad la obra de Manuel Acuña, Manuel M. Flores, Antonio Plaza, Juan de Dios Peza, Manuel José Othón, Amado Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera, Guillermo Prieto, Luis G. Urbina, Salvador Díaz Mirón. Los poetas interpretan y concentran la sensibilidad colectiva, afinan las emociones, encumbran el amor por la palabra. Y el monopolio porfirista facilita su tarea cohesionadora al hacer de la sonoridad lírica lo que López Velarde llamará condenatoriamente “la Patria Externa”. Se demanda poesía “arquitectónica”, por así decirlo, monumentos prosódicos a donde acudan multitudes reverenciales.
“Una literatura —sentencia Justo Sierra— es el medio en que la conciencia de una nación toma plena posesión de sí misma.” De ser así, la plena posesión pasa por los miles y miles de declamadores, por la proliferación de poetas, por el éxtasis ante un nuevo poema de Peza o de Othón. La poesía unifica a sus feligreses e impone la acústica ideal. ¿Por qué no? Es el espacio de compensación espiritual laica en un país cuyos habitantes, a fines del siglo XIX, son analfabetos en su mayoría, y en donde la educación obtiene un magro porcentaje del presupuesto federal. Y es allí, en este ámbito del gozo de la perfección extrema (“el verso como una joya”), donde interviene el rebajamiento de los poderes de la imagen poética. Fiados en el positivismo, los educadores ya no creen en las fuerzas místicas y cósmicas que la poesía libera, y los políticos confirman esta actitud. Por ejemplo, el gran intelectual y funcionario Justo Sierra censura a la Constitución de 1857, cuya realización es lenta y dolorosa “por la prodigiosa dosis de lirismo político que encierra”.
A esta “disminución” programada de la poesía, que no contradice una mayoría de escritores “más comprometidos con el gobierno que con la gloria”, se añaden otros hechos: se reexamina el papel de las lenguas clásicas, se busca eliminar la metafísica para cerrar el paso, a la vez, “al espiritualismo, al materialismo, al panteísmo, al agnosticismo”(Justo Sierra en 1891), y se minimiza drásticamente en la educación a la literatura, que se refugia y concentra en los periódicos (arma esencial de difusión y creación de la vida cultural en el siglo XIX y los primeros años del XX), en las asociaciones literarias (207 de ellas de 1800 a 1900) y en la escasa producción editorial. A la voz social del escritor le marca límites el alcance de los periódicos, y al Establecimiento cultural le urge todo menos una literatura nacional “que eduque y forme los sentimientos patrios y el sentido de la comunidad” (Altamirano).
¿Quiénes ganaron la guerra y la paz?
Que a nadie le importe lo singular pudiendo interesarle lo perfecto. Y, sin embargo, la página inalterable o el cincelado soneto no tranquilizan del todo a la ronda de optimismos y recelos que es la esencia de la Paz porfiriana:
[...] ¿Cómo, si en estos instantes, cien millones de hombres que han hecho del odio una religión, acechan en las tinieblas de las minas, a la luz pálida de los talleres o a lo largo de las vías férreas, el momento de destruir todas las laboriosas conquistas de la ciencia, destruyendo la riqueza con las armas que la ciencia les ha proporcionado, podéis hablar de progreso? [Justo Sierra]
El progreso, función misma del artificio de llamar “civilización” a lo que no es sino una elite atisbada y odiada por masas sanguinarias. Como la cultura y la sociedad, la Patria (altar y hogar según Sierra) les está concedida a unos cuantos que se sienten a la deriva, desprotegidos. Ha costado muchísimo, en vidas y en posibilidades de crecimiento, el triunfo de la causa liberal, y los resultados inmediatos son más que decepcionantes. Recuérdense algunas características del periodo 1867-1880, de donde extrae Rabasa los elementos “reales” de su tetralogía: luchas dramáticas del poder, planes y sublevaciones, concesiones inmensas a los extranjeros para reactivar una economía distribuida y crear industrias, vastas regiones aisladas a merced del bandolerismo, miseria extrema de la mayoría indígena a la que se desprecia... Al caos de la nación en guerra, le sucede la obstinación de grupos políticos más empeñados en hacerse definitivamente del mando que en proyecto alguno de reconstrucción.
Qui bono? ¿A quién benefician en última instancia las guerras de Reforma y la lucha contra el Imperio? A la idea y a la práctica de nación desde luego, y a un tercer sector que sólo aparece concluidos los riesgos. Los puros, los idealistas ganan la guerra y pierden la paz, desplazados por políticos ambiciosos y por industriales y comerciantes hábiles. Los retrógrados, los conservadores, pierden la guerra y ganan a medias la paz; se les perdonó su traición, se les incorpora paulatinamente a tareas de gobierno, no se les desplazó del control educativo en provincia, pero se ven contenidos por las leyes, por las estatuas proliferantes de sus vencedores, por el creciente espíritu de secularización.
A los terceros en discordia no les incumben las lealtades doctrinarias. Empresarios ávidos, se dedican a pactar, negociar, aprovechar y dirigir la nueva ruta nacional en acatamiento involuntario de la ley: la historia, que es tragedia, sólo se repite como parodia. Con costos enormes para el país, ellos representan la parodia de la democracia, de la salvación de los irredentos, de la transformación del país.
¿Escribir, para qué?
En esta atmósfera se produce la breve e importante obra de Emilio Rabasa. Formativamente y como casi todos, Rabasa es producto de un catolicismo resentido y grandilocuente, y de un liberalismo tardío y desencantado. Educado en provincia, en los años en que Porfirio Díaz transita de general victorioso a dictador inamovible, Rabasa ya necesita preguntarse: ¿escribir, para qué ? Descartada la voz de alerta a los patriotas, quedan tres respuestas disponibles. Escribir para labrarse un prestigio, para verter un rencor justo o injusto y, afortunadamente en muchos casos, para satisfacer una necesidad expresiva. Al principio, Rabasa elige el último camino. Luego los honores, la prosopopeya de la época y el ritmo de la autoimportancia lo convierten en el eminente jurisconsulto, político, catedrático y ensayista social. La solemnidad todo lo devora.
En La bola se transparentan las lecturas predilectas de Rabasa: Cervantes (el personaje es a su modesto modo un Quijote doblado en Sancho), Pérez Galdós, Dickens y las convenciones de la literatura “realista”, que mezcla observación social, costumbrismo, indignación moral explícita, sentimentalismo, visiones arquetípicas, pesimismo y, no siempre, cinismo. Como le corresponde a un lector de Galdós y Dickens, dos clásicos del enfrentamiento entre sistemas morales y entre ciudad y campo, Rabasa le da a su tetralogía un paisaje de contrastes violentos (el pequeño pueblo, San Martín de la Piedra y la gran capital) y un eje: “the-coming-of-age” de un provinciano, el azaroso, cruel y ejemplar descubrimiento del mundo de un joven de talento. A semejanza de Julian Sorel, de David Copperfield, de los miles de inquietos seres que a-golpes-de-la-vida integran su educación política y sentimental, Juanito Quiñones descubre dolorosamente los mecanismos internos del poder y de las relaciones humanas. Narrada en primera persona, La bola nos acerca al México de entre 1870 y 1885, tanta pasión dilapidada, tanta desilusión acumulada.
¿Cuál es la novedad de Rabasa? La pretensión de neutralidad a que convoca el persistente desengaño. En la tetralogía y en su última novela breve, La guerra de tres años, el desbarajuste es el clima vital del pueblo que es el microcosmos del país. La vida política es una falacia interminable sembrada de muertos, cuyo oprobio sintetiza la palabra que la revolución ennoblecerá, y que en el mundo porfirista es sinónimo de la persistencia del atraso:
¡Y a todo aquello se llamaba en San Martín una revolución! ¡No! No calumniemos a la lengua castellana ni al progreso humano, y tiempo es ya para ello de que los sabios de la Correspondiente envíen al Diccionario de la Real Academia esta fruta cosechada al calor de los ricos senos de la tierra americana. Nosotros, inventores del género, le hemos dado el nombre, sin acudir a raíces griegas ni latinas, y le hemos llamado bola. Tenemos privilegio exclusivo; porque si la revolución como ley ineludible es conocida en todo el mundo, la bola sólo puede desarrollar, como la fiebre amarilla, bajo ciertas latitudes. La revolución se desenvuelve sobre la idea, conmueve a las naciones, modifica una institución y necesita ciudadanos; la bola no exige principios ni los tiene jamás, nace y muere en corto espacio material y moral, y necesita ignorantes. En una palabra: la revolución es hija del progreso del mundo, y ley ineludible de la humanidad; la bola es hija de la ignorancia y castigo inevitable de los pueblos atrasados.
Sintéticamente, el joven Rabasa expone su idea de México, país lastrado por el primitivismo. Ésta será casi la primera de las quejas —aún hoy rituales— contra el México bronco. No es la clásica lamentación contra el peso muerto de los indígenas, sino algo distinto, cercano a lo señalado por Arnaldo Córdova: “la ideología dominante, tanto con el porfirismo como con la Revolución, se funda en la idea del atraso material del país como idea rectora del tipo de soluciones políticas que se deben dar para procurar el desarrollo”. En este caso, a la solución política la consolida la visión literaria que ve en el atraso ancestral a la némesis de los (muy pocos) seres civilizados. Lo que sucede induce al fatalismo; el fatalismo lleva al cinismo; ergo, el cinismo es la moral adecuada para el desarrollo veloz de México. Este abandono de las esperanzas lo comparten narradores del realismo, naturalistas y novelistas de la Revolución: hay algo permanentemente dañado en la psique nacional, en el hecho mismo llamado México, algo que no admite enderezo.
De esta doble falibilidad (ser humano y en México), Rabasa extrae su narrativa. Él es quizá el primero que advierte las posibilidades satíricas de una sociedad nueva, crédula, demagógica, sólo apta para la falsedad. Y tan adecuadamente explota esas posibilidades en La bola y en La gran ciencia que inaugura la tradición en donde se alojarán Andrés Pérez maderista de Mariano Azuela y Los relámpagos de agosto de Jorge Ibargüengoitia. Pero Rabasa no pretende una sátira totalizadora. Él lo sabe: por muchos motivos, un Mark Twain no es concebible en nuestro siglo XIX y deben concedérsele al lector zonas de hábitos: el romance imposible, el idioma lírico aplicado a los sentimientos y al paisaje, la confusión entre ingenuidad y esencia nacional. Rabasa es muy eficaz en su burla de los poderes provincianos, y muy considerado en su respeto por las emociones nobles.
Como los novelistas de su generación, Rabasa cree que cada personaje y cada situación representan condiciones significativas de la nación. En San Martín de la Piedra los papeles están distribuidos: Juanito Quiñones, el héroe que flaquea y se recupera; Mateo Cabezudo, el ignaro farsante convertido en cacique; Jacinto Coderas, el corrupto jefe político; Abundio Cañas, el oportunista que con todo medra; el padre Marojo, bueno y abnegado, y los seres anónimos, inconscientes, sacrificiales, leales a quién sabe qué. A su vez, Remedios Soria, la bella a quien Juanito ama, ni siquiera cumple la condición de arquetípica. Es desde el principio una sombra noble y dócil.
La estrategia narrativa es sencilla: reconstruir la experiencia colectiva será más fácil (y posible, de acuerdo con el conocimiento instalado) que construir personajes. El novelista se considera así vicario de su pueblo, portavoz de sus querellas y ambiciones, sujeto y objeto de las transformaciones. Por su conducto, la nación (su elite) adquiere voz, oído, tacto, gusto, olfato; él gestiona la conversión de México en personaje múltiple; él es a un tiempo dibujante alegórico y realista, que a clases y estamentos les concede el derecho al retrato escrito. Y la estrategia oculta o desdibuja un hecho crucial: la inexistencia en esta etapa de personajes citadinos, porque en México aún no se da lo que ya Dickens, Balzac, William Dean Howells o, en Brasil, Machado de Assis, han registrado y recreado: la personalidad urbana, que se inicia en las relaciones de armonía entre los individuos y el medio que habitan.
“Balzac —afirma Auerbach en su extraordinaria investigación Mímesis— considera que los medios que describe, por diferentes que sean, son unidades orgánicas y en verdad unidades demoníacas y quiere transmitirle al lector esa sensación [...] para él todo medio deviene unidad física y moral.” Esto sucede con los novelistas mexicanos del XIX tratándose de la provincia; nunca de la capital. Según Rabasa en Moneda falsa y El cuarto poder, la falta de integración nacional conduce a un sistema de enfrentamientos: la Gran Ciudad se opone a la persona, la sociedad a la ciudad, la política a la moral individual, la persona a su hábitat, la pasión amorosa al medio oportunista. Ansiosos de congruencia, Rabasa, Rafael Delgado o José López Portillo y Rojas escriben sobre la provincia, en donde siempre se genera la armonía fatal (el vínculo indestructible) entre frustración y resignación, entre la naturaleza indomeñable y el primitivismo anímico, entre el chisme malévolo y la sociedad católica y decente.
“Sabedlo, soberano y vasallos...”
¿En dónde residen la eficacia y la actualidad de La bola, La gran ciencia y La guerra de tres años? En el brío literario, en la velocidad narrativa, en la imaginación que le confiere a los estereotipos la verdad de las situaciones. A los treinta años de edad, Rabasa utiliza su desilusión y su perspicacia en el análisis de una política ya desprovista de ideales y razonamientos, sostenida por partidarios “que han abrazado una u otra causa sin saber ni averiguar por qué”. Su generación ya no es la de los héroes y los constructores; que sea entonces la de los antirrománticos, de quienes descreen del impulso colectivo y ya sólo veneran el ascenso individual. En La bola, cualquier acción épica es imposible. Las hazañas han quedado atrás y únicamente sobreviven los equívocos. Nada tiene sentido, pero como la vida debe continuar, todo finalmente es necesario.
Entiéndase por realismo la continua demostración de la falsedad de las descripciones líricas y del engaño de los ideales. Si algo equilibra en La bola la feroz descripción de la inconsciencia popular, es el retrato drástico de la incompetencia de la capa dirigente. Ninguno acierta, ninguno es mínimamente capaz. Sólo la inconsciencia y el arrojo suicida hacen posible los triunfos de Juanito Quiñones. Rabasa generaliza la burla y de esa “irrespetuosidad” deriva La bola su vigencia. Sólo las mujeres arquetípicas (La Novia, La Madre, La Buena Amiga) y el Señor Cura se exceptúan del descrédito, pero son testigos impotentes de las luchas de poder.
En Cien años de novela mexicana