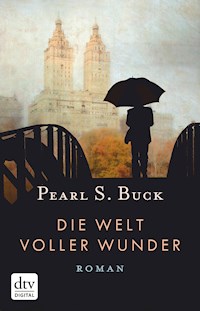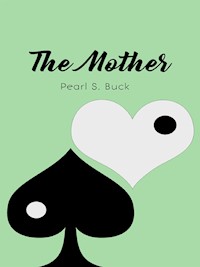Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Situada en la China de antes de la Revolución, La buena tierra, novela que se extiende a lo largo de tres generaciones, se centra en las venturas y desventuras del campesino Wang Lung, junto con su silenciosa y determinada esposa O-lan, antigua esclava, y su familia. Reveses, tristezas, alegrías, esperanzas, triunfos y fracasos jalonan de forma inolvidable las páginas de esta obra que retrata las penosas condiciones de vida de los campesinos chinos en medio de una existencia casi medieval revuelta por los aires modernos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pearl S. Buck
La buena tierra
Traducción de Elizabeth Mulder
Índice
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
Créditos
I
Era el día de las bodas de Wang Lung. Por el momento, al abrir los ojos en la sombra de las cortinas que rodeaban su cama, no acertaba a explicarse por qué razón aquel amanecer le parecía distinto de los otros. La casa permanecía silenciosa. Únicamente turbaba su quietud la tos del padre anciano, cuya habitación estaba frente por frente de la de Wang Lung, al otro lado del cuarto central. La tos del viejo era el primer ruido que se oía en la casa cada mañana. Generalmente, Wang Lung la escuchaba acostado en la cama y así permanecía hasta que la tos iba acercándose y la puerta del cuarto de su padre giraba sobre los goznes de madera. Pero esta mañana no se entretuvo esperando. Dio un salto y apartó las cortinas del lecho.
Aurora sombría y bermeja. A través de un agujero cuadrado, que hacía las veces de ventana y en el que tremolaba un papel en jirones, se entreveía una parcela de cielo broncíneo. Wang Lung se acercó al agujero y arrancó el papel.
–Es primavera y no necesito esto –murmuró.
Le daba vergüenza expresar en alta voz su deseo de que la casa estuviera hoy arreglada y limpia.
El agujero permitía apenas el paso de la mano, que sacó por él para sentir el contacto del aire. Un viento leve soplaba blandamente del este, un viento suave y murmurante, grávido de lluvia. Era un buen augurio. Los campos necesitaban lluvia para fructificar, y aunque no la hubiera hoy, la habría dentro de unos días si aquel viento continuaba. Bien, bien... Ayer le había dicho su padre que si este sol bronceado y refulgente persistía, el trigo no iba a cuajar en la espiga. Y ahora era como si el cielo hubiese escogido este día precisamente para derramar sus bendiciones. La tierra daría fruto.
Se apresuró a entrar en el cuarto central, poniéndose los pantalones mientras andaba y atándose alrededor de la cintura su cinturón azul de tela de algodón. De la cintura arriba se quedó desnudo mientras calentaba el agua para bañarse.
Se dirigió a la cocina, que era un cobertizo apoyado contra la casa. Emergiendo de la sombra, un buey, que se hallaba en el rincón junto a la puerta, volvió la cabeza y al ver a su amo comenzó a mugir profundamente.
La cocina de Wang Lung, como la casa, estaba construida de ladrillos de tierra, grandes cuadriláteros de tierra de sus propios campos, y techada con paja de su propio trigo. De la misma tierra, el padre había construido el horno en su juventud, un horno que ahora estaba tostado y negro por los muchos años de uso. Sobre el horno se posaba un caldero de hierro, redondo y profundo.
Wang Lung llenó parte de este caldero del agua que iba sacando, con una calabaza, de una tinaja de tierra cercana al fogón. Pero la sacaba con cuidado, porque el agua era una cosa de máximo valor. Luego, tras una corta vacilación, levantó la tinaja y vertió todo su contenido en el caldero. En un día así iba a bañarse íntegramente. Nadie, desde los tiempos en que era un chiquillo a quien la madre sentaba en sus rodillas, había visto el cuerpo de Wang Lung. Hoy, alguien lo vería, y para esa persona quería tenerlo limpio.
Dio la vuelta al horno, cogió un puñado de ramas y de hierbas secas que se hallaban en un rincón de la cocina y las arregló con esmero en la boca del horno, procurando sacar el mayor partido posible de cada brizna. Luego, con un viejo pedernal y un hierro, prendió un chispa, que introdujo en la paja, y una llamarada se alzó en seguida del combustible.
Ésta era la última mañana en que tendría que encender el fuego. Lo había encendido diariamente desde que murió su madre, hacía seis años. Una vez encendido el fuego, hervía el agua y se la llevaba a su padre en una escudilla. El viejo tosía, sentado en la cama, y tanteaba en busca de sus zapatos. Así había esperado cada mañana, durante estos seis años, la llegada del hijo con el agua caliente para aliviarle la tos. Pero ahora, padre e hijo podrían descansar, pues en la casa habría una mujer. Ya nunca más tendría Wang Lung que levantarse al amanecer, invierno y verano, para encender el fuego. Se quedaría en la cama esperando; y a él también le traerían una escudilla con agua, y, si la tierra daba fruto, en el agua habría hojas de té. Algunos años, así ocurría.
Y si la mujer se agotaba, ahí estarían sus hijos para encender el fuego. Muchos, muchos hijos le daría esta mujer a Wang Lung.
Se detuvo de pronto, pensando en los niños que correrían por las tres habitaciones de la casa. Siempre le había parecido que eran demasiadas habitaciones para ellos dos. La casa estaba medio vacía desde que murió la madre y continuamente tenían que resistir a los intentos de invasión de parientes que vivían más apiñados que ellos. Su tío, con sus incontables vástagos, exclamaba:
–¿Cómo pueden dos hombres solos necesitar tanto sitio? ¿No puede el hijo dormir con el padre? El calor del joven haría bien a la tos del viejo.
Pero el padre replicaba:
–Reservo mi cama para mi nieto. Él me calentará los huesos en mi ancianidad.
Y ahora los nietos iban a venir. ¡Nietos y más nietos! Tendrían que poner camas a lo largo de las paredes y en el cuarto central. La casa entera estaría llena de camas.
Las llamaradas del horno se extinguieron y el agua del caldero empezó a enfriarse mientras Wang Lung pensaba en todos los lechos que habría en aquella casa medio vacía. Y en el umbral de la puerta apareció borrosamente la figura del viejo, que se sujetaba sus ropas sin abrochar y tosía, escupía.
–¿Por qué –suspiró el anciano– no tengo todavía el agua para calentar mis pulmones?
Wang Lung se le quedó mirando, volvió en sí y se sintió avergonzado.
–El combustible está húmedo –murmuró tras el fogón–. Este viento mojado...
El viejo continuó tosiendo perseverantemente y no cesó hasta que el agua empezó a hervir. Wang Lung vertió parte del agua en una escudilla, cogió un frasco barnizado que había en un borde del fogón, sacó de él aproximadamente una docena de hojas secas y retorcidas y las echó en el agua. Los ojos del viejo se abrieron glotonamente, pero en seguida comenzó a lamentarse:
–¿Por qué derrochas de este modo? Beber té es como comer plata.
–Un día es un día –replicó Wang Lung con una risa breve–. Bebe y reconfórtate.
Murmurando, dando pequeños gruñidos, el viejo cogió el tazón con sus arrugados dedos y se quedó mirando cómo las hojas diminutas se deslizaban sobre la superficie del agua. Y no se atrevía a beber el preciado líquido.
–Se va a enfriar –dijo Wang Lung.
–Cierto, cierto –repuso el viejo, alarmado.
Comenzó a tragar el té caliente a grandes sorbos, con una satisfacción animal, lo mismo que un niño fascinado por la comida. Pero no se abstrajo tanto que no viera a Wang Lung echar temerariamente el agua del caldero en una honda tina de madera. Levantó la cabeza y contempló a su hijo.
–Aquí hay agua suficiente para hacer madurar una cosecha –dijo de repente.
Wang Lung continuó echando el agua hasta la última gota y no contestó.
–¡Vaya, vaya! –gritó el padre.
–No me he lavado el cuerpo, todo de una vez, desde el Año Nuevo –dijo Wang Lung en voz baja.
Le daba vergüenza decirle a su padre que deseaba estar limpio para que la mujer pudiese verle. Cogió la tina de madera y se la llevó a su cuarto. La puerta, ligeramente afianzada en un torcido marco de madera, no se cerró herméticamente, y el viejo entró bamboleándose en el cuarto central, acercó la boca al espacio abierto y chilló:
–¡Mala cosa si acostumbramos a la mujer así: té en el agua matinal y todos estos lavajes!
–Un día es un día –gritó Wang Lung. Y añadió–: Cuando termine, echaré el agua en la tierra y así no se habrá desperdiciado todo.
El viejo se calló al oír esto, y Wang Lung, desabrochándose el cinturón, se quitó las ropas. A la luz del foco cuadrado que penetraba por el agujero de la pared, empapó una toalla en el agua humeante y comenzó a frotarse vigorosamente el oscuro y delgado cuerpo. A pesar de que el aire le había parecido tibio, al estar mojado sentía frío y se movía con rapidez, metiendo y sacando la toalla del agua hasta que de todo el cuerpo se escapó una leve nube de vapor. Entonces se dirigió a un arca que había sido de su madre y sacó de ella un traje limpio de algodón azul. Tal vez sentiría un poco de fresco sin sus ropas de invierno, pero súbitamente se daba cuenta de que no podría sufrirlas ahora, sobre su carne limpia. Aquellas ropas estaban rotas, sucias, y la entretela asomaba por los agujeros mugrienta y gris. No quería que la mujer le viese así por primera vez. Más tarde tendría que lavar, que remendar, pero no el primer día. Sobre los pantalones de algodón azul se echó una túnica larga confeccionada con el mismo material, su sola túnica larga, que usaba únicamente en los días de fiesta, o sea diez o doce veces al año. Luego, con dedos ágiles, deshizo la larga trenza de cabello que le colgaba a la espalda y comenzó a peinarla con un peine que cogió del cajón de una pequeña mesa vacilante.
Su padre se acercó y gritó por la abertura de la puerta:
–¿Es que no he de comer hoy? A mi edad, los huesos se hacen agua por las mañanas hasta que se les alimenta.
–Ya voy –dijo Wang Lung, trenzándose el cabello lisa y rápidamente y tejiendo entre los cabos un cordón de seda negra.
Luego se quitó la túnica y, enroscándose la trenza alrededor de la cabeza, cogió la tina de agua y salió afuera. Se había olvidado por completo del desayuno. Haría una papilla de harina de maíz y se la daría a su padre, porque lo que es él no podía comer. Avanzó con la tina hasta la entrada y vertió el agua sobre la tierra más próxima a la puerta; pero mientras lo hacía recordó que había empleado toda el agua del caldero para el baño y que tendría que encender el fuego otra vez. Y sintió una oleada de cólera hacia su padre.
–Esa vieja cabeza no piensa más que en su comida y en su bebida –murmuró a la boca del horno.
Pero en voz alta no dijo nada.
Era la última mañana en que tendría que preparar la comida para el viejo. Puso en el caldero un poco de agua, que llevó, en un cubo, del pozo cercano a la puerta, preparó la comida y se la dio al viejo.
–Padre mío –dijo–, esta noche comeremos arroz. Mientras tanto, aquí está el maíz.
–No queda más que un poco de arroz en el cesto –exclamó el viejo sentándose a la mesa del cuarto central y removiendo con los palillos la pasta amarillenta.
–Entonces, comeremos un poco menos en la fiesta de la primavera –dijo Wang Lung.
Pero el viejo, ocupado en comer ruidosamente de la escudilla, no le oyó.
Wang Lung regresó a su cuarto, se puso otra vez la larga túnica azul y se soltó la trenza. Pasándose la mano por las sienes rasuradas y por las mejillas, se preguntó si no le convendría afeitarse. Apenas había salido el sol. Podría pasar por la calle de los Barberos y hacerse afeitar antes de ir a la casa donde la mujer le esperaba. De tener bastante dinero, así lo haría.
Sacó del cinturón un bolsillo pequeño y grasiento, de tela gris, y contó el dinero que poseía. Seis dólares de plata y dos puñados de monedas de cobre. Todavía no le había dicho a su padre que había invitado a unos amigos a cenar aquella noche. Los invitados eran: su primo, el hijo menor de su tío; su tío, en atención a su padre, y tres labradores vecinos que vivían con él en el pueblo. Había pensado traer de la ciudad aquella mañana carne de cerdo, un pescado pequeño, de pantano, y un puñado de castañas. Y quizá comprara unos brotes de bambú del sur y un poco de buey para hervir con las coles que él mismo había cultivado en su huerto. Pero esto únicamente si le quedaba algún dinero después de adquiridos el aceite y la salsa de las judías. Si se afeitaba, tal vez no podría comprar la carne de buey... Súbitamente, decidió afeitarse.
Dejó al viejo sin decir palabra y salió a la luz de la mañana naciente. A pesar del rojo oscuro de la aurora, el sol ascendía por las nubes del horizonte y brillaba sobre el rocío del trigo tierno y de la cebada. Wang Lung, que tenía verdaderamente alma de campesino, se recreó un momento contemplando las pequeñas cabezas en formación. Aún estaban vacías y en espera de la lluvia. Olió el aire y miró ansiosamente al cielo. Allí, en el vientre de aquellas nubes negras que pasaban sobre el viento, se encerraba la lluvia. Y Wang Lung se dijo que compraría un bastoncito de incienso para ofrecerlo al dios de la tierra. En un día así, haría esta ofrenda.
Siguió adelante, por el camino estrecho que se retorcía entre los campos. No muy lejos se alzaba la muralla gris de la ciudad. Al otro lado de la puerta por la que él debía pasar se hallaba la Casa Grande, la casa de los Hwang. En ella había servido de esclava, desde niña, la mujer que iba a ser suya. Había quien decía: «Más vale vivir solo que casarse con una mujer que ha sido esclava de una casa grande». Pero cuando Wang Lung le preguntó a su padre: «¿He de estar sin mujer toda mi vida?», éste había contestado: «Las bodas cuestan caras en estos tiempos, y las mujeres exigen anillos de oro y vestidos de seda. Lo único que queda para los pobres son las esclavas».
Su padre se había movido entonces y había ido a la Casa de Hwang a preguntar si no les sobraba alguna esclava.
–Una que no sea muy joven –había dicho–. Y, sobre todo, que no sea bonita.
A Wang Lung le mortificaba que la esclava no hubiera de ser bonita. Le habría gustado tener una linda esposa, por la que los otros hombres pudieran felicitarle. Pero su padre, al ver la expresión rebelde del rostro, le había dicho:
–¿Y qué es lo que vamos a hacer con una mujer bonita? Necesitamos una mujer que cuide la casa y produzca hijos mientras trabaja en los campos. ¿Hará estas cosas una mujer bonita? ¡Se pasará el tiempo pensando en vestidos que hagan juego con su cara! No; de ninguna manera ha de haber una mujer así en nuestro hogar. Nosotros somos gente labradora. Además, ¿quién ha oído hablar de una esclava hermosa, y perteneciente a una gran casa, que fuera virgen? Todos los jóvenes señores se habrían servido ya de ella, y mejor es ser el primero con una mujer fea que el centésimo con una beldad. ¿Te imaginas que a una mujer bonita le parecerían tus manos de campesino tan agradables como las manos suaves del hijo de un rico, y tu cara, negra del sol, tan hermosa como la piel dorada de los otros que antes que tú han buscado en ella su placer?
Wang Lung comprendió que su padre tenía razón, pero, así y todo, tuvo que luchar consigo mismo antes de contestar. Y al hacerlo, dijo violentamente:
–Al menos, no quiero una mujer picada de viruelas o que tenga el labio superior hendido.
–Veremos lo que hay para escoger –replicó el padre.
Bien, la mujer no era picada de viruelas ni tenía el labio superior hendido. Es todo lo que sabía de ella. Su padre y él habían comprado dos anillos de plata con baño de oro, y unos pendientes, también de plata, que su padre había entregado al dueño de la esclava en señal de esponsales. Aparte esto, nada más sabía de aquella mujer que iba a ser suya, excepto que hoy podía ir a buscarla.
Atravesó la puerta de la ciudad y su fresca penumbra. Los aguadores acababan de aparecer, con sus angarillas cargadas de grandes tinajas de agua; iban y venían todo el día, y el agua saltaba de las tinajas salpicando las piedras. Se estaba siempre húmedo y fresco en el túnel que formaba la puerta bajo la gruesa muralla de tierra y ladrillos. Se estaba fresco hasta en un día de verano, tanto, que los vendedores de melones colocaban sus frutos sobre las piedras, abiertos, para que absorbiesen la frescura húmeda del túnel. Como la estación no estaba suficientemente adelantada, aún no había melones, pero a lo largo de las paredes se veían cestos con unos melocotones pequeños, duros y verdes. Los vendedores gritaban:
–¡Los primeros melocotones de la primavera, los primeros! ¡Comprad, comed, limpiad vuestro intestino de los venenos del invierno!
Wang Lung se dijo:
–Si a la mujer le gustan, le compraré un puñado de melocotones cuando regresemos.
Apenas podía darse cuenta de que, cuando regresara, una mujer caminaría tras él.
Al traspasar la puerta, dobló a la derecha y no tardó en encontrarse en la calle de los Barberos. Había pocos clientes antes que él: sólo unos labradores que habían llevado sus productos a la ciudad la noche anterior, con el fin de vender los vegetales en los mercados al amanecer y poder estar de regreso en los campos a tiempo para el trabajo del día. Habían dormido, encogidos y temblorosos, sobre sus cestos, aquellos cestos que estaban ahora vacíos a sus pies. Wang Lung los esquivó para evitar que alguno de los labradores le reconociera. No quería que le gastasen bromas en un día como éste. En línea, a lo largo de la calle, se hallaban los barberos, en pie tras los mostradores. Wang Lung se dirigió al más lejano, se sentó en el taburete y le hizo seña al oficial, que estaba de charla con un vecino. El barbero acudió presuroso, cogió un pote de sobre el hornillo de carbón y comenzó a llenar de agua caliente una palangana de lata.
–¿Afeitado completo? –preguntó, profesionalmente.
–Cara y cabeza –replicó Wang Lung.
–¿Limpiar nariz y orejas? –preguntó el barbero.
–¿Cuánto más costará eso? –quiso saber Wang Lung.
–Cuatro peniques –respondió el barbero, comenzando a meter y sacar del agua un paño negro.
–Le doy dos –dijo Wang Lung.
–Entonces, limpiaré una oreja y media nariz –replicó el otro prontamente–. ¿Qué lado de cara prefiere?
Y le hizo una mueca al barbero vecino, que soltó una risotada. Wang Lung comprendió que había caído en manos de un guasón, y sintiéndose inferior, como de costumbre, a estos habitantes de la ciudad, a pesar de que eran sólo barberos y gente de la más baja, dijo prestamente:
–Como quiera..., como quiera...
Y cedió al barbero, que le enjabonó, frotó y afeitó, y que siendo, a pesar de todo, un buen hombre, y generoso, le hizo gratis unas cuantas manipulaciones hábiles en los hombros y en la espalda para dar elasticidad a los músculos. Mientras le afeitaba la cabeza a Wang Lung, comentó:
–Este labrador no estaría mal si se cortase el pelo. La nueva moda manda suprimir la trenza.
Y la navaja pasó tan cerca del círculo de cabello en la coronilla de Wang Lung, que éste gritó:
–¡Sin el permiso de mi padre no puedo cortarme el pelo!
El barbero se echó a reír y orilló el círculo de cabello.
Cuando la operación hubo terminado, Wang Lung contó el dinero en la húmeda y arrugada mano del barbero. Y tuvo un momento de pánico: ¡tanto dinero! Pero, al echar a andar calle abajo, sintiendo la fresca caricia del aire sobre la piel afeitada, se dijo:
–Un día es un día.
Se fue al mercado y compró dos libras de carne de cerdo, mirando cómo el carnicero la envolvía en una hoja de loto seca. Dudó un instante y compró también media libra de buey y unas porciones de requesón fresco que temblaba como gelatina sobre las hojas. Luego fue a una cerería, adquirió dos bastones de incienso y se dirigió tímidamente hacia la casa de Hwang.
En la entrada, sintió que un terror invencible se apoderaba de él. ¿Cómo había venido solo? Debía haberle pedido a su padre, a su tío, o hasta a Ching, su vecino más próximo, que le acompañase. Nunca había estado en una gran casa. ¿Cómo iba a entrar en ésta, con su festín de bodas al brazo, y decir: «Vengo a buscar una mujer»?
Durante un rato se quedó a la puerta, mirándola. Estaba bien cerrada; los dos grandes batientes de madera, pintados de negro, asegurados y tachonados de hierro, firmemente ajustados uno sobre otro. Dos leones de piedra montaban la guardia, uno a cada lado. No había nadie más. Wang Lung retrocedió. ¡Imposible decidirse! Sentía una súbita debilidad y decidió comprar primeramente algo que comer. No había tomado nada aún; había olvidado su comida.
Fue a un pequeño restaurante callejero y, poniendo dos peniques sobre una mesa, se sentó. Un chico sucio, con un delantal negro y lustroso, se acercó a él, y Wang Lung le pidió: «¡Dos escudillas de fideos!», y cuando se las trajo se las comió glotonamente, empujando los fideos boca adentro con los palillos de bambú mientras el chico hacía girar los cobres entre sus negruzcos dedos.
–¿Quiere más? –preguntó el chico indiferentemente.
Wang Lung movió la cabeza, se enderezó y miró alrededor. No había nadie conocido suyo en aquella habitación pequeña, oscura, llena de mesas. Sólo se hallaban sentados unos cuantos hombres, que comían o bebían té. Era un lugar para pobres, y entre ellos Wang Lung se veía pulcro, limpio y casi rico, tanto, que un mendigo que pasaba se dirigió a él.
–¡Tenga corazón, maestro, y deme una monedita! ¡Tengo hambre! –se lamentó.
Jamás un mendigo le había pedido limosna a Wang Lung, jamás nadie le había llamado «maestro». Se sintió satisfecho y echó en el platillo del mendigo dos moneditas, que valían la quinta parte de un penique. El pobre alargó con prontitud su ennegrecida mano, semejante a una garra, y, cogiendo la limosna, la escondió entre sus harapos.
Wang Lung continuaba sentado, mientras el sol iba ascendiendo. El chico daba vueltas impacientemente, y por fin le dijo a Wang Lung, con descaro:
–Si es que no compra nada más, tendrá que pagar alquiler por el taburete.
A Wang Lung le irritó esta impertinencia, y de buena gana se habría levantado y hubiera partido; pero cuando pensaba que tenía que ir a la gran Casa de Hwang, a preguntar por una mujer, rompía a sudar por todo el cuerpo como si estuviera trabajando en los campos.
–Tráeme té –le dijo débilmente al chico.
Y antes de que tuviera tiempo de volver la cabeza, allí estaba el té, y el chico preguntaba con viveza:
–¿Y el penique?
Wang Lung se dio cuenta, con horror, de que no tenía más remedio que sacar de su cinturón otro penique más.
–Es un robo –murmuró de mal talante.
Pero en esto vio entrar a su vecino, al que había invitado para la fiesta de la noche, y puso rápidamente el penique sobre la mesa, se tragó el té y se fue muy aprisa por la puerta lateral. Se hallaba en la calle una vez más.
«Hay que hacerlo», se dijo con desesperación. Y lentamente dirigió sus pasos hacia la gran entrada.
Esta vez, como era ya plena mañana, la puerta estaba entreabierta y el guardián, después del almuerzo, vagaba por la entrada, limpiándose los dientes con una astilla de bambú. Este guardián era un hombre alto, con un gran lunar en la mejilla izquierda, del que colgaban tres pelos largos y negros que jamás habían sido cortados. Al ver a Wang Lung, le gritó ásperamente, creyendo, por el cesto que llevaba, que había venido a vender algo:
–¿Qué hay?
Wang Lung replicó con gran dificultad:
–Soy Wang Lung, el labrador.
–Bueno, y Wang Lung, el labrador, ¿qué hay? –replicó el guardián, que sólo era atento con los opulentos amigos de sus señores.
–He venido... he venido... –tartamudeó Wang Lung.
–Eso ya lo veo –replicó el portero con deliberada paciencia, retorciéndose los tres pelos del lunar.
–Es por una mujer –dijo Wang Lung.
Y a pesar de sus esfuerzos, la voz se le iba apagando hasta convertirse en un murmullo. A la luz del sol, la cara le brillaba, húmeda. El guardián se echó a reír.
–¡De modo que eres tú! –exclamó él–. Me habían avisado de que hoy vendría el novio, pero no te hubiera reconocido, con ese cesto al brazo...
–Son sólo unos manjares –dijo Wang Lung excusándose, y creyó que el guardián le iba a conducir ahora al interior de la casa.
Pero el hombre no se movió, y al fin Wang Lung preguntó con ansiedad:
–¿He de entrar solo?
El guardián hizo ver que se sobrecogía de horror.
–¡El Venerable Señor te mataría!
Y viendo la inocencia del rústico, insinuó:
–Un poco de plata es una buena llave...
Wang Lung acabó por ver que lo que el hombre quería era dinero.
–Soy un pobre –dijo suplicante.
–A ver que llevas en el cinturón –contestó el guardián.
Y sonrió al ver la simplicidad de Wang Lung, que puso el cesto sobre las piedras y, levantándose la túnica, sacó el bolsillo que llevaba en el cinturón y echó en su mano izquierda cuanto dinero le había quedado después de efectuadas sus compras. Había sólo una pieza de plata y catorce peniques de cobre.
–Cogeré la plata –dijo el guardián tranquilamente, y, antes de que Wang Lung pudiera protestar, se había metido la moneda en la manga y se adelantaba hacia la casa gritando:
–¡El novio, el novio!
Wang Lung, a pesar de su cólera por lo ocurrido y de su horror al ser anunciado de tan estentórea manera, no pudo hacer otra cosa que coger el cesto y seguir al guardián. Iba derecho, sin mirar a un lado ni a otro.
Aunque era la primera vez que había entrado en una gran casa, después no podía acordarse de nada. Con la cara ardiendo y la cabeza inclinada, atravesó patio tras patio, oyendo los gritos del guardián precediéndole, escuchando el retiñir de risas por todos lados. Y de pronto, cuando le parecía que había atravesado cien estancias, el guardián le empujó a un saloncito de espera y desapareció hacia alguna habitación interior, regresando al cabo de un momento para anunciar:
–La Venerable Señora dice que puedes aparecer ante ella.
Wang Lung dio un paso hacia delante, pero el guardián le gritó:
–¡No puedes presentarte ante una gran señora con ese cesto al brazo! ¡Un cesto lleno de cerdo y de requesón! ¿Cómo vas a hacer la reverencia?
–Cierto, cierto... –dijo Wang Lung muy agitado.
Pero no se atrevía a dejar el cesto en el suelo, por miedo a que le robasen algo. Wang Lung no podía comprender que no todo el mundo deseara cosas tan exquisitas como dos libras de cerdo, media libra de buey y un pequeño pescado de pantano.
El guardián vio su temor y gritó con desprecio:
–¡En una casa como ésta alimentamos a los perros con esas carnes!
Y, cogiendo el cesto, lo echó detrás de la puerta y empujó a Wang Lung hacia delante.
Descendieron por una galería larga y angosta, de techo sostenido por columnas delicadamente talladas, y penetraron en un salón cual jamás había visto Wang Lung. Una docena de casas como la suya se hubieran perdido en él, tanta capacidad tenía y tanta altura. Levantando la cabeza para contemplar las vigas talladas y pintadas, tropezó en el umbral de la puerta, y se hubiera caído si el guardián no le hubiese cogido por un brazo, exclamando:
–Bueno, a ver si sabrás hacer la reverencia ante la Venerable Señora.
Y Wang Lung, volviendo en sí y muy avergonzado, miró adelante, y en el centro de la habitación, sobre un estrado, vio a una señora muy vieja, pequeña y fina, vestida de satén gris muy brillante; a su lado, en una banqueta baja, quemaba, sobre la lamparilla, una pipa de opio. La señora miró a Wang Lung con sus ojillos negros, penetrantes, tan vivos y hundidos en el rostro delgado y lleno de arrugas como los de un simio. La piel de la mano que sujetaba el extremo de la pipa aparecía tirante sobre los huesos menudos, lisa y amarilla como el oro de un ídolo. Wang Lung cayó de rodillas y golpeó con la cabeza el suelo.
–Levántalo –dijo la señora al guardián–. Estas reverencias no son necesarias. ¿Ha venido a buscar la mujer?
–Sí, Venerable Señora –replicó el guardián.
–¿Y por qué no habla? –preguntó la dama.
–Porque es un imbécil, Venerable Señora –respondió el guardián, retorciéndose los pelos del lunar.
Estas palabras sublevaron a Wang Lung, que miró al guardián con indignación.
–Soy solamente un rústico, Alta y Venerable Señora –dijo–, y no sé qué palabras debo emplear ante vuestra presencia.
La señora se le quedó mirando con intensa gravedad; hizo como si fuera a hablar, pero su mano se cerró sobre la pipa, que una esclava había estado atendiendo, y pareció olvidarlo. Se inclinó un poco, fumando con glotonería durante unos momentos; súbitamente la viveza desapareció de sus ojos y una niebla de olvido se extendió sobre ellos. Wang Lung permaneció en pie ante ella, hasta que su mirada lo advirtió de nuevo.
–¿Qué hace aquí este hombre? –preguntó la señora con un enfado súbito.
Se diría que se había olvidado de todo. El guardián no decía nada y su rostro continuaba impasible.
–Estoy esperando la mujer, Alta Señora –dijo Wang Lung, asombrado.
–¡La mujer! ¿Qué mujer...? –comenzó a decir la señora, pero la esclava se inclinó y le dijo algo que la hizo recordar–. ¡Ah, sí! Me había olvidado... Una nimiedad... Vienes por la esclava llamada O-lan. Recuerdo ahora que se la habíamos prometido en matrimonio a un labrador. ¿Eres tú?
–Yo soy –replicó Wang Lung.
–Llama a O-lan en seguida –ordenó la señora a la esclava.
Parecía, de pronto, impaciente por concluir aquel asunto y porque la dejaran sola con su pipa de opio en la quietud del salón.
La esclava regresó trayendo de la mano una figura cuadrada, bastante alta, vestida con pantalones y casaca de algodón azul, muy limpia. Wang Lung le dio una ojeada rápida y en seguida miró a otro sitio. El corazón le palpitaba aceleradamente. ¡Ésta era su mujer!
–Ven aquí, esclava –dijo la señora con ligereza–. Este hombre ha venido a buscarte.
La mujer se adelantó y quedó en pie ante la señora, con la cabeza baja y las manos juntas.
–¿Estás preparada? –preguntó la dama.
La mujer respondió, lentamente y como un eco:
–Estoy preparada.
Wang Lung tenía a la mujer delante, y al oír por primera vez su voz, que era agradable: ni aguda, ni melosa, ni áspera, la miró de nuevo. Llevaba el cabello bien peinado y liso, y la casaca pulcra. Vio con cierta desilusión que no tenía los pies prensados, pero no pudo reflexionar sobre esto, porque la señora le decía al guardián:
–Llévale el cofre a la puerta y que se vayan. –Y volviéndose hacia Wang Lung, exclamó–: Ponte junto a ella mientras hablo.
Cuando Wang Lung se adelantó, la señora le dijo:
–Esta mujer entró en nuestra casa cuando era una niña de diez años, y aquí ha vivido hasta ahora, que tiene veinte. La compré en un año de hambre, cuando sus padres bajaron hacia el sur porque no tenían qué comer. Eran gente del norte, de Shantung, y allá se volvieron. No he vuelto a saber de ellos. Como ves, O-lan tiene el cuerpo vigoroso y el rostro cuadrado de su raza. Trabajará bien en los campos y sacando agua, y en todo lo que quieras. No es bonita, pero eso no hace falta; sólo los ricos necesitan mujeres hermosas para que les diviertan. Tampoco es inteligente, pero hace bien lo que se le manda y tiene buen carácter. Que yo sepa, es virgen. Aunque no hubiera estado siempre en la cocina, no posee suficiente belleza para haber tentado a mis hijos y nietos. Si algo le ha pasado, ha tenido que ser con un criado, aunque, habiendo en la casa tantas esclavas bonitas, dudo mucho que nadie se haya fijado en ésta. Llévatela y empléala bien. Es una buena esclava, y si yo no deseara hacer méritos para mi existencia futura, trayendo al mundo vida nueva, la hubiera conservado. Pero siempre caso a mis esclavas, si alguien las quiere y los señores no las desean.
Y a la mujer le dijo:
–Obedécele y dale hijos y más hijos. Tráeme la primera criatura para que yo la vea.
–Sí, Venerable Señora –respondió la mujer con gran sumisión.
Y se quedaron allí, dudando; Wang Lung estaba muy confuso y sin saber si tenía que hablar o no.
–¡Bueno, marchaos! –dijo la señora, irritada, y Wang Lung saludó rápidamente, se volvió y salió.
La mujer le seguía, y tras la mujer, el guardián con el cofre. Pero al llegar a la habitación donde estaba el cesto de Wang Lung, se negó a llevarlo más tiempo, lo dejó en el suelo y desapareció sin decir palabra.
Entonces, Wang Lung se volvió y se encaró con la mujer por primera vez. Tenía un rostro cuadrado y franco, la nariz corta, ancha, con las fosas nasales grandes y oscuras; la boca dilatada y semejante a una incisión. Los ojos, pequeños, de un negro sin brillo, tenían una tristeza velada, no expresada claramente. Aquel rostro producía una impresión de hermetismo y silencio, como si no pudiera hablar aunque quisiese.
La mujer soportó la mirada de Wang Lung con paciencia, sin mostrarse confusa ni, a su vez, curiosa. Esperó simplemente a que él la hubiera mirado.
Y Wang Lung pudo comprobar que, en efecto, no era bonito aquel rostro moreno, vulgar y paciente. Pero en la piel oscura no había señales de viruelas, ni tenía la boca un labio partido. Advirtió luego que la mujer llevaba puestos sus pendientes, los pendientes con un baño de oro que él le había comprado, y los anillos. Se volvió con una secreta satisfacción. ¡Bien, ya tenía mujer!
–Ahí están ese cofre y ese cesto –le dijo rudamente.
Ella se inclinó en silencio, cogió el cofre por un extremo y se lo cargó a la espalda, tambaleándose bajo su peso al tratar de incorporarse. Wang Lung, que la miraba, exclamó de pronto:
–Yo cogeré el cofre. Toma el cesto.
Y cargó el cofre sobre su propia espalda, sin cuidarse de que llevaba puesta su mejor túnica, mientras la mujer, siempre silenciosa, cogía el asa del cesto.
Pensando en las cien estancias que debían atravesar y en su figura absurda bajo aquella carga, Wang Lung dijo:
–Si hubiera alguna salida lateral...
La mujer asintió, tras unos instantes de meditación, como si no hubiera entendido de pronto las palabras de Wang Lung. Luego le condujo a un patio pequeño, adonde se iba poco, lleno de hierbas y con un estanque cegado. Allí, bajo las ramas de un pino inclinado, había una puerta vieja y redonda. Levantó la aldaba, abrió la puerta y se encontraron en la calle.
Una o dos veces, Wang Lung se volvió para mirar a la mujer, cuyos grandes pies la conducían tras él firme y segura como si en toda su vida no hubiera hecho otra cosa. Su rostro conservaba su impenetrabilidad característica.
Al llegar a la puerta de la muralla, Wang Lung se detuvo, irresoluto. Con una mano sostenía el cofre sobre los hombros y con la otra comenzó a tantear en su cinturón, buscando la monedas que le habían quedado. Sacó dos peniques y compró seis melocotoncitos verdes.
–Para ti –le dijo con aspereza a la mujer–. Cómetelos.
Como una niña, ella alargó la mano ansiosamente y los cogió, apretándolos en silencio. Cuando Wang Lung volvió a mirarla, mientras bordeaban un campo de trigo, vio que mordisqueaba uno de los melocotones, lenta, cautamente, y en cuanto advirtió que era observada, lo escondió de nuevo en la mano y mantuvo las mandíbulas en perfecta inmovilidad.
Y así anduvieron hasta que llegaron al campo del Oeste, donde se hallaba el templo a la tierra. Este templo era un edificio pequeño, no más alto que los hombros de un individuo; estaba construido de ladrillos grises y tenía el techo embaldosado. El abuelo de Wang Lung, que cultivó los campos donde ahora Wang Lung pasaba la vida, había edificado aquel templo, llevando los ladrillos, desde la ciudad, en una carretilla. Exteriormente, las paredes estaban cubiertas con yeso sobre el que un artista de pueblo, contratado para el caso, había pintado un paisaje de colinas y bambúes. Pero la lluvia que había caído durante generaciones esfumó el paisaje, y ya no quedaban de él más que los bambúes, reducidos a sombras con apariencia de plumas. Las colinas habían desaparecido casi por completo.
Dentro del templo, bien acomodadas bajo el techo, se encontraban dos figuras pequeñas y solemnes, hechas de tierra, de la tierra que circundaba el templo. Estas figuras representaban al propio dios y su compañera, y estaban vestidas con unas túnicas de papel rojo dorado. El dios ostentaba un bigote escaso y caído, de cabello auténtico. Cada año, por Año Nuevo, el padre de Wang Lung compraba hojas de papel rojo y, cuidadosamente, cortaba y pegaba un traje nuevo para la pareja. Y cada año, la lluvia, la nieve, el sol, se los estropeaban.
Actualmente, sin embargo, los trajes se encontraban en buen estado, ya que el año era joven aún, y Wang Lung se sintió satisfecho de su elegancia. Cogió el cesto de manos de la mujer y buscó, bajo la carne de cerdo, los dos bastones de incienso que había comprado. Sentía cierta inquietud, miedo de que se hubieran roto, lo cual sería de mal augurio. Pero estaban enteros, y cuando los encontró los puso, uno junto a otro, entre la ceniza de otros bastones de incienso amontonados ante los dioses, pues todo el vecindario reverenciaba a las dos figurillas de tierra. Luego, cogiendo su hierro y pedernal y sirviéndose de una hoja seca como mecha, prendió una llama y encendió el incienso.
Hombre y mujer permanecían juntos ante los dioses de sus campos. Miraba la mujer cómo los extremos del incienso se volvían rojos, y luego grises; cuando la ceniza fue formando una cabeza, se acercó y, con el dedo, la hizo caer. En seguida, como asustada de lo que había hecho, dirigió a Wang Lung una rápida mirada con sus ojos inexpresivos. Pero había algo en el gesto de la mujer que a Wang Lung le fue grato. Era como si considerase que el incienso les pertenecía a los dos; era un gesto matrimonial.
Y así permanecieron, uno al lado del otro, mirando cómo los bastones se convertían en ceniza, hasta que, al advertir que el sol declinaba ya, Wang Lung se echó el cofre al hombro y tomó el camino de la casa.
El viejo estaba a la puerta, tomando los últimos rayos del sol. No hizo el menor movimiento al ver acercarse a Wang Lung con su mujer, pues hubiera sido impropio descender a notar su presencia. En lugar de esto, aparentó un gran interés en las nubes y exclamó:
–Ese nubarrón que cuelga sobre el cuerno izquierdo de la luna creciente anuncia lluvia. No pasará de mañana sin que llueva.
Y al ver que Wang Lung cogía el cesto que llevaba la mujer, exclamó:
–¿Has gastado dinero?
–Habrá invitados esta noche –dijo Wang Lung brevemente, y, dejando el cesto sobre la mesa, llevó el cofre al cuarto donde él dormía y lo puso en el suelo, junto al cofre dentro del que guardaba su propia ropa, y se lo quedó mirando con extrañeza.
Pero el viejo se acercó a la puerta y gritó:
–¡No se hace más que gastar dinero en esta casa!
Íntimamente, estaba contento de que su hijo tuviera invitados, pero delante de su nuera no quería dejar escapar la ocasión de quejarse, pues no era cosa de acostumbrarla al derroche.
Wang Lung no contestó. Fue en busca del cesto y lo llevó a la cocina, adonde la mujer le siguió, y, sacando los comestibles pieza por pieza, los colocó en el borde del fogón apagado y dijo a la mujer:
–Aquí hay cerdo, buey y pescado. Seremos siete a comer. ¿Sabes cocinar?
Mientras hablaba, evitaba mirar a la mujer, lo cual no hubiera sido decoroso. Ella contestó, con voz llana:
–Estuve en la cocina, de esclava, desde que entré en la casa de Hwang. Y se guisaban carnes para todas las comidas.
Wang Lung movió la cabeza y salió de la cocina. Ya no volvió a ver a la mujer hasta que llegaron los invitados: su tío, jovial, socarrón y hambriento; el hijo de su tío, un muchacho de quince años, muy descarado, y los labradores, torpes, cohibidos y sonriendo con timidez. Dos de ellos eran hombres del pueblo con los que a veces, en tiempos de cosecha, Wang Lung permutaba semillas y labor. El otro era su vecino Ching, un hombre pequeño, quieto, que no hablaba como no le obligasen a ello.
Cuando estuvieron instalados en el cuarto central, titubeantes y sin prisa en tomar asiento, por educación, Wang Lung entró en la cocina y ordenó a la mujer que sirviera. Y se sintió halagado cuando ella le dijo:
–Te pasaré los platos si quieres colocarlos tú en la mesa. No me gusta aparecer ante los hombres.
Wang Lung pensó con orgullo que esta mujer era suya, que no temía presentarse ante él, pero sí ante los otros.
Cogió las escudillas que ella le tendía, las puso en la mesa del cuarto central y exclamó:
–Comed, tío; comed, hermanos.
El tío, que era muy bromista, le preguntó:
–¿Es que no vamos a ver a la novia?
Wang Lung contestó con firmeza:
–Todavía no somos uno. No es decente que otros hombres la vean hasta que el matrimonio esté consumado.
Y les instó a que comieran, y ellos comieron, con buen apetito y en silencio. Y uno alabó la rica salsa negra del pescado, y otro el cerdo, bien condimentado y sabroso. Wang Lung repetía:
–La comida no vale nada. Y está mal hecha...
Pero se sentía muy satisfecho de aquellos platos, pues con las viandas que había entregado a la mujer, ella combinó azúcar, vinagre y un poco de vino, confeccionando una salsa que hacía la carne doblemente deliciosa. Wang Lung jamás había probado nada parecido en las mesas de sus amigos.
Aquella noche, mientras los invitados se entretenían tomando té y haciendo bromas, la mujer permanecía tras el fogón. Pero más tarde, cuando el último invitado se despidió y Wang Lung entró en la cocina, la encontró agazapada en un montón de paja, dormida junto al buey. En el cabello tenía briznas de paja. Cuando Wang Lung la llamó, se cubrió rápidamente la cara con el brazo, como para defenderse de un golpe, y, al fin, al abrir los ojos, se le quedó mirando con una mirada tan vaga y callada que Wang Lung tuvo la sensación de hallarse ante una niña.
Cogiéndola por la mano, la condujo a la habitación en donde aquella misma mañana se había bañado para ella, y encendió una vela roja que había sobre la mesa. A la luz de la vela se sintió de pronto cohibido, intimidado al verse allí solo con su mujer. Tuvo que aconsejarse a sí mismo:
«Bueno, aquí está esta mujer, y he de hacerla mía».
Y comenzó a desvestirse con obstinada decisión, mientras silenciosamente ella se preparaba para el lecho tras la cortina.
Wang Lung le ordenó con rudeza:
–Antes de acostarte, apaga la luz.
Y se metió en la cama, cubriéndose los hombros con la gruesa colcha, e hizo ver que dormía. Pero no dormía. Estaba estremecido, con los nervios vibrantes.
Después de un momento interminable, el cuarto quedó a oscuras y, con una exaltación capaz de romperle todas las fibras del cuerpo, sintió el movimiento silencioso, lento, rastreante, de la mujer que se tendía a su lado. Wang Lung rió en la oscuridad, con una risa áspera, y le echó los brazos.
II
Y ahora, esta vida regalada.
A la mañana siguiente, Wang Lung permaneció en el lecho, observando a la mujer ya plenamente suya. O-lan se levantó, se ciñó sus sueltas ropas al cuello y a la cintura con lentos ademanes; luego metió los pies en los zapatos de tela y se los puso, sujetándolos con las cintas que colgaban detrás. La estría de luz que penetraba por el pequeño agujero de la pared le dio en el rostro y Wang Lung pudo vérselo vagamente. Se sorprendió al no descubrir en ella la menor transformación. Le parecía que a él la noche anterior le había cambiado y no podía comprender que esta mujer se levantase ahora de su cama como si lo hubiera hecho todos los días de su vida.
La tos del viejo sonó quejumbrosamente en el turbio clarear, y Wang Lung dijo a la mujer:
–Llévale primeramente a mi padre una escudilla de agua caliente para sus pulmones.
Ella preguntó, la voz exactamente como ayer:
–¿Con hojas de té?
Esta sencilla pregunta turbó a Wang Lung. Le habría gustado responder: «Con hojas de té, naturalmente. ¿Te crees que somos unos mendigos?». Su gusto hubiera sido que la mujer viese la poca importancia que le daban al té en aquella casa. En la casa de Hwang, seguramente que cada tazón verdeaba con las aromáticas hojas. Allí, tal vez ni aun las esclavas beberían agua sola. Pero Wang Lung sabía que su padre habría de disgustarse si ya el primer día le daba a la mujer té en lugar de agua. Además, realmente, no eran ricos. Así pues, replicó con negligencia:
–¿Té? No, no; le empeora la tos.
Y se quedó en la cama, satisfecho y confortable, mientras la mujer encendía el fuego y hervía el agua en la cocina. Ahora que podía, le hubiera gustado dormir, pero su organismo, habituado desde tantos años a despertarse temprano, se negaba ahora a darse al sueño. Se quedó, pues, acostado y despierto, saboreando, paladeando mental y materialmente el lujo de aquella indolencia.
Todavía estaba medio avergonzado de pensar en la mujer. Parte del tiempo tuvo sus pensamientos ocupados en los campos, en el trigo, en lo que sería la cosecha si llovía y en el precio de la semilla de nabos blancos que deseaba comprarle a su vecino Ching si se ponían de acuerdo sobre el precio. Pero, entre todos estos pensamientos que ocupaban su mente cada día, pasaba, trenzándose y destrenzándose, esta nueva noción de lo que ahora era su vida. Y de pronto, pensando en la noche anterior, se le ocurrió preguntarse si él le gustaría a la mujer.
Esto era una nueva curiosidad para Wang Lung. Se había preguntado hasta ahora sólo si ella le gustaría a él y si le resultaría satisfactoria en su casa y en su lecho. A pesar del rostro vulgar de la mujer y de la áspera piel de sus manos, tenía suave y virginal la carne de su robusto cuerpo. Wang Lung, al pensar en ello, se rió con aquella misma risa que lanzó en la oscuridad de la noche pasada. ¡Los señores, pues, no habían visto más allá del rostro de la esclava! Y el cuerpo era hermoso; amplio y grande, pero suave, curvado. Súbitamente, deseó agradarle como esposo, mas al instante se sintió avergonzado.
Se abrió la puerta y O-lan penetró en la estancia con su andar silencioso, llevando en las manos un tazón humeante. Wang Lung se sentó en la cama y lo cogió. En el tazón, sobre la superficie del agua, flotaban unas hojas de té. Wang Lung alzó rápidamente la cabeza y miró a la mujer, que se asustó en el acto y dijo:
–No le llevé té al anciano... Hice como ordenaste... Pero a ti...
Wang Lung, al percatarse de que la mujer tenía miedo, se sintió satisfecho. Sin dejarla terminar de hablar, exclamó:
–Me gusta..., me gusta... –llevándose en seguida el té a la boca con sonoras aspiraciones de placer.
Y había en él una exaltación que aun a sí mismo le daba vergüenza confesar. Se decía: «¡A esta mujer mía le gusto!».
En los meses siguientes, le pareció a Wang Lung que no hacía otra cosa que observar a esta mujer suya, aunque en realidad trabajaba como siempre había trabajado. Azada al hombro, partía hacia sus parcelas de tierra, cultivaba las hileras de legumbres, uncía el buey al arado y labraba el campo del oeste, donde debían cosecharse las cebollas y los ajos. Pero el trabajo resultaba ahora un lujo, pues cuando el sol llegaba al cenit, podía ir a su casa y encontrar la comida a punto; la mesa, limpia, y las escudillas y los palillos, colocados ordenadamente sobre ella. Hasta entonces, él mismo tuvo que confeccionarse el yantar al regresar del trabajo, cansado como estaba, a menos que el viejo sintiese hambre antes de tiempo y preparase un poco de comida u hornease un trozo de pan raso y sin levadura para acompañar unas cabezas de ajos.
Ahora, lo que hubiese que comer estaba dispuesto y no tenía más que sentarse en el banco junto a la mesa y servírselo. El suelo –de tierra– se hallaba barrido; la pila del combustible, bien alta. Cuando él se marchaba por las mañanas, la mujer cogía el rastrillo de bambú y una cuerda y rondaba con ellos por los contornos, segando aquí un poco de hierba, allá una ramita o un puñado de hojas, y regresaba al mediodía con suficiente combustible para hacer la comida. Le placía a Wang Lung que ya no tuviese que comprar más leña.
Por la tarde, la mujer se echaba al hombro una azada y un cesto y marchaba al camino principal, que conducía a la ciudad y por el que pasaban continuamente mulas, burros y caballos acarreando cosas de una parte a otra. Allí recogía los excrementos de los animales y los llevaba a la casa, amontonando el estiércol en el patio para fertilizar con él los campos. Estas cosas las hacía en silencio y sin que nadie le ordenase hacerlas; y al terminar el día no descansaba hasta haber dado de comer al buey, en la cocina, y sacado agua, que le acercaba al hocico, para que el animal bebiese cuanto tuviera gana.
Remendó y arregló las ropas harapientas de los dos hombres con hilo que ella misma había hilado –aprovechando un copo de algodón– con un huso de bambú. Así quedaron adecentados los vestidos de invierno. Las ropas de cama las sacó a la entrada, las puso al sol y, descosiendo la cobertura de los cubrecamas acolchados, los lavó y colgó de un bambú para que se secaran, sacudiendo y aireando el algodón, limpiándolo de los insectos que habían anidado entre sus pliegues y soleándolo todo.
Día tras día se ocupaba en una cosa o en otra, hasta que las tres habitaciones tuvieron una apariencia pulcra y casi próspera.
La tos del viejo mejoró, y el anciano tomaba apaciblemente el sol junto a la pared de la casa, orientada al sur, siempre medio dormido, caliente y feliz.
Pero esta mujer jamás hablaba, excepto en ocasiones de estricta necesidad. Wang Lung, observando cómo se movía, firme y lentamente, por las habitaciones de la casa, al paso seguro de sus grandes pies, observando su cuadrado y estólido rostro y la inexpresiva y medio temerosa mirada de sus ojos, no sabía qué pensar de ella. De noche, conocía bien la suave firmeza de su cuerpo, pero de día, vestida, la túnica y los pantalones de basto algodón azul cubrían cuanto él conocía, y la mujer era entonces como una criada muda y fiel que fuese únicamente una criada y nada más. Pero no estaba bien que él le dijera: «¿Por qué no hablas?». Bastaba que cumpliera con su deber.
A veces, trabajando los terrones del campo, ocurría que Wang Lung comenzaba a divagar sobre ella. ¿Qué habría visto en aquellas cien estancias? ¿Qué habría sido de su vida, aquella vida que nunca compartía con él? No sabía qué pensar.
Y en seguida se sentía avergonzado de su interés y curiosidad por O-lan. Al fin y al cabo, era sólo una mujer.
Pero tres habitaciones y dos comidas diarias no son suficientes para mantener ocupada a una mujer que ha sido esclava de una gran casa y acostumbrada a trabajar desde el alba hasta medianoche.
Una vez, cuando Wang Lung, muy atareado a la sazón con el trigo, lo cultivaba día tras día hasta que la espalda le dolía de fatiga, la sombra de O-lan cayó a través del surco sobre el que se inclinaba, y la vio a su lado, con una azada al hombro.
–No hay nada que hacer en la casa hasta el anochecer –dijo brevemente.
Y sin más comenzó a trabajar el surco hacia la izquierda, labrando con energía.
Comenzaba el verano y el sol caía sobre ellos con crudeza. Pronto el rostro de la mujer empezó a chorrear sudor. Wang Lung trabajaba desnudo de cintura arriba, pero a ella el vestido ligero, mojado de sudor, se le pegaba al cuerpo como una epidermis más. Se movían ambos con un ritmo perfecto, hora tras hora, en silencio, y para Wang Lung aquella concordancia hacía indoloro el esfuerzo. Su mente no daba cabida a más realidad que esta del movimiento acorde; nada más que al cavar y revolver de aquella tierra suya, que abrían al sol; aquella tierra de la que sacaban su sustento, de la que estaban construidos su hogar y sus dioses. Rica y oscura, caía ligeramente de la extremidad de los azadones. A veces apartaban de ella un trozo de ladrillo, una astilla de madera. Nada. En algún tiempo, en alguna época remota, cuerpos de hombres y mujeres habrían sido enterrados aquí, y aquí se habrían levantado casas que habían caído y vuelto a la tierra. Así volverían a ella sus propios cuerpos y su propia casa. Cada cual a su turno. Y trabajaban juntos, moviéndose juntos, arrancando juntos el fruto de esta tierra, en el silencioso compás de su ritmo al unísono.
Al ponerse el sol, Wang Lung se enderezó despacio y miró a la mujer. Tenía ésta la cara húmeda, con estrías de tierra, y estaba tan morena como los mismos terrones. El oscuro vestido se le pegaba al cuerpo sudoroso. Alisó despacio el último surco y luego, simple y súbitamente, con voz que sonó más opaca que nunca en el silencio del anochecer, dijo:
–Estoy preñada.
Wang Lung se quedó muy quieto. ¿Qué podía replicar a esto? Se bajó a coger un pedazo de ladrillo roto y lo echó fuera del surco. La mujer había dicho aquello como si dijera: «Te he traído té», o: «Vamos a comer». Parecía que fuese para ella una cosa corriente. Pero... ¡para él! Él no podía expresar lo que sentía; su corazón se hinchaba y se detenía como si hubiera encontrado súbitas limitaciones. Bien, ¡era el turno de ellos en esta tierra! De pronto le quitó la azada a la mujer y dijo:
–Basta por hoy. Ya ha terminado el día. Vamos a darle la noticia al viejo.
Y echaron a andar hacia la casa; ella, como corresponde a una mujer, media docena de pasos detrás del marido.
El viejo se hallaba en la puerta, hambriento y aguardando la cena, que, desde que llegara la mujer a casa, no quería ya preparar él. Estaba impaciente, y al verlos gritó:
–¡Soy demasiado viejo para que me hagan esperar así la comida!
Pero Wang Lung, al pasar junto a él para entrar en la habitación, dijo:
–Está preñada ya.
Trató de decir esto con sencillez, como podría uno decir: «Hoy he sembrado en el campo del oeste», pero no lo consiguió. A pesar de que hablaba en voz baja, tenía la sensación de haber dicho aquellas palabras a gritos.
El viejo pestañeó un momento; luego, comprendiendo, se puso a reír, con una risa que era como un cloqueo.
–¡Je, je, je! –exclamó al ver entrar a su nuera–. ¡De modo que hay cosecha a la vista!
No podía verle el rostro, esfumado en la sombra, pero la oyó contestar simplemente:
–Ahora prepararé la comida.
–Sí..., sí... Comida... –replicó con ansia el viejo.
Y la siguió a la cocina, como una criatura.
Así como la perspectiva de un nieto le había hecho olvidar la comida, la perspectiva del yantar, otra vez despertada en su mente, le hizo olvidar al nieto.
Pero Wang Lung se sentó en el banco, ante la mesa, y, en la oscuridad, cruzó los brazos y apoyó la cabeza en ellos.
De su propio cuerpo, de sus propias entrañas, ¡una vida!
III
Al acercarse la hora del nacimiento, Wang Lung le dijo a la mujer:
–Tendremos que llamar a alguien para que ayude cuando llegue el momento... Alguna mujer...
Pero ella movió la cabeza. Se hallaba retirando las escudillas, después de la cena; el viejo se había ido a acostar y estaban los dos solos, sin más luz que la que caía sobre ellos, en llama vacilante, de una pequeña lámpara de hojalata, llena de aceite de habichuela, en la que flotaba una torcida de algodón que servía de mecha.
–¿Ninguna mujer? –preguntó Wang Lung, consternado.
Empezaba ahora a habituarse a estas conversaciones con la mujer, conversaciones en las que la parte de ella se limitaba a un movimiento de cabeza, a un gesto de la mano o, en ocasiones, a una palabra salida involuntariamente de sus labios. Él había terminado por acostumbrarse a la parquedad de este curioso conversar.
–¡Pero va a ser muy extraño, con sólo dos hombres en la casa! –continuó–. Mi madre hacía venir a una mujer del pueblo. Yo no entiendo nada de estas cosas. ¿No hay nadie en la Casa Grande, alguna esclava con quien hubieras tenido amistad, que quisiera venir?
Era la primera vez que mencionaba la casa de donde ella había salido ya mujer. Se volvió hacia él como jamás la había visto, con la pupilas dilatadas y el rostro animado de una cólera sorda.
–¡Nadie de esa casa! –gritó.
A Wang Lung se le cayó la pipa, que estaba llenando, y miró a la mujer con estupor. Pero ya a su rostro había vuelto la expresión de siempre. O-lan recogía los palillos como si no hubiera hablado.
–¡Bueno, he aquí un caso! –dijo Wang Lung con asombro.
Pero ella no contestó, y él, entonces, continuó argumentando:
–Nosotros dos no tenemos habilidad en partos. Mi padre no está bien que entre en tu habitación, y en cuanto a mí, ni siquiera he visto nunca parir a una vaca. Mis manos podrían estropear a la criatura por torpeza. Pero si alguien de la Casa Grande, donde las esclavas están continuamente dando a luz...
O-lan, que había amontonado ordenadamente los palillos sobre la mesa, miró a Wang Lung y luego dijo: