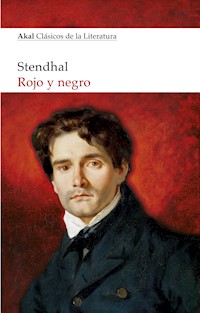Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicos de la literatura
- Sprache: Spanisch
La cartuja de Parma fue dictada por Stendhal en cincuenta y dos días: desde el 4 de noviembre al 26 de diciembre de 1838. La corrigió hasta su publicación en abril de 1839, pero no deja de ser sorprendente la rapidez con la que realiza su obra. En ella, relata la historia de Fabrizio del Dongo, un joven patricio italiano a quien su tía Gina, duquesa de Sanseverina, y su amante, el primer ministro del ducado, el conde Mosca, desean ayudar para que haga carrera. El príncipe Ranuccio-Ernesto IV, enamorado de Gina, al verse rechazado por esta, se interpondrá en el camino del joven haciendo que Fabrizio sea arrestado por homicidio y encerrado en la torre Farnese. Mas en la torre conocerá la feliz solución a sus desdichas en la persona de Clelia, la hija del carcelero, de la que se enamorará y quien le ayudará a fugarse. Ambientada en la en la ciudad de Parma y el castillo familiar situado en el lago de Como, cuando el dominio napoleónico en Europa estaba llegando a su fin, Stendhal dibuja la historia de amor, en la que sus personajes están brillantemente descritos. Pocas veces se ha produndizado mejor en los secretos y las contradicciones de los seres humanos como en esta novela.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 954
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Clásicos de la Literatura / 20
Stendhal
LA CARTUJA DE PARMA
Traducción: Pilar Ruiz Ortega
La cartuja de Parma fue dictada por Stendhal en cincuenta y dos días: desde el 4 de noviembre al 26 de diciembre de 1838. La corrigió hasta su publicación en abril de 1839, pero no deja de ser sorprendente la rapidez con la que realizó su obra. En ella, relata la historia de Fabrizio del Dongo, un joven patricio italiano a quien su tía Gina, duquesa de Sanseverina, y su amante, el primer ministro del ducado, el conde Mosca, desean ayudar para que haga carrera. El príncipe Ranuccio-Ernesto IV, enamorado de Gina, al verse rechazado por esta, se interpondrá en el camino del joven haciendo que Fabrizio sea arrestado por homicidio y encerrado en la torre Farnesio. Pero en la torre conocerá la feliz solución a sus desdichas en la persona de Clelia, la hija del carcelero, de la que se enamorará y quien le ayudará a fugarse. Ambientada en la ciudad de Parma y en el castillo familiar situado en el lago de Como, cuando el dominio napoleónico en Europa estaba llegando a su fin, Stendhal dibuja una maravillosa historia de amor, en la que sus personajes están brillantemente descritos. Pocas veces se ha profundizado mejor en los secretos y las contradicciones de los seres humanos como en esta novela.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Imagen de cubierta
Retrato de la duquesa de Polignac (1782), pintado por Louise Élisabeth Vigée Le Brun, colección del palacio de Versalles.
Título original
La Chartreuse de Parme
© Ediciones Akal, S. A., 2019
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4776-6
INTRODUCCIÓN
Cincuenta y dos días de alegría, dice Jean Prévost, añadiendo que son los cincuenta y dos días más fructíferos de la literatura francesa. Henri Beyle (1783-1842), con el pseudónimo Stendhal, dicta Lacartuja desde el 4 de noviembre al 26 de diciembre de 1838. Es cierto que el autor la corrige hasta su publicación en abril de 1839, pero no deja de ser sorprendente la rapidez con la que realiza su obra.
En 1838 Stendhal está escribiendo un relato sobre Waterloo para las niñas Eugenia de Montijo y su hermana Paca, que tenían en torno a ocho y nueve años. Su amigo, Prosper Mérimée (1803-1870), amante de España, tiene una estrecha relación con la familia Montijo. De hecho, se dice que la modelo de su Carmen, novela corta que alcanzará fama universal gracias a la ópera de Bizet, fue María Manuela Kirkpatrick, madre de las pequeñas. Pasado el tiempo, Eugenia se casará con Napoleón III y Francisca con el XV duque de Alba. Seguramente es Mérimée quien introduce a Henri Beyle en el círculo de las Montijo.
En 1821, Beyle se ve obligado a salir de Milán, sospechoso de relacionarse con el carbonarismo, movimiento revolucionario liberal perseguido en Italia y en otros países del sur de Europa. Recala entonces en París y vive de nuevo esa época parisina de los salones, de los clubes de escritores y artistas, donde se mezcla la vieja aristocracia con la nueva de la época del Primer Imperio, con los nuevos liberales y con algunos ingleses. En uno de esos cenáculos, Beyle y Mérimée se encuentran y su amistad se mantendrá a lo largo de los años, si bien con distanciamientos y rupturas graves en algunos momentos. Mérimée tiene apenas veinte años, acaba de salir del liceo, mientras que Stendhal, diez años mayor, había recorrido parte de Europa. Ya desde 1800, ayudado por sus parientes, los Daru, se enrola en las campañas de Italia con Napoleón y, aunque no está nunca en primera línea de combate, de ahí extrae los conocimientos sobre las batallas y las impresiones de la guerra. Tiene varios amoríos que le hacen sufrir y gozar, viaja por Italia, aprende italiano, lee sin parar, va a la ópera y se enamora de Italia para siempre. Si bien Mérimée se inclina por España, a ambos les une, entre otros intereses, su enorme sentido del humor, la crítica de la sociedad en la que viven, la ironía y la ambivalencia.
Henri Beyle escribe y publica con diferentes pseudónimos. En 1817 utiliza por primera vez el de Stendhal en Roma, Nápoles y Florencia, memoria de sus viajes y una declaración de amor por Italia, por la belleza y por el arte monumental de sus ciudades. Ha pasado a la historia el síndrome de Stendhal, llamado también el síndrome de Florencia, o síndrome del viajero, cuyos síntomas describe Henri Beyle:
Había llegado a ese punto de emoción en el que se mezclan las celestiales sensaciones producidas por las Bellas Artes con los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón, sentía un agotamiento vital, caminaba con miedo a caerme[1].
Vive una época gloriosa de la historia de Francia, con Napoleón a la cabeza de los ejércitos que invaden Europa, desde las campañas de Italia en 1796, cuando Bonaparte era primer cónsul, hasta su derrota, como Napoleón emperador en 1814, y la derrota definitiva, en Waterloo en 1815. Como muchos franceses coetáneos (Lamartine dice que Napoleón se convierte en el dios de una generación que se aburre), Stendhal siente verdadera fascinación por el héroe convertido en mito. Napoleón reúne todas las características del héroe: ascensión fulgurante, hazañas inesperadas y vertiginosa caída. En Rojo y negro, Julien va tras las huellas de Napoleón, en busca del ascenso social; en La cartuja, Fabrizio, inocentemente, pretende unirse al héroe, persiguiendo un ideal. En ambas obras Napoleón es el símbolo de la energía vital, de la fuerza, así como de la alegría, del entusiasmo y de la juventud. Hemingway, en París era una fiesta compara al Stendhal de los primeros capítulos de La cartuja, en su magistral descripción del campo de batalla y la impresionante retirada, con el Tolstói de Guerra y paz. Los compara en la ilusión y posterior desilusión de sus protagonistas ante una guerra de verdad, que viene a ser la ilusión y desilusión por el héroe militar Napoleón. Es lo que lleva a Fabrizio a preguntarse: «¿he asistido realmente a una batalla?» (cap. IV).
Pero Stendhal también vive la Restauración y el desencanto de esa recuperación monárquica y burguesa. Y como había hecho en Rojo y negro, utilizando el microcosmos de Verrières, donde refleja esos años de Carlos X de 1824 a 1830, en La cartuja, el microcosmos es la ciudad de Parma, como ejemplo de esa contrarreforma a la Revolución francesa y a la primera época de Napoleón. A pesar del enorme ascendiente de la figura de Napoleón sobre Stendhal, el autor de La cartuja diferencia al que él llama Bonaparte, el cónsul, al que ama y admira, del Napoleón emperador de 1804 y siguientes años, y al que ya no admira tanto. La ironía que utiliza en toda La cartuja le hace decir, por boca del conde Mosca, en el capítulo VI «¿qué sería de nosotros si Napoleón hubiese vencido en Waterloo? No tendríamos liberales que temer, es cierto, pero los soberanos de las antiguas familias no podrían reinar más que casándose con las hijas de sus mariscales». Compara, sin decirlo claramente, a Napoleón con el resto de los soberanos absolutos. La ironía está, sobre todo, en que todos sabemos que eso ya había ocurrido, conocemos todos los nexos de la familia Napoleón con las monarquías europeas. El mismo Napoleón se casa con María Luisa de Austria, hija del archiduque Francisco I de Austria, y sobrina nieta de la misma reina María Antonieta. Curiosamente, María Luisa de Austria ostentó el ducado de Parma de 1814 hasta su muerte, en Parma, en 1847.
Siendo cónsul en Civitavecchia, Stendhal descubre los archivos de una familia noble del Renacimiento, la poderosa familia Farnesio, en el legajo titulado Origen de la grandeza de la familia Farnesio, que luego recopilará en Crónicas italianas, y llama su atención Alejandro Farnesio (1468-1549), que llegó a ser papa con el nombre de Paulo III, entre 1534 y 1549, impulsado, del mismo modo que Fabrizio, por su poderosa tía Vandozza. Los amoríos del futuro papa con una dama llamada Cléria y el hecho de que uno de los hijos del papa fuese duque de Parma hace que Stendhal vea ahí una historia que, trasladada al siglo XIX, será La cartuja de Parma.
Estos cinco o seis puntos: su Waterloo para las niñas Montijo, el cónsul Bonaparte entrando gloriosamente en Italia en 1796, las crónicas italianas del Renacimiento, el análisis psicológico y sociológico del amor ‒en 1823 ya había publicado De l’Amour‒, sus propios amoríos, y sus experiencias en el departamento de Guerra y en la administración del Imperio, de la que formó parte, unido a un sentido del humor y de la ironía permanente en sus descripciones y análisis, son la base de La cartuja. Una novela de experiencias y de madurez. Lo dice Balzac (1799-1850): «Esta obra sólo podía ser imaginada y ejecutada por un hombre de cincuenta años en todo el vigor de su edad y en la madurez de todo su talento».
Una vez publicada La cartuja de Parma, no tuvo buena acogida. Sólo Balzac la analiza y estudia en los primeros años. El mismo Stendhal decía que su obra tendría éxito más allá de 1880: cuarenta años después; pero, ya va a cumplirse casi dos siglos desde su publicación y La cartuja de Parma, junto con su autor, sigue siendo uno de los fenómenos literarios más analizados y más estudiados de la literatura francesa.
También Prosper Mérimée, fiel a la memoria de su amigo, desaparecido ya este, escribe en 1855: «Imagino que algún crítico del siglo XX descubrirá los libros de Beyle en el amasijo de la literatura del siglo XIX y le hará la justicia que no ha encontrado entre sus contemporáneos».
Todo esto indica que La cartuja de Parma es, pues, una novela moderna, que no fue comprendida en su época y que sigue siendo actual, como ocurre con los clásicos.
En La Revue Parisienne, en 1840, Balzac publica Études sur M. Beyle, interesado en las dimensiones políticas de La cartuja más que en su análisis sobre el amor. Para Balzac, La cartuja es El príncipe de Maquiavelo (1469-1527), si Maquiavelo hubiera vivido en el siglo XIX. Los dos analizan la realidad tal como la ven, sin criticarla explícitamente, dice Balzac. El fin justifica los medios, la razón de Estado, el combinar la astucia y la fuerza, la tendencia al disimulo si favorece al interés político o al interés propio, el mantener las reglas de juego en la corte, etc. Máximas que conocemos y que siguen en vigor en la política en pleno siglo XXI.
El mismo narrador reflexiona en el capítulo XXIII sobre esa dimensión política de la novela, como ya lo había hecho en Rojo y negro, con la famosa frase: «La política, en una obra literaria, es un disparo en medio de un concierto, algo grosero y del que, sin embargo, no es posible retirar la atención».
Hay mucho en ella también del jesuita español Baltasar Gracián (1619-1658) y sus trescientas consignas de su Oráculo manual y arte de la prudencia que el hombre de la corte debe hacer suyas si quiere estar en buenos términos con el mundo que le interesa.
El lector encontrará uno y mil ejemplos de esa corriente maquiavélica a lo largo de toda la obra. Pero, sobre todo, en la actitud del conde Mosca, político flexible, paradójico, hábil, que adapta su opinión a las circunstancias, incluso en el amor. Hombre fiel, ama realmente a la duquesa Sanseverina, pero no por ello deja de utilizar su sentido práctico y maquiavélico en la conquista de la duquesa y en sus esfuerzos por mantener ese amor.
Y ese mismo maquiavelismo en el amor lo encontramos en otros personajes. Gina, por ejemplo, volcán permanente de voluntad y de imaginación, como dice Philippe Berthier, que, después de Pietranera, aparentemente lo arriesga todo por el amor a Fabrizio, ese amor no declarado que la consume y la exalta al mismo tiempo. Digo aparentemente; porque no se olvida de beneficiarse a sí misma. Lo mismo ocurre con los amores de Fabrizio, las pequeñas Mariettas, Fausta y otras. Todos ellos van en busca de su propia felicidad, que, al fin y al cabo, es la máxima de Stendhal. Incluso para conseguir a Clelia, su verdadero amor, Fabrizio utiliza esa pequeña treta de afirmar que había probado el veneno y que estaba a punto de morir. Claro que Balzac afirma, a propósito del amor, que toda pasión debe ser jesuítica.
«Le plus beau roman du monde», dijo Gide, y con él lo repiten lectores anónimos y estudiosos y amantes de La cartuja. La novela más hermosa del mundo. Italo Calvino[2] lo recuerda y presenta una magnífica guía para nuevos lectores de La cartuja. Por ejemplo, la importancia de los primeros capítulos: ese Milán que despierta a la felicidad, a la alegría, a la libertad, a la juventud, con la entrada de los ejércitos de Napoleón en 1796. Y ese despertar, Stendhal lo compara con la Italia del Renacimiento. Porque, aun siendo muchas novelas al mismo tiempo, La cartuja es, sobre todo, una novela «italiana», entendiendo con ese calificativo como que en ella está presente la espontaneidad, la alegría de vivir, la búsqueda de la felicidad, la ligereza y las artes y las letras italianas. La pasión por la pintura de Correggio o por la poesía de Petrarca o Metastasio, por ejemplo.
En los estudios sobre Stendhal nos encontramos siempre con lo que se llama el beylismo, a una actitud de búsqueda del yo, del bien personal y de la felicidad. Así Beyle, en su correspondencia con Balzac, le confiesa que lo que él pretendía en La cartuja era hablar de esos años felices de su juventud.
La novela total es otro calificativo que ya nos da Balzac: crónica histórica y de sociedad, aventura picaresca, intrigas políticas, mundanas y palaciegas, perfectamente trasladables a los tiempos actuales. Las pasiones amorosas, analizadas psicológicamente, tema universal y de todos los tiempos. Los celos del conde Mosca, por ejemplo, le hacen ver lo que no es, le hacen adelantar acontecimientos, trastornarle hasta llegar a situaciones ridículas, como llorar o sobornar a los criados. Lo teatral, dentro de la crónica de sociedad, que aquí no es ni drama ni comedia, pues se asemeja más a una ópera bufa. El lector apreciará los juegos de la corte, la commedia dell’Arte[3], lo burlesco, los espacios cerrados de ese teatro en el que hasta el príncipe soberano tiene miedo. Miedo al progreso, triunfo de la mediocridad, etcétera.
Así que nos encontramos con una novela de aventuras, romántica, de capa y espada, política, irónica, críptica, incluso con una novela femenina. Fabrizio, demasiado infantil, se lanza a la aventura de partir hacia Waterloo. Y en ese momento ya es ayudado por su madre, sus hermanas, su tía, y después, en su aventura por Francia, por otras mujeres: la carcelera, la cantinera, la dueña de la posada y sus hijas de Flandes. Es interesante el papel que Stendhal concede a las mujeres de más edad o de una posición social más alta, casi siempre. En La cartuja, Gina es la figura central de todas las tramas. Lo mismo está siguiendo a Pietranera en el exilio, en los paseos románticos del lago o entreteniendo a la corte con sus representaciones de opereta.
Hay otras aventuras de Fabrizio que vienen a ser episodios de capa y espada. Todo el capítulo XIII está lleno de comicidad, de duelos y de comedia de enredo. A lo largo de la novela, Fabrizio pasa de ser un héroe épico a convertirse en un héroe romántico.
El romanticismo del lago, de los paisajes, la meditación ante el lago sublime, la interiorización del paisaje como en Lamartine o en Rousseau... Ese amor cortés, en la distancia, de Clelia y Fabrizio. Fabrizio, que tanto se quejaba de no tener un corazón capaz de amar. Clelia, y esa evolución hacia un amor imposible, desgarrada entre el amor filial y el amor por Fabrizio que recuerda a Julia o la Nueva Eloísa: el amor y la culpa, las promesas religiosas. Un amor vivido en el disimulo. Y el fatal desenlace.
La novela críptica que, desde el principio, nos presenta a Fabrizio guiándose por augurios, por constelaciones, discípulo del visionario padre Blanes. Fabrizio huye siempre o se refugia siempre o duda siempre, hasta preguntarse «¿soy un héroe sin saberlo?» (cap. XVIII), como antes se había preguntado «¿he estado realmente en una batalla?». Exilio geográfico y exilio interior. Solo en la celda de la torre Farnesio, solo en la lejanía, solo en la cartuja. Amor-prisión como símbolo de amor prohibido.
Los augurios y los símbolos: la torre del campanario y la torre Farnesio. El posible crimen, los naranjos, los ramilletes en el jardín, las máscaras, los pseudónimos, los alfabetos. Todo ello indica esa ambigüedad, en la que pocas cosas son lo que parecen. En política, por ejemplo, los llamados «liberales» están a favor del príncipe absolutista; y su ministro, el conde Mosca, odia a los liberales, pero pretende hacer de su príncipe el hombre de Estado, liberal y aceptado en toda Europa. La ideología no se corresponde con las actuaciones políticas, pero eso no nos sorprende a los lectores del siglo XXI.
El colmo de la ambigüedad es esa dedicatoria final To happy few, recogiendo la frase de Shakespeare en La vida de Enrique V. ¿Quiénes son esos pocos felices? ¿Los que han comprendido el sentido de la novela? ¿Los que aman la república? ¿Los que…? Un país sin republicanos, se dice en algún momento. Y la ambigüedad de una crítica feroz contra la república de los estados Unidos, donde no hay que complacer a un príncipe absoluto, sino a todo el populacho. El enigma y la ambigüedad también de Ferrante Pallá, ¿el verdadero republicano? Pero incongruente y sincero: un revolucionario enamorado de una duquesa. Contradicción y ambigüedad en los personajes principales, como Gina o Fabrizio, que aman al pueblo sin perder nunca su visión aristocrática de los hechos.
Si los últimos capítulos desconciertan al lector por su rapidez en el desenlace, en el último párrafo Stendhal cierra la novela agradando a la mayoría, para dedicársela a continuación a la feliz minoría.
Las prisiones de Parma estaban vacías, el conde era inmensamente rico, Ernesto V, adorado por sus súbditos que comparaban su gobierno con el de los grandes duques de Toscana. Emulando a Voltaire en Candide: «Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes».
Novela atemporal y sin un espacio preciso, porque Parma es el modelo de pequeña ciudad italiana bajo la influencia de Austria, pero podría ser Francia en la restauración monárquica. O Módena, ciudad en la que gobiernan con dureza los Habsburgo-Lorena. En Parma no hay ninguna torre Farnesio, ni hay ninguna cartuja. Ni siquiera hay un príncipe despótico. Para Stendhal, cuando habla de la energía de Napoleón, significa recuperar toda la energía italiana del Quattrocento, en política, en música, en pintura. Mezcla de tiempos y de espacios para mostrar un tiempo y un espacio literarios. Amalgama de personajes que recuerdan a otros héroes de tiempos pasados. Las heroínas tienen el rostro de sus amores italianos. Es el pasado de una patria mítica, la de la juventud y la de la búsqueda de la felicidad.
Pilar Ruiz Ortega
[1] «J’étais arrivé à ce point d’émotion où se rencontrent las sensations celestes données par les Beaux-Arts et les sentiments passionnées. En sortant de Santa Croce, j’avais un battement de coeur, la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber», Rome, Naples et Florence, París, Éditions Delaunay, 1826,. tomo II, p. 102.
[2] Italo Calvino (1923-1985), ¿Por qué leer a los clásicos?, Madrid, Siruela, 2009.
[3] La commedia dell’Arte es un tipo de teatro popular nacido a mediados del siglo XVI en Italia y conservado hasta comienzos del siglo XIX. Como género, mezcla elementos del teatro literario del Renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas (máscaras y vestuario), recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas.
CRONOLOGÍA
1783: El 23 de enero nace en Grenoble Henri Beyle. Tres años más tarde nace su hermana Paulina, a la que se sentirá muy unido. No tiene tanto trato con su otra hermana, Zénaïde-Caroline, a la que más bien detesta. Su padre era abogado. La muerte prematura de la madre, en 1790, supone para Stendhal una infancia desgraciada. Sólo su abuelo materno y su tía Elisabeth alegrarán en parte sus días de la infancia. La relación con su padre será cada vez más distante.
1791: Estancia en Saboya, en casa de sus tíos maternos.
1792: Inicio de la etapa que llamará «la tiranía Raillane», del nombre del abate que será su preceptor durante dos años y que alimentará el anticlericalismo del autor. Una de las etapas más amargas de su infancia.
1793 Proceso y muerte de Luis XVI, condenado a la guillotina. Ve cómo su padre es arrestado como sospechoso de defender la monarquía. Henri Beyle, por el contrario, se considera ya un patriota intransigente y un jacobino.
1796-1799: Entrada en la École Centrale de Grenoble, donde permanecerá tres años. Intenta ingresar en la Politécnica de París y allí se dirige para vivir con sus primos, los Daru.
1799: Los Daru le ayudarán a lo largo de su carrera, tanto en sus funciones militares y de administración del Estado, como en las letras y en las artes, en general. Sin los Daru, Henri Beyle no sería Stendhal. Pronto se olvida del ingreso en la Politécnica. Pierre Daru lo lleva con él a las oficinas del ministerio de la Guerra.
1800: Junto con Pierre Daru va a Milán, para incorporarse al ejército del primer cónsul. El 23 de octubre es nombrado subteniente. Oye por primera vez El matrimonio secreto, de Cimarosa, ópera mencionada en Rojo y negro y también en La cartuja. Se enamora perdidamente de Angela Pietragrua.
1801: Pasa algún tiempo en Grenoble.
1802: De nuevo en París. Enamorado de Victorina Mounier y más tarde de Adèle Rebuffel. Se da de baja del ejército. Frecuenta los teatros y lee sin parar, decide dedicarse a la literatura.
1805: Va a Marsella siguiendo a la actriz Mélanie Guilbert, llamada Louason, y a dedicarse a la banca, pero pronto se aburre, tanto de la actriz como de la banca.
1806: Regresa a París. Acompaña a otro de los Daru, Martial, en el séquito de Napoleón cuando entra en Berlín. Martial es para Henri Beyle una fuente de conocimiento tanto en las letras como en la pintura y en las artes en general. Pierre Daru es consejero de Estado e intendente general; gracias a él Stendhal viajará a Brunswick, como comisario adjunto para la guerra. Allí amará a Wilhelmine de Griesheim. Con el fin de ganarse la vida se hace funcionario imperial, siempre siguiendo a los Daru.
1809: Acompaña a Pierre Daru a Viena, donde corteja a la condesa Alexandre Daru, esposa de su benefactor. («Alexandrine Petit» en La vida de Henry Brulard).
1810: Regresa a París donde le nombran auditor en el Consejo de Estado.
1811: Relación con otra actriz, Angéline Bereyter. Viaja a Italia, donde vuelve a encontrarse con su primer amor Angela Pietragrua, comienza a escribir Historia de la pintura en Italia.
1812: Se une a la Grande Armée en Rusia y asiste a la batalla de Moscú.
1813-1814: Realiza diferentes viajes por Europa.
1815: Publicación de su primer libro Vidas de Haydn, Mozart y Metastasio, bajo el pseudónimo de Louis-Alexandre-César Bombet. Su relación tempestuosa con Angela lo retiene en Milán durante los «Cien Días». Acaba rompiendo con ella.
1816-1817: Vive en diferentes ciudades de Italia. Publica Historia de la pintura en Italia, y Roma, Nápoles y Florencia en 1817, primera obra que firma ya con el pseudónimo de Stendhal, que no abandonará. Todo este bagaje literario sobre Italia y las experiencias son de suma importancia para la creación de La cartuja de Parma.
1818: Inicio de su gran pasión por Mathilde Dembowski (Métilde).
1819: Muere su padre. Vuelve a Grenoble y después a París donde comienza Del Amor, bajo la influencia de su amor por Métilde.
1821: En Italia se ve envuelto en las conspiraciones liberales, pues está relacionado con los carbonari; Métilde incluso es sospechosa; le aconsejan volver a París. Pasa algún tiempo en Londres.
1822: Publica Del Amor.
1823: Escribe Racine et Shakespeare, manifiesto a favor del «romanticismo».
1825: Muerte de Mathilde Dembowski.
1826: Fin de un gran amor, iniciado dos años antes, con Clémentine Curial.
1827: Publica Armance, su primera novela. Estancias en Milán, de donde es expulsado en enero de 1828. Año difícil para Stendhal, con problemas económicos.
1829: Escribe Paseos por Roma. Relación con Alberte de Rubempré (madame Azur). Viaja por el Midi y en Marsella, parece que piensa por primera vez en una novela que podría titularse Julien y que será al fin Rojo y negro.
1830: Relación con Giulia Rinieri. Trabaja en el final de Rojo y negro en los días de Julio; revolución llamada de los tres días de julio. En el mes de noviembre: publicación de Rojo y negro. Nombramiento de cónsul en Trieste, que debe abandonar de inmediato por no ser aceptado por las autoridades austriacas.
1831: Nombrado cónsul en Civitavecchia, hasta 1836.
1833-1834: Escribe Souvenirs d’égotisme, e inicia una novela que quedará inacabada, Lucien Leuwen.
1835: Comienza La vida de Henry Brulard. Consigue un permiso de tres meses que, finalmente, durará tres años.
1836: Vuelve a París. Comienza Mémoires de Napoléon, que abandona enseguida.
1837-1838: Viajes por diversas regiones de Francia. Inicia y termina La cartuja de Parma.
1839: Comienza Lamiel, que quedará inacabada.
1840-1841: De nuevo en Italia. Primer ataque de apoplejía.
1842: Muere en París de un segundo ataque de apoplejía, el 23 de marzo. Fue enterrado en el cementerio de Montmartre, en París.
LA CARTUJA DE PARMA
ADVERTENCIA
Esta novela se escribió en el invierno de 1830 y a trescientas leguas de París; así pues, ninguna alusión a los asuntos de 1839. Muchos años antes de 1830, en la época en la que nuestros ejércitos recorrían Europa, el azar me proporcionó un alojamiento en la casa de un canónigo; era en Padua, encantadora ciudad de Italia; habiéndose prolongado mi estancia, nos hicimos amigos. Volviendo a Padua a finales de 1830, corrí a la casa del buen canónigo; él ya no estaba, yo lo sabía, pero quería volver a ver el salón en el que habíamos pasado tantas veladas agradables, y que tan a menudo echamos de menos después. Allí estaba el sobrino del canónigo y la mujer de este, los cuales me recibieron como a un viejo amigo. Vinieron algunas personas más, y no nos separamos hasta muy tarde; el sobrino encargó en el Café Pedroti un excelente sabayón[1]. Lo que nos hizo trasnochar, sobre todo, fue la historia de la duquesa Sanseverina, a la que alguien hizo alusión, y que el sobrino insistió, en mi honor, en contar la historia completa.
—En el país al que voy –dije a mis amigos–, apenas encontraré veladas como esta, y para pasar las largas horas de la noche, escribiré una novela de su historia.
—En ese caso –dijo el sobrino–, voy a darle los anales de mi tío, que, en el artículo Parma, menciona algunas de las intrigas de esa corte, en los tiempos en los que la duquesa hacía y deshacía; pero, ¡cuidado! esta historia es todo menos moral, y ahora que ustedes en Francia se las dan de pureza evangélica, puede que le acarree el sobrenombre de asesino.
Publico esta novela sin cambiar nada del manuscrito de 1830, lo que puede tener dos inconvenientes: el primero, para el lector, ya que al ser italianos los personajes quizá interese menos, los corazones de este país difieren bastante de los corazones franceses. Los italianos son sinceros, buena gente y no desconfiados, dicen lo que piensan; su vanidad les llega por impulsos, entonces se transforma en pasión, y toma el nombre de puntiglio. En fin, la pobreza no es algo ridículo entre ellos. El segundo inconveniente es relativo al autor. Confesaré que he tenido la audacia de dejar a los personajes las asperezas de su carácter; pero, a cambio, lo declaro abiertamente, vierto mi total desaprobación moral sobre muchas de sus acciones. ¿Para qué representarlos con la alta moralidad y las gracias de los caracteres franceses, los cuales sólo aman el dinero por encima de todas las cosas y apenas cometen pecados por odio o por amor? Los italianos de esta novela son poco más o menos, lo contrario. Por otra parte, me parece que cada vez que avanzamos doscientas leguas de sur a norte, tiene lugar un nuevo paisaje como una nueva novela. La amable sobrina del canónigo había conocido e incluso había querido mucho a la duquesa Sanseverina, y me ruega que no cambie nada de sus aventuras, las cuales son censurables.
23 de enero de 1839
[1] El sabayón es una crema de origen italiano elaborada a base de yemas de huevo con un toque de licor, una especie de ponche.
LIBRO PRIMERO
Gia mi fur dolci inviti a emplir le Corte I luoghi ameni[1].
Ariosto, sat. IV.
[1] «Encantadores lugares que antaño me invitaron dulcemente a escribir estas páginas.»
I
CAPÍTULO PRIMERO
Milán en 1796
El 15 de mayo de 1796, el general Bonaparte hizo su entrada en Milán a la cabeza de ese joven ejército que acababa de pasar el puente de Lodi y de mostrar al mundo que, después de tantos siglos, César y Alejandro tenían un sucesor. Los milagros de bravura y de ingenio, de los que Italia fue testigo, en pocos meses despertaron a un pueblo dormido; sólo ocho días antes de la llegada de los franceses, los milaneses se veían a sí mismos como una pandilla de bribones, acostumbrados a huir siempre ante las tropas de Su Majestad Imperial y Real; eso era al menos lo que les repetía, tres veces por semana, un periodicucho, no mayor que la palma de la mano, impreso en papel sucio.
En la Edad Media, los lombardos republicanos habían dado prueba de una bravura igual a la de los franceses y merecieron ver su ciudad enteramente arrasada por los emperadores de Alemania. Desde que se convirtieron en leales súbditos, su principal ocupación era imprimir sonetos en pequeños pañuelos de tafetán rosa, con ocasión del matrimonio de una joven perteneciente a alguna familia noble o rica. Dos o tres años después de esa gran época de su vida, esa joven se hacía con un cavalier servant[1]; a veces, el nombre del chichisbeo[2] escogido por la familia del marido ocupaba un lugar honorable en el contrato de matrimonio. Estaban lejos de esas costumbres afeminadas, de emociones profundas, que produjo la imprevista llegada del ejército francés. Pronto surgieron costumbres nuevas y apasionadas. Un pueblo entero cayó en la cuenta, el 15 de mayo de 1796, de que todo lo que ese pueblo había respetado hasta entonces, era soberanamente ridículo y a veces odioso. La salida del último regimiento de Austria marcó la caída de las antiguas ideas. Exponer la vida se convirtió en moda; vieron que, para ser felices, después de siglos de sensaciones huecas, había que amar a la patria, con un amor verdadero, y buscar acciones heroicas. Estaban sumidos en una noche profunda, por la continuidad del celoso despotismo de Carlos V y de Felipe II; echaron abajo sus estatuas, y de repente, se encontraron inundados de luz. Desde hace unos cincuenta años, y a medida que la Enciclopedia y Voltaire se expandían en Francia, los monjes gritaban al buen pueblo de Milán, que aprender a leer o a cualquier otra cosa era un esfuerzo muy poco útil, y que, si pagaban religiosamente los diezmos a su párroco, y le contaban fielmente todos sus pecadillos, estarían casi seguros de obtener una hermosa plaza en el paraíso. Para acabar de sosegar a este pueblo, antaño tan terrible y tan razonador, Austria le había vendido a buen precio el privilegio de no tener que aportar reclutas a su ejército.
En 1796, el ejército milanés se componía de veinticuatro faquines vestidos de rojo, que protegían la ciudad en connivencia con cuatro magníficos regimientos de granaderos húngaros. La libertad de costumbres era extrema, pero la pasión muy escasa; por otra parte, además del desagrado de tener que contar todo al cura, bajo pena de ruina, incluso en este mundo, el buen pueblo de Milán estaba aún sometido a algunas pequeñas restricciones monárquicas que no dejaban de ser vejatorias. Por ejemplo, el archiduque, que residía en Milán y gobernaba en nombre del emperador, su primo, había tenido la idea lucrativa de comerciar con el trigo. En consecuencia, prohibición a los campesinos de vender los cereales hasta que Su Alteza hubiera llenado sus almacenes.
En mayo de 1796, tres días antes de la entrada de los franceses, un joven pintor de miniaturas, un poco loco, llamado Gros[3], famoso más tarde, y que había llegado con el ejército, al oír contar en el gran café de los Servi (de moda entonces) las hazañas del archiduque, que además era un hombre enorme, cogió la lista de los helados, impresa como anuncio sobre una hoja de un feo papel amarillo. En el reverso de la hoja, dibujó al obeso archiduque; un soldado francés le hundía la bayoneta en el vientre y, en lugar de sangre, salía una increíble cantidad de trigo. Lo que llamamos broma o caricatura no era conocido en este país de cauteloso despotismo. El dibujo que Gros dejó sobre la mesa del café de los Servi pareció un milagro caído del cielo; fue grabado durante la noche y al día siguiente se vendieron veinte mil ejemplares.
El mismo día, se pegaban carteles con el anuncio de una contribución de guerra de seis millones, cuya causa eran las necesidades del ejército francés, el cual, viniendo de ganar seis batallas y de conquistar veinte provincias, carecía hasta de zapatos, pantalones, trajes y sombreros.
La cantidad de felicidad y de placer que hizo irrupción en Lombardía con estos franceses tan pobres fue tal que sólo los curas y algunos nobles se dieron cuenta del peso de esa contribución de seis millones, a la que pronto seguirían muchas más. Estos soldados franceses reían y cantaban todo el día; tenían menos de veinticinco años, y su general, que tenía veintisiete, pasaba por ser el de más edad de su ejército. Esa alegría, esa juventud, esa despreocupación, respondían de una manera divertida a los furibundos sermones de los monjes que, desde hacía seis meses, anunciaban desde lo alto de sus sagrados púlpitos que los franceses eran monstruos, obligados, bajo pena de muerte, a quemar todo y a cortar la cabeza a todo el mundo. Y que, por ello, cada regimiento marchaba con la guillotina por delante.
En los campos, se veía a la puerta de las chozas, al soldado francés ocupado en acunar al niño del ama de casa, y casi cada tarde, algún tambor, tocando el violín, improvisaba un baile. Al ser las contradanzas demasiado cultas y complicadas como para que los soldados, que por otra parte tampoco las sabían apenas, pudiesen enseñárselas a las mujeres del país, eran ellas las que enseñaban a los jóvenes franceses la Monferrina, el Saltarello[4] y otras danzas italianas.
Los oficiales habían sido alojados, en lo posible, en las casas de gente rica; tenían necesidad de reponerse. Por ejemplo, un teniente llamado Robert fue alojado en el palacio de la marquesa del Dongo. Este oficial, joven de leva, bastante desenvuelto, poseía, como único bien al entrar en ese palacio, un escudo de seis francos que acababa de recibir en Plasencia. Después de pasar el puente de Lodi, le quitó a un oficial austriaco muerto por un proyectil, un magnífico pantalón de nanquín, bastante nuevo, y jamás hubo prenda de vestir que le viniera más a propósito. Los galones de oficial eran de lana, y el tejido de la casaca estaba cosido al forro de las mangas para que los trozos se mantuviesen unidos; pero había aún una circunstancia más triste: las suelas de los zapatos eran de trozos de sombrero, igualmente cogido en el campo de batalla, más allá del puente de Lodi. Esas suelas improvisadas se sujetaban por encima de los zapatos con cuerdas muy visibles, de manera que cuando el mayordomo de la casa se presentó en la habitación del teniente Robert para invitarle a cenar con la señora marquesa, este se vio sumido en un mortal aprieto. Su voltigeur[5] y él se pasaron las dos horas que tenían, antes de esa fatal cena, tratando de recoser un poco la casaca y a teñir de negro con tinta las desgraciadas cuerdas de los zapatos. Finalmente, llegó el momento terrible.
En mi vida me encontré tan incómodo, me decía el teniente Robert; esas damas pensaban que les iba a asustar, y era yo el que temblaba más que ellas. Me miraba los zapatos y no sabía cómo andar con soltura. La marquesa del Dongo, añadía, estaba entonces en todo el esplendor de su belleza. Usted la conoció con esos ojos tan hermosos y los hermosos cabellos de un rubio oscuro que enmarcaban tan bien el óvalo de su encantador rostro. Yo tenía en mi habitación una Herodías de Leonardo da Vinci que parecía su retrato. Dios quiso que me viese de tal manera sobrecogido por esa sobrenatural belleza, que me olvidé de mi atuendo. Desde hacía dos años que no veía más que cosas feas y miserables en las montañas del país de Génova: me atreví a dirigirle unas palabras sobre mi embeleso.
Pero yo era demasiado juicioso como para detenerme demasiado tiempo en los cumplidos. Mientras construía bien las frases, veía, en un comedor todo de mármol, doce lacayos y ayudas de cámara vestidos con lo que entonces me parecía el colmo de la magnificencia. Imagínese que aquellos pícaros no solamente tenían buenos zapatos, sino también hebillas de plata. Yo veía con el rabillo del ojo todas esas estúpidas miradas fijas en mi casaca, y quizá también en mis zapatos, lo que me partía el corazón. Hubiera podido, con una sola palabra, atemorizar a toda esa gente; pero, ¿cómo ponerles en su sitio sin correr el riesgo de asustar a las damas?, pues la marquesa, para infundirse un poco de valor, como ella misma me dijo después cien veces, había enviado a alguien al convento, en el que estaba interna en aquel momento, para que trajeran a Gina del Dongo, hermana de su marido, quien fue más tarde esa encantadora condesa Pietranera. En la prosperidad, nadie la sobrepasó en alegría y en espíritu amable, como nadie la sobrepasó, en la adversidad, en valor y en serenidad de espíritu.
Gina, que podía rondar por entonces los trece años de edad, pero que aparentaba dieciocho, vivaz y franca, como usted sabe, temía tanto echarse a reír al ver mi indumentaria, que no se atrevía a comer; la marquesa, al contrario, me colmaba de halagos que me intimidaban; ella veía muy bien movimientos de impaciencia en mis ojos. En una palabra, tenía aspecto de tonto, me tragaba el desprecio, cosa que, según dicen, es imposible para un francés. Finalmente, una idea caída del cielo vino a iluminarme: me puse a contar a esas damas mi miseria, y lo que habíamos sufrido desde hacía dos años en las montañas del país de Génova, donde nos retenían unos viejos generales imbéciles. Allí, decía, nos daban assignats[6] , sin curso legal en el país, y tres onzas de pan al día. No había hablado ni dos minutos, cuando la bondadosa marquesa tenía los ojos llenos de lágrimas, y Gina se puso seria.
—Cómo, señor teniente –me decía Gina–, ¡tres onzas de pan!
—Sí, señorita; pero en desagravio, la distribución faltaba tres veces por semana, y como los campesinos que nos daban alojamiento eran aún más miserables que nosotros, les dábamos un poco de nuestro pan.
Al dejar la mesa, le ofrecí el brazo a la marquesa hasta la puerta del salón; después, volviendo rápidamente sobre mis pasos, di al criado que nos había servido a la mesa, ese único escudo de seis francos, de cuyo uso yo me había hecho tantos castillos en el aire.
Ocho días después, continuaba Robert, cuando fue bien demostrado que los franceses no guillotinaban a nadie, el marqués del Dongo regresó de su castillo de Grianta, sobre el lago Como, en el que valientemente se había refugiado al acercarse el ejército, abandonando al azar de la guerra a su joven esposa, tan hermosa, y a su hermana. El odio que este marqués nos tenía era igual a su miedo, es decir, inconmensurable: su cara gorda, pálida y devota era divertida de ver cuando me hacía cumplidos. Al día siguiente de su regreso a Milán, recibí tres varas de tela y doscientos francos a cuenta de la contribución de los seis millones; yo me recuperé y me convertí en el caballero de las damas, pues comenzaron los bailes.
La historia del teniente Robert fue poco más o menos la historia de todos los franceses; en lugar de burlarse de la miseria de esos valientes soldados, tuvieron compasión de ellos, y los amaron.
Esta época de felicidad imprevista y de embriaguez no duró más que dos escasos años; la locura había sido tan excesiva y tan general, que me sería imposible dar una idea de ella, si no es con esta reflexión histórica y profunda: este pueblo se aburría desde hacía cien años.
La voluptuosidad natural de los países meridionales había reinado antaño en la corte de los Visconti y de los Sforza, esos famosos duques de Milán. Pero, a partir del año 1624, cuando los españoles se adueñaron del Milanesado, y se vieron dominados por amos taciturnos, desconfiados, orgullosos, y temiendo siempre la revuelta, la alegría había desaparecido. Los pueblos, al tomar las costumbres de sus dueños, más bien pensaban en vengarse al mínimo insulto, con una puñalada, que en disfrutar del momento presente.
La loca alegría, el júbilo, la voluptuosidad, el olvido de cualquier sentimiento triste, o sólo razonable, fueron llevados hasta tal punto, desde el 15 de mayo de 1796, cuando los franceses entraron en Milán, hasta abril de 1799, cuando fueron expulsados como consecuencia de la batalla de Cassano, que se hubiera podido citar a antiguos comerciantes millonarios, antiguos usureros, antiguos notarios que, durante ese intervalo, se habían olvidado de ser taciturnos y de ganar dinero.
Todo lo más, hubiera sido posible contar con algunas familias pertenecientes a la alta nobleza, que se habían retirado a sus palacios en el campo, como para desdeñar el entusiasmo general y la expansión de todos los corazones. Es cierto también que estas familias nobles y ricas se les había diferenciado de una manera desafortunada en el reparto de las contribuciones de guerra, solicitadas por el ejército francés.
El marqués del Dongo, contrariado de ver tanto alborozo, había sido uno de los primeros en volver a su magnífico castillo de Grianta, por encima de Como, donde las damas llevaron al teniente Robert. Este castillo, situado en una posición quizá única en el mundo, sobre una meseta de ciento cincuenta pies por encima de ese lago sublime, al que domina una gran parte, había sido una plaza fuerte. La familia del Dongo lo hizo construir en el siglo XV, como lo testimonian por todas partes los mármoles tallados con sus armas.
Se veían aún los puentes levadizos y fosos profundos, en realidad privados de agua; pero, con esos muros de ochenta pies de alto y seis pies de grosor, ese castillo estaba al abrigo de un ataque; y por eso era muy apreciado por el receloso marqués. Rodeado de veinticinco o treinta criados a los que suponía fieles, aparentemente porque nunca les hablaba sino para injuriarlos, le atormentaba menos el miedo que en Milán.
Ese miedo no era totalmente gratuito; tenía correspondencia muy activa con un espía que Austria había puesto en la frontera suiza, a tres leguas de Grianta, para la evasión de los prisioneros que fueron capturados en el campo de batalla, lo que hubiera podido ser tomado en serio por los generales franceses.
El marqués había dejado en Milán a su joven esposa; ella dirigía allí los negocios de la familia y se encargaba de hacer frente a las contribuciones impuestas a la casa del Dongo[7], como dicen allí; intentaba que esas contribuciones disminuyeran, lo que la obligaba a ver a aquellos nobles que habían aceptado funciones públicas, e incluso, algunos no nobles muy influyentes. Ocurrió un gran suceso en esta familia. El marqués había arreglado el matrimonio de su joven hermana Gina con un personaje muy rico y del más alto linaje; pero llevaba el pelo empolvado, por lo que Gina le recibía con grandes carcajadas y pronto cometió la locura de casarse con el conde Pietranera. En realidad, era un buen gentilhombre, de buena presencia, pero arruinado de padres a hijos y, para colmo de males, ardiente partidario de las nuevas ideas. Pietranera era subteniente de la legión italiana, lo que aumentaba la desesperación del marqués.
Después de esos dos años de felicidad y de locura, el Directorio de París, dándose aires de soberano bien asentado, mostró un odio mortal hacia todo lo que no era mediocre. Los generales ineptos que puso en el ejército de Italia perdieron una serie de batallas en esas mismas llanuras de Verona, que hacía dos años habían sido testigos de los prodigios de Arcola y de Lonato. Los austriacos se acercaron a Milán; el teniente Robert, que ya era jefe de batallón y herido en la batalla de Cassano, vino a alojarse por última vez en casa de su amiga, la marquesa del Dongo. Las despedidas fueron tristes; Robert partió con el conde Pietranera que seguía a los franceses en su retirada hacia Novi. La joven condesa, a la que su hermano rehusó pagarle la legítima, siguió al ejército viajando en una carreta.
Entonces comenzó esa época de reacción y de vuelta a las ideas antiguas, que los milaneses llaman i tredici mesi (los trece meses), porque, en efecto, su felicidad quiso que ese retorno a la tontería no durase más que trece meses, hasta Marengo[8]. Todo lo que era viejo, devoto, taciturno, volvió a aparecer a la cabeza de todos los asuntos, y volvió a tomar la dirección de la sociedad: enseguida, la gente, que permaneció fiel a la buena doctrina, publicó por los pueblos que Napoleón había sido colgado por los mamelucos en Egipto, como merecía por tantas razones.
Entre estos hombres que se habían ido a sus tierras a enfurruñarse y que regresaban descompuestos por la venganza, el marqués del Dongo destacaba por su furor; su exageración le llevó, naturalmente, a la cabeza del partido. Estos señores, muy honrados cuando no tenían miedo, pero que todavía temblaban, llegaron a embaucar al general austriaco. El hombre, demasiado bueno, se dejó persuadir de que la dureza era alta política e hizo arrestar a ciento cincuenta patriotas, que entonces eran lo mejor que había en Italia.
Pronto los deportaron a las Bocche di Cattaro[9], y arrojados a las grutas subterráneas; la humedad y sobre todo la falta de pan hicieron buena y pronta justicia a todos esos granujas.
El marqués del Dongo ocupó un lugar importante y, como unía a la sórdida avaricia todo un montón de otras hermosas cualidades, se vanaglorió, públicamente, de no enviar ni un escudo a su hermana, la condesa de Pietranera; Gina, locamente enamorada, no quería abandonar a su marido y se moría de hambre en Francia con él. La buena marquesa estaba desesperada; finalmente consiguió distraer unos pocos diamantes de su joyero que su marido le cogía cada noche para guardarlo bajo la cama en una caja de hierro. La marquesa había aportado a su marido ochocientos mil francos de dote y recibía ochenta francos al mes para sus gastos personales. Durante los trece meses que los franceses pasaron fuera de Milán, esta mujer, tan tímida, encontró pretextos y no se quitó el luto. Confesaremos que, siguiendo el ejemplo de autores serios, hemos comenzado la historia de nuestro héroe un año antes de su nacimiento. Este personaje esencial no es otro, en efecto, que Fabrizio Valserra, marchesino del Dongo, como se dice en Milán[10]. Acababa justamente de tomarse la molestia de nacer cuando los franceses fueron expulsados, y por el azar del nacimiento, era el segundo hijo de ese marqués del Dongo, tan gran señor, y del que conocemos ya su gordo rostro lívido, su sonrisa falsa y el odio sin límites hacia las ideas nuevas. Toda la fortuna de la casa quedaba adscrita al hijo mayor, Ascanio del Dongo, digno retrato de su padre. Tenía ocho años y Fabrizio, dos, cuando, de repente, ese general Bonaparte, al que toda la gente biennacida creía colgado desde hacía tiempo, descendió del monte San Bernardo. Entró en Milán: ese momento es todavía único en la historia; imaginemos a todo un pueblo locamente enamorado. Pocos días después, Napoleón ganó la batalla de Marengo. El resto, es inutil decirlo. La excitación de los milaneses llegó al colmo; pero, esta vez estaba mezclada con ideas de venganza: habían enseñado a odiar a este buen pueblo. Pronto, vieron llegar a los que quedaban de los patriotas deportados a las bocas de Cattaro; su regreso fue celebrado como fiesta nacional. Sus caras pálidas, sus grandes ojos llenos de asombro, sus miembros enflaquecidos, formaban un extraño contraste con la alegría que estallaba en todas partes. Su llegada fue la señal de partida para las familias más comprometidas. El marqués del Dongo fue de los primeros en huir a su castillo de Grianta. Los jefes de las grandes familias estaban llenos de odio y de miedo; pero sus mujeres, sus hijas, recordaban las alegrías de la primera vez que estuvieron los franceses y echaban de menos Milán y los bailes tan alegres, que, enseguida, después de Marengo, se organizaron en la Casa Tanzi.
Pocos días después de la victoria, el general francés, encargado de mantener la tranquilidad en Lombardía, se dio cuenta de que todos los granjeros arrendatarios de los nobles, que todas las campesinas ancianas, lejos de pensar en esa sorprendente victoria de Marengo que había cambiado los destinos de Italia y reconquistado trece plazas fuertes en un día, sólo tenían el ánimo puesto en una profecía de san Jovita, el primer patrón de Brescia. Según esa palabra sagrada, la prosperidad de los franceses y de Napoleón debía cesar trece semanas justas después de Marengo. Lo que disculpa un poco al marqués del Dongo y a todos los nobles enfurruñados en el campo, es que, realmente y sin ningún género de duda, creían en la profecía. Toda esa gente no había leído ni cuatro libros en su vida; se preparaban abiertamente para volver a Milán al cabo de trece semanas, pero, el tiempo, que iba pasando, marcaba nuevos éxitos para la causa de Francia.
De regreso en París, Napoleón, con sabios decretos, salvaba la revolución en el interior como la había salvado en Marengo contra los extranjeros. Entonces, los nobles lombardos, refugiados en sus castillos, descubrieron que, en principio, habían interpretado mal la predicción del santo patrón de Brescia: no se trataba de trece semanas, sino más bien de trece meses. Los trece meses pasaron y la prosperidad de Francia parecía aumentar cada día.
Corría ya el décimo año de progreso y felicidad, desde 1800 a 1810; Fabrizio pasó los primeros años en el castillo de Grianta, dando y recibiendo puñetazos en medio de los pequeños pueblerinos, y no aprendiendo nada, ni siquiera a leer. Más tarde, le enviaron al colegio de los jesuitas de Milán. El marqués, su padre, exigió que le enseñaran latín, no el latín de esos viejos autores que hablan siempre de repúblicas, sino el de un magnífico volumen, adornado con más de cien grabados, obra maestra de los artistas del siglo XVII; se trataba de la genealogía latina de los Valserra, marqueses del Dongo, publicada en 1650 por Fabrizio del Dongo, arzobispo de Parma. Siendo los Valserra ante todo militares, los grabados representaban muchas batallas y siempre se veía algún héroe con ese nombre a espadazo limpio. El libro gustaba mucho al joven Fabrizio. Su madre, que le adoraba, obtenía de vez en cuando permiso para venir a verle a Milán; pero como su marido no le ofrecía nunca dinero para esos viajes, era su cuñada, la amable condesa Pietranera quien se lo prestaba. Después del regreso de los franceses, se había convertido en una de las mujeres más brillantes de la corte del príncipe Eugène[11], virrey de Italia.
Cuando Fabrizio hizo la primera comunión, la condesa obtuvo permiso del marqués, que continuaba exiliado, para sacarle alguna vez del colegio. Lo encontraba singular, ingenioso, muy formal, pero un chico guapo y que no afeaba en absoluto el salón de una mujer de moda; por lo demás, ignorante a placer y sin saber apenas escribir. La condesa, que llevaba su entusiasmo a todas las cosas, prometió su protección al director del centro, si su sobrino Fabrizio hacía progresos sorprendentes y al final del año obtenía muchos premios. Para proporcionarle los medios de merecerlos, enviaba a buscarlo todos los sábados por la tarde y, a menudo, no lo devolvía a sus maestros hasta el miércoles o el jueves. Los jesuitas, aunque tiernamente apreciados por el príncipe virrey, eran rechazados en Italia por las leyes del reino, y el superior del colegio, hombre hábil, veía todo el partido que podía sacar de sus relaciones con una mujer tan poderosa en la corte. No se ocupó de quejarse de las ausencias de Fabrizio, quien, más ignorante que nunca, a final de año obtuvo los cinco primeros premios. Con este motivo, la brillante condesa Pietranera, seguida de su marido, general al mando de una de las divisiones de la guardia, y acompañada también por cinco o seis de las más altas personalidades de la corte del virrey, acudió para asistir a la distribución de premios al colegio de los jesuitas. Todos ellos felicitaron al superior.
La condesa llevaba a su sobrino a todas esas brillantes fiestas que marcaron el reinado, demasiado corto, del amable príncipe Eugène. Por la autoridad de la condesa, le había nombrado oficial de los húsares, y Fabrizio, con doce años, vestía ese uniforme. Un día, la condesa, encantada de su precioso aspecto, pidió para él, al príncipe, un puesto de paje, lo que quería decir que la familia del Dongo se unía a la causa. Al día siguiente, la condesa necesitó de toda su influencia para obtener que el príncipe se olvidara de esa petición, a la que sólo faltaba el consentimiento del padre del futuro paje, y ese consentimiento hubiera sido negado con gran estruendo. Como consecuencia de esta locura, que hizo temblar al malhumorado marqués, este encontró el pretexto para reclamar a Grianta al joven Fabrizio. La condesa despreciaba soberanamente a su hermano; le veía como a un triste tonto, que se volvería malvado, si alguna vez alcanzaba el poder. Pero estaba loca por Fabrizio y, después de diez años de silencio, escribió al marqués para reclamar a su sobrino: la carta quedó sin respuesta.
Cuando volvió a ese formidable palacio, construido por el más belicoso de sus antepasados, Fabrizio no sabía nada más que hacer ejercicio y montar a caballo. A menudo, el conde Pietranera, tan loco por este niño como su mujer, le había hecho montar a caballo y le llevaba con él en los desfiles.
Al llegar al castillo de Grianta, Fabrizio, con los ojos enrojecidos aún por las lágrimas al dejar los hermosos salones de su tía, no encontró más que las apasionadas caricias de su madre y de sus hermanas. El marqués estaba encerrado en su gabinete con su hijo primogénito, el marchesino Ascanio. Escribían cartas cifradas que tenían el honor de ser enviadas a Viena; padre e hijo no aparecían más que a las horas de comer. El marqués repetía con afectación que enseñaba a su sucesor natural a llevar, por partida doble, la cuenta de los productos de cada una de sus tierras. De hecho, el marqués estaba demasiado celoso de su poder como para hablar de esas cosas con un hijo, heredero forzoso de todas esas tierras. En realidad, le utilizaba para cifrar las cartas de quince o veinte páginas que, dos o tres veces por semana, las hacía llegar a Suiza, de donde las dirigían a Viena. El marqués pretendía dar a conocer a sus soberanos legítimos el estado interior del Reino de Italia, que él mismo no conocía y, muchas veces sus cartas indicaban el éxito; he aquí cómo procedía. El marqués ordenaba que un agente secreto contase en la carretera principal el número de soldados de tal regimiento francés o italiano que cambiaba de guarnición y, al dar cuenta del hecho a la corte de Viena, ponía cuidado en disminuir, en más de una cuarta parte, el número de soldados presentes. Esas cartas, por otra parte ridículas, que tenían el mérito de desmentir a otras más veraces, gustaban en la corte. Así, poco antes de la llegada de Fabrizio al castillo, el marqués había recibido la medalla de una orden famosa: era la quinta medalla que adornaba su casaca de chambelán. A decir verdad, le disgustaba no atreverse a lucir esa casaca fuera de su gabinete; pero no se permitía nunca dictar un correo sin haberse puesto la casaca bordada, provista de todas sus medallas. Le hubiera parecido faltar al respeto procediendo de otro modo.
La marquesa estaba maravillada de las gracias de su hijo. Pero había conservado la costumbre de escribir dos o tres veces al año al general conde de A***; era el nombre actual del teniente Robert. A la marquesa le horrorizaba mentir a las personas que amaba; interrogó a su hijo y quedó espantada de su ignorancia.
«Si a mí, que no sé nada, se decía, me parece poco instruido, Robert, que es tan culto, pensará que su educación es absolutamente fallida; ahora bien, lo que se necesita en estos momentos es mérito.» Otra particularidad que le sorprendió casi tanto o más es que Fabrizio se había tomado en serio todos los asuntos religiosos que le habían inculcado los jesuitas. Aunque ella misma era muy piadosa, el fanatismo de este niño le causó pavor. «Si al marqués se le ocurre adivinar este medio de influencia, va a quitarme el amor de mi hijo.» Lloró mucho, y su pasión por Fabrizio aumentó.
La vida de ese castillo, poblado por treinta o cuarenta criados, era muy triste; así, Fabrizio se pasaba todo el día de caza o recorriendo el lago en una barca. Pronto estrechó amistades con los cocheros y los mozos de cuadra; todos eran fervientes partidarios de los franceses y se burlaban abiertamente de los devotos lacayos, unidos a la persona del marqués o a la de su hijo mayor. El gran motivo de las bromas contra estos personajes tan serios era que llevaban el pelo empolvado a semejanza de sus amos.
[1] Se trata de un caballero que servía a una dama de alto linaje.
[2] Del italiano cicisbeo, hombre galante que sirve a una dama.
[3] Antoine-Jean, barón Gros (1771-1835), fue un pintor francés y miembro de la nobleza. Su maestro fue el pintor y amigo Jacques-Louis David. Es conocido por sus pinturas históricas en las que Napoleón aparece frecuentemente como protagonista.
[4] Son danzas populares italianas, la Monferrina, procedente de Monferrato y el Saltarello, un baile vivo y alegre, caracterizado por su peculiar paso saltado.
[5]voltigeur: soldado de la caballería ligera de los ejércitos napoleónicos. [N. de la T.]
[6]assignats: papel moneda de la Revolución, en curso desde abril 1790 hasta 1796. [N. de la T.]
[7] En español en el original. [N. de la T.]
[8] La batalla de Marengo fue la victoria que selló el éxito de la campaña italiana de Napoleón en 1800.
[9] Bahía de Kotor. Llamada Boka Katorska, en serbio-montenegrino, que históricamente fue refugio de barcos y de piratas, fue base naval del Imperio austrohúngaro hasta 1919, que pasó a pertenecer a Montenegro. [N. de la T.]
[10] En las costumbres del país, prestadas de Alemania, ese título se da a todos los hijos del marqués; contine a todos los hijos del conde, contessina, a todas las hijas del conde, etc. [N. del A.]
[11] Eugène de Beauharnais, hijo de Josefina en su primer matrimonio, fue nombrado virrey del Reino de Italia (1805-1810) por Napoleón, convertido ya en emperador.