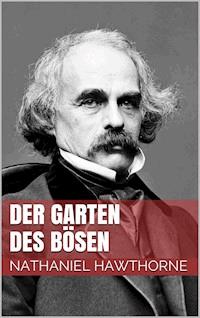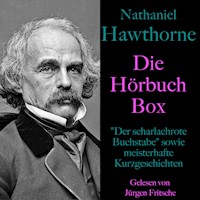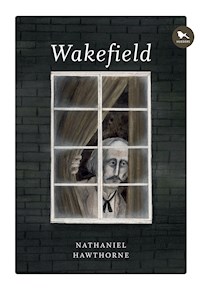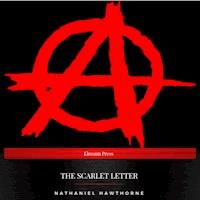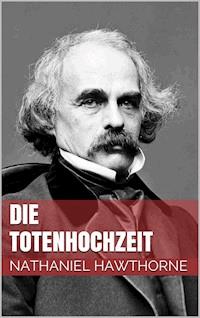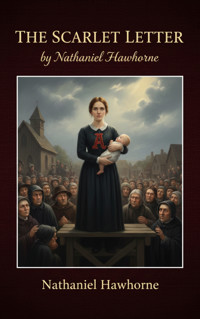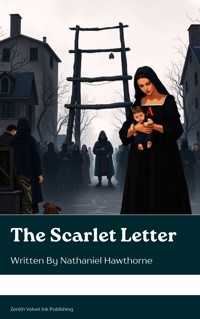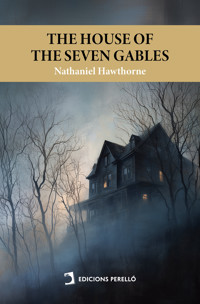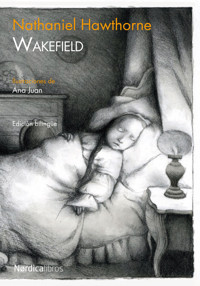Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
La Casa de los Siete Tejados es el nombre que recibe popularmente la mansión de la familia Pyncheon, que se cree víctima de una maldición desde que el patriarca, el puritano coronel Pyncheon, arrebató las tierras sobre las que se erige al humilde Matthew Maule, que terminaría siendo ajusticiado por brujería durante los célebres juicios de Salem de 1692. Ciento cincuenta años después, parece que el destino de los escasos descendientes de la familia que aún viven en la casa confirma la maldición de Maule. La inesperada llegada de la joven e inocente Phoebe Pyncheon parece prometer un nuevo hálito de vida y esperanza para los moradores de tan lúgubre residencia, pero ni ella ni sus primos se imaginan que pende sobre ellos una terrible amenaza de consecuencias imprevisibles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nathaniel Hawthorne
La Casa de los Siete Tejados
Traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez
Índice
Prefacio
1. La vieja familia Pyncheon
2. El pequeño escaparate de la tienda
3. El primer cliente
4. Un día detrás del mostrador
5. Mayo y noviembre
6. El pozo de Maule
7. El huésped
8. El Pyncheon de hoy
9. Clifford y Phoebe
10. El jardín Pyncheon
11. La ventana abovedada
12. El daguerrotipista
13. Alice Pyncheon
14. La despedida de Phoebe
15. El ceño y la sonrisa
16. La habitación de Clifford
17. El vuelo de dos búhos
18. El gobernador Pyncheon
19. Los ramilletes de Alice
20. La flor del Edén
21. La partida
Créditos
Prefacio
Cuando un escritor denomina a su obra «romance»1, queda bastante claro que su intención es reclamar cierta laxitud, tanto en lo que se refiere al estilo como al contenido de ésta, que no se habría permitido el derecho de tomarse de afirmar que lo que estaba escribiendo era una novela. Se supone que esta última forma de composición aspira a lograr una fidelidad muy minuciosa, no sólo de lo que es posible, sino del curso normal y probable de las experiencias de las personas. La otra –por más que, como obra de arte, deba someterse a ciertas leyes estrictas, y peque de un modo imperdonable al desviarse de la verdad de la experiencia humana– goza de la prerrogativa de presentar esa verdad bajo circunstancias que, en gran medida, son de la elección y creación del escritor. Además, si éste lo cree conveniente, puede manipular la atmósfera para destacar o suavizar las luces e intensificar y enriquecer las sombras de su cuadro. Lo más acertado, sin duda, será que haga un uso muy moderado de estos privilegios, y sobre todo, que incorpore lo fantástico como una esencia ligera, delicada y evanescente, más que como una parte consubstancial del plato que ofrece al público. No obstante, tampoco se podrá decir que esté cometiendo un crimen literario si hace caso omiso de tal precaución.
En el presente libro, el autor se ha propuesto (aunque hasta qué punto lo haya logrado es algo que, afortunadamente, no le corresponde a él juzgar) no apartarse en ningún momento de la inmunidad que el género le permite. Podemos afirmar que este relato se inscribe dentro de los postulados románticos por su intento de conectar un tiempo de antaño con el presente que se nos escapa. Es una leyenda, que se extiende desde una época ya gris y lejana hasta nuestro claro amanecer, y que trae consigo algo de su bruma legendaria, la cual el lector, a su conveniencia, puede descartar o dejar que flote casi imperceptiblemente entre los personajes y sucesos para lograr un efecto pintoresco. Tal vez la narración esté tejida con una urdimbre tan humilde que necesite de ese aliciente, y que, al mismo tiempo, ese carácter humilde dificulte más su consecución.
Muchos escritores hacen gran hincapié en algún propósito moral definido que afirman que es el objetivo principal de sus obras. Para no ser menos a ese respecto, este autor se ha provisto de una moraleja: que las fechorías de una generación se perpetúan en las siguientes y, al quedar desprovistas de cualquier atenuante temporal, se convierten en pura maldad incontrolable; y se sentiría muy satisfecho si este romance consiguiera convencer a la humanidad (o, de hecho, a alguna persona) de la locura que significa lanzar una avalancha de oro mal habido, o de bienes inmuebles, sobre las cabezas de una desdichada posteridad, para de ese modo lisiarlos o aplastarlos hasta que la masa acumulada sobre ellos termina dispersándose en partículas. No obstante, lo cierto es que el autor no cree que sea lo bastante imaginativo para poder hacerse la menor ilusión de esa índole. Cuando los romances verdaderamente enseñan algo, o producen algún efecto real, es por lo general por medio de un proceso más sutil que el pretendido. Así pues, el autor ha considerado que no valía la pena empalar incesantemente a la historia con su moraleja como si fuese una barra de hierro –o, más bien, como si clavara una mariposa con un alfiler–, ya que de inmediato la privaría de vida y haría que se pusiera rígida de un modo grotesco y poco natural. Una gran verdad, delineada con honradez, delicadeza y habilidad, que se vuelva más excelsa a cada paso y remate el desenlace final de una obra de ficción, puede añadir una excelencia artística, pero nunca es más auténtica, y rara vez más evidente, en la última página que en la primera.
Puede que el lector prefiera asignar una localización concreta a los hechos imaginarios de esta narración. De habérselo permitido la conexión histórica (que, aunque leve, era fundamental para su plan), el autor habría estado encantado de evitar cualquier concreción de ese tipo. Dejando aparte otras objeciones, expone al romance a una forma de crítica inflexible y extremadamente peligrosa, al poner el producto de su imaginación casi en contacto directo con las realidades del momento. No ha formado parte de su intención, sin embargo, describir costumbres locales, ni en modo alguno juguetear con las características de una comunidad por la que siente auténtico respeto y una estima innata. Confía en que no se considere una ofensa imperdonable que trace una calle que no viola los derechos particulares de nadie, que se apropie de un solar que no tenía propietario conocido, y que construya una casa con materiales que llevan mucho tiempo empleándose para hacer castillos en el aire. Los personajes del relato, por mucho que ellos mismos se digan de rancio arraigo y considerable prominencia, son en realidad creaciones del autor, o, cuando menos, de su propia mezcla, y sus virtudes no pueden arrojar ningún lustre a la venerable ciudad de la que manifiestan ser habitantes, ni sus defectos redundar en absoluto en descrédito de ésta. Así pues, al autor le gustaría que, sobre todo en el barrio al que se alude, el libro se leyera estrictamente como un romance, que tiene mucho más que ver con las nubes de las alturas que con cualquier porción de terreno del condado de Essex2.
Lenox, 27 de enero de 1851.
1. Hawthorne está estableciendo la habitual dicotomía entre novelas realistas y libros de caballerías o de gestas en sus variantes épicas, sentimentales y fantásticas (en los que también tiene cabida la novela gótica), que asimismo se pueden llamar en castellano «romances» y que, a diferencia de las primeras, acostumbraban a ofrecer pocos rasgos de verismo.
2. Condado del estado de Massachussets, cuya capital era antiguamente Salem, la ciudad en la que tiene lugar la historia.
1La vieja familia Pyncheon
A mitad de una retirada calle de una de nuestras ciudades de Nueva Inglaterra, se alza una casa de madera de color orín que tiene siete tejados3 muy puntiagudos, orientados hacia distintos puntos de la brújula, y una enorme chimenea apiñada en medio de todos ellos. La calle es Pyncheon Street, la casa es la vieja casa Pyncheon, y un olmo de amplia circunferencia, que se alza ante la puerta, es conocido por todos los niños de la ciudad como el olmo Pyncheon. En mis ocasionales visitas a dicha población, rara vez dejo de ir a esa calle para pasar entre las sombras de las dos antigüedades que son el gran olmo y la casa tanto tiempo azotada por los elementos.
El aspecto de esa venerable mansión siempre me ha parecido el de un rostro humano, que no sólo muestra el rastro de las tormentas y del sol de fuera, sino también el largo lapso de vida mortal que ha transcurrido dentro, junto con las vicisitudes que lo han acompañado. Si se contaran esas vicisitudes como se merecen, compondrían una narración de considerable interés y carácter instructivo, y poseerían, además, una extraordinaria unidad que casi podría parecer el resultado de una manipulación artística. Sin embargo, la historia incluiría una serie de hechos que se extenderían a lo largo de la mayor parte de dos siglos, y que, si se escribieran con razonable amplitud, llenarían un infolio más grande, o una serie más larga de octavos, de lo que prudentemente sería apropiado para los anales de toda Nueva Inglaterra durante un periodo similar. Así pues, resulta imprescindible que omitamos la mayoría de cuentos tradicionales de los que la vieja casa Pyncheon, también conocida como la Casa de los Siete Tejados, ha sido el tema. Con un breve esbozo, por lo tanto, de las circunstancias que rodearon la construcción de la casa, y un rápido vistazo a su extraño exterior, conforme fue ennegreciendo bajo el frecuente viento del este –y señalando también, aquí y allá, algunos puntos cubiertos de musgo verdoso del tejado y los muros–, daremos inicio a la verdadera acción de nuestro relato en una época no muy distante de la actualidad. Aun así, no dejará de haber una conexión con el pasado remoto: una referencia a hechos y personajes olvidados, y a costumbres, sentimientos y opiniones casi o totalmente obsoletos que, si los transmitimos debidamente al lector, servirán para ilustrar de cuántos materiales viejos están formadas las novedades más recientes de la vida humana. A partir de ahí, asimismo, se podría extraer una importante lección de la verdad bastante desdeñada de que los actos de las generaciones anteriores son el germen que puede y debe producir buenos o malos frutos aun transcurrido mucho tiempo; que, junto con la semilla de la mera cosecha temporal, que los mortales denominan conveniencia, éstos también siembran inevitablemente las simientes de unos brotes más duraderos que pueden ensombrecer las vidas de sus descendientes.
La Casa de los Siete Tejados, pese a su actual aspecto vetusto, no fue la primera morada levantada por el hombre civilizado en ese mismo terreno. Antiguamente Pyncheon Street tenía el nombre más humilde de Maule’s Lane4, y se llamaba así por el ocupante original de esas tierras, ante cuya casita no había más que una vereda para el ganado. Un manantial natural de agua mansa y cristalina –un raro tesoro en la península rodeada por el mar en la que se habían asentado los puritanos– había impulsado de inmediato a Matthew Maule a construir una cabaña con el tejado de paja en ese lugar, por más que estuviese un tanto alejado de lo que era entonces el centro del pueblo. No obstante, según fue creciendo la población, al cabo de treinta o cuarenta años el solar que ocupaba esa basta casucha se volvió muy apetecible para un personaje importante y poderoso, que alegó de forma bastante fehaciente ser el propietario de ese terreno, así como de una considerable parcela adyacente, por habérselos concedido la asamblea legislativa. El coronel Pyncheon, el demandante, según podemos colegir de los testimonios que de él se conservan, se caracterizaba por poseer una férrea determinación. Matthew Maule, por su parte, pese a ser un hombre humilde, fue tenaz en la defensa de lo que consideraba que era suyo de pleno derecho, y durante varios años consiguió proteger la hectárea de tierra que, con su duro esfuerzo, había arrebatado al bosque primigenio para que fuese su casa y jardín. No se conocen documentos escritos de esa disputa. Lo que sabemos de todo el asunto deriva principalmente de la tradición oral. Por lo tanto, sería atrevido, y probablemente injusto, aventurarse a dar una opinión concluyente sobre sus fundamentos, aunque parece que, cuando menos, hubo sospechas de que el coronel Pyncheon había ampliado desmesuradamente la extensión del terreno que reclamaba para que también abarcara los pequeños límites del de Matthew Maule. Lo que más fuerza da a dicha sospecha es el que esa controversia entre dos antagonistas tan dispares –en una época, además, en la que, por mucho que la alabemos, la influencia personal tenía mucho más peso que ahora–, siguiera años sin resolverse, y que sólo concluyera tras la muerte de la parte que ocupaba el terreno en disputa. Su forma de morir, asimismo, nos produce una impresión diferente a la que tuvo hace siglo y medio. Fue una muerte que plagó de un extraño espanto el humilde nombre del habitante de la casita, y que hizo que casi pareciese un acto religioso arrasar la pequeña parcela que ocupaba para borrar su recuerdo por completo.
Al viejo Matthew Maule, en pocas palabras, lo ajusticiaron acusado de brujería. Fue uno de los mártires de ese terrible delirio5 que nos debería enseñar, entre otras cosas, que las clases influyentes, y aquellos que asumen la responsabilidad de ser dirigentes de la población, son igual de propensos a cometer todos los mismos errores fruto del apasionamiento que siempre han caracterizado a la muchedumbre más enfebrecida. Clérigos, jueces, hombres de Estado –las personas más sabias, serenas y santas de su día– se situaron en el círculo más cercano que rodeaba a la horca y fueron los que más fuerte aplaudieron esa masacre, así como los últimos en reconocer su lamentable equivocación. Si hay alguna parte de las medidas que tomaron que pueda decirse que merezca menos reproches, fue la singular falta de discriminación con la que persiguieron no sólo a pobres y ancianos, como en anteriores matanzas judiciales, sino a personas de todas las clases sociales, que incluían a sus iguales, hermanos y esposas. En medio del desorden de esa variada destrucción, no es de extrañar que un hombre de tan escasa distinción como Maule recorriese su vía dolorosa hasta el patíbulo pasando casi desapercibido entre la multitud de condenados. Sin embargo, más tarde, una vez que hubo remitido el frenesí de esa época espantosa, se recordó el vigor con el que el coronel Pyncheon se había unido al grito general de acabar con la brujería que asolaba aquellas tierras; ni tampoco se dejó de murmurar que había una acritud hostil en el empeño que había puesto para que Matthew Maule fuese condenado. Era bien sabido que la víctima había reconocido que a su perseguidor lo movía la enemistad personal contra él, y que buscaba su muerte para hacerse con el botín que dejaría tras de sí. En el momento de la ejecución, cuando ya tenía la soga alrededor del cuello y el coronel Pyncheon, a caballo, contemplaba la escena con aire muy serio, Maule se dirigió a él desde el cadalso y pronunció una profecía cuyas palabras exactas la historia, así como los relatos ante el fuego, nos han trasmitido: «¡Dios –dijo el hombre que estaba a punto de morir, señalando con un dedo al rostro impertérrito de su enemigo y lanzándole una mirada horrenda–, Dios le hará beber sangre!6».
Tras la muerte del supuesto brujo, su humilde hogar cayó con facilidad en manos del coronel Pyncheon. Sin embargo, cuando se supo que el coronel tenía intención de levantar una mansión familiar –espaciosa, de un sólido armazón de madera de roble, y pensada para que sobreviviese a muchas generaciones posteriores de su descendencia– en el mismo lugar en el que primero había estado la cabaña de troncos de Matthew Maule, hubo muchos chismorreos y movimientos negativos de cabeza en el pueblo. Sin que llegaran a manifestar abiertamente sus dudas de que el inquebrantable puritano hubiese actuado como un hombre justo e íntegro a lo largo de todo el proceso que aquí hemos esbozado, insinuaron, no obstante, que estaba a punto de construirse una casa encima de la tumba de alguien que no descansaba en paz. Su hogar comprendería el del brujo muerto y enterrado, y así permitiría al fantasma de éste tener el peculiar privilegio de rondar por las nuevas estancias, y por los dormitorios a los que los futuros desposados llevarían a sus mujeres y en los que nacerían los hijos de los Pyncheon. El espanto y fealdad del crimen de Maule, así como su lamentable castigo, oscurecerían las paredes recién enlucidas, y muy pronto las infectarían con el olor de una casa vieja y triste. ¿Por qué, entonces, si tanta de la tierra de alrededor estaba aún cubierta de hojas de bosques vírgenes, prefería el coronel Pyncheon un lugar maldito?
Pero el soldado y magistrado puritano no era un hombre al que pudieran hacer desistir de su meditado plan ni la amenaza del fantasma de un brujo ni endebles sentimentalismos de ningún tipo, por muy aparentes que fueran. Si le hubiesen dicho que soplaba allí un viento pernicioso, tal vez hubiese meditado un poco su decisión, pero se sentía preparado para enfrentarse a un espíritu maligno en su propio terreno. Dotado de un sentido común tan enorme y sólido como bloques de granito que estuviesen firmemente sujetos por una abrazadera de hierro, y de una severa rigidez de intenciones, continuó con su proyecto original sin que probablemente ni se le ocurriera que pudiese haber algún impedimento a éste. El coronel, al igual que la mayoría de los de su clase y generación, era inmune a cualquier delicadeza o escrúpulo que una sensibilidad más refinada hubiera podido enseñarle. Así pues, excavó el sótano y puso los profundos cimientos de su mansión en el mismo terreno del que, cuarenta años antes, Matthew Maule había barrido por primera vez las hojas caídas. Fue un hecho curioso –y, como pensaron algunos, de mal agüero– el que, poco después de que los obreros empezaran los trabajos, el manantial de agua antes mencionado perdiese por completo su deliciosa calidad prístina. Ya fuera porque sus fuentes se viesen alteradas por la profundidad del nuevo sótano, o por cualquier otra causa más sutil que acechara en el fondo, lo cierto es que el agua del pozo de Maule, como continuó llamándose, se volvió dura y salobre. Sigue siéndolo incluso ahora, y cualquier anciana de la vecindad estará dispuesta a certificar que produce un fuerte perjuicio intestinal a quienes sacian su sed en él.
Puede que al lector le resulte extraño que el maestro carpintero del nuevo edificio fuese nada menos que el hijo del mismo hombre cuya muerte había permitido que le arrebataran la propiedad de la tierra. No fue algo tan inverosímil, ya que era el mejor de su oficio, o quizá el coronel considerase conveniente contratarlo, impulsado por un buen sentimiento, para así desterrar la sospecha de cualquier posible animosidad contra los descendientes de su enemigo caído. También estaba en consonancia con el espíritu rudo y práctico de esa época que al hijo no le importara ganarse honradamente un penique –o, más bien, una importante cantidad de libras esterlinas– procedentes del bolsillo del enemigo acérrimo de su padre. El caso es que Thomas Maule se convirtió en el arquitecto de la Casa de los Siete Tejados, y realizó su trabajo tan concienzudamente que el armazón de madera, montado con sus propias manos, todavía sigue tan compacto como el primer día.
Y así se construyó la gran casa. Pese a ser tan familiar para el escritor, pues ha sido motivo de curiosidad para él desde la niñez, como ejemplo de la mejor arquitectura señorial de una época ya lejana, y como escenario de unos hechos más llenos de interés humano que, quizá, los de los grises castillos feudales; pese a serle esa casa tan familiar, como decía, pero hallarse ahora en su ajada vejez, es normal que le sea aún más difícil imaginarse el esplendor con el que por primera vez recibió la luz del sol. La impresión que causa su estado actual, pasados ciento sesenta años, enturbia inevitablemente la imagen que nos encantaría dar del aspecto que presentaba la mañana en que el magnate puritano invitó a toda la ciudad a su inauguración. Iba a tener lugar una ceremonia de consagración, tan festiva como religiosa. Los rezos y discurso del reverendo señor Higginson7, así como el canto de un salmo por parte de todos los congregados, se harían más llevaderos para las personas más ordinarias por medio de una copiosa efusión de cerveza, sidra, vino y coñac y, según afirman algunas autoridades en el tema, por medio de un buey asado entero o, al menos, troceado en partes más manejables. Un ciervo, cazado a unos treinta y cinco kilómetros de allí, proporcionó el relleno para la enorme circunferencia de un pastel. Un bacalao de casi treinta kilos, pescado en la bahía, se disolvió en el rico caldo de una sopa. En definitiva, que la chimenea de la nueva casa, al escupir el humo de la cocina, impregnó todo el aire de olor a carnes, aves y pescados, sabrosamente condimentados con fragantes hierbas y abundantes cebollas. El mero aroma de ese festín, que llegó a las narices de todos, era tanto una invitación al evento como a que se abriera el apetito.
Maule’s Lane –o Pyncheon Street, como era ahora más decoroso llamar a la calle– se abarrotó a la hora señalada de una multitud que parecía una congregación que se dirigiese a la iglesia. Según se aproximaban, todos miraban hacia arriba a la imponente edificación que, de ahí en adelante, ocuparía su puesto entre las demás moradas. Y allí se alzaba, un poco retirada del frente de la calle, mas no con modestia, sino con pleno orgullo. Todo su exterior visible estaba adornado con extrañas figuras, concebidas de acuerdo con el carácter grotesco del estilo gótico, dibujadas o estampadas en el reluciente revoque de cal, guijarros y pedacitos de cristal que cubría los muros de madera. Por todas partes los siete tejados señalaban intensamente al cielo, y presentaban el aspecto de toda una hermandad de edificios que respiraban a través de los orificios de una gran chimenea. Las muchas celosías, con sus pequeños cristales en rombo, dejaban que entrara el sol en el vestíbulo y en las habitaciones, por más que el segundo piso, que sobresalía más que el primero, y a su vez se encogía bajo el tercero, arrojaba sombras y una meditabunda penumbra a las estancias inferiores. Había unos globos de madera tallada bajo los salientes de cada planta, mientras que unas pequeñas espirales de hierro embellecían cada uno de los siete picos. El gablete del tejado que primero daba a la calle tenía un cuadrante, colocado esa misma mañana, en el que el sol todavía marcaba el paso de la primera hora brillante de una historia que no estaba destinada a serlo tanto. Por todas partes había esparcidos virutas, astillas, tejas de madera y trozos rotos de ladrillo, que, junto con la tierra recién excavada, en la que todavía no había empezado a crecer la hierba, contribuían a crear una impresión de rareza y novedad, como correspondía a una casa que aún tenía que hacerse un hueco en la vida cotidiana de las personas.
La entrada principal, de casi la anchura de la puerta de una iglesia, estaba en la arista de los dos tejados delanteros, y la cubría un porche abierto que tenía unos bancos. Por esa entrada en forma de arco, arrastrando los pies por el umbral sin estrenar, pasaron ahora los clérigos, patriarcas, magistrados, diáconos y aquellos aristócratas que pudiese haber en la ciudad o en el condado. Por allí también entraron en tropel los plebeyos, con la misma libertad que sus superiores y en mayor número. No obstante, nada más rebasar la puerta había dos sirvientes que indicaban a algunos de los invitados que se dirigieran hacia las cercanías de la cocina, mientras que a otros los hacían pasar a las estancias más importantes; eran hospitalarios con todos, pero no dejaban de tener muy en cuenta la condición alta o baja de cada uno. Sus prendas de terciopelo, sombrías pero lujosas, gorgueras de tiesas tablas y bandas, guantes bordados, venerables barbas y semblantes de autoridad, permitían que en esa época fuese fácil distinguir al caballero religioso del comerciante de aire torpe, o del trabajador vestido con una chaqueta de cuero sin mangas, que, atemorizado, entraba a hurtadillas en la casa que tal vez él mismo hubiese ayudado a construir.
Hubo una circunstancia adversa que despertó un malestar apenas disimulado en unos cuantos de los invitados más puntillosos. El fundador de esa señorial mansión, un caballero conocido por la contundencia de su cortés comportamiento, tendría que haber estado, sin la menor duda, en el vestíbulo de su propia casa para ser el primero que diese la bienvenida a tantos personajes ilustres que habían acudido con motivo de esa solemne celebración. Sin embargo, seguía sin aparecer, y ni los más selectos invitados lo habían visto. Esta demora por parte del coronel Pyncheon se hizo aún más inexplicable cuando llegó el segundo dignatario de la provincia y no tuvo un recibimiento más ceremonioso. El vicegobernador, pese a que su visita era uno de los honores más esperados del día, desmontó de su caballo, ayudó a su esposa a bajar de su silla de mujer y atravesó el umbral del coronel sin recibir más saludo que el del sirviente principal.
Esta persona, un hombre de pelo cano y porte tranquilo y muy respetable, consideró necesario explicarle que su señor seguía aún en su estancia privada, o estudio, en el que se había metido una hora antes tras indicar que no quería que lo molestasen bajo ningún concepto.
–¿Pero es que no ve usted, buen hombre –le dijo el alto sheriff del condado, llevándose al sirviente a un aparte– que se trata nada menos que del vicegobernador? ¡Llame al coronel Pyncheon inmediatamente! Sé que esta mañana ha recibido cartas de Inglaterra, y leyéndolas y pensando en ellas se le puede haber pasado la hora sin enterarse. Pero yo diría que no le va a gustar nada que deje usted que no cumpla con la cortesía que le debe a uno de nuestros principales dirigentes, del que podríamos decir que representa al rey Guillermo8 en ausencia del propio gobernador. ¡Llame a su señor al instante!
–Le ruego que me disculpe Su Señoría –contestó el otro muy perplejo, mas con una reticencia que indicaba claramente las duras y severas normas domésticas del coronel Pyncheon–, pero las órdenes del señor han sido muy estrictas y, como sabe Su Señoría, no permite que quienes le sirven cometan la menor imprudencia. Que abra esa puerta aquel a quien se le antoje, pero yo no me atrevo, ni aunque fuese el mismo gobernador el que me lo pidiera.
–Bah, bah, señor alto sheriff –exclamó el vicegobernador, que había oído la anterior conversación y se consideraba de una posición lo bastante alta para poder jugar un poco con su propia dignidad–, ya me encargo yo de esto. Es hora de que el buen coronel salga a recibir a sus amigos, o, de lo contrario, tendremos que sospechar que ha tomado un sorbo de más de su vino de las Islas Canarias, mientras deliberaba qué barril era mejor espitar en honor de este día. En vista de que va con tanto retraso, lo voy a avisar yo mismo.
Dicho lo cual, y haciendo al pisar un ruido con sus pesadas botas de montar que se podría haber oído en el más lejano de los siete tejados, se dirigió hacia la puerta que le señaló el sirviente y llamó a los paneles nuevos de ésta con contundencia y atrevimiento. Después, mientras se giraba con una sonrisa a mirar a los espectadores, esperó respuesta. Sin embargo, como no hubo ninguna, volvió a llamar, mas con el mismo resultado insatisfactorio que la primera vez. Entonces, al ser de temperamento un poco colérico, el vicegobernador levantó la pesada empuñadura de su espada y dio tales golpes en la puerta que, como murmuraron algunos de los allí presentes, el estruendo podría haber despertado a los muertos. Aunque así fuese, no pareció conseguirlo con el coronel Pyncheon. Cuando el sonido se aplacó, se hizo un silencio profundo, lóbrego y agobiante por toda la casa, pese a que a muchos de los invitados ya se les había soltado la lengua por una subrepticia copita o dos de vino o licor.
–¡Qué extraño que es esto, pero qué extraño! –exclamó el vicegobernador, que de sonreír había pasado a fruncir el ceño–. No obstante, ya que nuestro anfitrión nos está dando el buen ejemplo de olvidarse de ceremonias, yo también voy a prescindir de ellas y me voy a tomar la libertad de inmiscuirme en sus asuntos privados.
Probó a mover la manija, que cedió a su mano, y entonces la puerta se abrió de par en par por una repentina ráfaga de viento que pasó, como con un fuerte suspiro, desde el portal exterior por todos los pasillos y estancias de la nueva casa. Agitó las prendas de seda de las damas y los largos rizos de las pelucas de los caballeros, sacudió las colgaduras de las ventanas y las cortinas de los dormitorios, y provocó por todas partes un peculiar revuelo que, sin embargo, era más como un silencio. Una sombra de sobrecogimiento y temerosas expectativas –sin que nadie supiera por qué ni de qué– cayó de inmediato sobre los presentes.
Aun así, todos se abalanzaron hacia la puerta ahora abierta, y tal era la fuerza de su curiosidad que se llevaron por delante al vicegobernador, que entró a la vanguardia del grupo. Un primer vistazo no les reveló nada fuera de lo normal; era una habitación bien amueblada de discreto tamaño, un tanto en penumbra por las cortinas corridas, con libros en los estantes y un gran mapa en la pared, así como un retrato del coronel Pyncheon, debajo del cual estaba sentado el propio coronel en una butaca de roble con una pluma en la mano. En el escritorio tenía cartas, pergaminos y hojas de papel en blanco. Parecía mirar a la curiosa multitud, a cuya cabeza estaba el vicegobernador, con el ceño de su enorme y oscuro rostro muy fruncido, como si reprobara con severidad que se hubieran atrevido a invadir su retiro privado.
Un niño pequeño, nieto del coronel y el único ser humano que se atrevía a tratarlo con familiaridad, se abrió paso entre los invitados y corrió hacia la figura sentada, pero se detuvo a mitad de camino y empezó a chillar aterrorizado. Todos los demás, temblorosos como las hojas de un árbol cuando se agitan todas juntas, se acercaron más y advirtieron que había una distorsión poco natural en la mirada fija del coronel, el cual tenía sangre en la gorguera y la barba cana también llena de ella. Era demasiado tarde para socorrerlo. ¡Ese despiadado puritano, ese perseguidor implacable, ese hombre codicioso y tozudo, estaba muerto! ¡Muerto en su nueva casa! Cuenta la leyenda –que sólo vale la pena mencionar para dar un matiz de terror supersticioso a una escena que quizá ya sea lo bastante tétrica sin él– que entonces todos los invitados oyeron una voz muy alta, cuyo tono era el del viejo Matthew Maule, el brujo ejecutado, que exclamó: «¡Dios le ha hecho beber sangre!».
Y así tan pronto fue como ese invitado, el único que es seguro que antes o después llegará a cualquier morada humana, la muerte, cruzó el umbral de la Casa de los Siete Tejados.
El repentino y misterioso fin del coronel Pyncheon tuvo una enorme repercusión en su momento. Hubo muchos rumores, algunos de los cuales han llegado vagamente hasta la actualidad, que decían que las apariencias indicaban que había habido violencia; que el muerto tenía marcas de dedos en el cuello y la huella de una mano ensangrentada en la tableada gorguera, y que su barba en pico estaba alborotada, como si se la hubiesen agarrado con fiereza y hubieran tirado de ella. Se afirmó, asimismo, que la ventana de celosía que había cerca de la silla del coronel estaba abierta, y que, sólo unos pocos minutos antes del fatídico suceso, habían visto a un hombre saltando por la valla del jardín de la parte trasera de la casa. Pero sería una tontería dar demasiada importancia a historias de ese tipo, que siempre surgen alrededor de sucesos como el que estamos relatando, y que, como en este caso, a veces persisten larguísimo tiempo, como los hongos que indican dónde se consumió en la tierra el tronco caído y enterrado de un árbol. Por nuestra parte, les concedemos tan poca credibilidad como a esa otra fábula de la mano de esqueleto que dicen que vio el vicegobernador en el cuello del coronel, pero que desapareció conforme avanzaba por la habitación. Cierto es, no obstante, que hubo una gran discusión entre los médicos que examinaron el cadáver. Uno de ellos, llamado John Swinnerton9, que parece haber sido muy eminente, sostuvo, si hemos entendido bien sus términos, que se trataba de un caso de apoplejía. Sus colegas, cada uno por su lado, adoptaron diversas hipótesis más o menos verosímiles, pero todas envueltas en una fraseología misteriosa y desconcertante que, si bien no muestra señal alguna de perplejidad por parte de esos eruditos médicos, sin duda la produce en aquel indocto que lea sus opiniones. El jurado al servicio del juez de instrucción estudió el cadáver y, como hombres sensatos que eran, emitieron un veredicto irrefutable de muerte súbita.
De hecho, resulta difícil imaginar que pudiese haber sospechas serias de asesinato, o el menor fundamento para implicar a algún individuo concreto en su ejecución. La categoría, riqueza y eminencia del difunto debieron de garantizar el examen más riguroso de cualquier circunstancia ambigua. Como no ha quedado constancia de ninguna, podemos suponer que no la hubo. La tradición –que a veces revela verdades que la historia ha dejado escapar, pero que con mayor frecuencia no es más que la suma de los excitados murmullos del momento, como los que antes se contaban al amor de la lumbre y ahora cuajan en los periódicos– es la responsable de todas las afirmaciones en sentido contrario. En el sermón que dio en el funeral del coronel Pyncheon, que se imprimió y todavía se puede encontrar, el reverendo señor Higginson incluyó, entre las muchas dichas de la carrera terrenal de su distinguido parroquiano, el feliz momento de su muerte. Tras cumplir con todas sus obligaciones, lograr la mayor prosperidad y dejar a los suyos y a sus descendientes una renta estable y un majestuoso techo que los cobijara los siglos venideros, ¿qué otro paso le quedaba a ese buen hombre por dar, salvo el último que lo conduciría de este mundo a las verjas doradas del Cielo? Sin duda este pío clérigo no habría dicho tales palabras de albergar la menor sospecha de que al coronel lo hubiese mandado al otro mundo una violenta garra que le había apretado el cuello.
La familia del coronel Pyncheon, en la época de su muerte, parecía destinada a llevar una existencia todo lo afortunada que permitiese la inherente inestabilidad de la vida humana. Bien podía esperarse que el paso del tiempo contribuyera a aumentar y consolidar su prosperidad, en lugar de desgastarla y destruirla; pues, no sólo había pasado su hijo y heredero a disfrutar de inmediato de una excelente finca, sino que también había una reclamación, sustentada por una escritura firmada por los indios y confirmada por una concesión posterior hecha por la Asamblea Legislativa de Massachusetts, para hacerse con una enorme extensión de terreno, aún sin explorar ni delimitar, de la costa este. Estas posesiones, pues como tales se podían prácticamente considerar, comprendían la mayor parte de lo que ahora se conoce como el Condado de Waldo, en el Estado de Maine, y eran más extensas que muchos ducados, e incluso que los territorios de muchos reinantes europeos. Cuando el bosque virgen que todavía cubría ese principado salvaje diera paso –como inevitablemente habría de ocurrir, aunque quizá no hasta después de muchísimo tiempo– a la dorada fertilidad de la cultura humana, sería una fuente de incalculable riqueza para la familia Pyncheon. De haber sobrevivido el coronel sólo unas pocas semanas más, es probable que sus grandes influencias políticas y poderosos contactos, tanto allí como en el extranjero, hubiesen servido para culminar con éxito la reclamación. Sin embargo, y pese a las elocuentes palabras de felicitación del bueno del señor Higginson, ése parecía ser el único asunto que el coronel Pyncheon, con todo lo previsor y sagaz que era, había dejado sin resolver. Por lo que respectaba a ese territorio que tenía en perspectiva, no cabía duda de que el coronel se había muerto antes de tiempo. Su hijo no sólo carecía de la ilustre posición del padre, sino del talento y la fuerza de carácter para conseguir su objetivo; así pues, le fue imposible lograr nada a través de sus contactos políticos, e incluso la misma justicia o legalidad de la reclamación dejó de estar tan clara tras el fallecimiento del coronel como se había dictaminado en vida de éste, pues se perdió alguna prueba fundamental del sumario que no pudo encontrarse por ninguna parte.
Cierto es que hubo muchos esfuerzos por parte de los Pyncheon, no sólo entonces, sino en determinados momentos a lo largo de los casi cien años siguientes, para obtener lo que persistían tenazmente en reclamar como suyo. No obstante, con el transcurso del tiempo ese territorio fue vuelto a conceder en parte, esa vez a otros individuos que gozaban de mayor favoritismo, y también en parte fue despejado y ocupado por auténticos colonos. Estos últimos, de haber llegado a enterarse de la pretensión de los Pyncheon, se habrían reído de la idea de que cualquier hombre pudiese reivindicar el derecho, basándose en unos pergaminos mohosos firmados con los autógrafos de unos gobernadores y legisladores largo tiempo muertos y olvidados, a poseer unas tierras que ellos o sus padres habían conseguido arrebatar a la salvaje mano de la naturaleza por medio de su duro esfuerzo. Esa impalpable reclamación, por lo tanto, no produjo nada más sólido que el absurdo delirio de grandeza familiar que los Pyncheon se transmitían de generación en generación y que los caracterizaba. Provocaba que el miembro más pobre del linaje se sintiera como si heredase una especie de rango de nobleza, y pensara que aún cabía la posibilidad de hacerse con una espléndida fortuna que lo sustentara. En los mejores especímenes de la estirpe, esta peculiaridad otorgaba una gracia especial a los duros materiales de los que está hecha la vida humana, sin robarles ninguna cualidad que fuese verdaderamente valiosa. En los más abyectos, el efecto era que aumentaba su propensión al aletargamiento y a la dependencia, e inducía a la víctima de tan vagas esperanzas a anular cualquier esfuerzo personal mientras esperaba que se realizasen sus sueños. Muchos años después de que su reivindicación se hubiera borrado de la memoria colectiva, los Pyncheon aún mantenían la costumbre de consultar el antiguo mapa del coronel, que se había trazado cuando el Condado de Waldo todavía era una extensión virgen. Allí donde el viejo topógrafo había puesto bosques, lagos y ríos, ellos marcaban los espacios que se habían despejado, señalaban los pueblos y ciudades y calculaban el valor cada vez mayor del territorio, como si todavía existiese la posibilidad de que terminara siendo su principado.
Aun así, en casi cada generación solía haber algún descendiente dotado de parte del firme y agudo sentido común, energía y visión práctica que tanto habían distinguido al fundador de la familia. De hecho, se le podía seguir el rastro al carácter de éste por todo el árbol genealógico con tanta claridad como si al propio coronel le hubiese sido concedida una especie de inmortalidad intermitente, aunque un tanto diluida. En los dos o tres periodos en los que la suerte de la familia no había sido muy boyante, siempre había aparecido un representante de esas características hereditarias que había hecho que los chismosos habituales de la ciudad comentasen en voz baja entre sí: «¡Ya está aquí otra vez el viejo Pyncheon! ¡Ahora repararán los siete tejados!». De padres a hijos, todos se aferraban a la casa familiar con singular y tenaz apego. No obstante, por diversas razones, y a partir de unas impresiones que a menudo tienen unos fundamentos demasiado vagos para reseñarlos aquí, este escritor alberga la creencia de que a muchos de los sucesivos propietarios de la casa, si no a la mayoría, les acosaban las dudas sobre su derecho moral a poseerla. De la legalidad de su tenencia no existía la menor incertidumbre, pero nos tememos que el viejo Matthew Maule hubiese ido dejando irreversiblemente su fuerte huella desde sus propios tiempos hasta otros mucho más tardíos en la conciencia de los Pyncheon. De ser así, no nos queda más remedio que enfrentarnos a la terrible pregunta de si cada heredero de la casa, al ser consciente del daño cometido y no hacer nada para rectificarlo, no estaría incurriendo de nuevo en la enorme culpa de su antepasado y cargándose de la misma responsabilidad. Y en el supuesto de que ése fuera el caso, ¿no sería mucho más cierto decir de la familia Pyncheon que había heredado un gran infortunio, en lugar de lo contrario?
Ya hemos apuntado que no es nuestra intención relatar toda la historia de la familia Pyncheon durante su posesión ininterrumpida de la Casa de los Siete Tejados, ni mostrar, como si de una imagen mágica se tratase, cómo los deterioros y achaques del tiempo se fueron acumulando en la propia casa. Por lo que respecta a su vida interior, colgaba en una de las habitaciones un gran espejo oscuro del que se decía que contenía en sus profundidades a todas las figuras que en él se habían reflejado; la del viejo coronel y las de sus muchos descendientes, algunos con las antiguas vestimentas de su niñez, otros en plena flor de su belleza femenina o de su masculinidad, o entristecidos por las arrugas de la vejez. Si conociéramos el secreto de ese espejo, estaríamos encantados de sentarnos ante él y transcribir sus revelaciones en nuestras páginas. Mas corría la leyenda, para la que cuesta concebir fundamento alguno, de que los descendientes de Matthew Maule tenían algo que ver con el misterio del espejo, y que, según lo que parece haber sido una especie de proceso de mesmerismo, podían hacer que sus profundidades se plagaran de miembros ya difuntos de la familia Pyncheon, pero no como se habían mostrado al mundo en vida, ni en sus horas mejores y más dichosas, sino cometiendo de nuevo algún pecado o en el momento culminante de padecer una pena muy amarga. La imaginación popular, de hecho, siguió largo tiempo entretenida con el asunto del viejo puritano Pyncheon y el brujo Maule, y se recordaba la maldición que este último había lanzado desde el patíbulo, con el importante añadido de que se había convertido en parte de la herencia de los Pyncheon. Bastaba con que alguien de la familia carraspeara un poco para que, con mucha probabilidad, quien lo oyera susurrara, medio en broma y medio en serio: «¡Se ha bebido la sangre de Maule!». Hace unos cien años, la repentina muerte de un Pyncheon en circunstancias muy similares a las que hemos relatado del fin del coronel, fue utilizada como un suceso que añadía aún más fuerza a la creencia popular al respecto. Se consideraba, además, un hecho inquietante y de mal agüero que el retrato del coronel Pyncheon –según se decía, porque así lo había dejado él estipulado en su testamento– siguiera colgado en la habitación en que había muerto. Esos rasgos severos e implacables parecían simbolizar una influencia maligna, y la sombra de su presencia se fundía tan opresivamente con la luz que entraba que no era posible que jamás surgieran y germinaran allí buenos pensamientos o intenciones. Una persona reflexiva no hallará ningún dejo de superstición si afirmamos, en sentido figurado, que a menudo el fantasma de un progenitor muerto se ve condenado, tal vez como parte de su castigo, a convertirse en una influencia maligna para su propia familia.
Los Pyncheon, en definitiva, vivieron la mayor parte de los dos siglos siguientes sin que quizá les acontecieran tantas vicisitudes externas como a la mayoría de familias de Nueva Inglaterra en ese mismo periodo. Pese a que poseían unos rasgos propios muy distintivos, adoptaron las características generales de la pequeña comunidad en la que vivían, una ciudad célebre por la frugalidad, la discreción, el orden y el gusto por lo hogareño de sus habitantes, así como por el ámbito un tanto restringido de sus simpatías; pero en la que, todo sea dicho, hay individuos más raros, y de vez en cuando ocurren cosas más extrañas, que en casi cualquier otro lugar. Durante la revolución10, el Pyncheon de esa época apoyó la causa realista y hubo de convertirse en refugiado, pero se arrepintió e hizo su reaparición justo a tiempo de evitar que la Casa de los Siete Tejados fuese confiscada. Durante los últimos setenta años, el suceso más notorio en los anales de los Pyncheon también había sido la mayor calamidad que jamás aconteciese a la estirpe: nada menos que la muerte violenta, pues como tal se declaró, de un miembro de la familia a manos de otro. Ciertas circunstancias que acompañaban a tan fatídico hecho señalaban irrefutablemente a un sobrino del Pyncheon fallecido. El joven fue juzgado y declarado culpable del crimen, pero ya fuera por la naturaleza circunstancial de las pruebas, y porque posiblemente el juez tuviera sus dudas, o, sobre todo –en lo que es un argumento de mayor peso en una república de lo que lo sería en una monarquía–, por la gran respetabilidad e influencia política de los contactos del criminal, se consiguió rebajar su condena de pena de muerte a cadena perpetua. Este triste asunto ocurrió unos treinta años antes del momento en que comienza nuestra historia. En los últimos tiempos se habían oído ciertos rumores (que pocos creyeron, y que sólo despertaron el fuerte interés de una o dos personas) según los cuales cabía la posibilidad de que se emplazase, por la razón que fuera, a ese hombre largo tiempo enterrado en vida a que saliera de su tumba.
Es fundamental que digamos unas pocas palabras acerca de la víctima de ese asesinato ahora ya casi olvidado. Era un solterón que poseía una gran fortuna, además de la casa y finca que formaban lo que quedaba de las antiguas propiedades de los Pyncheon. Como era de carácter excéntrico y melancólico, y muy dado a hurgar en documentos antiguos y a hacer caso a las viejas tradiciones, afirman que había llegado a la conclusión de que a Matthew Maule, el brujo, lo habían desposeído injustamente de su casa, y tal vez también de su vida. Siendo ése el caso, y al estar él, el solterón, en posesión del botín mal habido –empapado hasta lo más profundo de una negra sangre que todavía podían oler las narices de más fino olfato–, le surgió la duda de si no sería imperativo que, incluso al cabo de tanto tiempo, devolviese a la posteridad de Maule lo que era suyo. Para un hombre que vivía tanto en el pasado y tan poco en el presente como ese recluido solterón anticuado, un siglo y medio no era un periodo tan grande para obviar la necesidad de hacer el bien allí donde antes se había hecho el mal. Quienes mejor lo conocían estaban convencidos de que habría dado el singular paso de entregar la Casa de los Siete Tejados a los descendientes de Matthew Maule, de no ser por el indescriptible tumulto que la sospecha de esa intención del anciano caballero provocó en sus parientes. Con mucho esfuerzo consiguieron que desistiera de su propósito, pero les quedó el temor de que llevara a cabo tras su muerte, por medio de sus últimas voluntades, lo que tanto les había costado evitar que hiciera en vida. Sin embargo, no hay nada que ocurra con menor frecuencia que el que, por muy grande que sea la provocación o el incentivo, alguien prive a los de su propia sangre de heredar unas posesiones patrimoniales. Pueden querer a otras personas mucho más que a sus propios parientes, o incluso pueden sentir desprecio o un profundo odio por éstos, pero, aun así, cuando se hallan a las puertas de la muerte, revive el fuerte prejuicio de la consanguinidad, que impele al testador a que su patrimonio siga dentro de la línea marcada por una costumbre tan inmemorial que ya parece ser lo más natural del mundo. En todos los Pyncheon esa idea tenía la fuerza de una enfermedad. Era demasiado poderosa para ser vencida por los serios escrúpulos del solterón, por lo que, tras su muerte, la mansión familiar, junto con la mayoría de sus demás riquezas, pasó a manos de su heredero legal más inmediato.
Se trataba de un sobrino suyo, primo del mísero joven que había sido condenado por el asesinato del tío. En el periodo anterior a hacerse con el legado, siempre se había considerado que el nuevo heredero era un joven bastante disoluto, pero se reformó enseguida y se convirtió en un miembro sumamente respetable de la sociedad. De hecho, dio más muestras de poseer las características de los Pyncheon, y ganó mayor eminencia en el mundo, que cualquiera de su estirpe desde los tiempos del puritano original. Como en la juventud se había dedicado al estudio del derecho, y tenía una aptitud natural para el cometido, hacía ya muchos años que había conseguido un puesto judicial en un tribunal inferior, que le otorgaba de por vida el muy atractivo e imponente título de juez. Después se había dedicado a la política y había servido parte de dos legislaturas en el Congreso, además de destacar considerablemente en ambas ramas de la asamblea legislativa del Estado. El juez Pyncheon era sin la menor duda un honor para su estirpe. Se había construido una casa solariega a unos pocos kilómetros de su ciudad natal, y allí pasaba el tiempo que podía sustraer al servicio público, haciendo gala de todas las cualidades y virtudes –como lo expresó un periódico en la víspera de unas elecciones– que correspondían a un cristiano, buen ciudadano, horticultor y caballero.
Quedaban pocos Pyncheon que pudieran beneficiarse de la resplandeciente prosperidad del juez. Por lo que respectaba a su aumento natural, la especie no había mejorado mucho, sino que más bien parecía estar extinguiéndose. Los únicos miembros de la familia que se supiera que existían eran, en primer lugar, el propio juez y el hijo que aún le vivía y que estaba viajando por Europa; a continuación, el prisionero que llevaba treinta años encarcelado, al que ya nos hemos referido, y una hermana de éste que ocupaba, de modo muy recluido, la Casa de los Siete Tejados, de la que tenía la posesión de por vida según había dejado estipulado el solterón en su testamento. Se suponía que era muy pobre, y parecía haber elegido seguir así, puesto que su acaudalado primo, el juez, le había ofrecido en repetidas ocasiones disfrutar de todas las comodidades de la vida, ya fuera en la vieja mansión o en su propia residencia moderna. La última y más joven de los Pyncheon era una pequeña muchacha de diecisiete años, hija de otro primo del juez que se había casado con una joven sin familia ni bienes y que había muerto prematuramente en una situación de bastante pobreza. Hacía poco que su viuda se había vuelto a casar.
En cuanto a la posteridad de Matthew Maule, se suponía ya extinta. No obstante, durante un largo periodo tras el delirio de las brujas, los Maule habían seguido viviendo en la misma ciudad en la que su progenitor había sufrido una muerte tan injusta. Tenían todo el aspecto de ser unas personas tranquilas, honradas y bienintencionadas, que no guardaban rencor a nadie en concreto ni al público en general por el mal que se les había hecho; o, si ante el fuego se transmitían de padres a hijos algún recuerdo hostil del sino del brujo y de su patrimonio perdido, nunca actuaban de acuerdo con él ni lo manifestaban abiertamente. Tampoco habría sido muy extraño que hubieran dejado de recordar que el pesado armazón de la Casa de los Siete Tejados descansaba sobre unos cimientos que eran suyos por legítimo derecho. Hay algo tan sólido, estable y casi irresistiblemente imponente en la presentación externa del prestigio social y de las grandes posesiones que su misma existencia parece conferirles el derecho a existir; al menos les da un derecho falso tan excelente que son pocos los hombres pobres y humildes que tienen la suficiente fuerza moral para cuestionarlo, incluso en el secreto de sus mentes. Sigue ocurriendo ahora, después de haber acabado con tantos prejuicios vetustos, y ocurría aún más en tiempos prerrevolucionarios, cuando la aristocracia se podía atrever a ser orgullosa y los plebeyos se conformaban con rebajarse. Y así los Maule, en cualquier caso, se guardaban el resentimiento para sí. Eran por lo general muy pobres, siempre humildes y oscuros; trabajaban con infructífera diligencia en diversas artesanías, o en los muelles, o seguían el mar de marineros ante el mástil; iban viviendo de alquiler en diversos puntos de la ciudad hasta que terminaban por llegar al hospicio, que era el hogar más lógico para su vejez. Y finalmente, después de arrastrarse, por así decirlo, durante tanto tiempo por el borde más extremo del opaco charco de la oscuridad, hicieron esa zambullida en picado que, antes o después, es el destino de todas las familias, ya sean principescas o plebeyas. En los últimos treinta años no había ni registro, ni lápida, ni directorio ni conocimiento o recuerdo de nadie que contuviese rastro alguno de los descendientes de Matthew Maule. Tal vez su sangre aún existiera en algún otro lugar, pero allí donde se podía seguir su humilde curso hasta tanto tiempo atrás, había dejado de fluir.
Mientras se pudiera encontrar a alguien de la estirpe, todos se distinguirían del resto de personas –no de un modo llamativo, ni como si trazaran una intensa línea divisoria, sino con un efecto que se sentía más que se comentaba– por el carácter reservado que habían heredado. Sus compañeros, o aquellos que intentasen convertirse en tales, se daban cuenta de que había un círculo que rodeaba a los Maule dentro de cuya santidad o hechizo –pese a su actitud externa de razonable franqueza y camaradería– era imposible que nadie se adentrara. Quizá fuese esa peculiaridad indefinible la que, al aislarlos de cualquier ayuda humana, hacía que sus vidas fueran siempre tan desdichadas. Sin duda en su caso contribuyó a prolongar, y a confirmarles a ellos como su única herencia esos sentimientos de repugnancia y terror supersticioso con los que la gente de la ciudad, incluso después de despertar de su delirio, siguió recordando a los supuestos culpables de brujería. El manto de Matthew Maule, o más bien su capa andrajosa, cayó sobre sus hijos. Se creía que habían heredado unos misteriosos dones, y se decía que la mirada de la familia poseía extraños poderes. Entre otras propiedades y privilegios inútiles, se les atribuía en particular el de poder influir en los sueños de las personas. Si todas esas historias eran ciertas, los Pyncheon, por mucha altanería con la que se movieran a plena luz del día por las calles de su ciudad natal, no eran más que siervos de los plebeyos Maule cuando se adentraban en el turbio territorio común de los sueños. Puede que la psicología moderna fuese capaz de encajar esa supuesta necromancia dentro de un sistema lógico, en lugar de rechazarla por completo como algo imaginario.
Uno o dos párrafos descriptivos, acerca del aspecto más reciente de la mansión de los siete tejados, pondrán punto final a este capítulo preliminar. Hace mucho que la calle en la que se elevan sus venerables aristas dejó de ser un lugar de moda de la ciudad, de manera que, aunque el viejo edificio estaba rodeado por otros de construcción moderna, éstos eran en su mayoría pequeños, totalmente de madera y típicos de la uniformidad más monótona de la vida corriente. Aun así, es muy probable que toda la historia de la existencia humana lata en cada uno de ellos, pero desprovista del aspecto pintoresco exterior que pueda impulsar a la imaginación o a la simpatía de alguien a buscarla allí. En cuanto a la vieja estructura de la casa de nuestra historia, sin embargo, su armazón de roble blanco11, y sus tableros, tejas y deteriorado enlucido, e incluso la enorme chimenea amontonada en el medio, parecían constituir tan sólo la parte menos importante de su realidad. Tantas de las variadas experiencias de la humanidad habían ocurrido allí –se había sufrido tanto, y algo también se había disfrutado– que hasta la misma madera rezumaba lo que equivalía a la humedad de un corazón. La casa era como un gran corazón humano, con vida propia y lleno de ricas y sombrías reminiscencias.
El profundo saliente del segundo piso daba a la casa un aire tan meditativo que no podías pasar por delante de ella sin pensar que guardaba secretos, y una historia llena de incidentes sobre la que moralizar. Delante, justo en el borde de la acera sin pavimentar, crecía el olmo Pyncheon, el cual, en comparación con los árboles de ese tipo con los que uno se suele encontrar, podía calificarse de gigantesco. Lo había plantado un bisnieto del primer Pyncheon, y aunque ahora tuviera unos ochenta años, o quizá se aproximara a los cien, seguía en plena y fuerte madurez, y arrojaba sombra de un lado a otro de la calle, sobrepasaba la altura de los siete tejados y barría toda la negra cubierta con su follaje colgante. Daba belleza al viejo edificio, y parecía volverlo parte de la naturaleza. La calle se había ensanchado unos cuarenta años antes, con lo que ahora el tejado delantero estaba justo alineado con ella. A cada lado se extendía una valla de madera de celosía en estado ruinoso, a través de la que se podía ver un patio cubierto de hierba y, sobre todo en las esquinas de la casa, una enorme profusión de cadillos, con hojas que apenas es una exageración decir que medían entre sesenta y noventa centímetros de largo. Detrás de la casa había un jardín, que sin duda en su momento había sido muy extenso, pero que ahora estaba invadido por otros cercados, o encerrado por otras viviendas y edificaciones anexas que daban a otra calle. Sería una omisión, no por pequeña menos imperdonable, que nos olvidásemos del verde musgo que tanto tiempo llevaba acumulándose en los salientes de las ventanas y en las pendientes de los tejados; ni tampoco hemos de dejar de dirigir la mirada del lector hacia una cosecha, que no era de malas hierbas sino de arbustos de flores, que crecían bien altos bastante cerca de la chimenea, en el recoveco que había entre dos de los tejados. Se les llamaba «los ramilletes de Alice». Según la tradición, una joven llamada Alice Pyncheon había lanzado las semillas por diversión, pero poco a poco el polvo de la calle y el deterioro del tejado habían formado una especie de manto de tierra en el que habían germinado, cuando Alice ya llevaba mucho tiempo en la tumba. Cualquiera que fuese el motivo por el que las flores habían llegado hasta allí, era tan triste como bonito contemplar cómo la naturaleza había adoptado para sí esa vieja casa sombría, deteriorada, ventosa y de color orín de la familia Pyncheon; y cómo el siempre recurrente verano, tras hacer todo lo que podía para llenarla de alegría y tierna belleza, se volvía melancólico en el esfuerzo.
Hay otro rasgo que es fundamental que destaquemos, y que, aunque mucho nos tememos que pueda dañar cualquier impresión pintoresca o romántica, de todos modos queremos añadir al esbozo de esta respetable edificación. En la fachada del tejado delantero, bajo el prominente ceño del segundo piso y contigua a la calle, estaba la puerta de una tienda, dividida horizontalmente por la mitad y con una ventana como parte superior, como se ve a menudo en construcciones de fecha un tanto antigua. Esa misma puerta había sido motivo de no poca mortificación para la actual ocupante de la augusta casa Pyncheon, así como para algunos de sus predecesores. Es un asunto delicado que resulta desagradable tratar, pero, como el lector tiene que conocer el secreto, le informamos de que, hace alrededor de un siglo, el cabeza de los Pyncheon se vio envuelto en serias dificultades financieras. El individuo (caballero se hacía llamar él) no debía de ser más que un intruso espurio, pues, en vez de buscar un cargo a las órdenes del rey o del gobernador real, o insistir en su derecho hereditario a las tierras del este, consideró que el mejor camino para hacer fortuna era abrir la puerta de una tienda a un lado de su ancestral residencia. De hecho, era costumbre por aquel entonces que los comerciantes almacenasen sus mercancías y llevaran a cabo sus negocios en sus propias viviendas. No obstante, había algo muy mísero y lamentable en el modo en que ese Pyncheon realizaba sus operaciones comerciales; se comentaba que, con sus propias manos, pese a estar ya tan arrugadas, entregaba el cambio de un penique, y le daba dos veces la vuelta a una moneda de medio penique para asegurarse de que fuese buena. Sin lugar a dudas, tenía que correr por sus venas la sangre de un vulgar mercachifle, que habría llegado a él por el canal que fuese.
Inmediatamente después de que muriera, se cerró la puerta, se le echaron los cerrojos y se atrancó, y, hasta llegar al periodo de nuestra historia, lo más probable es que no se hubiese abierto ni una vez. El viejo mostrador, los estantes y demás componentes de la pequeña tienda seguían tal y como él los había dejado. Se solía afirmar que, cualquier noche del año, podía verse a través de las rendijas de los postigos al tendero muerto, vestido con una peluca blanca, una raída levita de terciopelo, un delantal en la cintura y los volantes cuidadosamente apartados de las muñecas, revolviendo la caja o estudiando minuciosamente la sucias páginas de su libro de contabilidad. De la expresión de indescriptible congoja de su rostro parecía deducirse que su condena era pasarse toda la eternidad en el vano intento de que le cuadraran las cuentas.
Y ahora –de un modo muy discreto, como se verá– pasamos ya a dar inicio a nuestro relato.
3. Son tejados a dos aguas, con lo cual también podríamos hablar de «siete gabletes».
4. «Callejón de Maule».
5. Se refiere a los famosos juicios por brujería de Salem de 1692, tras los que diecinueve personas fueron ahorcadas por culpa del fanatismo religioso de esa comunidad puritana.
6. Son las mismas palabras que dijo Sarah Good, una de las condenadas de Salem, a uno de sus acusadores antes de ser ejecutada.
7. John Higginson (1616-1708), inglés que muy joven se trasladó a Salem y se convirtió en 1660 en pastor de la iglesia de ese lugar.
8. Guillermo III, rey de Inglaterra entre 1689 y 1702.
9. Hubo un médico de ese nombre en Salem, pero murió en 1690, mientras que la acción del relato no puede transcurrir antes de 1692, tras la caza de brujas.
10