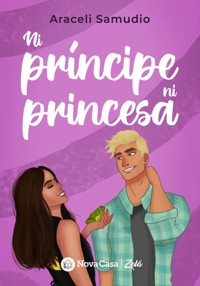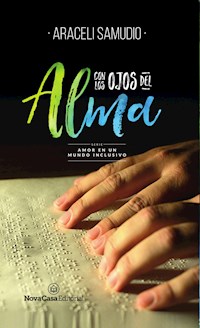Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nova Casa Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Celeste era una chica con una discapacidad a quien, a raíz de un accidente, le habían amputado ambas piernas a la edad de diez años. Gracias al apoyo de su familia —en especial al cariño y confianza que le brindó su abuelo—, fue capaz de superar los momentos difíciles causados por la adversidad. Encontró entonces en el arte, y específicamente en la pintura, una forma de liberar su alma, de volar a los rincones a los que físicamente no podría llegar. Así, entre cuentos infantiles y sirenas, fue capaz de crecer y convertirse en una mujer hermosa, talentosa y, sobre todo, independiente. Pero, y ¿el amor? El amor la hacía sentir vulnerable. No lo esperaba, creía que las cosas para ella serían así: una vida solitaria y llena de cuadros por pintar. Entonces apareció Bruno, un chico de una ciudad distinta, de una clase social diferente, pero con muchas ganas de llenarse de los colores de Celeste. Bruno le demostrará que el amor no entiende de diferencias ni de limitaciones, que los recuerdos que guarda el corazón son más importantes que los que guarda la mente, y que el amor existe para todos. Celeste encontrará en Bruno al chico de los cuentos que le contaba su abuelo y, de paso, descubrirá que este tiene muchas más historias que contar, además de las que ella conocía y que los secretos del pasado pueden afectarlos a ambos. Celeste y Bruno serán testigos de un amor predestinado en el tiempo, una revancha de la vida, un lienzo en blanco lleno de colores por pintar y descubrir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Araceli Samudio
La chica de los colores
Nova Casa Editorial
Publicado por:
Nova Casa Editorial
© 2017, Araceli Samudio© 2017, de esta edición: Nova Casa Editorial
EditorJoan Adell i Lavé
CoordinaciónAbel Carretero Ernesto
PortadaGuillermo Sandoval
Fotografía portadaFernanda Salinas
Diseño caricaturasBianca Fernández
MaquetaciónDaniela Alcalá
CorrecciónAbel Carretero Ernesto
RevisiónAbel Carretero ErnestoAraceli Samudio
ISBN: 978-84-16942-89-3
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
Índice
La chica de los colores
Sinopsis
Agradecimientos
Prólogo
1 Él
2 Ella
3 Sirena
4 Vulnerable
5 Insistiendo
6 Primera cita
7 Amor de verano
8 Explosión de color
9 ¿La novia?
10 Alas
11 Te amo
12 Explosión de color y pasión
13 Pintando nuestro amor
14 Despedida
15 Superando distancias
16 El viejo diario
17 ¿Bailar?
18 La danza del amor
19 Sirenita
20 Prótesis
21 La suegra
22 El testamento
23 Proyectos
24 Hipocresía
25 Tormenta
26 Después de la tormenta
27 Volando
28 La casita de Arsam
29 Secretos
30 Viejas cartas
31 La caja roja
32 La verdad del tío Beto
33 Cambio de rumbo
34 Dificultades
35 El olvido
36 Despedida
37 Confusión, neblina, incomodidad
38 Sin ti
39 Disipando la neblina
40 ¡Claro que lo amo!
41 Recordando
42 Sirenita
43 Sacrificios
44 Amor eterno
Epílogo
La chica del pincel mágico
Glosario
Araceli Samudio
Sinopsis
Celeste era una chica con una discapacidad a quien, a raíz de un accidente, le habían amputado ambas piernas a la edad de diez años. Gracias al apoyo de su familia —en especial al cariño y confianza que le brindó su abuelo—, fue capaz de superar los momentos difíciles causados por la adversidad. Encontró entonces en el arte, y específicamente en la pintura, una forma de liberar su alma, de volar a los rincones a los que físicamente no podría llegar. Así, entre cuentos infantiles y sirenas, fue capaz de crecer y convertirse en una mujer hermosa, talentosa y, sobre todo, independiente.
Pero, y ¿el amor? El amor la hacía sentir vulnerable. No lo esperaba, creía que las cosas para ella serían así: una vida solitaria y llena de cuadros por pintar. Entonces apareció Bruno, un chico de una ciudad distinta, de una clase social diferente, pero con muchas ganas de llenarse de los colores de Celeste.
Bruno le demostrará que el amor no entiende de diferencias ni de limitaciones, que los recuerdos que guarda el corazón son más importantes que los que guarda la mente, y que el amor existe para todos. Celeste encontrará en Bruno al chico de los cuentos que le contaba su abuelo y, de paso, descubrirá que este tiene muchas más historias que contar, además de las que ella conocía y que los secretos del pasado pueden afectarlos a ambos.
Celeste y Bruno serán testigos de un amor predestinado en el tiempo, una revancha de la vida, un lienzo en blanco lleno de colores por pintar y descubrir.
Agradecimientos
En primer lugar quiero dar las gracias a Dios por haberme dado el pincel, la paleta y los colores para poder pintar el cuadro de mi vida, por las oportunidades y por haber puesto en mi camino a personas tan maravillosas.
Agradezco principalmente a mi familia que fueron los primeros en creer en mí. A mi marido Andrés, por caminar a mi lado y ayudarme a soñar incluso cuando la realidad pesa más que las ilusiones. A mis hijos Ezequiel, Guadalupe e Iñaki, por ser el motor que mueve mi mundo; y a mi madre, por alentarme siempre a alcanzar mis metas.
No puedo dejar de agradecer a unas mujeres que con su apoyo me han ayudado a hacer crecer y dar forma a este hermoso sueño demostrándome que la amistad no tiene fronteras. A Carolina Méndez, por ser mi hermana, mi amiga, compartir conmigo cada idea, cada sueño y por enseñarme tanto con sus propias letras; a Ana Coello, por ser mi mentora y modelo, por tanta paciencia y palabras cargadas de sabiduría. A Mamen Conte Aguilar, por animarme a soñar, a creer, por levantarme cuando caigo y alegrarse conmigo por mis triunfos, a Karen Maiotto Vega, por soñar conmigo y ayudarme a seguir, por regalarme tanto cariño y confianza; a Vicky por creer en mí e impulsarme a volar, a Karen Colman, compatriota y compañera de letras, por darme una mano en la revisión de la novela. A todas y cada una de ellas, gracias por pintar con sus colores mi mundo.
Quiero agradecer a los artistas que me ayudaron a darle forma a la portada y las imágenes del libro. A mi compadre Guillermo Sandoval por la hermosa portada, a Fernanda Salinas por las fotografías y la divertida sesión llena de pintura y a Bianca Fernández por los bellos dibujos del libro de cuentos que se adjunta a la obra.
A mis lectoras, las que están conmigo desde el inicio y las que se suman día a día: sin ustedes mis letras serían colores que no podrían posarse en ningún lienzo, gracias por dejarme ingresar a sus mundos, por permitirme recrear mis historias en sus mentes y en sus corazones, gracias por confiar en mí y por alentarme a seguir por medio de sus hermosos mensajes. Quiero agradecer especialmente a todas esas lectoras que se enamoraron y se enamorarán de esta historia, y sobre todo a quienes se identifican y viven situaciones similares a las de Celeste, gracias por permitirme recrear en ella al menos un poquito de sus vidas intentando ampliar un poco más la conciencia general sobre la realidad de las personas con discapacidad.
A Nova Casa Editorial por confiar en mi trabajo y darle una forma a mis sueños.
A todos y cada uno de ustedes, gracias infinitas por ayudarme a alcanzar esta meta.
Prólogo
Un dolor punzante en donde deberían estar mis piernas me despierta de golpe, respiro jadeante y me incorporo en la cama. La oscuridad de la madrugada se cuela por mi ventana y la luna brilla distante en el firmamento. Suspiro… Hace bastante tiempo que no tenía este sueño-pesadilla, lo que quiere decir que probablemente algo nuevo sucederá en mi vida.
Siempre que sueño con el accidente normalmente indica que pronto habrá algún cambio. Por suerte, no necesariamente es algo malo, a veces puede ser algo bueno. Me bajo de la cama y voy hasta la cocina, tomo un vaso y me sirvo un poco de agua del bebedero que mi madre ha colocado en una mesita no muy alta para que pudiera alcanzarlo con facilidad. Sonrío al recordar que la última vez que tuve ese sueño fue un mes antes de mudarme a esta casa, justo cuando mis padres decidieron aceptar que con ayuda de algunos muebles —reformados especialmente para mí— podría ser independiente.
Vuelvo a mi cama y recuerdo el día del accidente. Si tan solo hubiera sabido que sería la última vez que sentiría que mis zapatos me ajustaban, si tan solo hubiera intuido que nunca más sentiría la arena de la playa con sus restitos de caracolas clavarse en la piel de mis pies… quizás hubiera corrido una vez más. Me habría metido hasta las rodillas en algún charco de lodo, hubiera movido mis dedos del pie mientras los observaba sentada en la arena a orillas del mar, los hubiera dejado hundirse cuando una ola que acabara de mojarlos se fuera en retirada de regreso al mar… Pero nunca se sabe lo que puede suceder, las cosas solo ocurren —para bien o para mal—, y cuando di aquellos pasos esa mañana mientras corría a la escuela, no tenía idea que serían los últimos.
De todas formas, no soy una persona fatalista, no me gusta pensar en negativo, los pensamientos oscuros son como agujeros negros: una vez que empiezan no paran hasta absorberte por completo. Yo prefiero pensar en positivo y verle el lado bueno a la vida, a la gente. Cada vez que pienso en el accidente, me gusta repetirme a mí misma: «Al menos, solo perdí las piernas». Estuve grave y en estado crítico, pude haber perdido mucho más que eso, pude haber perdido la vida con solo diez años, y con ella me hubiera perdido tantas experiencias, tantas alegrías, tantas sonrisas, tantos colores…
Recuerdo cuando mi abuelo me regaló el primer maletín de pintura con los colores y la paleta de pintor junto con aquel lienzo en blanco. Llegó a casa y se sentó al lado de mi cama, aún estaba de reposo y no podía levantarme. Como siempre, me contó una historia, pero esta vez no era fruto de su imaginación, se trataba de la vida de Frida Kahlo. Me contó sobre su accidente y cómo nunca había perdido las fuerzas, me habló de sus ganas de pintar. Me dijo que lo importante no era caminar, sino vivir, amar, reír, soñar, volar. «Te regalaré alas, Sirenita», prometió, y esa fue la primera vez que me llamó así. Entonces me dio un pincel, un lienzo y los colores.
—Gracias, abuelo —sonreí—. ¿Por qué me llamas Sirenita? —pregunté desde mi inocencia.
—¿Conoces el cuento de la Sirenita? —inquirió sonriendo. Mi abuelo amaba los cuentos, tanto, que en sus tiempos libres escribía cuentos para niños.
—Sí, abuelo, el de aquella que cambió su cola por un par de piernas para poder casarse con el príncipe.
—No me refería a ese —negó él sonriendo—, me refiero al de Celeste.
—¡No lo conozco, abuelo! ¿Hay una sirena con mi nombre? —pregunté entusiasmada; amaba sus historias—. ¡Cuéntamelo, por favor!
—Celeste era una bella sirenita que tenía una enorme y brillante cola de color celeste. Sus cabellos eran de los colores del arcoíris y sus ojos brillaban más que el mismísimo cielo. Con su voz y sus colores era capaz de encantar a todos los piratas y marineros que pasaban cerca de la zona que habitaba. Todos caían rendidos ante la Sirena más bella que se conocía en alta mar y algunos incluso viajaban desde remotas ciudades solo para conocerla y verla de lejos. Pero nadie se le acercaba, porque todos temían a las historias sobre sirenas; se decía que con su belleza y su voz eran capaces de encantar a los hombres y luego los mataban.
»Un día, un hombre no lo soportó más, había viajado solo para verla de lejos y llevaba varios días observándola. Se había enamorado de ella, de sus ojos, de su voz, del color de sus cabellos, de la belleza y majestuosidad de su cola de sirena. Quería acercársele, hablarle y decirle cuánto la amaba, pero sus amigos le recomendaron que no lo hiciera. Aun así, decidido, se tiró al mar y nadó hasta ella. Cuando la alcanzó, la Sirena lo miró confundida, nunca había visto esa clase de criaturas tan cerca. El joven le sonrió y ella le devolvió la sonrisa.
»Celeste se enamoró inmediatamente de la mirada profunda de aquel muchacho e inmediatamente quiso ser como él, poder cambiar su cola por un par de piernas para correr con él hasta su mundo. Sin embargo, el joven no aceptó que lo hiciera, le explicó que él se había enamorado de ella por lo que era, por sus cabellos, por sus ojos, por su bella cola de sirena. Le dijo que la amaba así, especial, única y diferente.
»Entonces el chico construyó un castillo sobre unas piedras en medio de alta mar. En el castillo había grandes piletas naturales formadas por las aguas del mar, donde ambos podían coexistir sin necesidad de que ella dejara de ser quien era. Se casaron en una boda en medio del mar, donde ambas familias los acompañaron. Su amor fue bendecido por los dioses de la tierra y el agua, permitiéndoles vivir felices en su castillo. Ambos demostraron que el amor verdadero es aquel que no te pide que cambies, que te acepta como eres y que es capaz de ver más allá de las diferencias y de las limitaciones.
»La leyenda cuenta que luego de muchos años, algunos de sus descendientes regresaron a tierra firme, y se dice que algunos tienen algo de sirena y otros, algo humano. Dicen que se buscan entre sí y, cuando se encuentran, ocurre entre ellos una combinación tan mágica y perfecta como la que sucedió entre aquel hombre y la sirena. Un amor bendito, profundo y eterno, que va mucho más allá de todo.
—¡Qué lindo cuento, abuelo! —exclamé sonriendo, pero sin entender en ese momento lo que mi abuelo quería decirme.
—¿Sabes? —preguntó acercándose a mi oído como si me hablara en secreto—. Yo creo que tú desciendes de ellos—. Afirmó, y luego me guiñó un ojo.
Sonrío ante mi recuerdo, extraño mucho a mi abuelo y sus historias, y esa en especial había calado hondo, por eso solía pintar sirenas. Más adelante entendí que él hablaba de mí, me decía con su cuento que no me rindiera ante el amor, que un día llamaría a mi puerta como algo profundo y avasallador, algo que no tendría en cuenta mis limitaciones y que me haría sentir plena. Y aunque no creía que eso sucediera, le agradecía a mi abuelo haberme visto así. Creo que él, con sus historias donde me hablaba sobre el amor, los sueños, las esperanzas y la vida misma, fue quien me llenó de ganas y alegría de vivir, quien jamás dejó que me deprimiera o llorara, quien siempre me sostuvo para que nunca cayera.
—Buenas noches, abuelo —murmuro mirando al cielo a través de mi ventana. Quizá fue él quien pintó para mí esa bella luna.
Cierro los ojos y me dispongo a conciliar el sueño de nuevo.
1 Él
• Bruno •
Me levanté como todas las mañanas, un día más, para mí no había diferencias entre uno y otro. ¡Estaba harto de esa vida! No podía recordar un momento feliz en años. Quería correr, volar lejos de aquí, empezar de cero, siendo nadie, siendo solo yo. El problema era justo ese, que no sabía quién era en realidad. Tanto me habían dicho lo que «debía ser y hacer», que había terminado por confundirme, por desconocerme, por olvidar mi verdadera esencia.
La gente tiende a imaginar la vida de quienes tienen dinero. Cuántas veces había escuchado frases como: «¡Qué genial sería poder ser tú!», «Tienes tanta suerte de tener todo lo que tienes». Sin embargo, yo odiaba esa vida; si hubiera podido elegir, habría nacido en medio de una familia de granjeros o algo así. Mi padre era ingeniero y un reconocido empresario del rubro automotriz, era dueño de la empresa más importante y líder de la región, una empresa que él heredó de su padre, y éste a su vez del suyo. Mi madre estaba metida en la política, así que tenía influencias y reconocimiento de la gente. Todo el país los conocía, menos yo. Mis hermanos y yo nos habíamos criado solos: en los internados más caros, en escuelas reconocidas, rodeados de mayordomos, tutores y niñeras, pero solos. Crecimos viendo a nuestra madre en televisión y a nuestro padre en portadas de revistas y diarios empresariales.
A mi hermana menor, Nahiara, desde pequeña le había gustado el mundo de fantasías en el que vivían nuestros padres. Estaba estudiando actuación y ya mamá —con sus influencias— le había conseguido su primera participación en una serie. Nahiara y yo estábamos muy unidos. Ella, a pesar de que soñaba con ser famosa —más de lo que ya éramos solo por ser hijos de Gloria y Roger Santorini—, tenía corazón, era cariñosa, divertida, alegre y espontánea. Esperaba que el medio y la fama no la transformaran como lo habían hecho con mis padres. Mi hermano mayor, Alejandro, falleció hacía aproximadamente cuatro años; él era el hijo perfecto, correcto y responsable. Estaba estudiando ingeniería para poder encargarse del negocio de la familia cuando su vida se vio truncada a causa de un virus desconocido que se lo llevó en cuestión de horas. Mis padres nunca lo superaron, tenían todas sus expectativas puestas en él y nadie esperaba que sucediera aquello. Desde entonces mamá se volvió mucho más fría y distante, mientras que papá —unilateralmente— decidió que era yo quien debería continuar con el negocio y que ya estaba en edad para iniciarme en ello. Quería que estudiase ingeniería.
Yo siempre me había sentido en constante disyuntiva. Como el hermano del medio que era, nunca había encontrado mi espacio ni mi personalidad en esa familia. Mi hermana siempre había sido la sombra de mi madre, mientras que Alejandro era el hijo soñado de mi padre. Pero, ¿y yo? Mi pasión era el arte, hacía esculturas con materiales reciclados; supongo que era un don que había heredado de mi abuela —que era artista plástica—, con quien había pasado la mayor parte de mi infancia. Ella era la única que estaba para mí cuando me sentía solo, decía que yo era artista —como ella— y, por tanto, era un alma libre a quien, lastimosamente, le había tocado nacer en el cautiverio de la rigidez de mis padres
En aquel momento estaba en Tarel, mis padres me habían enviado allí, a aquella ciudad costera casi perdida en el país. Ellos habían heredado de mi abuela una enorme casa de campo que utilizaban para venir cuando se cansaban del ruido del trabajo y sus secuelas. La mansión era grande y tenía acceso a una playa privada, por lo que cuando la visitaban, no tenían necesidad de ir hasta el pueblo, pues allí había todo lo que se requería para poder olvidarse del mundo por un tiempo.
Mis padres no podían entender —o mejor dicho, no querían aceptar— que no me interesaran en absoluto la ingeniería y los números. Me habían mandado allí por un par de meses y de forma obligada con el objetivo de que «meditase» sobre lo que era bueno para mi futuro. Eso era irónico, ellos jamás se habían preocupado por nosotros, por darnos un abrazo, una palabra cálida o leernos un cuento antes de dormir; sin embargo, deseaban manejar mi vida a su antojo, como si yo fuera de su propiedad. No podían admitir tener un hijo que simplemente quisiera hacer algo diferente a lo que ellos consideraban el ideal de felicidad.
Vivíamos en un país grande con una sociedad bastante conservadora. De chicos nos perseguían los periodistas y nos preguntaban cosas que ni siquiera sabíamos cómo responder acerca de la carrera de mi madre. Con el tiempo se fueron calmando un poco, pero cualquier desliz en nuestra conducta podía representar daños en la carrera de mamá. Por tanto, desde pequeños habíamos sido adiestrados en las buenas costumbres y en los buenos modales. Un hijo suyo no podía salir en diarios por emborracharse en un bar o haber participado en alguna gresca.
Me consideraba una persona muy solitaria, no tenía muchos amigos ni había tenido demasiadas parejas. Odiaba que las chicas se acercasen a mí por el dinero, podía descubrir ese brillo en sus ojos cuando al mirarme me reconocían. Las sonrisas falsas, los movimientos sexys, el interés brotando por sus venas. Una vez tuve una novia, se llamaba Lucía y fue mi primer amor. A ella no le importaban esas cosas, pero con el tiempo la relación simplemente se enfrió. Mis amigos eran los de siempre, Manuel y Lorena, mis primos mellizos y compañeros de colegio, gente a la que le daba exactamente igual quién era yo o quiénes eran mis padres, sólo éramos familia, pero no éramos demasiado cercanos.
Llevaba dos días encerrado en ese castillo y me estaba muriendo de aburrimiento. ¿Cómo suponían que en aquel retiro obligatorio de repente descubriría que lo que siempre quise era ser ingeniero? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que necesitaba salir a dar una vuelta. Tenía ganas de crear algo y para ello me gustaba pasear por la ciudad, mirar sus estructuras y recoger materiales que me pudieran servir.
Una enorme plaza llamó mi atención, tenía buenos recuerdos de ese lugar; en realidad, tenía buenos recuerdos de todo este pequeño pueblo. Solíamos venir aquí cada año de vacaciones a escondernos del mundo, era el único tiempo en que nuestros padres se comportaban como padres, no se preocupaban por lo que diría la prensa, ni por las reuniones de mamá o la venta de los autos de papá. Éramos por un par de semanas niños normales dentro de una familia normal. Sonreí ante ese recuerdo y me adentré en la plaza. Estaba hermosa como siempre, se llamaba «Plaza Verde» y habían mejorado los bancos y la iluminación. Una enorme fuente emergía en el centro llena de agua, flores, colores y vida.
Definitivamente, era un buen lugar. Un escenario natural rodeado por el trino de las aves que parecían concentrarse todas en ese sitio, algunas de ellas para beber en la fuente. Los niños jugaban en los columpios, había farolas pintadas de distintos tonos pastel y sillones de hierro haciendo juego. Era rara la mezcla de colores, pero resultaba agradable a la vista.
Colores. Cuando éramos pequeños mi abuela nos decía que debíamos pensar en colores, expresar nuestros sentimientos con ellos. Nos decía que cada uno significaba algo: el rojo estaba siempre relacionado con la pasión o el amor; el amarillo, la amistad. Cuando me enojaba por algo me decía: «Cierra los ojos y piensa en un color que identifique como te sientes». La verdad, no sé por qué lo hacía, pero siempre me resultó divertido.
Practiqué aquello durante mucho tiempo, incluso después de su muerte. Recuerdo haber llorado sobre su tumba lágrimas de color rosa, porque era su color favorito, y mientras yo pensaba que lloraba en rosa, la imaginaba teñirse de ese color para ir al cielo con una sonrisa. Les pedí a mis padres que le pusieran un vestido rosado y cubrieran su cuerpo con telas del mismo tono, pero no quisieron. Me sentí triste por aquello, entonces decidí imaginar que mis lágrimas de tristeza eran de su color favorito y que con ellas conseguiría pintar el alma de mi abuela antes de que viajara al otro mundo. Ella era una excelente pintora y había sido la encargada de darme ese amor de familia, esa idea de que pertenecía a algo que, de otra forma, no habría conseguido.
Hacía mucho tiempo que no pensaba en colores, todo era gris, blanco o negro en mi vida. Desde mi habitación y las ropas que usaba hasta mis pensamientos aburridos. Todo en aquella plaza me recordaba a mi abuela, ella amaba ese lugar. Solía sentarse aquí, un poco más al norte, donde había un árbol de raíces gigantes y desde donde solía mirarnos mientras mis hermanos y yo andábamos en bicicleta. Sonreí ante el recuerdo y miré al cielo sin poder evitar preguntarme: ¿Dónde estarás, abuela? ¿Serás feliz?
Ella era oriunda de este pueblo, pero a los diecisiete años tuvo que mudarse con sus padres al otro lado del país, a la capital: Salum. En esa ciudad conoció a mi abuelo y se casaron, para luego dar a luz a mi madre, su única hija. Nosotros nos criamos y vivimos allí toda la vida, pero siempre escuchamos de mi abuela las historias sobre Tarel y sus encantos. Nos habían enseñado que esa ciudad era mágica —y en realidad lo era— solo porque una vez al año, aquí, recuperábamos la normalidad en nuestras vidas.
Mientras recordaba las historias de mi abuela y sonreía en silencio, me di cuenta de que estaba sentado en una banca que, paradójicamente, era rosada. Quizá mi abuela me estaba queriendo decir algo, me gustaba pensar así. Abrí los brazos a lo largo del respaldo y miré al cielo una vez más, cerré los ojos y aspiré profundo. Todo aquí olía a paz, olía a mar, olía a libertad.
El sonido de unos niños riendo me trajo de mis pensamientos y los observé divertidos. Estaban a unos metros parados detrás de una chica que pintaba unos cuadros. Desde donde estaba podía ver solo la cabellera de la joven sentada en el suelo. Parecía hippie o algo así. Su falda de muchos volados se extendía en un círculo sobre el suelo y en sus brazos llevaba un tatuaje. Su cabello tenía un montón de colores —como si de un arcoíris se tratara— y caía en ligeras ondas a lo largo de toda su espalda. Los niños reían y lo señalaban. Ella pintaba, sin inmutarse, un cuadro que parecía un paisaje.
—¿Tu mamá te dejó pintarte de esos colores el pelo? —preguntó una niña sonriéndole.
—Sí, me dejó —contestó la chica que seguía concentrada en su cuadro.
—Me gusta, yo querría pintármelo de púrpura. ¡Pero mi mamá no me dejaría jamás! —exclamó la niña tocando uno de sus rizos rubios.
—Yo creo que cuando seas grande podrás teñírtelo del color que desees —alegó la joven.
—¿Por qué te lo has pintado de tantos colores? —preguntó el niño al otro lado—. Digo, ¿no podía ser sólo de un color?
—No podía elegir cuál de todos esos colores me gustaba más. —La voz de la joven sonaba divertida y cantarina, no parecía sentirse invadida por las constantes preguntas de los pequeños. Al contrario, parecía disfrutarlo, y aun así, continuaba su labor.
—A mí también me cuesta elegir —asintió el niño en un gesto que denotaba entendimiento—. Cuando vamos por un helado nunca puedo decidirme por un sabor. Ojalá mis padres los compraran todos, así podría comer un poco de cada uno. —Los tres rieron divertidos.
—¡Me gustan tus cuadros! —exclamó la niña señalándolos.
—Gracias —sonrió amablemente la joven.
Los niños siguieron corriendo y yo me quedé absorto en el pincel de la extraña de cabellos multicolores. Subía y bajaba acariciando ese lienzo sin ninguna duda, sin ningún reparo, esfumando trazos, delineando figuras. Ella no se detenía, solo pintaba y pintaba. La experiencia me resultó relajante y luego de aproximadamente una hora de solo contemplar su trabajo, decidí volver a mi casa.
2 Ella
• Celeste •
Me desperté temprano, abrí los ojos y aspiré profundo. Tomar impulso cada día a veces resultaba una tarea complicada, pero yo sabía que todo era distinto si pintaba mi mundo de colores y alegría. Me senté en la cama y volví a aspirar, dejando que el aire fresco de la mañana se colara en mis pulmones. El brillo del sol se peleaba con mi cortina para colarse en mi habitación. Sonreí; el astro rey me estaba saludando y con su brillo me auguraba un día fantástico. Había algunos días difíciles —porque nada en la vida era sencillo para nadie—, pero había otros en los cuales cuando despertaba y sentía la energía del momento, simplemente sabía que todo estaría bien. Ese era uno de aquellos, y los días buenos había que vivirlos al máximo para cargar fuerzas para los días malos.
Me bajé de la cama y me dirigí hasta la pequeña butaca bajo la ventana. Con ayuda de mis brazos subí a ella y abrí las cortinas para dejarle al sol entrar con sus rayos a mi estancia. «Pase adelante», dije sonriendo, y de inmediato sentí el calor rebotando en mi piel y contrastando con el viento fresco de una mañana limpia. Contemplé las nubes blancas y el cielo azul. Los ángeles habían hecho un trabajo perfecto pintando el paisaje que hoy nos regalaban. Sonreí. Me gustaba imaginar a unos ángeles de muchos colores con sus paletas de pintor trabajando arduamente para regalarnos en cada jornada un hermoso día. Era obvio que se esmeraban más en los amaneceres y atardeceres, jugando con sus paletas, imaginando colores, pero era divertido incluso en otras horas del día, cuando se podía jugar a adivinar las formas de las nubes.
Imaginaba que era una especie de diversión para ellos hacer ese juego de dibujar nubes que se parecieran a algo. Toda esa historia de ángeles pintando cielos era idea de mi abuelo, quien de pequeña me había enseñado a apreciar esos regalos de la naturaleza. Mi abuelo Paco era jardinero de profesión y escritor de corazón. Escribía cuentos para niños y, como era de suponer, había pasado toda mi infancia oyendo sus historias. La de los ángeles pintores era una de sus favoritas; él decía que cuando muriera sería uno de ellos.
—¡Esa de allá es un corazón! —grité en la ventana, señalando una nube que tenía una forma similar a un corazón—. Será un día pleno de amor —sonreí para mí.
Bajé de la butaca y me dirigí al sitio donde tenía mis ropas todas ordenadas por colores. Elegí una blusa roja y una falda amplia de tipo hindú de color crema. Tomé ropa interior del otro cajón y fui al baño a darme una ducha. Cuando terminé me vestí parsimoniosamente y luego me dirigí a la cocina. Fui moviéndome entre los muebles preparados especialmente para mí y abrí la heladera para sacar leche, jugo y un poco de queso y jamón, busqué pan y me preparé un sándwich. Desayuné saboreando lentamente la comida, dando gracias por tenerla en mi mesa. Sonreí al saberme satisfecha y lista para enfrentar una nueva jornada haciendo lo que más me gustaba, pintar.
Era un día caluroso, así que recogí mi cabello en una coleta desprolija antes de salir. Tomé mi maletín con colores, un par de lienzos en blanco y me subí a la silla de ruedas que me esperaba en la entrada. Me dirigí a la salida de la casa y sonreí frente a la rampa.
—¡Uno, dos y tres! —grité mientras dejaba que la silla rodara por la fuerza de la gravedad. Nunca me cansaría de esa sensación. Llegué estrellándome contra el portón de hierro como siempre y sonreí como una niña. Abrí la puerta y fui hasta la casa de al lado a saludar a mi amiga y vecina Diana—. ¡Hola Diana! —exclamé mirándola con alegría. La puerta estaba abierta y ella estaba terminando de preparar al pequeño Tomy para llevarlo a la guardería como todos los días. Me saludó con la mano y los esperé afuera.
—¡Hola, tía! —saludó Tomy al verme allí, y subió a sentarse en mi silla—. ¿Nos vamos?
—¡Arrancamos el día! —exclamamos juntos, y Diana solo negó con la cabeza. Al principio le incomodaba que Tomy se sentara en mi silla, pero yo le dije que eso era algo divertido para los niños pequeños, así que se lo permitía. Un día él ya no querría hacerlo, no había nada de malo en ello, y a mí no me molestaba en lo absoluto.
Diana era mi vecina desde hacía tres años, era también mi mejor amiga. Vivía sola con su pequeño hijo luego de que su eterno novio y padre del niño falleciera en un terrible accidente. Cuando la conocí casi no tenía ganas de vivir, Tomy era solo un pequeño bebé de meses que no había podido conocer a su padre. Ella siempre me decía que yo era su inspiración, que le había demostrado que la vida valía la pena vivirla a pesar de las dificultades. Pero no era así, su inspiración era el pequeño Tomy, que por las fotos que había visto era idéntico a su padre. Tomy era el cable a tierra de Diana, siempre he pensado que todos tenemos un cable a tierra, algo que nos recuerda que la vida es linda a pesar de los días sin sol… Mi cable a tierra eran mis colores y mis lienzos.
Teníamos una rutina: ella, Tomy y yo íbamos todos los días a la plaza; ella me llevaba los lienzos y los materiales y yo llevaba a Tomy en la silla. De camino, dejábamos al niño en la casa de la señora Margarita, que cuidaba a unos cuantos infantes durante el día mientras sus padres trabajaban; ella vivía frente a la plaza donde yo solía pintar. Era una señora muy amable y me permitía dejar mis cuadros terminados en su casa todas las noches.
Cuando Diana y yo dejábamos a Tomy, juntábamos los cuadros y los llevábamos a la plaza. Allí Diana me acompañaba hasta dejarme en mi sitio de siempre, colocábamos cada uno de mis cuadros con esmero y luego de que me sentara en el césped, ella escondía la silla tras el árbol de raíces enormes e iba a su trabajo como cajera en un supermercado que quedaba a dos cuadras. La señora Margarita me traía el almuerzo, y yo me quedaba pintando hasta que se me agotaban las ganas, o las ideas. Entonces, solo esperaba a que llegara Diana del trabajo o bien llamaba a Néstor, el hijo de Margarita, un chico de unos quince años que me ayudaba a juntar los cuadros y llevarlos de nuevo a lo de su madre. Recién ahí yo regresaba a casa.
Vendía muy bien mis cuadros en esa plaza. Tarel era una ciudad llena de turistas que se acercaban por su clima y por sus playas durante todo el año. Había barrios cerrados de gente de mucho dinero del país, incluso estrellas famosas tenían sus casas de descanso en mi ciudad. Por tanto, siempre había turistas merodeando la zona, y la Plaza Verde era una de las paradas obligatorias.
Sus muchas hectáreas llenas de flora verde y tupida, el canto de los pájaros que se escondían en las sombras, la paz y los colores que allí se respiraban hacían de esa plaza un lugar simplemente mágico. Un lugar hermoso donde podía relajarme y dejar fluir mi arte sobre las telas. Y no podía quejarme, no había día que no vendiera por lo menos un cuadro, a pesar de mis precios, bastante «caros» según algunos lugareños.
La silla de ruedas la escondía tras el árbol: no quería que la gente comprara mis cuadros por lástima. La lástima era el sentimiento que más odiaba, era lo único que podía tirarme al suelo, que podía hundirme al máximo y deprimirme por completo. Odiaba hallar ese sentimiento en los ojos de la gente, porque era sinónimo de que ellos no me veían como igual, sino como alguien inferior, alguien digno de compasión. Y yo no necesitaba la compasión de nadie.
Si alguien compraba mis cuadros quería que fuera por otros motivos, por la alegría que veía en ellos, por los colores, por la técnica que usaba o simplemente porque les gustaba. No porque veía a una triste chica sin piernas dibujando y pensara: «Oh, mira cómo puede superarse a pesar de ser una inválida». Porque, para empezar, yo no me consideraba inválida, eso significaría que no podía valerme, y yo sí lograba valerme por mí misma. Es cierto que necesitaba la ayuda de algunas personas de vez en cuando, como Diana, como la Señora Margarita o como Néstor. Pero, ¿quién en la vida no necesita a veces la ayuda de alguien? Diana tenía piernas, pero de todas formas necesitaba de Margarita para cuidar a Tomy, y Margarita necesitaba de esos niños para ganarse el pan de cada día. Y así la vida siempre estará llena de personas que necesitarán de personas… y eso no las hace inválidas. Los inválidos, para mí, eran aquellos que desperdiciaban sus vidas, aquellos que no sabían qué hacer con ella y desgarraban sus almas en drogas, alcohol o cosas que solo logra matarlos en vida… Yo no era inválida.
Por eso siempre usaba faldas amplias: una vez que me sentaba sobre mi mullido almohadón sobre el césped, estiraba la falda en círculo a mi alrededor, Diana escondía mi silla y la gente no me miraba de forma extraña ni penetrante, como solían hacerlo cuando me veían por las calles de la ciudad. Aunque ya estaba acostumbrada a esas miradas, en mi trabajo no quería que fuera así, quería que encontraran mi talento.
Pintar era la forma en que yo liberaba mi alma, en la que cumplía mis sueños, en la que me sentía libre. No me encasillaba en ninguna técnica ni en ninguna forma específica de pintar, había estudiado varias a lo largo de mi vida y ahora hacía lo que sentía. El arte no debería ser demasiado estructurado, o dejaría de ser arte, ¿no es así? La constante en mis dibujos era que pintaba paisajes, y en algún lugar de esos paisajes siempre me dibujaba a mí misma. Me divertía con ello, me dibujaba como quería, rubia, morena, trigueña, con pelo largo o corto, con los rasgos que se me antojasen. Nadie en realidad podía reconocerme en esa imagen, pero yo sabía que se trataba de mí, y el único factor común de todas las figuras femeninas que aparecían en mis cuadros era que tenían un par de alas o una cola de sirena. La gente pensaba que eran ángeles o hadas, pero solo era yo dibujándome a mí misma en paisajes donde me gustaría estar. A veces escondida en el tronco de un árbol y casi imperceptible a quien mirase el cuadro, a veces grande ocupando todo el centro de la escena, difuminándome con el contexto, a veces pequeña y etérea, a veces como sirena sobre las aguas.
Siempre era yo, en algún lugar creado por mi imaginación, libre como el viento, volando sin restricciones. Eso era lo que le daba una chispa de magia a mis cuadros.
3 Sirena
• Bruno •
Llevaba seis días viniendo a la plaza solo para ver a la chica de los colores pintar. La llamaba así por su cabello, o por las ropas coloridas que solía usar, o por sus cuadros hermosos en donde mezclaba los colores de una forma tan armónica que me deja anonadado. Había decidido acercarme, hablarle y ver su rostro, sus ojos. Había decidido comprar un cuadro para que intercambiásemos algunas palabras. Me acerqué a ella y carraspeé, ella se volvió a mirarme. Sus ojos eran más celestes que el mismísimo cielo y su rostro era simplemente perfecto y armonioso. Ella sonrió.
—Hola —saludé.
—Hola —respondió sonriendo, y volvió la vista a su cuadro. Observé los cuadros terminados a su alrededor. Elegí uno donde una sirena descansaba sobre una piedra en una noche oscura, en algún sitio mar adentro. El rostro de la sirena se parecía muchísimo al de la chica de los colores, pero su pelo era de tono rojizo. No podía precisar si se había pintado a sí misma o se trataba de otra persona.
—¿Cuánto por éste? —La miré para preguntarle, y sin bajar el pincel del lienzo se volteó ligeramente para ver a qué obra me refería.
—Doscientos —respondió sonriente.
—¡Wow!, eso es caro —exclamé, y ella dejó de pintar para observarme con seriedad. Unos minutos después una sonrisa tranquila apareció en su rostro.
—El concepto de «caro» es subjetivo —afirmó con voz cantarina y alegre—; depende de muchas cosas, de cuánto ganas, de cuáles son las cosas que te gusta comprar y de cuál es el valor intrínseco que le atribuyes a lo que compras. Quiero decir, si no te gustan los libros, un buen libro será carísimo para ti, pero si eres un lector asiduo, no escatimarás a la hora de comprar uno que te interese. —Volvió a pintar—. Y aparte de eso, ese cuadro me costó varios días de trabajo, de mi tiempo sentada aquí haciéndolo… y mi tiempo vale. —Completó sonriente y satisfecha de su explicación.
—Okey, lo llevo —hablé convencido sacando los doscientos de mi billetera.
—Gracias —añadió ella tomándolos y guardándolos en un bolsillo de su delantal.
Tomé el cuadro y me retiré. Esa fue la primera conversación que tuvimos, pero sus ojos celestes se grabaron en mi mente y no los pude sacar de allí por largo rato. Según mi abuela, el color celeste era un buen calmante de las emociones y resultaba genial para la autorreflexión. Cuando nos poníamos nerviosos —luego de pedirnos que imagináramos el color que expresaba nuestra emoción del momento—, nos decía que cerráramos los ojos y pintásemos nuestros pensamientos de celeste hasta que lográsemos calmarnos. Los ojos de la chica de los colores eran de aquel celeste con el que yo solía pintar mis emociones cuando mi abuela me ayudaba a tranquilizarme. Sonreí, todo últimamente me recordaba a la abuela y la sentía más cerca que nunca.
Los siguientes cuatro días volví a la plaza y volví a acercarme a la chica de los colores para comprarle un cuadro cada día. No hablábamos mucho hasta que una tarde, luego de pagarle, ella me observó sonriente pero confundida.
—¿No dijiste que mis cuadros te parecían caros? —preguntó.
—Dijiste que eso era subjetivo y dependía del valor que le diera —sonreí guiñándole un ojo.
—¿Entonces estás montando una galería con ellos? —cuestionó divertida.
—No, los estoy colocando en mi estudio, en mi casa.
—Ha de ser un estudio grande, porque creo que estás saturando las paredes —sonrió y volvió a pintar.
—¿Tomamos un café? —pregunté, y ella detuvo el movimiento de su pincel sin mirarme. Luego de unos segundos continuó pintando.
—No, no puedo —contestó indiferente.
—¿Por qué?
—Estoy trabajando —respondió.
—Lo sé, pero pensé que esa era una de las ventajas de ser tu propio jefe, que puedes darte tardes libres cuando las necesites —repliqué insistente.
—Soy una persona estructurada, responsable y ordenada; tengo mis horas de trabajo y mis horas de descanso, y lo tomo muy en serio. —Entonces dirigió al fin su vista hacia mí—. Además, no necesito una tarde libre —añadió, mientras me perdía embelesado en la profundidad de sus ojos claros.
—Eso es raro, pensé que los artistas eran más relajados. Juegas con esos colores, los mezclas a tu gusto, sin estructura alguna. Pensé que tu vida sería igual, un poco más colorida —bromeé.
—¿Qué sabes tú de los colores de mi vida? —Al parecer la chica de los colores se había enfadado con mi comentario—. Que sea artista no significa que deba ser un manojo de desorganización.
—Creo que exageras —sonreí levantando los brazos en un gesto de rendición—. Solo quería invitarte a tomar un café y conocernos.
—No necesitamos conocernos, eres un cliente que compra mis cuadros, nada más —sonó cortante sin dejar de pintar.
—Creo que tienes menos colores de los que me imaginaba —comenté, y otra vez me miró con furia, como si me quisiera hechizar con su profunda mirada azul—. A lo mejor se te han quedado todos en los lienzos… o en tu pelo, quizá. —Estaba bromeando pero ella no se lo tomó así y me observó con cara de sorpresa y enfado.
—Si ya no hay nada que necesites, te agradecería que me dejaras sola —respondió con frialdad. Entonces tomé el cuadro del día y me marché.
Los siguientes dos días volví a insistir en que saliéramos, pero la chica se negó rotundamente y no me dio espacio a más charla. Era poco amigable, difícil para entablar conversación y siempre que le hablaba me ignoraba. Casi nunca me miraba y yo lo único que quería era poder perderme un segundo en sus ojos celestes. Lo empecé a tomar como algo divertido, diferente, ella no tenía idea de quién era yo y eso me resultaba refrescante. Ella me rechazaba y eso me gustaba, era interesante por el simple hecho de ser diferente.
Aquella tarde me acerqué decidido a que me aceptara el café. Ella pintaba como siempre y yo le hablé desde atrás.
—¿Otra sirena? —le pregunté.
—Me gustan —contestó sin girarse a verme.
—¿Por qué? —indagué curioso.
—Porque son misteriosas y fantásticas, los hombres las buscan, pero nadie las puede atrapar… Te encantan con su canto, son seductoras y bellas. Pero si te atrapan, puedes morir —dijo mirándome amenazante.
—¿Quieres matarme? —bromeé sonriente.
—No dije eso —respondió con ironía—, pero me alegra que hayas entendido la indirecta.
—¿Tú eres una sirena? ¿Puedes matarme con tu encanto? —inquirí divertido.
—Algo así —respondió riendo—. Te recomiendo no seguir insistiendo conmigo —añadió señalándome con su pincel.
—¿Por qué? —pregunté—. El café se enfría de tantos días que espero para que lo tomemos juntos.
—Porque no me interesa hablar contigo. —Se sinceró con brutalidad.
—Puedo ser interesante, te lo prometo —dije llevando la mano derecha a mi corazón. Ella solo bufó.
Una idea surcó mi mente y sin decir nada más fui hasta la cafetería que quedaba a dos cuadras, ordené dos cafés cortados para llevar y compré algunas cosas dulces y saladas para comer. Alguna de todas esas cosas debía agradarle a la chica de los colores, que cada vez más me demostraba ser bastante monocromática. Volví entonces a la plaza y me acerqué.
—Pensé que te habías dado por vencido —suspiró sin mirarme al sentir mi presencia.
—Nunca me doy por vencido —bromeé—. «Y si la montaña no va a Mahoma…» —recité encogiéndome de hombros, y ella se volteó sin entender—. Traje el café y no me lo puedes rechazar.
—¡Dios mío! ¿Qué pasa contigo? —preguntó molesta.
—Mira qué casualidad —respondí desenfadado—. Justo me preguntaba lo mismo: ¿qué pasa contigo? ¿Qué tiene de malo el tomar un café con un chico que solo quiere conocerte?
—No hay nada de malo, solo no quiero hacerlo —bufó nerviosa.
—¡Pero soy tu admirador! —exclamé bromeando; quería que se calmara un poco.
—Aun así, no me interesa… Los famosos no se codean con sus admiradores, ¿no lo sabías? —explicó ella sonriendo y supe que estaba siguiendo mi broma.
—Hablas con los niños que se te acercan cada día y a ellos no los rechazas como a mí. No es justo —me quejé haciendo una mueca infantil. Ella sonrió.
—¿Me estás espiando? —preguntó frunciendo el ceño, y solo me encogí de hombros—. No me interesa socializar —agregó sin mucho entusiasmo esta vez. Estaba cediendo.
—Bueno, pero ahora tendrás que hacerlo. —Me senté en el césped a su lado acomodando el café—. Puedes servirte lo que quieras, traje un poco de todo porque no conozco tus gustos. No me moveré de aquí hasta que te acabes el café, y como está por llover… —exclamé mirando el cielo y encogiéndome de hombros—. Será mejor que te apresures.
Ella siguió pintando un rato más sin decir una palabra. Yo sólo la miraba y contemplaba su perfil mientras hacía esos trazos tan inequívocos y perfectos en el lienzo.
—Eres buena —mencioné sonriendo mientras devoraba un panecillo.
—¿Sabes de pintura? —preguntó curiosa.
—No, pero mi abuela pintaba, ella sí sabía. Le habrías gustado. —La chica sonrió.
—Gracias —susurró.
—Al fin algo bueno saliendo de tu boca —bromeé, pero me miró enojada de nuevo.
—¡Me sacas de mis casillas! —exclamó bufando.
—No sé si eso sea bueno o malo, pero me gusta tener la capacidad de hacerlo. Me llamo Bruno —me presenté.
—Hola, Bruno —saludó con un gesto de su mano, pero no contestó con su nombre.
—¿Y tú?
—No necesitas saber mi nombre, eso nos daría cercanía y no quiero eso.
—¿Tienes alguna clase de enfermedad contagiosa? —pregunté bromeando, y ella solo negó sin sonreír. Luego de un momento de silencio tomó el vaso con café entre sus manos y lo probó. Sus ojos celestes se posaron en los míos—. Te llamaré Sirena, ya que veo que te gustan — sonreí.
Un estruendoso trueno llamó nuestra atención; la lluvia estaba cerca.
—Debo guardar todos los cuadros en esa bolsa. —Señaló una grande arrimada a la raíz del árbol frente al cual trabajaba—. ¿Puedes ayudarme?
—Descuida, lo haré yo —asentí, y entonces metí rápido pero con cuidado las pinturas en la bolsa. Ella estaba llamando a alguien por el celular.
—¡Néstor! Está por llover. ¿Podrías, por favor, venir por mí y buscar los cuadros?... Oh… Bueno, ya veré qué hago, no hay problema —cortó frunciendo los labios preocupada.
—¿Te ayudo a llevar los cuadros a donde quieras? —pregunté al verla desilusionada guardando los pinceles y enseres que estaba utilizando.
—No, puedo sola —respondió cortante.
—Eres testaruda, Sirenita. —Ella solo negó; parecía nerviosa.
Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre nosotros, eran gordas y caían con fuerza. Sin pensarlo, tomé la bolsa con los cuadros y su maletín con pinceles.
—¡Vamos! —dije corriendo unos pasos, pero ella no me siguió, ni siquiera se había levantado del suelo en donde estaba sentada. Me giré a mirarla. Su pelo de colores lleno de ondas yacía aplastado por el agua y algunos mechones caían sobre su rostro pegándose a él, sus ojos lucían tristes.