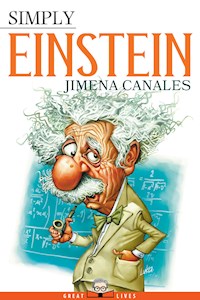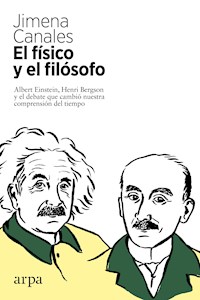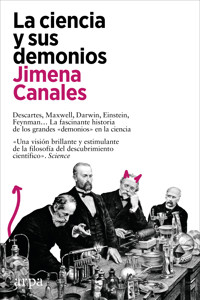
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Cómo los grandes científicos recurrieron a la figura del Demonio para avanzar en sus teorías y revolucionar el mundo. Desde los comienzos de la ciencia, la palabra «demonio» empezó a usarse para designar algo que rompía con nuestra comprensión de la naturaleza. A estos enigmas se les distinguió con el apellido del científico que se topó con ellos y que emprendió un viaje hacia lo desconocido, intentando comprenderlos mejor. El llamado demonio de Descartes —una criatura con el poder de alterar nuestra realidad sensorial— inauguró una tradición que siguieron Laplace, Maxwell, Einstein, Feynman, etc., y que continúa hasta hoy. Estos seres viven al margen del bien y el mal, sorprendiendo a sus víctimas con hazañas inesperadas. Las tecnologías que se han desarrollado durante su búsqueda cobran características que sobrepasan la previsión de los mismos investigadores. En referencia a ellos hemos podido probar los límites de lo posible y transformar lo inexistente en lo real. Jimena Canales desgrana en este libro uno de los aspectos más desconocidos y fascinantes de la historia de la ciencia. Porque son estos siervos imaginarios y ocultos los que han ayudado a desvelar los secretos de la entropía, la herencia, la relatividad, la mecánica cuántica y otras maravillas científicas, y son ellos los que siguen inspirando hoy los avances en los ámbitos de la informática, la física y la inteligencia artificial. La crítica ha dicho... «Una visión brillante y estimulante de la filosofía del descubrimiento científico». Science «[Canales] registra magistralmente la sencilla historia de la ciencia. Se lee como un cuento gótico, repleto de genios malvados e inteligencias asombrosa». The Washington Post «Una investigación histórica en profundidad sobre las numerosas funciones que los demonios han desempeñado y siguen haciéndolo en la ciencia y la tecnología». History and Philosophy of the Life Sciences «Al mismo tiempo que se decía que la ciencia estaba desmitificando el mundo, Canales nos muestra con brillantez que los científicos lo estaban poblando de nuevo con lo demoníaco». New Yorker
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA CIENCIA Y SUS DEMONIOS
Título original: Bedeviled: A Shadow History of Demons in Science
© del texto: Jimena Canales, 2020, 2024
© de la traducción: Àlex Guardia, 2024
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: junio de 2024
ISBN: 978-84-10313-05-7
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Maquetación: El Taller del Llibre, S. L.
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
SUMARIO
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
I. El genio maligno de Descartes
II. La inteligencia de Laplace
III. El demonio de Darwin
IV. El demonio de Maxwell
V. El demonio del azar
VI. Los demonios en el movimiento aleatorio
VII. Los fantasmas de Einstein
VIII. Los demonios cuánticos
IX. Los demonios y la bomba atómica
X. Los demonios cibernéticos
XI. Los demonios informáticos
XII. Agujeros negros y computación cuántica
XIII. Los demonios de la biología
XIV. Los demonios en la sociedad
CONCLUSIÓN. LA AUDACIA DE NUESTRA IMAGINACIÓN
EPÍLOGO. CONSIDERACIONES FILOSÓFICAS
BIBLIOGRAFÍA
NOTAS
A Billy, que hizo volar mi imaginación.
PRÓLOGO
Cuando nos acercamos al fondo del problema, más densa se vuelve la neblina. Lo que más nos inquieta es lo más difícil de confrontar. Obstáculos cada vez más altos se alzan frente a nosotros. La brújula falla y no sabemos si viajamos en la dirección correcta. ¿Qué nos motiva a seguir, y a qué coste?
Tras haber dedicado décadas de estudio a la historia de la ciencia, me había faltado comunicar lo más importante sobre el tema. La falta residía en que lo que quería decir iba radicalmente a contracorriente. La mayoría de los estudios sobre la ciencia se enfocan en cómo se usa para confirmar y consolidar lo mucho que sabemos. Resaltan su gran utilidad para entender y manipular el mundo a nuestro alrededor y cómo nos acerca a la verdad y a la certitud. Pero lo más emocionante de la ciencia me parecía justo lo contrario. Los aspectos de la ciencia que cambian nuestra realidad palpable, que abren nuevos territorios frente a nosotros, y que introducen novedades insospechadas que no entendemos a fondo y que no sabemos cómo controlar.
La ciencia es capaz de cambiar nuestra realidad de tal manera que verdades y tecnologías que anteriormente se consideraba irreales e imposibles se introducen en este mundo. Algunas de estas nuevas tecnologías nos despistan moral y físicamente, y, en vez de ayudarnos a entender y controlar nuestro entorno, aumentan el número de incertidumbres con las cuales tenemos que lidiar, obligándonos a idear soluciones cada vez más osadas, potentes, y hasta peligrosas.
Frente a tal reto es más fácil callar y hablar solo de los aspectos de la ciencia que confirman lo que ya sabemos. Estos aspectos de la ciencia han sido popularizados por numerosos defensores que frecuentemente hablan del «método científico» o del «método experimental» como procesos infalibles para distinguir verdades de falsedades. Este enfoque deja fuera el campo del descubrimiento y la investigación. De los dos filos de la ciencia, uno descarta mientras el otro descubre. Uno nos lleva a cerrar conclusiones, mientras el otro nos acerca a lo inesperado. Uno nos devuelve a lo conocido, el otro nos lanza hacia la invención y la creación de lo nuevo.
En el seno de la ciencia yace esta paradoja: aunque las leyes científicas destacan por ser incuestionables y definitivas, estas siguen siendo mejoradas, pulidas e incluso de vez en cuando revocadas. La ciencia crece cuando los investigadores la llevan a nuevos límites, intentando rebasar en inteligencia a los más inteligentes, en grandeza a los más grandes, en pequeñez a los más pequeños, en lentitud a los más lentos y en velocidad a los más veloces. Las leyes científicas son sólidas, pero no fijas, y nuestra imaginación es la mejor herramienta para ampliarlas y mejorarlas. Los investigadores se enfocan en entender lo que aún no sabemos con nuevos descubrimientos. El vaso de la ciencia está medio vacío y la puerta del Partenón de lo Real está abierta de par en par.
El desarrollo tecnológico de los últimos siglos ha superado las expectativas más precoces. Consideremos como ejemplo las reflexiones del físico Max Born, colega cercano de Albert Einstein. Cuando Born era joven «no había automóviles, ni aviones, ni comunicación inalámbrica, ni radio, ni cine, ni televisión, ni cadenas de montaje, ni producción en masa, ni todo lo demás».1 El desarrollo de la física moderna en la cual él mismo participó contribuyó al descubrimiento de estas tecnologías, pero ni él ni ninguno de sus colegas pudieron predecir estas innovaciones. Aun cuando los científicos trabajan en las áreas que sirven para entender y desarrollar nuevas tecnologías, los investigadores simplemente no ven los cambios que emergen bajo sus narices. Las consecuencias de sus descubrimientos los sobrepasan. Brindándonos una de las explicaciones más honestas sobre los puntos ciegos de los científicos en cuanto al impacto de sus propias investigaciones, Born admitió: «Si alguien hubiera descrito las aplicaciones técnicas de este conocimiento tal como existen ahora, habría sido objeto de burla». Si los científicos fallan al tratar de predecir los efectos de sus propias investigaciones en la sociedad, los escritores de ficción especulativa, empeñados en imaginar mundos futuros, tampoco aciertan.
¿Cómo explicamos la trayectoria de la ciencia y la tecnología desde la máquina de vapor al microchip, o desde los primeros autómatas de la Revolución Científica a la inteligencia artificial actual? Si no se puede rastrear el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en los actos y propósitos conscientes de los científicos, ¿de qué otra forma podemos entenderla? Cada mañana los científicos se levantan, van al laboratorio, escriben artículos, imparten cursos, forman a sus compañeros, reciben algún que otro premio y elogio, se jubilan y mueren. La sociología y la antropología han seguido atentamente cada uno de sus pasos. Esta senda tiene una lógica clara que funciona de forma fragmentaria, pero, en un momento dado del trayecto, parece que irrumpe algo más grande que los propios actores. Tan compleja es la interconexión entre ciencia y tecnología, tan confuso su desarrollo a lo largo de la historia, que es importante ir más a fondo: ¿qué precede a ambas? La sorprendente naturaleza del descubrimiento y la invención nos hace sospechar que una especie de fuerza inconsciente conspira tras los límites de la razón e impulsa su desarrollo desde el exterior.
Durante el proceso de investigación, algunos de los científicos más exitosos de la historia han usado la palabra «demonio» para designar un ser hipotético que sirve como herramienta heurística para refinar el conocimiento y extenderlo a un territorio novedoso. Cuando el universo no funciona como debería, los investigadores empiezan a buscar inmediatamente a un culpable. Se suele antropomorfizar a estos causantes.
No por ser imaginarios, dejan de ser importantes. Todo lo contrario. Cuando los científicos se lanzan hacia lo desconocido intentando darles vida, diseñando nuevos experimentos y tecnologías para imitar sus hazañas, los demonios salen del mundo de la imaginación. El trueque entre lo real y lo imaginario es lo que nos permite forjar nuevos conocimientos. Podemos aplaudir al Homo sapiens por haber aprendido a planificar y calcular como ninguna otra especie anterior, y al Homo faber por haber utilizado las herramientas mejor que todos sus predecesores, pero parece que hemos olvidado quién fue el creador de la creatividad, el Homo imaginor.
Tras la persecución de nuevas tecnologías yace una gran tradición que abarca cuatro siglos y gira alrededor de la búsqueda de demonios con características, habilidades y vestimentas particulares. «La palabra demonio no debe utilizarse a la ligera», apunté en notas que se convertirían en este libro. Me puse a recabar material para trazar un retrato preciso y detallado sobre estos seres misteriosos. Opté por empezar algunas décadas antes del año 1666 y terminar una década después del año 1999. El expediente que tenía ante mí me convenció de que los científicos no se comportaban para nada como solíamos creer. Estos textos parecían contradecir una de las virtudes más ensalzadas de la ciencia y su hito más indisputable: que la ciencia es un proceso eficaz con el cual podemos distinguir de manera clara y definitiva lo real de lo irreal, tras la extirpación de falsedades, supersticiones, y seres imaginarios y sobrenaturales del mundo verídico.
¿Quiénes son estos seres que pululan las mejores mentes científicas? ¿Cómo pasan de la imaginación a los laboratorios y a otros ámbitos de la cultura? Un relato de las aventuras de los personajes centrales de la investigación científica es a la vez un retrato del universo tal y como lo hemos llegado a conocer, lleno de misterios y posibilidades. Emocionada y llena de impaciencia, llegué a la conclusión de que, para entender el papel de la ciencia y la tecnología en la gran lucha entre el mal y el bien, nuestro nuevo milenio necesita una demonología moderna para la Edad de la Razón.
INTRODUCCIÓN
Hoy los demonios ya no solo se encuentran en las iglesias, en las pinturas antiguas, o en los grimorios de hechizos y conjuros. Aparecen en textos clásicos de ciencia y filosofía moderna, escritos por pensadores ilustres y científicos reconocidos. A partir del siglo XIX, revistas prestigiosas como Nature y American Journal of Physics comenzaron a publicar artículos sobre ellos. Otras publicaciones científicas especializadas, como Scientific American, han narrado sus aventuras. Incluso grandes medios como The New York Times han difundido noticias sensacionales sobre los demonios de la ciencia. Algunos han cobrado tanta influencia que aparecen en libros de texto. Los más importantes entre ellos han sido personajes clave en el desarrollo de algunas de las áreas fundamentales de la ciencia, como la termodinámica, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica.
Los autores de estos documentos usan la palabra «demonio» para designar algo que no comprenden del todo. Suelen recurrir a esta inquietante denominación al no tener una palabra mejor, usándola a faute de mieux. Una vez dotados con el apellido del científico que empezó a especular sobre su posible existencia, los usan para articular y llenar las lagunas del conocimiento.
Si nos paseamos por la historia de la ciencia y la tecnología, vemos que muchas innovaciones desembocan en arrepentimiento. El entusiasmo inicial del investigador rápidamente se convierte en angustia y da paso a un examen de conciencia: «Pero ¿qué he hecho?». La historia de la ciencia está llena de memorias retrospectivas de científicos que se arrepintieron del uso que se dio a sus investigaciones.
El conocimiento tiene dos filos. Los peligros del conocimiento, desde el mismísimo instante en que nació el concepto, se han interpretado en referencia a los demonios. En la Biblia, la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén presenta el conocimiento como una transgresión. Una criatura diabólica, más astuta que cualquier otro animal salvaje, tienta a Adán y Eva a morder el fruto prohibido.
La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió.1
Desde que fueron escritas esas palabras en algún momento del siglo V o VI a. C., se han repetido hasta la saciedad. Aunque son especialmente importantes en la tradición judeocristiana, su influencia sobre las demás culturas ha sido considerable. Hasta hoy, el deseo irrefrenable de adquirir nuevos conocimientos para llegar a la sabiduría sigue considerándose transgresor y, a veces, hasta pecaminoso. El término hebreo arum que describía a la serpiente se puede traducir por «sabia», «inteligente», «astuta», «avispada», «ladina», «sutil», «hábil», «artera» y «taimada».
Antes del relato de Adán y Eva hubo mitos con temas similares. Los mitos de Prometeo e Ícaro se cuentan entre los más conocidos de una lista interminable. La idea de la tecnología como arma de doble filo ya aparecía en la leyenda de Hércules, que disparó sus flechas envenenadas a sus enemigos y luego vio cómo volvían subrepticiamente para acabar con su incauto creador. Otro conocido relato antiguo sobre los peligros de la tecnología es el del Gólem. En ese cuento hebreo, el protagonista da vida a un trozo de arcilla que cumple la mayoría de los designios de su creador, pero que al final rompe sus cadenas y deja tras de sí un reguero de destrucción y ruina. Otras narraciones que beben de temas parecidos son las de Talos, un soldado artificial hecho de metal; Galatea, creada por Pigmalión para ser más grande que la vida, y Pandora, quien abrió la caja de los males de Zeus.
En el medievo, los cuentos que denunciaban los peligros morales de la ciencia y la tecnología empleaban tropos similares. En el siglo VI, se solía citar al clérigo Teófilo de Adana para subrayar los peligros de intercambiar el alma por la promesa de un conocimiento total. La leyenda medieval de Fausto recordaba a los oyentes que firmar un pacto con el diablo a cambio de un conocimiento ilimitado podía provocar consecuencias nefastas. El célebre relato de Johann von Goethe dio nueva vida a esos antiguos mitos cristianos y medievales en el siglo XIX. En Frankenstein o el moderno Prometeo, Mary Shelley se inspiró tanto en estos temas que incluso subtituló su obra con una referencia al antiguo mito.
Numerosos autores menos célebres abordan cuestiones similares, a veces expresando creencias prosaicas y banales sobre los peligros de saber demasiado. Esta clase de historias suelen estar protagonizadas por personajes como Adán y Eva, tentados por demonios para explorar más y aumentar su saber, hasta que a veces aprenden demasiado y se sienten fatalmente atraídos por conocimientos prohibidos o secretos. Desde la antigüedad, poetas y literatos nos han brindado relatos increíbles sobre los demonios. Algunos los describen como personificaciones del mal; otros, como fuerzas benignas, e, incluso como en el ejemplo del demonio de Sócrates, como vocecitas interiores que afectan nuestra conciencia moral. La literatura clásica y moderna, las películas de terror y los cómics están repletos de demonios y diablos que deambulan indistintamente entre los géneros populares más vulgares y más cultos.
Lucifer, Belcebú y Satanás son algunos de los demonios más ilustres de la religión. El de Sócrates es uno de los más conocidos de la filosofía. En la literatura hay muchos: el Lucifer de Dante, el Próspero de Shakespeare, el Satanás de Milton, el Mefistófeles de Goethe y el Frankenstein de Shelley son algunos de los más conocidos. Estos demonios comparten ciertas características con los demonios de la ciencia, pero no todas. Aunque no son isomorfos —ya que no tienen cola, cuernos, pezuñas ni colmillos—, siguen siendo isofuncionales en ciertos aspectos clave.
El conocimiento nos otorga poder, pero tras obtenerlo tenemos que afrontar la dificultad añadida de que el poder no distingue por sí mismo entre el bien y el mal. Vivimos con el miedo de que nuestras innovaciones más preciadas en ciencia y tecnología caigan en manos equivocadas y sean utilizadas con fines censurables. Incluso en el mejor de los casos, cuando la ciencia y la tecnología se desarrollan con objetivos virtuosos y honorables, se pueden adaptar para fines destructivos. Los pesticidas desarrollados para mejorar la agricultura se han utilizado en cámaras de gas contra personas inocentes; los ingredientes de los fertilizantes se pueden usar fabricar bombas; los cohetes que usamos para explorar el espacio exterior pueden transportar armas de destrucción masiva; las vacunas se pueden modificar perfectamente para la guerra biológica; la cura de una enfermedad genética puede convertirse en la base de las intervenciones eugenésicas, y un implemento que soluciona un problema puede ser utilizado como una herramienta para cometer un crimen. El mismo utensilio puede servir para curar o para herir. Un sueño puede convertirse en una pesadilla en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué pensamos que la curiosidad mató al gato? Dicho de otra forma, ¿hay algo casi siempre demoníaco en la búsqueda del conocimiento? ¿Por qué la inteligencia y la sabiduría se vinculan tan directamente a lo pecaminoso y lo anárquico, tanto en el ejemplo bíblico de Adán y Eva como en otros?
DEMONIOS IMAGINARIOS Y RETOS REALES
¿Es puramente una coincidencia que los científicos suelan utilizar la palabra demonio en las fases más preliminares de sus investigaciones para designar algo que aún no conocen bien o comprenden del todo? Los demonios de la ciencia no son monstruosos ni malignos, tampoco son criaturas religiosas o folclóricas. Se refieren a algo o alguien que desafía nuestro conocimiento actual e incluso puede derrumbar una hipótesis o poner una ley natural preestablecida en juego. Su función no es metafórica. Es un término técnico en el argot del laboratorio que aparece en casi cualquier diccionario.
El Oxford English Dictionary define los demonios en la ciencia como «cualquiera de las diversas entidades teóricas que poseen habilidades especiales utilizadas en experimentos mentales científicos». Muchas veces se mencionan de forma epónima, «en referencia a la persona concreta asociada con el experimento», y siguen un patrón originado en René Descartes, el filósofo del siglo XVII conocido por inaugurar la Edad de la Razón.2 Tradicionalmente se les bautiza con el apellido del científico que abordó el enigma por primera vez. Los demonios de la ciencia no se presentan como antítesis de los ángeles, sino que tienen su propio lugar en una jerarquía de seres similares. Hay investigadores que aluden a esos demonios en masculino; otros, en femenino, e incluso en género neutro.
El demonio de Descartes abrió las compuertas a muchos otros. Le siguió el demonio de Laplace, que podía conocer todo el pasado e incluso el futuro al calcular el movimiento de todas las partículas del universo. Así se convirtió en un modelo para computadoras y ordenadores. Al cabo de poco, el demonio de Descartes y el demonio de Laplace se enfrentaron con el victoriano demonio de Maxwell, que podía causar estragos en el curso normal de la naturaleza. A medida que la ciencia ganaba en prestigio y complejidad, se fueron invocando y bautizando muchos demonios con los nombres de Charles Darwin, Albert Einstein, Max Planck, Richard Feynman y otros así hasta la actualidad.
Las entradas del diccionario revelan un secreto a voces dentro de una comunidad muy cerrada: «La ciencia no ha acabado con los demonios» y estudiarlos puede ser de lo más útil.3 Para conocer el mundo, mejorarlo y superar escollos insalvables y callejones sin salida, hay que buscarlos. El progreso de la ciencia y la tecnología ha estado marcado por las investigaciones sobre la existencia o inexistencia de una magnífica y abigarrada comitiva de seres imaginarios, una auténtica camarilla de personajes pintorescos con atuendos, inclinaciones y habilidades características que son capaces de desafiar las leyes establecidas. Para atraparlos, los científicos intentan pensar como ellos. Esta expresión acarrea consecuencias inquietantes por una razón principal: se encuentra lo que se busca.
UN MUNDO SIN DEMONIOS
Comúnmente se piensa que la ciencia puede servir como un arma contra todo tipo de creencias pseudocientíficas y supersticiosas, que nos puede ayudar a combatir las mentiras propagadas por charlatanes farsantes y avivadas por la superstición. El ilustre cosmólogo y divulgador científico Carl Sagan alabó la ciencia precisamente por esa virtud. En su libro de 1996, El mundo y sus demonios, Sagan describió el método científico como «el sutil arte de detectar falsedades» que nos permite descartar creencias irracionales de este mundo.4
La propuesta de Sagan es certera. Cuando no nos es fácil distinguir lo irreal de lo real, podemos acotar la situación poniéndola a prueba; es decir, haciendo un experimento. Si alguna vez crees haber visto un demonio, piénsatelo dos veces. ¿Estabas nervioso, confundido, ebrio o drogado? Si la respuesta es negativa y lo que viste no parece haber originado de una alucinación mental, otros experimentos pueden ayudarte a comprender tal extraña percepción. Enciende las luces. Comprueba que las ventanas hayan sido cerradas. Busca huellas sospechosas. Anota la hora precisa de su aparición. Prepárate ingeniosamente para atrapar al culpable la próxima vez que venga. Esparce harina por el suelo de la habitación para ver si alguien ha entrado de puntillas. Si no encuentras huellas, es muy improbable que el culpable haya sido un ser bípedo. Haciendo este tipo de pruebas sucesivamente, eventualmente podrás resolver el misterio. Al eliminar hipótesis falsas con un telescopio, microscopio o placa de Petri, el científico actúa como un valeroso caballero que elimina los obstáculos que ofuscan la verdad, como si fuera un gran héroe matando un demonio en forma de dragón.
Las personas sensatas actúan de la misma manera que los científicos cuando alteran las condiciones de su entorno para descartar hipótesis falsas y llegar al fondo de cualquier asunto desentrañando la verdad. El proceso de «ensayo y error», que caracteriza las técnicas experimentales y forma la base del pensamiento racional, sirve para descartar la existencia de un sinfín de seres hipotéticos. Pero no todo lo que nos parece inverosímil e imposible se puede descartar de este mundo para siempre.
Sagan, como la mayoría de los divulgadores científicos, se enfocó en promulgar la función descartadora de la ciencia. Aun así, no dejó de admitir que durante la búsqueda de la verdad frecuentemente surgen novedades imprevistas. «Si supiéramos de antemano lo que íbamos a encontrar, no tendríamos necesidad de ir». Y añade: «Es posible, quizás hasta probable, que [... durante el proceso científico] encontremos sorpresas, incluso algunas de proporciones míticas».5
El hecho de que todavía no se haya encontrado algo no significa que nunca se vaya a encontrar en un futuro. Para demostrar que la búsqueda científica no tiene fin, el filósofo J. Ayer juzgó pertinente el ejemplo del Abominable Hombre de las Nieves. Hasta ahora nadie lo ha encontrado, pero ¿podemos decir que nunca nadie lo encontrará? Ya que sería casi imposible encontrar pruebas incontestables de su inexistencia a lo largo de todo el tiempo y el espacio «no podemos afirmar que no existan los Abominables Hombres de las Nieves». Ayer concluyó: «El hecho de que no se haya logrado encontrar ninguno no prueba de forma concluyent que no exista ninguno».6 Es importante distinguir entre lo que no existe ahora y lo que nunca existirá.
¿Cómo surgen nuevos conocimientos a partir de leyes previamente acordadas? No buscamos nuevas entidades a ciegas. Antes de indagar en las leyes fundamentales de la naturaleza, los científicos se equipan como navegantes a punto de emprender una larga travesía hacia un fin desconocido. Los programas de investigación bien financiados priorizan los temas que merecen más atención. Los científicos con más experiencia ubican y diluyen la zona de rastro, sabiendo dónde es más conveniente buscar, qué aspecto podrían ostentar los nuevos descubrimientos, qué propiedades podrían poseer y de qué podrían ser capaces. Se necesitan años y años de educación y formación para prepararse, y muchas horas de estudio para conocer de pe a pa toda la bibliografía preexistente sobre un tema.
Una parte esencial del estudio de todo joven científico consiste en agudizar su imaginación. Como dice un refrán popularizado por el científico Louis Pasteur, el azar solo favorece a las mentes bien preparadas.7 Estas mentes son las que han sabido cómo imaginar.
Al mundo académico siempre le han fascinado los momentos de descubrimiento científico, cuando un científico brillante tiene una idea rompedora. Algo hace clic en la mente de alguien y todo encaja de nueva manera. De repente, parece que lo que hasta entonces era invisible había estado escondido a plena luz del día. Los grandes avances suelen llegar cuando uno menos lo espera. Lo imposible deja de serlo. El resultado aparenta ser pura magia. A todos nos llega la inspiración: escritores, artistas, científicos, tanto como la gente común. Aunque muchos expertos se han propuesto estudiar la imaginación, comúnmente se asume que su papel en la ciencia es secundario e imposible de estudiar. Los momentos de inspiración a menudo se consideran como un «arte privado» demasiado rebelde para ser analizado, embrionario, resbaladizo y sombrío, fuera de los límites de la investigación racional, y tal vez incluso perdido irremediablemente en el inconsciente.8
La imaginación en la ciencia se sigue representando como un id incómodo escondido tras el ego científico, como algo que viene de fuera del laboratorio y que se cuela de vez en cuando ahí con astucia, entrando como un hermano que nos avergüenza o un hijo bastardo proveniente de las artes y las humanidades que se presenta sin haber sido invitado.9 Pero su fuerza no se detiene cuando los científicos entran en el laboratorio o escriben sus ecuaciones. La imaginación impregna todo el proceso científico, desde la teoría a la publicación de los resultados, pasando por la experimentación.
Los procesos que nos llevan al descubrimiento no se pueden seguir reduciendo a momentos «eureka» entrañables. Tienen su propia historia—retorcida, fascinante y, en ocasiones, aterradora—y su propio vocabulario técnico. Gracias a su particular linaje ancestral, la categoría de «demonio» ha sido particularmente útil para reflexionar sobre las limitaciones del mundo natural.
¿Adónde nos lleva la imaginación? Hay muchas similitudes entre los demonios antiguos, religiosos, populares y científicos. En todas las civilizaciones, ya sean antiguas o modernas, occidentales o no occidentales, sus rasgos clave han sido sorprendentemente constantes. Han causado estragos curiosos en el mundo natural. Los demonios antiguos y modernos aparecen en lugares similares y actúan de formas muy parecidas tanto en el pasado como en el presente. En una amplia gama de disciplinas y épocas, numerosos pensadores han coincidido a la hora de valorar dónde y cuándo es más probable que el mundo se vierta en sentidos improbables. Aunque se suele decir que la ciencia de hoy es la tecnología de mañana, el nexo histórico de la ciencia con la tecnología no ha sido tan directo ni cristalino. Los mismos científicos tienden a desconocer las repercusiones de sus propias investigaciones, y, a veces, cuanto más metidos están en el tema, más lejos están de comprender sus efectos generales.
EN EL PASADO, ASÍ COMO EN EL PRESENTE
Pese a que hemos querido contenerlos con el poder de la razón, los demonios no han dejado de mutar. Para examinar la transformación de su figura en los tiempos modernos, tenemos que hacer un recorrido mundial por la ciencia. A partir del siglo XVII, los demonios emigraron de los Países Bajos a la Francia revolucionaria. De allí viajaron a la Inglaterra victoriana, antes de llegar con grandes dificultades a Alemania y establecerse de nuevo en Francia. Emigraron de Europa a Estados Unidos en las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. Primero llegaron a los departamentos de Física de Princeton y Harvard y luego se trasladaron a las iniciativas pioneras en cibernética e informática del MIT. De la Costa Este se mudaron hacia poniente, primero a los espaciosos laboratorios públicos del Medio Oeste, luego a California y, por último, a institutos multidisciplinares y privados esparcidos por todo el país.
Ahora trabajan en todos los campos de la ciencia y por todo el planeta. Célebres físicos, biólogos celulares y evolutivos, neurocientíficos y psicólogos cognitivos, sociólogos y economistas están ojo avizor para leer las últimas investigaciones sobre estas criaturitas. A finales del milenio, nuestras propias sinapsis cerebrales se entendían aludiendo a ellas. Los demonios ya no son externos a nuestra mente ni al propio conocimiento. Sus habilidades se consideran contiguas a las nuestras, en algunos sentidos, al no tener poderes absolutos que las religiones monoteístas suelen atribuir a Dios. Están sometidos al mismo orden natural que nosotros. Son mejores que nosotros en algunos aspectos, ya que a menudo están dotados de mentes y sentidos más agudos y cuerpos más rápidos y ágiles, pero son mucho peores que nosotros en otros sentidos. Su capacidad de acción, como la nuestra, es limitada.
Pensar en los demonios nos fuerza a ser más listos que ellos. Ellos, tanto como nosotros, tienen que aprender. Tienen que trabajar. Intentan subvertir el orden que los rige, pero solo pueden hacerlo poco a poco y dentro de unos límites. Hacen lo que pueden, y no más. En las leyendas tradicionales tanto como en la ciencia, son diestros manipuladores de las causas naturales explotando lo oculto y lo anómalo. Por eso están a la vanguardia de la tecnología. Para estos innovadores de pura cepa, la originalidad es la norma. Desafían las expectativas y se deleitan con la sorpresa, por lo que descubrir les resulta natural.
Cuando leemos un libro, nos probamos el último casco de realidad virtual, nos sentamos en un teatro de última generación o admiramos el cosmos desde el cómodo asiento de un planetario, nos convertimos adrede en víctimas del demonio de Descartes. El genio de Descartes sigue inspirando a investigadores para crear narraciones y espectáculos más realistas y tecnologías de entretenimiento perfectas. Otro demonio seudocartesiano ahora es reconocido como el que provoca el sesgo de confirmación en internet, atrapando a sus víctimas en burbujas mediáticas y cámaras de eco y mostrándoles únicamente los hechos en los que quieren creer.10 Cuando los científicos introducen demonios, los recién nacidos heredan la sagacidad de los ancianos. Lejos de debilitarlos, la edad parece fortalecerlos.
Comprender las semejanzas entre los viejos demonios y los nuevos es tan importante como entender sus diferencias. La cultura científica moderna todavía se basa en prácticas ancestrales. Actividades básicas tales como la clasificación, recolección y almacenamiento son igual de relevantes que siempre. Algunos de los primeros artefactos de la civilización humana, como las ollas y las vasijas de piedra y barro, eran herramientas ideadas para seleccionar y separar. Los demonios clasificadores, que preceden al ser de Maxwell en casi medio milenio, se vinculan a tareas serviles y a la sumisión, tareas repetitivas que se acumulan para provocar grandes efectos. Desde tiempos bíblicos, se ha atribuido a la práctica de clasificación un componente moral y se ha descrito a Dios como el ser capaz de distinguir a los honrados de los injustos, como un pastor que separa las ovejas de las cabras.11 Esos nexos perviven en la etimología de la palabra inglesa sorcery (hechicería), que comparte raíz latina con sort, clasificar. En las ilustraciones de las prácticas de clasificación suele haber ángeles y demonios como ayudantes, a veces trabajando con tridentes y otros utensilios. Estos contenedores aislados siguen siendo necesarios para guardar lo que se había separado. Los yinns (término árabe del que procede la palabra genio) suelen vivir encerrados en botellas. El genio de Aladino, sin ir más lejos, vive dentro de una lámpara y solo se despierta al frotarla o abrirla.12 En las ilustraciones del infierno cristiano, los pecadores suelen representarse en calderos llenos de líquidos hirviendo. Y la entrada al averno o al cielo suele ser un portón con bisagras vigilado de cerca por un demonio o un ángel. El demonio de Maxwell sigue operando con puertas y recipientes aislados.
Tanto los antiguos como los nuevos demonios se sienten cómodos cambiando el orden regular de los acontecimientos, pero solo de los antiguos se dice que usaban conjuros de magia negra a la inversa para lanzar hechizos y descifrar mensajes ocultos. Ambos se asocian con el ruido, pero solo los viejos demonios se vinculan al estruendo de las tormentas eléctricas, al aullido del viento o al susurro de las hojas. Ambos se encuentran en espacios caóticos, pero solo en los relatos antiguos aparecen demonios cuando dos corrientes meteorológicas chocan durante una tempestad. Tanto los demonios antiguos como los nuevos interfieren en la reproducción biológica, pero solo los primeros lo hacen en forma de íncubos y súcubos.
FIGURA 1. El demonio de Maxwell en acción.
Las descripciones científicas de la balanza y el equilibrio, en las que aparece el demonio de Maxwell seleccionando moléculas a diestro y siniestro, comparten las convenciones iconográficas del juicio final. Con frecuencia, los demonios cristianos se representaban interfiriendo en la balanza de los arcángeles, sobre todo en la de san Miguel; eran los psicopompos encargados de pesar las almas. Durante mucho tiempo, la justicia se ha plasmado como una mujer ciega, mientras que los demonios conocidos por interferir en ella aparecen como observadores, tanto en la física como en otros campos. Para cualquier ciencia basada en la medición, el pesaje es elemental. Es un acto que consiste en clasificar, normalmente con los platillos de una balanza. En la física, la exactitud requiere una balanza equilibrada e inalterada por demonios.
Los demonios merodean por parajes donde brilla la oportunidad, como el fulcro o la balanza (símbolo de igualdad y justicia), donde acciones diminutas pueden aumentar la desigualdad. En el pasado, así como en el presente, los demonios se dedicaban a hacer cumplir los contratos. Limitaban el arrepentimiento y pasaban cuentas por los pecados. En la Edad Media, se les solía representar como cobradores de rentas. Cuando alguien se negaba a pagar, solían llevarse un alma o una vida humana a cambio del pago adeudado.13 En los textos científicos, el demonio de Maxwell y el de Gabor aparecen como cobradores de un universo concebido entrópicamente: nadie puede obtener beneficios de la nada. Cuando aparece un trabajo sin el gasto preceptivo, a menudo se sospecha de un demonio.14 El ejemplo más claro es el demonio del azar de la teoría económica, así como la criatura de Maxwell.
En la sección Guemará del Talmud se dice que Yosef el sheida poseía el poder de la transmisión instantánea, mientras que otros shedim (vocablo hebreo para referirse a los
demonios) viajaban a velocidades vertiginosas planeando y surcando el aire. Los demonios, diablos y otras criaturas sobrenaturales se han asociado siempre con velocidades extremas y medios de transporte ficticios. La velocidad es típica de los cuentos de hadas y los poemas épicos protagonizados por genios o divs («demonios» en persa).15 Este poder también es fundamental en las representaciones cristianas de la divinidad.16 Las demonologías del siglo XVII solían hablar de brujas que viajaban muy lejos en una sola noche para celebrar sus reuniones del sabbat, y muchos de los demonios tratados en este libro son rápidos como el rayo. El más evidente es el colega del demonio de Maxwell.
Además de ser extremadamente rápidos, los demonios de Laplace, Maxwell y Maxwell-Szilárd-Brillouin, los demonios cuánticos de Einstein, Compton, Born y Planck y los de nuestras células y cerebros (Monod y Searle) tienden a ser muy grandes o muy pequeños. Los demonios enormes guardan algún parecido con los gigantes de los cuentos teutónicos del norte, que personifican las fuerzas brutas de la naturaleza. Pero a diferencia de esos gigantes, que a menudo son estúpidos y fáciles de engañar, los demonios y diablos cristianos, como el Behemot, suelen ser mucho más difíciles de embaucar.17 Con un cerebro más grande y una memoria casi infinita, el demonio de Laplace comparte esas dimensiones míticas. La pequeñez extrema también es característica. La mayoría de las criaturas diminutas son pícaras y compensan su reducido tamaño —o, a veces, su falta total de masa— operando a velocidades increíbles y acoplándose a puntos de apoyo con los que casi pueden levantar el mundo. La ciencia intelectual y los conocimientos elevados de los expertos contrastan con la fascinación popular por el tamaño y la velocidad extremos.
Algunos demonios se vinculan con la luz o la oscuridad; el más ilustre es Lucifer. En la física moderna, los demonios de Maxwell, su colega y otros demonios cuánticos son maestros manejando la luz, la electricidad y la información. Ya en Platón se describía a los demonios buenos como transportistas encargados de llevar mensajes de los humanos a los dioses del Olimpo, a veces en forma de plegarias. También eran capaces de llevar la buena voluntad de los dioses de vuelta al mundo humano y anunciar los juicios divinos. Más tarde, se pensó que los demonios maliciosos se diferenciaban de los ángeles porque eran capaces de distorsionar mensajes e información, en lugar de transmitirlos. Los demonios que aparecen en la teoría de la información y la comunicación también transmiten mensajes, y presumiblemente tienen el poder de escuchar las redes de comunicación e interceptar comunicaciones. A los demonios les encanta el ruido y los estados de intoxicación. Los brownianos, con sus movimientos aleatorios e impredecibles «de borracho», personifican las cualidades esenciales del ruido.18
Los entornos caóticos con contrastes extremos son una bendición para los demonios. En la era digital, se encuentran en la frontera entre el cero y el uno, donde pueden ser responsables de convertir uno en el otro. En la radiación de cuerpo negro, operan en la escala de la cantidad mínima de energía necesaria para superar la radiación de los sistemas en equilibrio. Los demonios suelen tacharse de seres que interfieren o distorsionan los recuerdos.19 En informática, el hándicap que impide a los ordenadores calcularlo todo reside en el tamaño de su memoria y su capacidad para acceder a ella, borrarla, reescribirla y aprender de ella.
A principios del siglo XX, los demonios de la biología se asociaban mucho a una fuerza vital capaz de dar vida a lo inerte. Los demonios suelen interferir en los procesos regulares de la reproducción, influyendo en nuestra comprensión de la fidelidad, entendida como concepto físico y como concepto moral. En la biología moderna, los demonios aparecen en pleno proceso de copia y reproducción, actuando directamente sobre el ADN replicante. Los demonios de la biología, como el de Monod y el de Maxwell-Szilárd-Brillouin, se parecen a los que históricamente se creía que podían reanimar cadáveres.
Las víctimas favoritas de los demonios suelen ser jóvenes doncellas y niños. El demonio de Darwin es un experto depredador y continúa con esa tradición, alimentándose de los débiles y cebándose con los jóvenes. Otros, como los demonios de Loschmidt y Zermelo, pueden operar en un mundo que avanza al revés: el universo invertido les es propicio, y pueden trabajar tanto hacia atrás como hacia delante, en orden inverso y en orden regular. El demonio de Searle encarna otra característica común de los demonios: su limitada agencia y la dificultad para determinar quién actúa, quién piensa y quién tiene la culpa. Esa capacidad está relacionada con su predilección por intervenir en los casos en que es más difícil separar lo natural de lo artificial y la naturaleza de la crianza. El demonio de Darwin también destacaba en esta aptitud.
Los demonios aparecen como manipuladores de partículas atómicas y subatómicas, mensajeros más rápidos que la luz, expertos en retroalimentación, reactores en cadena, detonadores eficientes, oportunistas reproductivos, asistentes de señales, selectores de genes, gestores de datos, seguidores de códigos y malabaristas de la información asombrosamente hábiles («ciertos ARN son meros demonios Maxwell»).20 Estos cambiapieles maestros del disfraz mudan la vieja piel con la misma facilidad con la que se atavían con la nueva. Saben esconderse. Se hacen pasar por otros. Se adaptan. Cuando se elimina uno, aparece otro. A estos expertos manipuladores del tiempo se les da especialmente bien actuar casi sin esfuerzo, en momentos clave, urdiendo o cambiando nuestro destino solo con pulsar un interruptor o tirar de una palanca. Pero otros tienen una extraña habilidad para colocarse en lugares estratégicos donde pequeñas acciones pueden acarrear consecuencias incalculables.
Encarnan los opuestos y son paradójicos: estúpidos pero inteligentes, mecánicos pero vivos. Los nuevos combinan facultades de la mayoría de sus progenitores más hábiles. Pueden sembrar el caos en las leyes básicas de la causalidad. Los demonios son capaces de cambiar el objeto, los límites y las reglas del juego y dejar perplejas incluso a las mentes más inteligentes. Pueden actuar predeciblemente hasta que un buen día desaparecen todos los vínculos causales y lo que tomábamos por causalidad se convierte en correlación. Justo cuando creemos que nuestros cálculos están preparados, añaden otra variable. O hacen justo lo contrario, tumbando toda nuestra experiencia anterior. Nuestra memoria se borra y, con ella, desaparece nuestra capacidad de comprender, determinar o predecir el futuro. Cuando esperamos tener otra oportunidad, intervienen de repente y limitan el número de intentos que creíamos tener. Cuando pensamos que los resultados son independientes unos de otros —como cuando lanzamos una moneda al aire una y otra vez esperando que caiga cara o cruz—, en un momento dado descubrimos que los resultados estaban relacionados en sentidos que no habíamos imaginado. La ley de los grandes números de repente no se aplica, y requerimos inventar otras matemáticas. Cuando por fin hemos dado con la respuesta correcta, resulta que la única opción adecuada era «ninguna de las anteriores». De golpe y porrazo, aparecen resultados que son mayores que la suma de las partes. La relación entre ganadores y perdedores se invierte gracias a estos maestros en el arte de subvertir jerarquías.
Su personalidad es un tanto traviesa, aunque no del todo malévola. Al perseguir los demonios de la ciencia que han motivado nuevas investigaciones a través de la historia podemos ver el gran arco de la ciencia y tecnología alzarse frente a nosotros creando maravillas inesperadas al cruzar continentes, desde el Siglo de Oro neerlandés hasta el Silicon Valley de hoy.
I
EL GENIO MALIGNO DE DESCARTES
En 1641 el filósofo francés René Descartes pensó en la posible existencia de un ser maravilloso, llamado malignum genium en latín, sobre el que se han escrito libros enteros. En pocos años, ese personaje paso a la historia como el «demonio de Descartes» que hasta la fecha se usa para advertirnos de que la realidad que construimos usando con nuestra vista, audición, gusto, olfato, y tacto puede ser falsa.
¿Cuáles son sus poderes? El demonio de Descartes puede interceptar toda la información que llega a nuestro cerebro pirateando la fuente de nuestras impresiones sensoriales. Después de eliminar el mundo que percibimos a través de los sentidos, puede interponer otros estímulos sensoriales y ofrecernos una realidad alternativa. Trabaja como si fuera un avezado secuestrador, aunque en vez de atraparnos echándonos una manta sobre la cabeza para prevenir que obtengamos información sobre nuestro entorno, nos separa de la realidad al cubrirnos con otra. En cualquier momento bajo su voluntad, el cielo, el campo, o el mar pueden convertirse en una simulación. Las artimañas de tal demonio llegan a ser tan perfectas que las víctimas no se dan cuenta del embuste, y consideran lo que perciben como si fuera la verdad arrolladora. Descartes avivó el temor de que podríamos vivir todos en una inmensa producción cortesía de nuestros falsos sentidos y que los elementos de nuestro universo podrían ser el espectáculo más maravilloso que jamás haya existido, uno prácticamente indistinguible del no espectáculo.
La creación de Descartes nos llevó a desconfiar de las verdades provenientes del mundo sensorial que nos rodea. Nos impuso la responsabilidad de convertir la razón en nuestra guía espiritual y avivó el deseo de desarrollar y llegar a la razón pura. Para combatirlo, hemos desarrollado herramientas y técnicas para comprender mejor la imperfección de nuestros sentidos. Lo combatimos al basarnos en verdades que tal demonio no puede alterar, como las que podemos verificar con la lógica y matemáticas. También nos instó a poner en duda algunos de los supuestos más comunes, y nos recordó lo importante de cuestionarlo todo siempre y en todas partes, incluidas las autoridades sociales, religiosas y políticas. Gracias a él, el escepticismo y la duda siguen siendo las herramientas más potentes del descubrimiento científico.
Sin embargo, los poderes del demonio de Descartes también nos han seducido. Nos gustaría actuar como él para engañar a los demás y a nosotros mismos. Lo estudiamos para encontrar formas cada vez más perfectas de imitar la realidad y soñamos con encontrar un espectáculo tan perfecto que suplante y supere nuestra cotidianidad. Es el demonio de la razón.
Por eso, es el personaje preferido de los profesionales del mundo del espectáculo, cineastas, publicistas, asesores políticos, gerentes en relaciones públicas, y demás expertos en las áreas de entretenimiento y comunicación. En la actualidad, es más temido por su capacidad para difundir noticias falsas y generar ultrafalsos. Vive en las redes sociales, donde es lanzado por algoritmos que están programados para reproducir sus hazañas, y donde nuevos programas basados en la inteligencia artificial incrementan sus poderes, influenciando nuestra percepción actual del mundo. Tras su primera invocación, el inteligente ilusionista de Descartes se erigió como símbolo del embaucador definitivo: un contrabandista entre la ficción y la no ficción, así como un mago ideal capaz de actuar sin humo ni espejos. En tanto que maestro del trampantojo, encarna las promesas y los peligros de la realidad virtual. Gracias a él, cada vez somos más conscientes de que solo podemos conocer el mundo a través de un cristal oscuro. Nos ofrece las promesas de la realidad virtual pura, una que no depende ni de auriculares ni pantallas. Más que darnos pesadillas, este profesional nos atormenta durante el día, ya que opera tanto en la luz como en la oscuridad. Es una amenaza y una inspiración para científicos y artistas. ¿Cómo podemos resistirnos ante la hipnotizadora belleza del firmamento estrellado y desentrañar los secretos reales del universo?
«Siempre sentí un deseo inmenso de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso».1 Corría el año 1637 y la misión no era precisamente pan comido. Las prácticas populares para juzgar la realidad y distinguir la verdad de la superstición parecían peligrosamente desacertadas, incoherentes y engañosas. ¿Podrían sustituirse por un método mejor, tal vez uno totalmente infalible y racional? Descartes removió cielo y tierra para encontrar la manera de liberarnos de un mundo de ilusiones desesperantes, descubrir un método para distinguir la realidad de la ficción y separar la cordura de la locura. Para ello, articuló las mejores técnicas que pudo concebir y dio a sus lectores instrucciones detalladas para defenderse del demonio que llevaría su nombre. Por desarrollar este nuevo método fue coronado como el fundador de la filosofía moderna y padre del racionalismo. La era cartesiana resultó ser apasionante y maravillosamente creativa: el cerebro se impuso al músculo. Se suele asociar el comienzo de la Edad de la Razón con su obra, considerada por muchos como el pistoletazo de salida de las ciencias naturales y la inspiración de las filosofías materialistas y seculares que caracterizaron los siglos siguientes.
La solución de Descartes fue anteponer las verdades más indubitables que pudo encontrar en un mundo que, por lo general, es bastante confuso y engañoso. Se enfocó en descubrir el punto débil de tal demonio: era incapaz de adulterar ciertos hechos elementales, empezando por la ineludible realidad de que, si uno piensa, es que existe. «Pienso, luego existo», subrayó el filósofo, escribiendo la frase original latina Cogito ergo sum, tan conocida hoy.
«Dos y tres suman cinco», escribió entusiasmado en su primera meditación, y añadió: «Un cuadrado no tiene más de cuatro lados».2 A partir de ejemplos tan obvios y sencillos como esos, construyó un método para determinar otras verdades más complejas, pero igual de transparentes e ineluctables. Así creó una base sólida para comprender el mundo de un modo completamente racional. El demonio de Descartes fue clave para aposentar la identidad independiente del cerebro y elevarlo como el órgano esencial del pensamiento.
A medida que la atención se desplazó hacia la capacidad del cerebro, nuestro cuerpo se devaluó como máquina a su servicio. En sus Principios de la filosofía (1644), Descartes dejó una frase para la posteridad, señalando que no veía «ninguna diferencia entra las máquinas que construyen los artesanos y los cuerpos que la naturaleza por sí misma ha formado».3 En el dogma cartesiano, a veces denominado «teatro cartesiano», el universo se dividía entre mente y materia. Esta conceptualización dualista, junto con el demonio que la gestó, surgió a raíz de la aparición de los medios de comunicación modernos, empezando por la imprenta, el teatro y la dramaturgia.
FÁBULAS, CUENTOS DE CABALLERÍAY UN MALIGNUM GENIUM
Las autoridades eclesiásticas se enfurecieron tras la publicación del Discurso del método, hoy considerado como un tomo que abrió el camino del pensamiento racional moderno, por haber tratado el complicado tema de criaturas con poderes sobrenaturales. La feroz persecución a brujas y nigromantes había marcado los años posteriores y Descartes sufriría de estos acechos inquisidores. Dos teólogos protestantes, Jacobus Revius y Jacobus Triglandius, se opusieron a lo que el filósofo escribió en el último párrafo de su primera meditación. En el texto original en latín, Descartes describía un malignum genium (literalmente, un genio maligno).4 La mera mención de ese sospechoso personaje podía considerarse una herejía. ¿Este ser podría rivalizar con los poderes de Dios? Y, ¿qué derecho tenía Descartes a discutir temas que tradicionalmente eran feudo de los teólogos?
Los enemigos de Descartes en Leiden no tardaron en acusarle públicamente de herejía y blasfemia, poniendo en peligro su reputación y su vida. Corría el riesgo de ser encarcelado, expulsado de los Países Bajos a Dios sabe dónde, o ejecutado. ¿Acaso sus palabras querían decir que Dios era un embaucador maligno?
El filósofo aclaró sus intenciones en una carta apologética enviada a la facultad de teología de la universidad.5 Sus oponentes habían argumentado que el «genio maligno» podía interpretarse como algo todopoderoso y, por lo tanto, como equivalente a Dios. Esa equiparación sería herética. En su defensa, Descartes lo negó. Lo que describía en la primera meditación era algo más parecido a un demonio. Descartes dio la vuelta a la tortilla y acusó a los dos teólogos de calumnia.
En el polémico párrafo, Descartes concebía un archiembaucador que podía alterar nuestro sentido de la realidad: «Supondré, pues, que no es Dios, fuente de verdad y bondad suprema, sino algún genio maligno [genium aliquem malignum] de inmenso poder y engaño [summe potens & callidus], quien ha puesto todo su empeño en engañarme». ¿Se refería Descartes a un demonio? El término genium estaba relacionado con el vocablo árabe yinn, que se usaba para describir criaturas demoníacas. A ambos se les solía atribuir inteligencia y la ambición de ser más astuto que cualquier adversario.
El archiembaucador descrito por Descartes era capaz de modificar nuestro sentido del mundo exterior suplantándolo por otra realidad: «Consideraré que el cielo, la tierra, los colores, las figuras, el sonido y todo lo externo no son más que ilusiones y sueños de los que este genio se ha servido para tender trampas a mi credulidad». Podía apoderarse de todas nuestras sensaciones, incluso a la hora de mirar el propio cuerpo, alterando la percepción de nuestra propia carne: «Consideraré que no tengo manos, ni ojos, ni carne, ni sangre, ni sentidos y, sin embargo, creeré por error que poseo todas esas cosas».6
El terrorífico ataque de ese malvado genio no era infalible. En las Meditaciones metafísicas, Descartes nos enseña cómo podemos escapar de su «cautiverio» y despertar de ese mal «sueño». La defensa consiste en emprender un trabajo duro y laborioso, pero necesario. Descartes invita a los pensadores, de los cuales había cada vez un número mayor, a cuestionar el papel de las sensaciones frente al raciocinio a la hora de interpretar la realidad. Numerosos filósofos y científicos utilizaron su ejemplo para indagar en la relación entre cuerpo y alma, y más tarde entre cerebro y mente a fin de explorar la posibilidad de la realidad virtual.
OMNIA DAEMONIA
La enjundia de las acusaciones en contra de Descartes estribaba en el uso que el hacía del término latino summe potens, que significa todopoderoso. En su respuesta a los responsables de la Universidad de Leiden, el filósofo argumentó que su frase no atribuía a ese embaucador un poder igual al de Dios. Lo que Descartes tenía en mente era muy distinto. En realidad, era algo más parecido a «todos los demonios, todos los ídolos o todos los poderes paganos [omnia daemonia, omnia idola, omnia Gentilium numina]», que tenían habilidades más modestas. Descartes explicó de forma convincente que la criatura descrita era una especie de demonio pagano con poderes limitados, como los anteriores a la era cristiana. No había herejía ni blasfemia en esa afirmación: «Pero me limitaré a decir que, puesto que el contexto exigía la suposición de un embaucador extremadamente poderoso, distinguí al Dios bueno del genio maligno, y mostré que, si per impossibile existiera dicho embaucador, no sería el Dios bueno, [...] y solo podría ser considerado como un genio malicioso».
La figura del diablo como malhechor insuperable, maleficus maximus, Príncipe de las Tinieblas, capo maquiavélico de un ejército de secuaces y sirvientes, y villano máximo del universo, surgió como reacción al panteísmo de las tradiciones griegas, paganas y folclóricas, basado en una panoplia de diversas criaturas, algunas de las cuales no tenían nada de malvado. Los demonios paganos y populares y demás seres exóticos no eran como los demonios cristianos; muchas veces eran bastante benévolos. En los cuentos de hadas y los mitos, adoptaban papeles maleables en los que solían transitar entre lo escabroso y lo piadoso, lo inmoral y lo justo, lo imaginario y lo concreto. Operaban a medio camino entre el cielo y la tierra e inspiraban tanto la risa como el miedo.
Al afirmar que ese ser que mencionó en su controversial texto no era en absoluto semejante a Dios, sus acusadores, y no él, podían ser declarados culpables de herejía por la única razón de haber otorgado a ese ejemplo un estatus tan elevado en su interpretación errónea: «Siguiendo esa línea de argumentación, deben sostener que todos los demonios, ídolos o poderes paganos son el verdadero Dios o los verdaderos dioses, porque la descripción de cualquiera de ellos contendrá algún atributo que en realidad solo pertenece al Creador».7
La habitual asociación de los demonios con el diablo, entendido como rival de Dios, era una práctica claramente cristiana, un episodio bastante limitado y breve dentro de una historia mucho más extensa. Hasta el final del periodo neotestamentario, en torno al siglo I a. C., los demonios no se consideraron sistemáticamente ángeles caídos rebelados contra Dios. Menos poderosos que el diablo y mucho menos aún que Dios, se les solía considerar malhechores consagrados a imitar pobremente a su amo, serviles esbirros encargados de hacerle el trabajo sucio tentando a sus potenciales víctimas. El filósofo tuvo que hacer estas aclaraciones para evitar mayores confusiones y protegerse de las acusaciones de calumnia y herejía. A raíz de ellas, el ejemplo de Descartes se volvió ampliamente conocido y se acabó traduciendo como «demonio».
LA SOLUCIÓN DE DESCARTES
En su segunda meditación, Descartes continuaba hablando del «embaucador de supremo poder y astucia que me engaña deliberada y constantemente».8 Según él, ese embaucador fracasaría en una cosa. Nunca podría impedir a sus víctimas conocer una verdad esencial de su ser: cogito ergo sum, o «pienso, luego existo». Desde entonces, esta frase se ha utilizado en incontables ocasiones para validar el poder de nuestra mente y sigue siendo fundamental para nuestra comprensión de la subjetividad humana:
Pero hay un embaucador de supremo poder y astucia que me engaña deliberada y constantemente. Y, si él me está engañando, no cabe duda de que yo también existo; y, por más que me engañe, nunca conseguirá que yo no exista mientras yo crea que creo que soy. Así pues, tras considerarlo todo muy detenidamente, debo concluir en última instancia que la proposición «yo soy, yo existo» es necesariamente verdadera siempre que la expongo o la concibo en mi mente.9
Nuestra capacidad para pensar de forma crítica, de dudar y cuestionar la realidad que tenemos ante nosotros, podría burlar las artimañas de un demonio. La verdad de la existencia de Dios y varias verdades más acompañaban a la verdad de nuestra existencia: «[Por ejemplo,] la idea del triángulo implica la equivalencia de sus tres ángulos a dos ángulos rectos, y la idea de una esfera implica la equidistancia desde el centro de todos los puntos de la superficie».10 El embaucador manipulador de Descartes no podía alterar ninguna de esas verdades.
Descartes concibió el mundo como una especie de teatro al que asistían los espectadores humanos. Cuando se comprometió a vivir una vida pública, entendió su misión como subirse al escenario y volverse actor del theatrum mundi ofreciéndole a su público una nueva concepción filosófica del universo como algo parecido a una gran producción teatral. «Hasta ahora he sido un espectador en este teatro que es el mundo, pero ahora estoy a punto de subir al escenario». A los cuarenta años, Descartes ya investigaba sistemáticamente la posibilidad de que el mundo que nos rodea fuera una ilusión; todo él, incluyendo lo cotidiano y lo mundano. Este hilo de pensamiento le condujo a otro: se preguntó cómo sería el mundo para nosotros si nos desprendiéramos por completo de nuestros cuerpos y sentidos: «Consideraré que no tengo manos, ni ojos, ni carne, ni sangre, ni sentidos».11 ¿Qué se sentiría al ser no solo sordo y ciego, sino no poder degustar, oler o tocar?
LOS MOLINOS DE DON QUIJOTEY OTROS DEMONIOS
Relacionada con esa concepción del mundo como un teatro con espectadores humanos aparece el Quijote. Los expertos están casi seguros de que Descartes leyó la obra de Miguel de Cervantes y es probable que esa novela contribuyera a alimentar su obsesión por elaborar y sistematizar las leyes de la razón.12 En concreto, le preocupaban las historias de valerosos caballeros. Descartes advirtió de los peligros de leer novelas como las que fascinaban a cada vez más lectores: «Quienes perfilan su conducta a partir de ejemplos extraídos de esas obras, corren el peligro de caer en los excesos de los hidalgos andantes de nuestros cuentos de caballería, y a concebir planes que exceden sus facultades». Para él, las fábulas eran igual de peligrosas, pues también podían deformar el sentido de la realidad de los crédulos lectores: «Nos llevan a identificar muchos acontecimientos como posibles cuando no lo son».13 A Descartes le asombraba la facilidad con la que un mundo irreal podía suplantar el sentido de la realidad de cualquiera.
Miguel de Cervantes fue el responsable de estas y otras faltas, conduciendo a sus lectores a vivir una aventura doblemente perversa. Al escribir un superventas que los lectores devoraban, se enganchaban con una obra de ficción sobre un hombre dañado permanentemente por leer ese mismo tipo de obras. Si Don Quijote perdió el juicio leyendo demasiadas historias de caballería, otros lectores podían acabar igual.
En la novela, el vejete emprendía un periplo por las llanuras de La Mancha con el arrojo de un joven y apuesto caballero. Al montar el penco Rocinante, creía cabalgar un hermoso semental. Al coquetear con la rústica Aldonza, estaba seguro de estar conquistando a la dulce princesa Dulcinea. Al arremeter sin cuartel contra los molinos de viento, luchaba contra gigantes. Cuando unos caballeros bienintencionados lo rescataron, estaba convencido de que estaba siendo secuestrado por demonios. Y, entretanto, él y su fiel escudero Sancho Panza discutían sin parar sobre asnos y caballos, doncellas y damas, molinos y gigantes, caballeros y demonios.
«Son demonios que han tomado cuerpos fantásticos», exclama el Quijote, enjaulado y confuso, tras llevarse el enésimo disgusto de sus aventuras.14 El valeroso caballero fue sacado de las vastas planicies de La Mancha por un grupo de caballeros que veían un hombre trastornado, quizás un poco peligroso. ¿Y quiénes son esos hombres —o, desde el punto de vista del enjuto y desgarbado amo y señor, esos demonios— que ahora parecen controlar sus destinos? La delicada mente de Alonso Quijano le dice que sus captores son «todos unos demonios». Pero su análisis general de la terrible situación en la que se encuentra está llena de contradicciones. ¿Por qué está viajando junto a sus captores despacio en un carro desvencijado, incómodo y tirado por bueyes? En los relatos sobre secuestros que él conocía, los demonios tienden a usar medios de transporte más elegantes. Quijote expresa su sorpresa a Sancho. ¿Por qué no se los llevan «por los aires, con extraña ligereza, encerrados en alguna parda y oscura nube, o en algún carro de fuego, o ya sobre algún hipogrifo u otra bestia semejante»?15
El entrañable Quijote ve a sus captores como demonios, pero su fiel escudero no. Para el fiel sirviente, los hombres que se los llevan son simples mortales, hombres fornidos de carne y hueso. Don Quijote piensa distinto. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo podría resolverse la discrepancia entre la percepción de ambos personajes?
La propensión a ver demonios es una prueba de fuego, una especie de barómetro, con la que los lectores pueden calibrar la aptitud mental de los dos viajeros. Sancho es una especie de protocientífico que deja de lado las supersticiones de forma pragmática; un plebeyo cuya simplicidad congénita le lleva a estar más en contacto con la realidad que su noble señor. El Sancho de la novela es un personaje inverso de un Torquemada creyente y fanático que encuentra pruebas de lo angelical y lo demoníaco por doquier, en cada acontecimiento impredecible, y que se siente legitimado para glorificar o perseguir violentamente hasta la más mínima insinuación a los que no ven el mundo como él. El Quijote, al contrario, no se enfrenta al mundo por medio de sus sentidos, sino únicamente de forma indirecta, ensartando su lanza (y otras protuberancias) donde no debe.
Los lectores ven cómo las perspectivas de Sancho y su amo y chocan y se entrelazan. La intriga de la novela reside en cuál de las distintas percepciones dominará, y si habrá manera de limitar los excesos de la inquisición, de la religión, y de la locura. Cervantes pone a prueba el método experimental. ¿Tal vez se podría diseñar un experimento para llevar a los personajes de la novela a creer en una verdad absoluta?