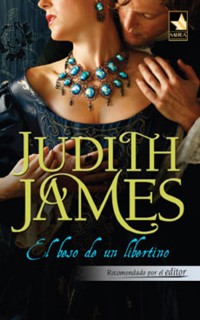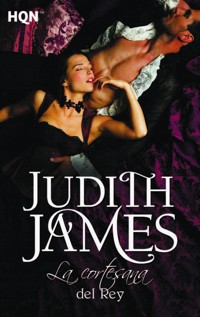
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Sensual, hermosa y decidida, Hope Mathews era una de las amantes del rey. Sus numerosos encantos la habían aupado del arroyo al lecho real. Pero con la inminente llegada de la reina, sus noches en la cámara regia, así como sus esperanzas de un futuro estable y seguro, llegarían rápidamente a su final. Atormentado por su pasado, endurecido por la reciente guerra civil, el capitán Robert Nichols solo vivía para la venganza. Cuando el rey le propuso que se casara con su cortesana para proporcionar adecuada tapadera a su relación, su dignidad volvió a resentirse. Aunque tanto ella como él eran simples peones de un hombre poderoso, sus respectivas ansias de independencia les harían enfrentarse entre ellos. ¿Podrían esas dos almas heridas darse cuenta de que la respuesta de los sueños de cada uno residía precisamente en el otro?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Judith James. Todos los derechos reservados.
LA CORTESANA DEL REY, Nº 12 - junio 2012
Título original: The King’s Courtesan
Publicada originalmente por HQN™
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0184-4
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
AGRADECIMIENTOS
Gracias a mi editora, Ann Leslie Tuttle, por haberme traído la calma durante la tormenta (literalmente) y por haber sido lo suficientemente flexible como para concederme el tiempo que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. Sin ella habría estado perdida.
Gracias también a Bob, por ayudarme a navegar por cumbres y valles, y por pensar en tomar y enviarme una foto especial. Eso fue algo dulce y tierno.
Y a mis maravillosas amigas Anne, Bev, Cheryl y Nick, gracias por vuestra paciencia y apoyo cuando desaparecí dentro de mi cueva para pasar meses escribiendo.
En último lugar, aunque no por ello menos importante, gracias a mis maravillosos lectores y lectoras. Vuestro apoyo y vuestros ánimos hacen que todo esto haya merecido la pena.
Este libro es para mi madre, que se enfrenta a los desafíos de la vida con valentía, elegancia y humor, por muy difíciles que sean, y todavía saca tiempo para montar en helicóptero. Y para mi padre, que vive la vida en su plenitud, disfrutando de cada momento de esos viajes. Cuando sea mayor, quiero ser como ellos.
Prólogo
Londres, 1651
El día en que la vida de Hope Matthew cambió para siempre amaneció claro y helado. Se despertó, abrazada a su gatita, tendida en un catre en la buhardilla de un edificio de cuatro plantas, de inclinado tejado a dos aguas. Su hogar, una estructura formada por tres casas comunicadas, que parecían balancearse como borrachas sobre la calle en cuesta, se encontraba en el centro de una maraña de pasajes y callejones, algunos con la anchura justa para permitir el paso de dos viandantes a la vez. La mordedura metálica del invierno se sentía en el aire y la escarcha espolvoreaba los tejados, dando a la ciudad un resplandor mágico, de cuento infantil, como hecha de alabastro y diamantes.
Se imaginó que era una princesa, encerrada en lo alto de una torre, esperando que un guapo caballero la rescatara después de haberse enfrentado a mil peligros, para llevársela lejos de allí.
Las campanas habían empezado a sonar bastante antes del amanecer, rompiendo el lúgubre silencio generalmente reservado a los panaderos que empezaban la jornada y a los serenos que terminaban la suya. La ciudad se desperezaba, soñolienta, y podía oírse ya un rumor en las calles. Los ejércitos del Lord Protector habían sido avistados; tras sus recientes victorias en Irlanda y Escocia, regresaban a casa, expulsado ya el joven Carlos Estuardo de las costas inglesas. Pese a los edictos del Protector contra el juego, las fiestas y la bebida, los soldados hacían lo que siempre habían hecho. Mientras la buena gente de Londres, privada de espectáculo alguno desde la decapitación de su antiguo rey, madrugaba para asegurarse un buen puesto desde donde contemplar el inminente desfile, cada tendero, bodeguero, tabernero y mujerzuela se preparaba para lo que se presentaba como una muy lucrativa jornada.
Drury Lane, al este de Covent Garden, era uno de los barrios más coloridos de Londres incluso en aquellos tiempos grises y apagados. Llamativos carteles colgaban de cada casa y negocio. La propia casa de Hope exhibía un orgulloso gallo de pelea, pavoneándose delante de una rubia sirena de ojos azules y labios de un rojo carmesí. Su madre solía jactarse de que La Feliz Meretriz aparecía en la famosa guía La mujer vagante, en la que, como propietaria que era de la misma, figuraba como una de las más famosas alcahuetas de la ciudad. Ese era uno de los establecimientos que contaba con sacar beneficio ese día, y Hope sabía que debía escapar inmediatamente si no quería verse atrapada haciendo recados, barriendo y fregando suelos, y perderse así del todo el espectáculo.
Se deslizó escaleras abajo y salió a un callejón, donde se incorporó a una risueña banda de pilluelos que la saludaron como a una de los suyos. El sol se había alzado ya, la multitud se adensaba y el grupo se abrió camino esquivando hábilmente carros y furiosos comerciantes, mientras se llenaban los bolsillos con las frutas y galletas que lograban sisar. Hope perdió a sus compañeros cuando se acercaba al centro de la ciudad, disuelta su relajada hermandad al preocuparse cada uno de buscar una posición privilegiada desde la que contemplar el espectáculo.
El regular y lejano estruendo de los tambores se acercaba por momentos y Hope daba un salto tras otro, intentando ver algo con tanta gente como tenía delante. Descubriendo un balcón que colgaba bajo, se abrió paso entre la riada de gente y se aupó como pudo, pateando y forcejeando, hasta que consiguió agarrarse a una viga con las dos manos. Ignorando las protestas de sus ya acalambrados ocupantes, se instaló para poder contemplar la calle desde su privilegiada posición. Primero apareció un gran ejército de piqueros de rostro triste y brillantes corazas, cascos redondos y abrigos de gamuza, marchando en estricta formación: sus armas relucían al sol y el aire parecía vibrar con las pisadas de sus botas. Siguió luego el propio Cromwell a la cabeza de sus «ironsides », su famosa compañía de jinetes, pero el espectáculo careció en su conjunto del color y la pompa, de las sonrisas y los saludos, de la soberbia elegancia de un desfile real. Fueron pasando las filas de soldados sin nada que pudiera distinguir a unos de otros. Los vítores con que fueron saludados fueron más protocolarios que espontáneos. Evidentemente se trataba sobre todo de un despliegue de fortaleza y poder, de velada amenaza y crudo recordatorio, pero en aquellos días las demostraciones públicas eran demasiado escasas y la gente prefería cualquier espectáculo a ninguno.
Hope estaba empezando ya a preguntarse si la excursión había merecido la pena cuando un caballo negro llamó su atención. No paraba de brincar y hacer cabriolas, inquieto, alzando la cabeza y desplazándose de lado, rompiendo la que habría sido perfecta formación. Y, sin embargo, su jinete no parecía inclinado a refrenarlo. Al contrario que sus compañeros, que mantenían la vista al frente, parecía contemplar a la multitud con interés. Alto y de hombros anchos, no llevaba uniforme y parecía más un caballero realista que un puritano. Hope pensó que debía de tratarse de un alto oficial, y de buena cuna además: el corazón se le aceleró con entusiasmo infantil. De lejos parecía joven y guapo, muy parecido al galante caballero con el que solía soñar despierta. Resultaba difícil verlo bien, sin embargo, dado que su sombrero de ala ancha, calado hasta las cejas, ensombrecía sus rasgos.
Picado su interés, se estiró todo lo que pudo, intentando ver mejor, cuando una súbita refriega justo a su espalda le hizo perder el equilibrio y caer a la calle. Se incorporó un segundo antes de que una pezuña le aplastara los dedos, solo para verse empujada contra los cuartos traseros de un asustado caballo. Cuando la bestia se apartó, entre los juramentos de su jinete, tropezó y por poco volvió a caer. Esquivó los caballos como pudo, con sus zuecos de madera resbalando en el empedrado, intentando no perder el equilibrio mientras era zarandeada de una bestia a otra. Estaba cada vez más aterrada cuando alguien gruñó algo y le dio un cachete; otro le propinó una patada en la espalda, ordenándole que se apartara. Todos los días moría gente en Londres pisoteada o aplastada, y si se volvía a caer…
De repente, una mano fuerte la agarró de la espalda del vestido para levantarla en el aire con la misma facilidad que si hubiera sido una niña pequeña. Su salvador la depositó sobre su regazo y la sujetó con un brazo, sin que le importara mancharse de barro sus finas ropas.
–Mis disculpas, milady, por lo brusco de mis modales y la pérdida de vuestros zapatos, pero parecíais en inminente peligro de perecer pisoteada.
¡Era él! El hombre que había estado contemplando apenas unos momentos antes. El hombre de sus sueños. Era real. Había acudido en su rescate. Nunca antes se había quedado sin palabras antes. Justo en aquel momento, cuando ansiaba desesperadamente decir algo ingenioso, encantador, memorable, se le trabó la lengua.
–Yo… yo… yo…
–Tranquila, muchacha. Respira profundo y no te preocupes. Te has llevado un buen susto y necesitas tiempo para recuperarte.
Casi gimió de frustración. ¡La había tomado por una estúpida asustadiza!
–Estás temblando. Pégate a mí para entrar en calor.
Tenía frío y había estado a punto de morir. Se apoyó en él, abrazándolo de la cintura y disfrutando de la sensación de comodidad y bienestar; de la fortaleza que podía sentir en sus brazos y de su pecho, así como del firme latido de su corazón, tan cerca del suyo. Pudo escuchar, cuando él procedió a envolverla en su capa, la ovación que se alzó de la multitud. Hasta ese momento había creído que su apuro había pasado desapercibido, o que en todo caso no había importado a nadie. Se equivocaba. Con expresión radiante saludó a la multitud, que expresó su aprobación con un rugido. Su compañero rio por lo bajo.
–Creo que hemos proporcionado algo de diversión a lo que debería haber sido una aburrida mañana. Me temo que tendrás que cabalgar conmigo durante el resto del camino. No hay lugar donde pueda bajarte con un mínimo de seguridad hasta que lleguemos a las puertas de palacio. ¿Consientes?
Hope asintió con la cabeza, tímida por primera vez en su vida.
–¡Excelente! Estás a salvo, muchacha. Y estás en el mejor palco de todo el desfile. Descansa y disfruta de la vista.
Se sintió como una verdadera princesa en sus brazos y, por muy improbable que resultara, decidió que él era su príncipe. ¿Por qué si no se habían cruzado sus caminos? ¿Y por qué si no se había fijado ella misma en su persona, antes de que la rescatara? ¿Qué otra explicación había para que se hubiera caído justo delante de su caballo, y para que él la hubiera salvado cuando nadie más se había dignado hacerlo? No importaba que no encontrara nada que decir en aquel momento, porque el destino los había emparejado, y él estaba destinado a ser suyo.
Aunque, a esas alturas, todavía no había podido ver bien su aspecto. Llevaba el sombrero calado hasta las cejas, ocultándole el rostro. Parecía joven. Y guapo a juzgar por su fuerte barbilla, su boca firme y su blanca sonrisa; pero seguía sin poder verle los ojos.
Cuando llegaron al patio que se extendía frente a las puertas de palacio, el caballero utilizó su montura como ariete para abrirse paso entre la multitud, y crear un pequeño claro en un rincón junto al muro. Desmontó primero y la bajó de la silla como si fuera una pluma. Sonriendo, le limpió una mancha de hollín de la punta de la nariz.
Hope se ruborizó de vergüenza, pero él le lanzó una sonrisa cargada de cariño y diversión.
–Cuesta verte la cara, muchacha, debajo de toda esta mugre –le limpió otro rastro de suciedad de la mejilla, con un dedo–. Pero si eres la mitad de bella que bellos son tus ojos, tienes que ser una auténtica beldad –le tomó la mano y le hizo una reverencia, como si fuera una gran dama, antes de depositar media corona en su palma–. Para que repongáis vuestros zapatos, milady.
–Gracias, milord. Por haberme salvado la vida –fueron las únicas palabras que se le ocurrieron. Su corazón latía con tanta fuerza que se maravilló de que él no pudiera escucharlo.
–No soy ningún lord, muchacha. Solo soy un humilde soldado que, de regreso a casa, ha tropezado con una pequeña hada; supongo que esas cosas suelen dar suerte. Cuídate mucho, niña mía, y deséame lo mejor.
Se lo quedó mirando mientras volvía a montar y se alejaba. No le había visto los ojos, no conocía su nombre, pero sabía que era suyo y que volverían a encontrarse. Alcanzó a verlo por última vez justo antes de que traspusiera las puertas del castillo. Como si hubiera percibido su mirada, se volvió y la saludó con la mano.
Empezó a caminar de regreso a casa con los pies helados, una sonrisa que sabía que tardaría mucho tiempo en desaparecer y la sensación de estar caminando en el aire. Cuando no se ponía a tatarear, estallaba en risas o empezaba una canción. A mitad de camino, se encontró con dos de las damas de su madre acompañadas de un fornido portero. Corrieron hacia ella, sin aliento; se habían pasado toda la mañana buscándola. Su madre la necesitaba de inmediato.
El burdel hervía ya de bullicio y actividad. Se oía un rumor de risas y canciones, aunque las risotadas eran casi gritos y los cantos los entonaban borrachos. Olía a ternera en salsa, a brandy y a cerveza; a perfume rancio y a sexo. En las escaleras, un murmullo de sedas y enaguas acompañaba las ideas y venidas de las damas, a través del secreto pasaje reservado para los clientes que preferían pasar desapercibidos. Bien vestidos caballeros y mujeres medio desnudas vagaban por los pasillos.
Varias de aquellas damas residentes eran amigas suyas. Las damas de su madre solían contarle historias mientras le enseñaban a fabricar perfumes con aceites y flores, así como a pintarse la cara y arreglarse el pelo. Hope no estaba especialmente interesada en recibir aquellas lecciones, pero muchas eran chicas de campo y a ella le encantaba escuchar las historias que hablaban de príncipes y princesas, de magos que concedían deseos y de incautas niñas que se perdían en el bosque.
«Y ahora yo tengo una historia propia», pensó.
Con los años, le habían contado muchas otras cosas. Cosas sobre los hombres, aunque su madre siempre había tenido buen cuidado de mantenerla alejada de los clientes. De cómo consolarlos, de cómo excitarlos, de cómo darles placer. De cómo usar un tapón de cera de abeja o una esponja forrada de seda para evitar tener un bebé, o una funda para protegerse de un hombre que padeciera algún mal. Entre su abierta conversación y lo que ella misma había contemplado por las rendijas de las puertas, escenas con toda clase de caballeros desnudos, desde jóvenes rijosos hasta vehementes soldados, grandes señores incluidos, ni necesitaba ni deseaba saber más. «Eso no es amor», se recordó. Amor era lo que ella quería.
Y ese día había encontrado a su verdadero amor.
Sabía que su madre no lo aprobaría. Desde muy ponto, su madre había intentado inculcarle lo importante que era ser prudente y precavida. Era así como ella había salido adelante y abandonado las filas de rameras y mujerzuelas que merodeaban por las calles de Londres, trabajando en oscuros callejones y a la intemperie, para convertirse en una próspera mujer de negocios. «Pero yo no tengo que ser como ella. Ni quiero ni lo seré».
Se apresuró a subir a su habitación, donde la encontró esperándola con una cálida sonrisa y una taza de chocolate caliente. La miró desconfiada, abrazada a su gatita. Su madre no era mujer dada a los gestos amables, ni al desvelo maternal.
–Bueno, por fin has venido, cariño… Y justo a tiempo. Hoy es un día muy especial para ti; te lo puedo asegurar.
Hope parpadeó, confusa.
–¿Qué quieres decir? No entiendo.
–Has crecido entre estas paredes, niña mía. Tienes que comprenderlo. Hoy empezarás a asumir tus deberes como mujer. Durante todos estos años has tenido un tejado sobre tu cabeza y también comida más que suficiente para alimentarte. Eso es mucho más de lo podría tener cualquier pobrecita niña de Londres. Pero tú ya eres una mujer. El mes pasado empezaste con tus periodos. Tu más preciada posesión, aparte de tu belleza, es tu virgo. Una joya: eso es lo que es. Algo de enorme valor que una mujer solo puede regalar una vez, pese a lo que ciertas fulanas puedan hacer o decir. Pero todo ello necesita de su adecuada gestión, al igual que un matrimonio bien arreglado. ¡Pero no pongas esa cara de sorpresa, niña mía!
Efectivamente, Hope la estaba mirando asombrada. La mujer estiró una mano de ganchudos dedos para palmearle un hombro, en un torpe y poco convincente gesto de preocupación maternal.
–Tú eres una meretriz, querida. Naciste para serlo. Será mejor que te acostumbres a la idea, porque nunca podrás ser otra cosa. No eres de buena cuna, no tienes propiedades; careces de posibilidad alguna de desposarte con un hombre decente. Una chica como tú jamás se casará: ¿quién habría de quererte? Tu padre era un bastardo que no servía para nada. Pero posees una rara belleza, con ese cabello tan negro y esos ojos tan bellos. Y tienes encanto, y rápido ingenio. Virtudes todas ellas que no merece una esposa, que no las necesita para atrapar a un hombre, siempre y cuando tenga dinero, además de que tampoco le está permitido usarlas una vez casada. Una propiedad: eso es lo que es una esposa. Yegua y esclava.
Hope estaba demasiado consternada para pronunciar palabra. Era la más larga conversación que había tenido nunca con aquella desconocida que era su madre, y bastante lejos de la incómoda declaración de cariño que había temido y anhelado al mismo tiempo. Parpadeó para contener las lágrimas, sintiéndose la mayor estúpida del mundo. «No me crió para protegerme, sino para esperar a conseguir un mayor beneficio», pensó. Quería sentir desprecio y odio, pero el dolor que le laceraba el alma era demasiado intenso. «Debí haberlo sabido. Debí haberlo sabido».
Su madre le acarició el cabello mientras hablaba, indiferente a su respingo de rechazo. «¿Es así como recluta a las chicas nuevas? ¿Acariciándolas y mimándolas como si fueran inocentes palomas? ¿Eso es lo que soy para ella?».
–¡Y ahora mira, fíjate en este precioso vestido que milord te ha enviado!
La prenda, con su enagua de satén y sus mangas tejidas con hilo de plata, habría parecido un vestido nupcial de no haber sido por el pronunciado e indecente escote. Hope sabía lo que eso quería decir. No habría príncipe para ella. No tendría elección. Ni final feliz.
–¿Qué milord? –su voz apenas era un susurro.
–Dejemos que sea una sorpresa. Eso dará mayor autenticidad al encuentro –interpretando su silencio como aceptación, su madre se frotó las manos y asintió con expresión enérgica–. ¡Buena chica! La expectación va en aumento, niña mía. Esta noche habrá subasta y tú serás el trofeo. Nada tienes que temer. Ya has visto demasiadas para saberlo, y solo los mejores caballeros tomarán parte. Recuerda todo lo que te han contado las otras chicas y utilízalo bien. Sacarás una buena suma, querida: la mitad para ti y la mitad para la casa. Tendrás un gran comienzo en la vida. Ninguna hija mía será una ramera vulgar y corriente. Eres una chica encantadora. Vivaz e ingeniosa también. Llegarás más alto de lo que yo me atreví a soñar jamás.
Algo debió de ver su madre en ella: un fulgor en sus ojos, o el gesto rebelde con que alzó el mentón, porque al marcharse cerró la puerta con llave y apostó un portero en el corredor.
La bañaron y perfumaron, y cepillaron y alisaron después su rebelde melena hasta que se derramó como una oscura cascada de seda hasta su cintura. La llevaron luego a una sala forrada de madera donde su madre y dos de sus «damas de honor» la esperaban para atenderla, tal que si fuera una novia. Había al menos cinco caballeros presentes, aunque lo único que pudo ver fue sus botas: no se atrevía a levantar la mirada del suelo, rezando para que desaparecieran todos de una vez. Imaginando que si cerraba los ojos y volvía a abrirlos al cabo de un momento, aquel día tornaría a comenzar de una manera diferente.
Pero eso no sucedió, y quedó de pie toda muda y ruborizada mientras los caballeros bromeaban y murmuraban, esperando a que comenzara la puja. No había duda alguna, sin embargo, sobre el resultado: sir Charles Edgemont se quedaría con ella. Al fin y al cabo, él había proporcionado el vestido. De todas formas, su madre sabía que una subasta siempre terminaba elevando el precio que pensaba pagar de principio por su «dote», y se había negado a ahorrarle aquella humillación a su hija cuando varios centenares de libras podían estar en juego.
Dos de las damas la despojaron del corpiño y de la falda cuando ya había empezado la puja, que parecía calentarse por momentos. Y allí quedó Hope, en ropa interior, temblando y con el rostro bañado en lágrimas.
Inflamado por aquella visión y decidido a que ningún otro hombre viera desnuda a la que estaba destinada a ser suya, Edgemont se levantó y pujó dos mil libras, levantando las protestas de los otros caballeros pero zanjando eficazmente la subasta. Hope lo miró entonces, por debajo de sus pestañas. Tenía el pelo espeso y oscuro, salpicado aquí y allá de gris. Sus ojos eran fríos, su rostro duro, su mandíbula cuadrada.
Furioso por haberse visto burlado cuando había esperado una negociación privada, pero demasiado orgulloso para retirarse delante de sus amigos, sir Charles la agarró bruscamente de la muñeca y tiró de ella hacia la puerta. Solo se detuvo el tiempo suficiente para arrojar una pesada bolsa sobre la mesa.
–Con esto tendrá que bastaros por ahora, señora. No había esperado que el precio subiera tanto. Mi criado os traerá mañana el resto.
–¡Por supuesto, milord! Todo Londres os tiene reputado como hombre que paga sus deudas. Esperaré a que os dignéis hacerlo. Mientras tanto, llevaos a la chica y disfrutadla.
Resultaba evidente que la puja había subido mucho más de lo que su madre había esperado, y la vista de su mal disimulada sonrisa y el crudo brillo de avaricia de sus ojos casi le provocaron a Hope una arcada. En lugar de ello, sin embargo, posó una delicada mano sobre el pecho de sir Charles y se apoyó en él, estremecida. Vio que fruncía los labios con un gesto de disgusto, aunque tuvo el detalle de quitarse su chaqueta para echársela sobre los hombros.
Hope habló entonces por primera vez desde que entró en la habitación:
–Solo deberéis darle la mitad de la suma, milord. El resto me lo prometió a mí.
–Eres tan astuta y avariciosa como tu madre, niña –gruñó–. Si todavía eres virgen, yo soy el arzobispo de Canterbury. De todas maneras, me ocuparé de que el dinero gastado en ti valga la pena.
–Por supuesto, Excelencia –repuso, haciendo una cortesía.
En medio de las escandalizadas protestas de su madre y de las risas de los demás caballeros, el sombrío sir Charles reprimió una reacia risita mientras la sacaba de la habitación, hacia el coche que esperaba.
El día en que encontró a su verdadero amor fue el día en que su madre la vendió. El día en que perdió toda esperanza de volver a reunirse con él. El día en que su infancia terminó de golpe. Nunca volvió a hablar con su madre y dejó de creer para siempre en los cuentos de final feliz. Su madre la había bautizado con el nombre de Hope: esperanza. Le parecía una broma cruel, pero hizo lo único que podía hacer. Se aferró a aquel nombre como un talismán. Hizo todo lo necesario para mantener viva su esperanza. El día en que traspuso el umbral de la casa de su madre, dejó de soñar en lo que nunca podría ser y empezó a planificar lo que sí podría. Lo único que no pudo evitar fue hacerse cierta pregunta: ¿que clase de madre ponía precio a la inocencia y vendía a su propia hija como esclava? Aquello seguía teniendo la capacidad de dejarla sin aliento.
No obstante, lo que comenzó como una cruel traición y percibió como el fin del mundo fue el comienzo de un viaje que la convertiría en una mujer elegante y bien educada. Una notable bailarina con algunos conocimientos de la lengua francesa y la atención de un monarca. «Qué dramáticos y cortos de miras somos todos de niños», llegó a pensar más de una vez. Si bien renunció a sus fantasías de verdaderos amores e imaginarios príncipes, terminó por encontrar uno de verdad, con todos sus fallos e imperfecciones. Solo de cuando en cuando el corazón le sorprendía deseando algo más, alguien más. Alguien que solamente ella conocía.
Capítulo 1
Cressly Manor, Nottinghamshire, 1662
Dobló corriendo una esquina, con sus perseguidores pisándole los talones. Estaba oscuro, el cielo era un impenetrable manto que ahogaba las negras ruinas de la ciudad asolada por el fuego. Focos de furiosas llamas lamían aún el cielo. La calle estaba cubierta de cadáveres. Aquellos que habían sobrevivido al infierno y escapado a la espada se escondían en sótanos, pozos y zanjas, sigilosos y temblando, esperando a que pasara la tormenta de hombres armados.
Corrió hacia el centro de la ciudad y se escabulló por un recóndito callejón. No había luna ni más luz que el rojizo resplandor de una antorcha. El camino no llevaba a ninguna parte excepto a un muro demasiado alto para escalarlo. Estaba atrapado.
Irguiéndose, se volvió para enfrentarse a sus perseguidores. Los hombres se detuvieron, súbitamente recelosos: algo que vieron en su rostro, en su postura, convirtió su expectación en confusión y miedo. Solo entonces soltó un gruñido feroz, triunfante. Aquel era el momento para el que tanto se había entrenado, que tanto había esperado: para el que había vivido. Los hombres empezaron a retroceder, atropellándose; todos menos su jefe, que parecía extrañamente perplejo. Lo habían comprendido demasiado tarde. La presa no era él, sino ellos.
Habría podido disparar sus pistolas aprovechando aquel momento de consternada sorpresa, pero aquella no era una acción de guerra. Una acción semejante requería intimidad. Era un asunto personal. Con un fulgor en los ojos y en la larga hoja que desenfundó, atacó con un salvaje ímpetu efecto del odio y del ansia de venganza que había acumulado durante años. Uno de los hombres resultó degollado antes de que tuviera tiempo de sacar su arma. Otro intentó disparar su pistola para terminar cayendo de espaldas, lívido de asombro.
Su jefe, un hombre atractivo de pelo gris, no se había movido de su sitio. Lo esperaba, presta la espada, mirándolo con más curiosidad que miedo.
–Nos hemos encontrado antes. ¿De qué te conozco?
–Cressly –siseó, y se abalanzó sobre él, lanzándolo con fuerza contra la pared. Lo inmovilizó por la garganta con un brazo mientras hundía su largo espadón en el costado desprotegido de su coraza, atravesando la gruesa ropa de cuero, la piel, la carne, el hueso.
Los ojos del hombre revelaron una expresión de espanto y sorpresa, pero no se conformó con eso. Apoyándose en él, giró con saña la empuñadura de la espalda de un lado a otro, sin que le molestaran sus chillidos de agonía.
–Fue en Cressly de Nottinghamshire donde nos encontramos, lord Stanley –gruñó contra su mejilla–. Mi nombre es Robert Nichols y así es como deseo que me recordéis. Su nombre era Caroline… y esto –dijo mientras giraba de nuevo la espada– es por ella.
Lo vio entonces: el sobresaltado brillo de reconocimiento en sus ojos. Giró por última vez la hoja y tiró hacia arriba, levantándolo casi en vilo antes de sacarla rápidamente y retroceder un paso. El cuerpo ya sin vida resbaló entonces todo a lo largo de la pared para reunirse con la basura que cubría el pavimento ensangrentado.
Se sintió extrañamente vacío, sin experimentar satisfacción alguna. Sin entusiasmo ni sensación de debida retribución, o justicia ejecutada. Pero Stanley era solo el primero. Quedaban todavía tres más. Quizá entonces pudiera sentirse en paz.
Contempló su obra, con rostro impasible, antes volverse para mirar una forma acurrucada que gimoteaba en una esquina. A lo lejos, las fuerzas del príncipe Rupert seguían trabajando duro, aniquilando a aquellos que habían huido demasiado tarde, que se habían entretenido demasiado, o que no habían encontrado un agujero lo suficientemente profundo para esconderse. La noche resonaba con un esporádico fuego de mosquete, chillidos de terror, risas de borracho y los desesperados gritos de «sauve qui peut». El rumor de los cañones reverberaba en toda la ciudad, lo cual resultaba extraño ahora que las murallas habían sido perforadas y la batalla había tocado a su fin, para dar paso al saqueo. Giró la cabeza a un lado y otro, escrutando los alrededores. En alguna parte, insoportablemente lejos, lloraba una niña…
Robert Nichols se despertó con un sobresalto, el corazón latiendo a toda velocidad y el cuerpo bañado en un sudor frío. Un trueno rugió en la distancia. Repiqueteaba en las ventanas una lluvia firme. Gruñó. Otra maldita tormenta. Llevaban semanas asolando el condado. El río no tardaría en desbordarse.
Persistían los vestigios de su sueño, lo cual no era de extrañar. Había tenido el mismo una y otra vez, con los años. Lo perseguía como un zumbido constante. Bolton. La primera masacre de la guerra civil, cuando él apenas contaba diecisiete años. Tres cuartas partes de la ciudad asesinada, por orden del príncipe Rupert y del conde de Derby, al servicio de la causa realista. Desde entonces, había sido testigo de numerosas atrocidades por ambos bandos. El Lord Protector había sido también un hombre despiadado.
Rodó fuera de la cama y se puso una bata, con los nervios todavía crispados. Resonaba aún el sollozo de la niña, mezclado con el lastimero suspiro del viento. Caroline. No lo abandonaba nunca. ¿Y por qué habría de hacerlo? ¿Acaso no había sido ese también su hogar? ¿No tenía derecho a exigir retribución? ¿Y quién podía vengarla sino él? Bolton le había dado la oportunidad de despachar a James Stanley, el primero de sus asesinos. George Stanhope le había seguido después, degollado en otro sangriento encuentro, aunque había estado a punto de perderlo a manos de un piquero de Yorkshire durante la pelea.
Chisholm había sido más difícil. Era un alto oficial, un antiguo realista que había mudado de bando con el sanguinario celo de los conversos. A esas alturas ya solamente quedaba uno. Pero Caroline debía de estar impaciente; al fin y al cabo, llevaba más de diez años esperando.
Se sirvió un vaso de whisky, bebida a la que se había aficionado durante la campaña de Irlanda. El sueño lo había abandonado y se sentía tan desvelado como si acabara de dejar el campo de batalla. Suponía que, de algún modo, lo había hecho.
En su tierna juventud, la vida no había podido ser más sencilla. Había creído en la familia, en el rey y en su país. Había creído en sí mismo. Una cosa solo podía ser verdadera o falsa. Un hombre honraba siempre su palabra, protegía al débil y defendía a su soberano y su solar patrio, pero la muerte de Caro lo había cambiado todo. Cuando la política y la religión desgarraron su país en dos, la guerra significó un desahogo para su furia y su dolor, que no tuvieron otra manera de expresarse. La guerra civil se convirtió en personal, y él utilizó el campo de batalla para concentrar su rabia y ejecutar su venganza.
El general Walters, su comandante y mentor en cuestión de política y de guerra, sustituyó al padre que llegó a culparlo de la muerte de su hermana, y la idea de una república en la que todos los hombres fueran iguales ante la ley le permitió fingir que luchaba por un bien mayor, aliviando de paso su culpa y su dolor. Extrañamente, la guerra, al menos en un principio, le proporcionó paz.
Pero diez años de feroces combates le habían enseñado los horrores que los hombres solían justificar en nombre de ese bien mayor. Había sido testigo de inefables crueldades y se había visto impotente para evitarlas. Había hecho cosas que antaño había creído impensables. Rodeado por ideólogos y hombres de sangre fría, había descubierto que él no era ni lo uno ni lo otro, y que las únicas cosas que podía controlar eran sus propios actos y los de su pequeña compañía de hombres.
Había empezado a dudar incluso de que eso pudiera ser cierto cuando sorprendió a algunos de ellos asaltando a Elizabeth Walter. Habían estado persiguiendo a William de Veres, caballero realista que había ejercido de salteador de caminos y de espía para el rey Estuardo, a la sazón exilado. Las campañas irlandesas habían dejado por entonces tan malogrado su sentido del honor que lo único que le había importado en aquel momento había sido proteger a la hija de un antiguo amigo. Se impuso a sí mismo la obligación de ayudarla, y al menos durante un tiempo había vuelto a sentirse limpio, redimido. Aquellos que lo conocían lo tenían por un hombre frío, capaz y recto como una flecha. Ninguno tenía idea alguna de las oscuras fuerzas que lo desgarraban por dentro. Muy temprano había aprendido a guardar sus secretos y sus pensamientos para sí mismo.
Pero ahora las guerras habían terminado y la monarquía había sido restaurada. Todo quedaba perdonado. Ya nadie se proclamaba partidario de la Corona o del Parlamento: eran todos ingleses. Estaba listo para retirarse a la madura edad de treinta y cinco años e instalarse en la tranquila vida de un caballero rural. Confiando en llevar al menos el simulacro de una vida normal y corriente, y quizás también conseguir un poco de paz para su espíritu.
Y sin embargo todavía le quedaba algo por hacer: aún no se había ganado ese derecho. «Queda uno». La pasión lo había abandonado, pero el sentido del deber no. Sin embargo, encontrar y matar a un hombre en el campo de batalla era una cosa, y otra muy distinta acabar con alguien que había huido del país para pasar los diez últimos años en el exilio. Además, ni siquiera estaba seguro de tener el estómago suficiente para hacerlo.
«Por Caroline lo harás. Estás obligado», se recordó.
Atravesó una estancia tras otra, con sus pasos resonando como un maldito fantasma. Cressly. En aquella casa solariega habían sonado antaño risas infantiles. Había corrido con su hermana por aquellos pasillos. A veces se imaginaba que aún podía escucharla. Su risa de felicidad y el rumor de sus pasos a la carrera. Eso fue antes de que un grupo de realistas borrachos aparecieran para perpetrar una carnicería. Lo que lo perseguía ahora era un lejano y ronco griterío, el fuego de artillería y el fragor de otros pasos, los de pesadas botas de soldado: vestigios lúgubres de sus pesadillas. Cressly era lo único que le había quedado. «Te fallé entonces, Caroline. Pero no volveré a hacerlo. No he olvidado. Te prometo que me las pagará».
Arrojó al suelo el resto de su bebida, sorprendido de encontrarse en su biblioteca. El resplandor de los relámpagos iluminaba la sala con fogonazos plateados, bañando los muebles, la biblioteca y las filas de libros con tonos grisaceos. Fogonazos capaces de convertir lo que antaño había sido seguro y familiar en un paisaje torvo y extraño. Su propia imagen destelló de pronto frente a él, reflejada en el cristal de la ventana. Su pelo color arena parecía blanco, sus ojos negros y vacíos, como los del fantasma que sus sirvientes creían haber visto pasearse por Cressly alguna noche. «¡Dios, si hasta me doy miedo a mí mismo!».
Lanzó un leño al fuego y lo empujó con la punta de la bota, esperando a que las brasas se avivaran antes de servirse otro whisky y sentarse en el cómodo sillón. El fuego le proporcionó luz suficiente para leer. Revisó con desgana la correspondencia, pero su interés se despertó al acercarse a la base del montón. Había dos cartas, ambas llamativas tanto por la calidad del papel como por sus adornados lacres. Una estaba firmada con una elegante caligrafía, mientras que la otra ostentaba el sello real. Su mano vaciló un momento antes de tomar la primera. Era de Elizabeth Walters.
Elizabeth. La hija de Hugh. Muchas habían sido las ocasiones en que la había contemplado y admirado de lejos, discretamente, cuando había ido a visitar a su padre. Una cara seria, de niña tímida, siempre sola. Se había propuesto por aquel entonces distraerla, darle conversación y obsequiarla con pequeños presentes. Su padre no lo había desaprobado y él había tenido un gran placer en verla sonreír. Incluso se había reído el día que la montó en su caballo. Se había ofrecido a casarse con ella después de que Cromwell se hubiera incautado de sus tierras, en deferencia a su padre. Pero ella lo había rechazado, escogiendo en su lugar la compañía de un reputado granuja y libertino, y siguiéndolo incluso cuando tuvo la mala suerte de ser desterrado de Inglaterra.
Por lo demás, no le extrañaba que Elizabeth lo hubiera rechazado. Estaba vacío por dentro. Toda pasión había desaparecido. No tenía duda de que la joven debía de haber percibido todo lo que arrastraba por dentro: la violencia, la frialdad, la oscuridad. Había tenido razón en rechazarlo, al contrario que él al pedir su mano.
Se preguntó por tanto por qué le escribiría ahora. ¿Acaso su amor la había abandonado? ¿Necesitaría de su auxilio? ¿La ayudaría él, si ese era el caso? «Sí, es lo que prometí». Espoleado su interés, curioso por saber lo que quería y lo que había sido de su vida, rompió el sello.
Según decía, se encontraba sana y feliz, y le deseaba a él lo mismo. Quería que fuera, de hecho, uno de los primeros en conocer la noticia. Apenas habían pasado dos meses desde que se desposó con William de Veres en discreta ceremonia en una pequeña capilla de Maidstone, con solamente sus criados como testigos. Lo habían juzgado lo más prudente, dada la delicada situación de su marido respecto al rey. Esa situación había mejorado mientras tanto, sin embargo, y Elizabeth tenía ahora buenas razones para esperar poder contar muy pronto con la libertad necesaria para viajar. Decía que pensaba a menudo en su buen amigo y salvador, y confiaba en que pudieran visitarlo en Cressly en un breve plazo.
Le sorprendió que se le hubiera ocurrido escribirle, aunque parecía tenerlo por amigo, tal y como se reflejaba en su carta. Pero lo que más lo desconcertó fue la leve punzada de dolor que le provocó la noticia. Jugueteó luego distraído con la misiva restante, deslizando el pulgar por el sello real, perplejo por lo que pudiera contener. Él era un caballero de campo, un baronet de categoría menor, nada que ver con los aristócratas que eran llamados a la corte. La vida militar le había enseñado a recelar de las sorpresas: rara vez terminaban derivando en algo bueno. Rompió el sello. Pese a sus precauciones, nada habría podido prepararlo para lo que se encontró:
Al capitán sir Robert Nichols, baronet.
No obstante la general amnistía ofrecida por Su Graciosa Majestad Carlos II a aquellos que tomaron las armas contra su padre y él mismo, recién ha llegado a nuestro conocimiento que la ayuda y consuelo que ofrecisteis al traidor Oliver Cromwell y otros enemigos de la Corona fueron de naturaleza más grave de lo que originalmente sabíamos. En consecuencia, tanto vuestro título como vuestras propiedades, incluida la finca y casa solariega conocida como Cressly, pasan a ser incautados por la Corona. Dentro del espíritu de reconciliación que presidió dicha primera amnistía, quedáis autorizado a conservar vuestro rango y cuantos dineros se deriven del mismo, así como vuestras posesiones personales de valor sentimental, incluidos caballo y armas, siempre que no excedan de la suma de dos mil libras. Contáis por la presente con un mes para ejecutar esta decisión, si no queréis caer en desgracia ante el Rey y la Corona.
Firmado el tercer día de abril del año 1662, por el canciller Hyde, conde de Clarendon, en nombre de Su Majestad Carlos II, Rey de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Francia.
Fue como si la tierra hubiera cedido bajo sus pies. Se esforzó por reprimir un vertiginoso ataque de ira y una escalofriante sensación de soledad y desesperación. Sabía exactamente lo que había sucedido. Se encontraba en el lado equivocado de la historia, y los mismos hechos que había creído podrían protegerlo… estaban a punto de costarle el hogar de Caroline.
Arrojó la carta del canciller al fuego, para quedarse mirando cómo se retorcían y chamuscaban sus bordes. Las llamas alcanzaron la cera y un momento después el papel estalló en una flor de fuego y se desintegró. Así, de golpe. «Como Cressly. No quedará nada». Afuera, la tormenta continuaba desahogando su rabia. Se quedó donde estaba, frío e inmóvil, hasta el amanecer.
Capítulo 2
Palacio de Whitehall, Londres
Varias decenas de kilómetros al sur, en una lujosa cámara con vistas al Támesis, un repentino relámpago despertó a Hope Mathews de su inquieto sueño. Apartó la colcha bordada con hilos de oro y se sentó en el lecho, con el corazón acelerado, para mirar por el ventanal abierto. El aire tenía un sabor metálico, y un ronco rumor sonaba a lo lejos, acercándose desde el este.
Se le erizó el vello de los brazos y su respiración se aceleró de entusiasmo. Desde que tenía memoria, adoraba las tormentas.
Miró a su amante regio, que dormía plácidamente a su lado. Todavía le sorprendía que el monarca hubiera llegado tan lejos como para hospedarla en su palacio. Viendo su rostro sosegado, una profunda tristeza le desgarró el corazón. Pese a su inveterada promiscuidad, resultaba imposible no caer bajo su hechizo. Era su tercer protector, pero el primero que le había inspirado algún sentimiento auténtico. Estaba medio enamorada de él, lo que sabía era algo tan estúpido como prohibido, y sabía también que él no estaba enamorado de ella. Eso le dolía, pero la vida estaba cargada de dolor, y heridas había sufrido muchas. El camino que la había llevado hasta la cama de un rey había sido duro, sembrado de desengaños y amargas traiciones, esperanzas frustradas y peligros, y fuera cual fuera el sentimiento que le profesara a Carlos, no era lo que más importaba en aquellos momentos.
Ya no era tan ingenua como para soñar con galantes caballeros o como para confiar en algo tan veleidoso e insustancial como el amor, pero la seguridad, la independencia, la libertad… todo eso sí que podía estar a su alcance. El rey se casaría pronto. Su nueva reina arribaría a las costas inglesas cualquier día.
Su mundo y el suyo estaban a punto de cambiar. Ella tenía ropas finas y ricas joyas, un carruaje, sirvientes y un hermoso hogar en Pall Mall. El problema era que nada de todo aquello era oficial y que muy poco era de su propiedad. Sus gastos los pagaba el dinero del rey. Ella no tenía suite en palacio, pese a las muchas horas que pasaba vagando por sus estancias; no tenía tierras ni títulos, y tanto su hermoso hogar como sus sirvientes eran prestados.
Lo cierto era que entraba por las escaleras que daban al río cuando era reclamada, para, al final de sus visitas, marcharse a casa de la misma manera. Por mucho que la tratara como amiga y confidente en privado, su ínfima categoría decretaba que en público fuera siempre tratada no como una amante, sino como una meretriz. De la misma manera, lo que tan fácilmente le había sido ofrecido podía serle retirado de la misma forma.
Tardó un momento en darse cuenta de que todo se hallaba en completo silencio. «La calma que precede a la tormenta », pensó. Un silencioso relámpago iluminó el horizonte y un perro ladró a lo lejos. Recogió la amplia y elegante bata que estaba a los pies de la cama. Envuelta en sus pliegues, arrastrando la cola por el suelo, se acercó al ventanal. La lluvia empezó a caer con súbito siseo, cayendo en espectaculares cortinas que barrieron el Támesis, acompañada de relámpagos que encendían el cielo y bañaban su rostro y la habitación de una luz fantasmal. Feliz como una chiquilla, con los ojos brillando de entusiasmo, abrió los brazos a la espera del fragor del trueno. El viento azotó su melena suelta y la bata de seda ondeó como una bandera bordada en azul y oro.
Se imaginó que era una criatura mágica, quizá una diosa, dueña de una arcana fuerza: alguien que podía convocar la lluvia con una orden, así como controlar la intensidad y dirección del viento con un gesto de su brazo. Un gesto que podía también variar sin esfuerzo el curso de su propia vida e influir sobre las decisiones de un rey. Tal vez fuera ese el motivo por el cual acogía con tanto alborozo las tormentas. Porque siempre se estaba rehaciendo a sí misma. Siempre desesperada por volver a nacer como alguien nuevo…
–¡Por el amor de Dios, mujer! ¿Qué locura se ha apoderado de ti ahora? Te creo capaz de recorrer entero mi palacio abriendo cada ventana a tu paso. Se acerca una tormenta. Vuelve a la cama antes de que nos inundemos.
Pasó en un instante de poderosa deidad a ínfima mortal. «Pero no soy tan ínfima», se dijo: «soy una cortesana real. Y algo de poder tengo». Aunque se volvió para mirarlo, no mostró indicio alguno de obedecer. El rey apartó las sábanas, presentándose en toda su gloriosa desnudez. Sus labios dibujaron una leve sonrisa, y Hope enredó un mechón de cabello en un dedo con gesto distraído mientras recorría su cuerpo con mirada descarada. «Hay cosas mucho peores que ser una amante de Carlos Estuardo».
Desorbitó los ojos de pronto y fingió una horrorizada expresión cuando vio que se levantaba del lecho para caminar resueltamente hacia ella.
–¡Hasta me robas la ropa! ¿Y además te sonríes? Tendré que meterte en vereda… –gruñendo, fue a agarrarla, y ella soltó un grito y lo esquivó para refugiarse al otro lado de la cama, ágil y rápida como un gato.
Pero se le enredaron los pies con la cola de la bata y tropezó. Estaba a punto de caer cuando el rey la agarró de las solapas y la sujetó a tiempo. Una súbita ráfaga de aire barrió la habitación avivando el fuego de la chimenea, que proyectó enloquecidas sombras en los paneles de madera de las paredes. Carlos la atrajo bruscamente hacia sí.
Hope le propinó un codazo en las costillas, arrancándole un gruñido, e intentó liberarse; sabía que no era hombre que valorara las conquistas fáciles. El rey rio contra sus labios, retrocediendo con ella hasta la ventana con intención de cerrarla.
–No, Carlos, no –murmuró–. Déjala abierta. Por favor. Adoro las tormentas.
–Ah, claro. Ya me acuerdo. Naciste en medio de una tempestad mientras tu destartalada casa temblaba como un penol al viento. Por eso pías y gorjeas de deleite: debes de ser una Electra disfrazada. La que convoca las nubes de tormenta que vienen del mar.
–¿De veras? ¿Existe realmente una diosa de las tormentas?
–¡Por supuesto que sí! ¿Acaso no tengo yo ahora mismo una entre mis brazos? –giró con ella hasta marearla, para detenerse al pie de la cama–. ¿Te das cuenta de lo todopoderoso que soy? He capturado una tormenta. Dios mío, eres digno manjar de un rey –la dejó caer sobre una maraña de sábanas y almohadas de todos los tonos y colores antes de tumbarse a su lado–. ¿Qué voy a hacer contigo, Hope Mathews?
–Eso –procuró reunir el coraje necesario–, ¿qué vas a hacer conmigo, Charlie?
–Bueno… se me ocurren varias ideas.
Le delineó con los dedos el contorno de un seno, pero ella se los apartó de un manotazo.
–Tú eres un rey, y yo una muchacha de Drury Lane. Evidentemente no estamos hechos el uno para el otro.
–Absurdo. Estamos bien juntos y nos comprendemos muy bien –repuso, acomodándose a su lado–. Ambos somos supervivientes. De hecho, somos tan parecidos como los guisantes de una misma vaina, Hope Mathews. Intrusos que han luchado para abrirse paso. Estamos en un palacio, pero no pertenecemos a él.
–Y sin embargo tu padre era rey y mi madre una alcahueta a remojo en brandy. En eso, al menos, te supero.
Carlos se echó a reír, deleitado.
–Creo que habría preferido que mi madre hubiera sido como la tuya. Era una mujer fría y airada: cada palabra o pensamiento suyo estaban perfectamente controlados. En eso se parecía mucho a lady Castlemaine. Creo que amaba a mi padre, aunque no tanto como a Dios. Después de su asesinato se hizo monja, ya sabes. Y él fue para mí un padrastro igual de frío y exigente con el que nunca tuve que ver nada. A excepción, como Edipo, de la obligación de enterrarlo.
–¿Edipo?
–Eres una meretriz deliciosamente ingenua e inocente. Medio ángel, diría yo. No me hagas caso. Cuéntame qué clase de oscuras preocupaciones te acosan.
–Yo…
–¿Sí?
Se estremeció. Los inquietos dedos del rey habían retomado su exploración, para delinearle delicadamente la clavícula.
–No es nada que no pueda esperar a otra ocasión.
–Llevas un mes entero queriendo decirme algo, Hope. ¿No crees que ya has esperado suficiente? –le acarició una mejilla con los nudillos.
Hope aspiró profundamente.
–Tu… tu reina pronto arribará a Inglaterra. Estará en Londres dentro de un mes.
El rey interrumpió su caricia. Llevaba semanas esperando a que sacara el asunto a colación. Barbara, lady Castlemaine, ya había planteado sus exigencias: sería nombrada dama de honor de su reina portuguesa. La idea le ponía enfermo, pero lo mismo podía decirse de la perspectiva de una guerra abierta con su siempre estridente maîtresse-en-titre, su amante oficial. Además, Catalina de Braganza había sido criada y educada para asumir los deberes y expectativas de la esposa de un rey. Estaba seguro de que se adaptaría bien a la situación.
Se preguntó qué sería lo que esperaba Hope. ¿Un título? ¿Joyas? ¿Un reconocido puesto en la corte? Eso sería absolutamente inapropiado y una afrenta para su nueva reina. Barbara era un verdadero dolor de cabeza, pero al menos era condesa. De ninguna manera podría restregar por la cara de la nueva reina a una golfilla ricamente ataviada como Hope, por muy encantadora que fuera. Pero tampoco estaba dispuesto a separarse de ella por el momento. Aquella exuberante belleza morena de impresionante mirada había sido un hallazgo inesperado que con el tiempo, en vez de aburrirlo, había llegado a gustarle cada vez más. Seductora, inteligente y conmovedoramente idealista pese a su oscuro pasado, había sido justo el bálsamo que había necesitado para soportar tanto los pesados asuntos de Estado como a su temperamental amante oficial. Por no hablar del inesperado vacío que había dejado en su vida la partida de Elizabeth Walters y del tan entretenido como ingrato William de Veres.
Le dio un tierno golpecito en la punta de la nariz y se la besó.
–No hay necesidad de que te preocupes por asuntos de estado, querida mía. Ten fe. Te prometo que no tendrás nada que temer. Yo siempre miraré por que estés bien atendida.
Hope torció el gesto en protesta y, a riesgo de contrariarlo, insistió:
–A tu nueva esposa no le gustará verme en la corte. Y nada más lejos de mis deseos que hacerla enfadar.
El rey le alzó la barbilla, obligándola a que lo mirara directamente a los ojos.
–Te he dicho que no tienes nada de lo que preocuparte. Tu única preocupación debería ser complacerme –su sonrisa era cariñosa, pero en su voz había una frialdad nueva, que no había existido antes.
–Charlie, si no me he marchado para cuando llegue, no tardará en echarme. No soy dama que pueda lucirse en la corte. No tengo marido que me proporcione siquiera un asomo de respetabilidad. Me tomará por una vulgar mujerzuela y se sentirá gravemente ofendida.
–¡Silencio, amor mío! –su expresión de disgusto se trocó en una sonrisa triste–. Tú eres una gran muchacha. Un ser excepcional.
–Tengo razón, Carlos. Tú sabes que no puedo quedarme.
–No sé nada de eso. Soy yo quien manda y no aceptaré órdenes ni de ministros ni de amantes. Ni de mi esposa tampoco. Tú nunca has pedido nada para ti misma, Hope. Según tú, ¿qué debería hacer? ¿Despacharte de vuelta a las barriadas en Londres? ¿Casarte con algún gordo comerciante? ¿O devolverte al teatro a vender naranjas o cualquier otra cosa que tengas a bien ofrecer a cada joven galante que aparezca por la ciudad?
Hope reprimió una airada respuesta. ¿Pensaba acaso que esas eran sus únicas opciones? Había ahorrado dinero y acumulado joyas. No tenía el vicio del juego y no era derrochadora. Llevaba algún tiempo preparándose para que llegara un día como aquel.
–Quizá tú podrías ayudarme a encontrar una modesta propiedad. Una casa en la ciudad o una casita de campo a donde pudiera retirarme discretamente de la corte.
Le estaba proponiendo una solución fácil, un alivio para su dilema. Su futuro estaba en sus manos. Una sola palabra suya significaría su independencia y su libertad. Un solo gesto podría hacer realidad todos sus sueños.
–De modo que… el precio que me pides por deshacerme de ti es modesto. Me pregunto cuál sería el que tendría que pagar… para conseguir que te quedaras.
Hope lo abofeteó entonces: su palma le dejó una huella roja en la mejilla. Pero el rey le agarró de la muñeca y se la retuvo con fuerza, evitando que volviera a golpearlo.