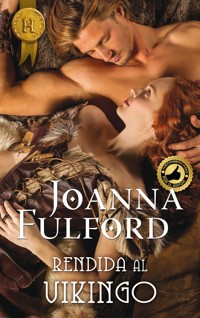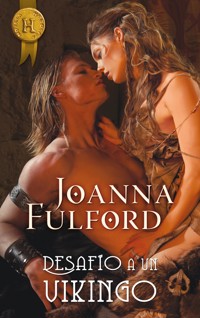3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
El compromiso tenía una extraña cláusula… El tristemente célebre lord Ban lo había perdido todo en el conflicto de Northumbria y ahora el guerrero curtido en mil batallas concentraba sus pensamientos en engendrar un heredero. Pero solo una mujer muy desesperada podría vincular su destino al de un hombre semejante... Casi destruida por los maltratos de su primer esposo, la joven viuda pero siempre bella lady Isabelle se había quedado sin dote y sin esperanzas para el futuro. Expuesta a las sospechas de su esterilidad, se vio obligada a comprometerse en secreto con el poderoso lord Ban. Con una condición: que concibiera un hijo antes de que el voto matrimonial fuera hecho público…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Joanna Fulford. Todos los derechos reservados.
LA DAMA DEL LAGO, nº 540 - noviembre 2013
Título original: His Lady of Castlemora
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3853-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
Isabelle encontró el camino entre los árboles y llegó por fin al muro de la punta más alejada del jardín. El lugar le regalaba una espléndida vista del bosque y de las colinas que rodeaban Castlemora, aunque en realidad no era eso lo que estaba viendo. Porque solamente podía pensar en la última conversación que había tenido con su suegra.
—Si hubierais cumplido con vuestro deber conyugal y engendrado un heredero, habríais podido conservar un lugar entre nosotros. Pero ahora que ha muerto mi hijo no existe necesidad alguna de que os quedéis aquí.
Isabelle se la había quedado mirando con estupefacta incredulidad. El fallecimiento de Alistair Neil en un accidente de caza ya le había producido una fuerte impresión, pero aquello lo superaba todo.
—Pero este es mi hogar...
Si había confiado en apelar a la compasión de lady Gruoch, no había podido estar más equivocada. Sus ojos azules se habían tornado fríos, inmisericorde la expresión de su rostro severo.
—Ya no. Para una esposa yerma solo se abre un futuro: tomar los hábitos y desaparecer del mundo de los hombres.
Isabelle la había escuchado con un nudo en el estómago.
—No es culpa mía que no haya podido concebir. Mi difunto marido compartía conmigo esa responsabilidad.
El ceño de Gruoch se había profundizado.
—¿Cómo os atrevéis a encubrir vuestros propios fracasos mancillando el nombre de un muerto? Mi hijo ansiaba un heredero. Tengo buenas razones para pensar que él nunca descuidó sus obligaciones para con vos.
Isabelle había cerrado los puños a los costados. De modo que los dos habían estado hablando de aquel asunto a sus espaldas... Podía imaginarse las repugnantes mentiras que le habría contado su difunto esposo para ocultar su propia ineptitud. La humillación batallaba con la furia en su interior.
—Y dado que él se mostró asiduo en sus intentos de cumplir con su obligación... —había continuado Gruoch— lo más razonable es suponer que vos no cumplisteis con la vuestra.
Isabelle se había tragado finalmente la acalorada réplica que había tenido en la punta de la lengua. Alistair estaba muerto. ¿Qué sentido tenía evocar los humillantes manoseos que habían mancillado su lecho conyugal durante la fase más temprana de su relación? ¿Unos manoseos que habían terminado desembocando en frustración y finalmente en violencia, cuando quiso hacerle pagar a ella su fracaso?
Gruoch había asentido con la cabeza al detectar su titubeo.
—Advierto que no lo negáis. Deberíais sentiros doblemente avergonzada. Estuvisteis casada un año. A estas alturas, cualquier esposa que se preciara habría tenido un niño en brazos y otro en su vientre.
—Yo anhelaba eso tanto como mi marido. ¿Cómo podéis dudarlo?
—Quizá lo anhelarais, pero eso no cambia el hecho de vuestro fracaso como mujer y como esposa. Volveréis con vuestro padre y que él disponga de vos como le plazca. Si tiene un mínimo de sentido, os ingresará en un convento lo antes posible.
Isabelle no había querido pensar en la reacción de su padre a aquel último giro de los acontecimientos. Aparte de la humillación que supondría, su regreso sería una carga que no acogería de buen grado. En cualquier caso, habría que afrontarlo. Consciente de que era inútil seguir discutiendo, había alzado la barbilla.
—En ese caso, os reclamo que me devolváis mi dote.
—No estáis en posición de reclamar nada. Es nuestra familia la que ha salido perjudicada. Nosotros hicimos un trato de buena fe y resultamos estafados.
—Eso no es justo.
—No me habléis vos de justicia.
Aquellas palabras le habían provocado la primera punzada de pánico.
—Quedaos con una parte si queréis, pero devolvedme el resto.
—Nos quedaremos con lo que es nuestro.
A Isabel se le había formado un nudo en la garganta. Sin una dote, y con la reputación de una mujer estéril, no tendría oportunidad de volver a casarse. Enferma de ira y de reprimida vergüenza, había realizado un último y desesperado intento:
—No es vuestro ese dinero para que os lo quedéis. Los Neil ya tienen riquezas suficientes: no necesitan más.
—No os corresponde a vos decirnos lo que necesitamos o dejamos de necesitar —la voz de Gruoch se había tornado baja, amenazante—. Deberíais consideraros afortunada de poder marcharos dejando aquí vuestra dote. Hay gente aquí, en Dunkeld, partidaria de rematar de manera más limpia y rápida el engorro que vos representáis.
Isabelle había experimentado un súbito escalofrío. La primera vez que pisó el hogar de su esposo fue recibida con cortesía, que no con calor. Los miembros de su nueva familia no eran proclives a las expresiones de afecto. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y ella fracasó en sus intentos de concebir un hijo, la actitud de aquellos se trocó en una burla y un desprecio apenas velados. Hasta aquel preciso momento, el pensamiento de que pudieran infligirle algún tipo de daño físico no se le había pasado por la cabeza.
—¿Se arriesgaría la casa de los Neil a atraerse la ira de Castlemora? —había espetado a su suegra—. Mi padre no dejaría sin vengar una afrenta semejante.
Los labios de Gruoch habían formado una fina línea.
—No tememos a Castlemora.
—Sería más prudente que así fuera.
Pese a lo desafiante de sus palabras, Isabelle había sido consciente de su futilidad. En aquella discusión, todo el peso se había hallado al otro lado de la balanza.
—Estaríamos encantados de poner a prueba esa afirmación vuestra —había replicado Gruoch con una burlona mueca—. Os marcharéis a primera hora de la mañana.
Y así lo había hecho, ante la despreciativa mirada de aquella familia. El recuerdo no podía ser más amargo. Todas las esperanzas e ilusiones que había albergado al comienzo de su matrimonio habían quedado reducidas a cenizas, su orgullo incluido. Aunque, al mismo tiempo, poco le había dolido abandonar un lugar donde había sido tan escasamente querida o valorada. Obstinada en no dejar que los Neil descubrieran una sola lágrima en su rostro, había afrontado la situación con valentía.
La misma valentía que tuvo que desplegar poco después, cuando se encontró en presencia de su padre. Archibald Graham tenía cincuenta años. Hombre fuerte y activo en sus años jóvenes, su salud se había venido resintiendo últimamente, hasta que el menor ejercicio lo cansaba y cualquier esfuerzo le provocaba un fuerte dolor en el pecho. Pese a ello, sus ojos grises seguían teniendo una mirada astuta y vivaz, mientras que su mente conservaba la agudeza de costumbre. No se había molestado en disimular su furia y su decepción. Cuando se enteró de que los Neil se habían negado a devolverle la dote, esa furia se había multiplicado por cien.
—Esos ruines y pérfidos Neil no son más que unos ladrones.
El hermano de Isabelle había asentido con la cabeza. A sus dieciséis años, Hugh era ya todo un hombre y, en su calidad de único hijo varón superviviente de los Castlemora, detentaba la condición de heredero. Poseía también un fuerte sentido de responsabilidad para con su familia.
—Se trata de una afrenta contra toda nuestra familia, que deberá ser vengada. Dejadme encabezar una tropa contra Dunkeld. Yo quemaré ese nido de ratas.
—Esas ratas son numerosas y fuertes, muchacho. Esperaremos nuestra oportunidad.
—¿Queréis decir que nos tragaremos tamaño ultraje?
—Ese ultraje no quedará olvidado. Te lo prometo —Graham se había interrumpido por un momento—. La venganza es un plato que ha de servirse frío. Necesitarás recordarlo si piensas convertirte en laird algún día.
—Lo recordaré —Hugh había asentido solemnemente antes de volverse hacia su hermana—. Deberías alegrarte de haberte desembarazado de esa gentuza, Belle.
Eso era bien cierto, pero no cambiaba el hecho de que en ese momento no era más que una viuda sin dote. Aquella frase había parecido flotar en el ambiente, sin pronunciar, al igual que el asunto de su supuesta esterilidad. Su hermano le profesaba un gran cariño y jamás le habría lanzado semejante acusación a la cara, pero no por ello iba a desaparecer aquel baldón...
Perdida en tan sombrías reflexiones, no fue consciente de la figura que se había acercado a ella hasta que la oyó hablar.
—Bienvenida de nuevo, lady Isabelle.
Se volvió rápidamente al reconocer la voz.
—Murdo.
El maestro de armas se había detenido a un par de pasos de distancia. Lo miró inquieta, reprimiendo un escalofrío. Envuelto en un manto negro, llevaba el cráneo completamente afeitado. Una cicatriz le cruzaba el lado izquierdo de la cara desde el pómulo hasta la barbilla, parcialmente oculta por una barba bien recortada y oscura como la noche. Tan oscura como la depredadora mirada que le estaba lanzando, y que tanto le recordaba a un lobo: fuerte, esbelto y peligroso. Un fuerte olor a sudor masculino acentuaba la impresión de aquel rostro lupino. Vio que desnudaba los dientes en una sonrisa.
—Pensé que podría encontraros aquí.
De repente, Isabelle fue consciente de que aquel jardín estaba bastante alejado de la casa, un recinto íntimo y privado. Un escalofrío la recorrió. Nada deseosa de que se diera cuenta de ello, permaneció absolutamente inmóvil y se obligó a sostenerle la mirada.
—¿Qué es lo que queréis?
—Hablar con vos, mi señora.
—Muy bien. ¿Y de qué queréis hablar?
—Del futuro.
El nudo de aprensión que le atenazaba el pecho se apretó un poco más.
—Vos diréis.
—Vuestro honorable padre es un hombre enfermo. No vivirá mucho tiempo. Eso es algo que debe de pesar en vuestro ánimo.
—Así es —repuso ella—, pero no habréis venido aquí a decirme eso.
—Cuando él muera, necesitaréis un fuerte protector, Isabelle.
Sabía lo que estaba a punto de proponerle y buscó desesperadamente alguna manera de evitarlo.
—Lo que me estáis pidiendo no es posible, Murdo.
—¿Por qué no? —la miraba fijamente—. ¿Quién mejor que yo? Es cierto que soy un segundón, pero provengo de buena familia. Si he llegado a donde estoy ahora es gracias a mis propios méritos y al buen servicio que he prestado a vuestro padre. Es merced a esos esfuerzos míos que Castlemora es un feudo poderoso y temido —se interrumpió—. Y vos tenéis por fuerza que saber algo de los sentimientos que os profeso.
—Lamento no poder corresponder a ellos.
—Ahora no, pero tal vez con el tiempo podáis hacerlo.
Isabelle sacudió la cabeza.
—Yo nunca sentiré nada por vos.
—Eso lo decís en este momento, pero yo soy un hombre paciente.
—El tiempo no cambiará esto. No alberguéis esperanza alguna al respecto.
—Si yo no me convierto en vuestro marido, ¿quién lo será entonces, Isabelle? Ya no sois el buen partido de antaño, sino una simple viuda caída en desgracia y devuelta a vuestro padre.
Isabelle levantó rápidamente la barbilla.
—Lo cual hace que me pregunte por qué deseáis hacerme vuestra.
—Hace mucho tiempo que lo deseo. Las actuales circunstancias no cambian nada, excepto que ahora podrán trabajar a mi favor, dado que ningún otro pretendiente llamará a vuestra puerta.
—No me creo que os mueva la piedad, Murdo.
—Lejos de ello —sonrió—. Da la casualidad que yo conozco la verdad.
Se lo quedó mirando fijamente.
—¿Qué queréis decir?
—Que Alistair Neil no se caracterizaba precisamente por su hombría.
—No tenéis derecho a decir tales cosas.
—Conmigo no tenéis necesidad de fingir, Isabelle. Eso es algo de público conocimiento entre las mujerzuelas de la comarca: vuestro difunto marido era un varón escasamente dotado, incapaz además de mantener enhiesta su verga. Que no hayáis concebido no es culpa vuestra.
Si hubiera partido de cualquier otro, aquella vindicación habría sido como un bálsamo para su alma. Le ardieron las mejillas.
Murdo se acercó un poco más.
—Yo puedo daros hijos.
Isabelle se tensó. El pensamiento de tener cualquier clase de intimidad con aquel hombre le repugnaba.
—Eso es imposible.
—Vamos, ¿acaso no preferiríais ser montada por un hombre hecho y derecho, para variar? —al ver su indignada expresión, rio por lo bajo—. Una sola noche en mi lecho y os olvidaréis para siempre de que alguna vez existió Alistair Neil.
—Nunca compartiré vuestro lecho.
Si su réplica logró desanimarlo, no lo pareció. Su expresión permaneció inalterable, a excepción de su mirada, que se volvió todavía más intensa.
—Cuando me planteo un objetivo, lo alcanzo siempre.
A pesar del calor de media tarde, Isabelle sintió que se le erizaba el vello de los brazos. No deseaba otra cosa que librarse de la presencia de aquel hombre.
—Lamentaré tener que decepcionaros de nuevo.
—Os equivocáis, Isabelle. Esta vez seréis mi esposa.
—No lo seré nunca —y dicho eso se volvió para marcharse, pero una fuerte mano sobre su brazo se lo impidió.
—Jamás acepto un no por respuesta —replicó él—. Ya deberíais saberlo a estas alturas.
Isabelle intentó liberarse, pero fue en vano.
—Soltadme, Murdo.
—Escapasteis de mí una vez, pero eso no volverá a suceder.
El tono era suave y tranquilo, al contrario que sus implicaciones. El corazón de Isabelle dio un desagradable vuelco, pero se obligó a sostenerle la mirada.
—Os olvidáis de quién sois. Puede que tengáis un cargo de confianza en esta casa, pero eso no os da derecho a aspirar a lo que aspiráis.
—Tal vez aún no —repuso él—, pero sabed esto: pretendo obtener muy pronto derecho sobre vos como marido vuestro.
Aquella tranquila afirmación acabó con el último resto de dominio de sí que conservaba Isabelle.
—¡Nunca!
Liberando su brazo de un tirón, giró sobre sus talones y desapareció corriendo entre los árboles. Murdo se la quedó mirando sin hacer intento alguno por detenerla.
—Ah, huis de mí, Isabelle —murmuró—. Pero no escaparéis.
Uno
Tres meses después
Isabelle puso su montura a medio galope, deseosa de alejarse de Castlemora aunque solo fuera por un rato. En teoría no debía salir sola de la casa, pero Murdo y su hermano habían salido a cazar poco antes, así que nadie había podido impedírselo. De cualquier forma, la sensación de libertad le duraría poco. Su padre había decidido esperar para vengarse de los Neil, pero no había tardado nada en buscarle otro marido...
—Glengarron es un antiguo aliado –le había dicho—. El matrimonio servirá para reforzar nuestros lazos.
A Isabelle se le había encogido el estómago cuando escuchó aquello. De alguna manera se las había arreglado para controlar su tono de voz.
—Perdonadme, pero yo creía que el laird de Glengarron ya estaba casado.
—Y lo está. Yo me refería a su cuñado, lord Ban.
—Entiendo.
—Se trata de un sassenach, pero eso no se puede remediar.
—¿Un sassenach?
—Un sajón no es lo ideal, lo admito. A favor suyo está el que es un respetado guerrero con importantes contactos familiares, pero, al carecer de tierras, no puede mostrarse muy selectivo a la hora de buscarse esposa.
—¿Y no puedo yo mostrarme selectiva a la hora de buscar marido? —había replicado Isabelle, tensando la mandíbula.
—En este momento no puedes permitírtelo.
—Quizá ese thane sí que pueda permitírselo y rechazarme.
—¿Por qué habría de hacer algo así? —su padre le había lanzado una apreciativa mirada—. Eres lo suficientemente hermosa y por tus venas corre sangre de los Graham. Y no dudo de que el estímulo económico también podría funcionar. Con ello debería bastar.
Isabelle había procurado disimular un rubor de ira.
—¿Y si no es así?
—Siempre quedaría el convento.
—No tengo vocación para la vida religiosa.
Su padre se la había quedado mirando fijamente.
—Murdo te considera un buen partido. Tendrías opciones peores.
—Lo dudo.
—En ese caso, te aconsejo que te pongas tus mejores galas y muestres la más dulce de las disposiciones para cuando llegue lord Ban.
—¿Para cuando se le espera? —había preguntado ella, con la garganta reseca.
—Para muy pronto. Encárgate de todo lo necesario para darle la bienvenida.
El recuerdo de aquella conversación volvió a inflamarla de furia. En cualquier caso, no se había atrevido a desobedecer. Castlemora estaba lista para recibir a su huésped. Mientras tanto, necesitaba pasar un tiempo a solas para recuperar la compostura y prepararse para afrontar lo que estaba por venir. Requería un poco de paz y de tranquilidad.
Manteniendo un galope constante, siguió el curso del arroyo hasta desembocar en una poza a la sombra de unos árboles. Aunque se hallaba dentro de los lindes de Castlemora, el lugar estaba muy escondido y visitarlo sola era poco prudente. Si Murdo la sorprendía allí, se vería en un serio aprieto. Con los años, el maestro de armas había ido perfeccionando una eficaz red de informadores. Casi nada sucedía en Castlemora sin que él se enterara. Afortunadamente para ella, en aquel momento se hallaba ocupado cazando.
Desmontó y ató su caballo. El sol ya estaba alto y el día caluroso. La ropa se le había pegado a la espalda y el agua tenía un aspecto invitador. Miró a su alrededor, pero todo se hallaba perfectamente quieto: hasta donde le alcanzaba la vista, no había señal de presencia humana. La tentación de meterse en el agua crecía por segundos. No pasaría nada porque se refrescara un rato...
Ban sonrió y se apoyó contra un árbol, contento de poder desmontar por un rato. Sus hombres y él no habían dejado de cabalgar desde muy temprano por la mañana, aunque a ritmo lento para no cansar a sus caballos. Sus monturas se encontraban en ese instante descansando a la sombra mientras que sus hombres, después haber compartido sus raciones de pan, queso y tajadas de carne seca, se habían tumbado a sestear un rato. A poca distancia de allí, Davy montaba guardia en el bosque. Pese a que aquel país parecía tranquilo, convenía siempre tomar precauciones: esa era una lección que Ban había aprendido en su larga experiencia. Durante cinco años había cabalgado con Black Iain de Glengarron, observándolo todo, aprendiendo, entrenándose, fortaleciendo su cuerpo y su mente. Hacía ya tiempo que el muchacho que había escapado a la destrucción y saqueo de Heslingfield se había convertido en un hombre, el respetado guerrero que era por derecho propio. Ser cuñado de Iain no le había reportado privilegio alguno; al contrario, se había esperado de él que demostrara su valía al igual que todos los demás. Y se había consagrado de lleno a la tarea, porque solamente concentrándose de aquella forma en su nueva vida había podido olvidar la antigua. En Glengarron el pasado no importaba. Se le juzgaba por lo que hacía.
Pero aunque sus hombres de armas lo habían tratado con el respeto suficiente, no habían dejado de observarlo, de juzgarlo. Ganarse su confianza y aceptación había sido una cuestión de orgullo.
Miró a sus hombres: Ewan, Jock y Davy, buenos guerreros todos, en los que confiaba plenamente en la batalla. Dispuestos a defenderlo a muerte como él estaba dispuesto a defenderlos a ellos. Juntos habían corrido suficientes aventuras como para confirmarlo. Claro que no esperaba que se produjera ningún combate en un futuro cercano. Entregar unos cuantos caballos a un viejo amigo de Glengarron era algo que difícilmente podría ser catalogado de peligroso. Si lo estaba haciendo era por un favor hacia Iain. Del otro asunto que lo había llevado allí, más personal, todavía no les había dicho nada a sus hombres. Al fin y al cabo, aún no había tomado ninguna decisión en firme: hasta que no supiera más, no podría decidir nada. Unos pocos días en Castlemora seguramente aclararían las cosas.
Inadvertidamente, su mente volvió a la conversación que había mantenido la semana anterior. Había estado jugando en el jardín con sus sobrinos pequeños cuando Iain apareció en escena. Durante un rato su cuñado se había quedado contemplando su ruidoso juego con una indulgente sonrisa en los labios. Cuando finalmente se detuvieron para tomar aire, despachó a los dos niños para conversar en privado con él.
—¿Sucede algo malo? —le había preguntado Ban no bien se hubieron retirado los pequeños.
—No. Solamente quería pedirte un favor.
—¿Qué clase de favor?
—Necesito que alguien entregue unos caballos en Castlemora. Hace poco, Archibald Graham me pidió unos ejemplares para criar. Yo le dije que le buscaría los más apropiados.
—¿Las yeguas de Jarrow, por casualidad?
—Las mismas.
Ban había asentido. Se trababa de animales muy buenos. Sin embargo, tratándose de una tarea sencilla que podía desempeñar cualquiera de sus hombres, ¿por qué se la estaba encargando en concreto a él? En seguida había percibido, como tantas otras veces, que el asunto era más profundo de lo que parecía.
—¿Te importaría hacerlo?
El tono de Iain no había podido ser más natural. Lo cual precisamente había despertado las sospechas de Ban, que no pudo evitar sonreírse.
—Por supuesto que no —la respuesta había sido sincera. Castlemora no estaba a más de dos días de viaje, con buen tiempo. Además de que era mucho lo que le debía a su cuñado, de forma que estaba siempre dispuesto a hacerle el favor que fuera.
—Bien.
Ban había estado convencido de que le diría algo más. Y así fue, aunque jamás habría podido adivinar de qué se trataba.
—Ese viaje podría servir a dos fines —había continuado Iain—. Archibald Graham es un antiguo amigo y aliado nuestro, pero, tristemente, su salud está decayendo.
—Lamento escucharlo.
—Tiene una hija. La última vez que la vi era una niña, pero ahora debe de tener unos dieciocho años. Hace poco que enviudó y su padre le está buscando marido.
La expresión de Ban se había vuelto más reservada. Cuando sospechó la existencia de un segundo motivo para aquel viaje, jamás había imaginado nada parecido. Y sin embargo era típico de Iain dejar caer de golpe aquella clase de noticias tan incendiarias
—¿Y quieres que yo lo sea?
—No —había sido su imperturbable respuesta—. Simplemente te sugiero que vayas y le eches un vistazo.
—Es viuda, así que ya tendrá hijos, Iain.
—Parece que no.
—¿No? —Ban había enarcado una ceja.
—No estuvo casada más que un año, y son muchos los recién nacidos que mueren.
—Ya —aunque no insistió, el asunto había dejado una duda sembrada en la mente de Ban.
—La mujer tiene reputación de hermosa y, tratándose de una hija de Graham, tendrá una cuantiosa dote que aportar.
—Mejor que mejor. Y, por supuesto, yo tengo veinticinco años y sigo soltero. ¿Ha sido mi hermana la que ha planeado todo esto?
—No, aunque ya sé yo que le gustaría verte sentando la cabeza.
—¿Te lo dijo ella?
—Puede que me lo mencionara una o dos veces.
—Eso es quedarse corto. Lleva cinco años haciendo de casamentera conmigo.
—Ya, bueno... ¿qué esperabas? Eres su único hermano.
—Y siendo como soy el único varón superviviente de la familia, debo engendrar un heredero.
—¿Tienes alguna objeción al matrimonio?
Ban había negado con la cabeza.
—Ninguna... en principio.
Eso era cierto, al menos por el momento. La idea del matrimonio no le desagradaba. Era un paso necesario en la vida de todo hombre, una responsabilidad que debía ser asumida para garantizar la continuidad del nombre y la estirpe propia. La mujer elegida debía ser dócil y, a ser posible, de aspecto agradable. Aunque, como bien sabía él por experiencia propia, la belleza no era garantía de un corazón bueno y generoso.
—Bien, entonces —había asentido su cuñado, aprobador.
Contemplada la situación con desapasionamiento, Ban sabía que el plan tenía sentido. Solo que no podía evitar una punzada de envidia cuando lo comparaba con lo que Iain y Ashlynn habían encontrado en el matrimonio. Porque podía ver el amor y la pasión de su relación, oír sus risas compartidas y sus ingeniosos intercambios de bromas. Iain era un marido devoto y un buen padre. Ban no podía menos de avergonzarse cada vez que recordaba las dudas que antaño había tenido sobre él: Ashlynn no había podido encontrar un hombre mejor. Entre las parejas casadas, aquellos dos parecían representar la excepción que confirmaba la regla. Hasta donde sabía Ban, Iain jamás había sido infiel a su mujer. Tal y como debía ser, no tenía ojos para ninguna otra mujer. El voto matrimonial debía ser guardado para siempre.
—Evidentemente, todo esto no te compromete a nada —había continuado Iain—. Esa mujer puede no ser de tu gusto.
Ban había adoptado una expresión reservada. Más probable habría sido que un thane sin tierras como él no fuera del gusto de una dama como ella.
—Como digas.
—En cualquier caso, tú solo irás allí a entregar unos caballos a su padre. Por otro lado, si tú...
—¿Si me enamoro, quieres decir?
—Cosas más extrañas han sucedido.
Ban había esbozado una mueca. En su experiencia el amor no era más que una quimera, material de los sueños de la adolescencia. Y también algo que hacía peligrosamente vulnerable a un hombre. Si él llegaba a casarse alguna vez, sería solamente un arreglo de negocios: un trato, esencialmente. Si el afecto seguía después a aquel trato, mejor que mejor. Era lo mejor que podía esperar.
—Ciertamente.
De nuevo Iain esbozó aquella indolente sonrisa suya.
—Como te dije, tiene reputación de bella...
—Maldito seas, Iain —las palabras habían sido pronunciadas sin rencor.
—¿Irás entonces?
—Sí, que el diablo te confunda. Iré y veré lo que haya que ver. Pero te lo advierto: soy difícil de contentar.
—Yo también lo era.
Un suave codazo lo devolvió a la realidad con un sobresalto, para descubrir a Jock pasándole la cantimplora. La aceptó agradecido, dándose cuenta con no poca vergüenza de que no había escuchado ni una sola palabra de la conversación de sus hombres.
—De todas formas, podemos contar con un cálido recibimiento —estaba diciendo Ewan—. Archibald Graham tiene reputación de ser un espléndido anfitrión.
Ban y Joch intercambiaron una mirada de complicidad, sonrientes. Una de las principales preocupaciones de Ewan era su estómago. Y sin embargo, por mucho que comiera, eso no afectaba en nada a su físico más bien pequeño y fibroso. Su cuerpo no tenía un solo gramo de grasa superflua, pero era sorprendentemente fuerte. A los dieciocho años había empezado a cabalgar con Ban y llevaba ya tres sin separarse de él.
—Bien. Una comida bien condimentada y un cómodo lecho me vendrán bien —comentó su jefe.
—Por lo último que sé, el viejo está en las últimas —comentó Jock.
—Eso he oído yo también —Ewan bebió asimismo un trago de la cantimplora de cuero—. Afortunadamente su hijo está en la edad adecuada para hacerse cargo de todo. Tiene también una hija, bella por lo que dicen
—No carecerá entonces de pretendientes. Graham es bastante rico.
—Es un gran partido.
—¿Creéis que se fijará en mí? —una sonrisa se dibujó en el atezado rostro de Jock, descubriendo los dos incisivos que le faltaban.
—Tú espera sentado. Si la fealdad fuera delito, amigo, tú no estarías en prisión: estarías a diez palmos bajo tierra.
Ewan se sonrió.
—Dudo que se case con alguno de nosotros, pero... ¿qué me decís de Davy? Es bastante guapo.
—Cierto, pero creo que él y la hija de Lachlan se entienden... Además, Davy también es plebeyo.
—¿Qué me decís entonces de vos, milord? —inquirió Ewan.
La pregunta casi lo alarmó por lo mucho que se había acercado a sus íntimas preocupaciones, pero se las arregló para sonreír.
—Yo no tengo nada en contra del matrimonio, aunque las ricas herederas suelen ser casi en todos los casos feas.
—Yo nunca conocí a ninguna, así que por fuerza tengo que confiar en vuestra palabra —repuso Jock.
Ban arrancó distraído un puñado de hierba pensando que, fuera o no fea, era poco probable que una heredera tuviera por un buen partido a un thane inglés desposeído de sus tierras. Durante los seis últimos años había logrado restablecer con creces su fortuna y poseía ya bastante oro, pero las tierras seguía sin recuperarlas: probablemente estarían a esas alturas en manos de algún señor normando. Eso sí que no tenía solución, como tampoco la tenía un padre y un hermano masacrados, este último junto con su esposa y su hijo de corta edad. Los hombres del rey Guillermo habían provocado una ola de destrucción en el Norte de Inglaterra, dejando tras de sí un calcinado desierto, con los huesos de los cadáveres secándose al sol entre las ruinas de las aldeas. Los supervivientes habían sido demasiado escasos para enterrar tanto cuerpo. Y todos habían muerto por culpa de la estupidez de un solo hombre: el brutal comportamiento de Robert de Comyn había originado la insurrección en la cual él mismo había perecido. Lamentablemente Robert había sido uno de los nobles favoritos de Guillermo, y el rey había tomado una terrible venganza. Ban dudaba que tanto las tierras como los hombres se recuperaran alguna vez de tamaña desgracia.
—Quizá Graham la haga emparejar con algún señor normando —dijo Ewan.
Una vez más Ban fue bruscamente sacado de su ensimismamiento.
—¿Un normando?
—El tratado de Abernethy convirtió a Malcolm en vasallo del rey Guillermo —Jock escupió al suelo—. ¿Qué mejor manera de asegurar las alianzas de la política que casar a una escocesa con un normando?
Todos digirieron aquel comentario en silencio, reconociendo su desagradable dosis de verdad. Las incursiones del rey escocés Malcolm en el norte de Inglaterra en 1070 habían sido demasiado exitosas; tanto que habían desencadenado una dura reacción por parte de Guillermo, que había levantado un ejército y marchado contra los escoceses. Aunque brava y valerosa, la tropa de Malcolm había sido aniquilada por el invasor normando. Como resultado, el monarca escocés fue obligado a rendir homenaje a Guillermo y a firmar el tratado de Abernethy dos años después.
Ewan se mostró escandalizado.
—¡Seguro que la muchacha se merecerá algo mejor que eso!
—Tienes razón, chico. Bajo toda su pompa de títulos, los normandos no son más que unos bastardos traicioneros.
—Eso, y dirigidos por el mayor bastardo de todos.
Aquello arrancó una carcajada general, porque la baja cuna del rey Guillermo era bien conocida por todo el mundo. Se sabía también que ese era su punto débil.
—Que no te oiga decir eso. Te cortaría la lengua.
—No está aquí para oírme, ¿verdad?
—No, pero ha dejado su marca, ¿o no?
—Sí que la ha dejado. Northumbria no es ya más que una tierra yerma.
Un tenso silencio acogió aquella frase, ya que todos sabían algo del pasado de su señor y no gustaban de desenterrar un tema tan doloroso para él. Consciente de su incomodidad, Ban forzó un tono ligero:
—Así que dime, Ewan... ¿no hay muchacha en la que hayas puesto tu corazón?
—Todavía no.
—Ni muchacha en su sano juicio que querría aceptarlo —se burló Jock.
—¿Por qué no? Tú conseguiste una.
—Para mi mal que la conseguí.
Ban y Ewan se sonrieron. La esposa de Jock, Maggie, era conocida por su lengua mordaz. Jock y ella discutían a menudo y ruidosamente, pero nadie dudaba ni por un momento de lo mucho que se querían. Habían criado toda una camada de hijos, ocho, de los cuales habían sobrevivido cinco. Tres eran chicos sanos y robustos, que prometían heredar la habilidad de su padre con las armas. Jock no podía estar más orgulloso de ellos.
Ban no tardó en disculparse con el pretexto de estirar un poco las piernas, alejándose de sus hombres para dar un paseo a lo largo del arroyo. El tema del matrimonio le resultaba extrañamente inquietante y de repente le habían entrado deseos de pasar un rato a solas con sus reflexiones.
Durante los dos primeros años tras su llegada a Glengarron, sus únicas posesiones habían sido la ropa que llevaba encima y su espada. Había carecido de medios para mantener una esposa. Poco a poco se había ido labrando una reputación y amasado una cierta fortuna gracias a la fuerza de su brazo y a su aguda inteligencia. Y, sin embargo, un nombre, aunque estuviera respaldado por el oro, no era suficiente. Era la tierra lo que importaba. Era la tierra lo que daba a un hombre posición y poder. Sin ella, era efectivamente poco más que un guerrero a sueldo. Las mujeres de la nobleza podían obsequiarle como mucho con un ligero flirteo, pero casarse con ellas estaba descartado: una lección que Ban había aprendido de la manera más dura posible.
Había tenido compañía femenina, por supuesto, durante los seis últimos años: mujeres de una cierta clase que habían satisfecho su necesidad. Mujeres pasajeras y pronto olvidadas, al contrario que Beatrice. Su imagen seguía todavía vívida en su mente, aunque hacía tiempo que había comprendido la clase de mujer que era.
Abismado en sus reflexiones había estado vagando por la orilla del arroyo, sin fijarse apenas por dónde iba. Se había alejado de sus hombres, necesitado de pasar unos minutos a solas. En ese momento se detuvo al pie de un alto fresno y miró a su alrededor. Era un paisaje agradable, de colinas, árboles y regatos. Contra lo acostumbrado, el verano había sido seco y caluroso, con lo que no bajaba mucha agua; aun así, el arroyo relampagueaba y saltaba animado sobre las piedras de su lecho. Algo más abajo se deslizaba por un resalte rocoso, para terminar cayendo en cascada en una ancha poza, más bien un lago. Tenía un aspecto tan fresco e invitador que de inmediato pensó en darse un baño. Se sentó y se quitó las botas. Mientras lo hacía, un movimiento llamó su atención y en seguida descubrió que no había sido el primero en concebir la idea. Alguien estaba nadando en la orilla más alejada del lago.
Instintivamente se escondió detrás de una roca, observando. Podía ver un caballo atado a un matorral y una pila de ropa en el mismo borde del agua. De repente abrió mucho los ojos y esbozó una sonrisa. La figura que se distinguía en el agua era inequívocamente femenina. Alcanzó a vislumbrar una esbelta cintura y unas piernas largas y bien torneadas. Una larga cabellera castaña que flotaba en el agua como un alga exótica... ¿Quién sería? No había ninguna morada cerca. No era una plebeya: una mirada a su montura bastaba para confirmarlo. Y evidentemente tampoco era una tímida damisela. Tales jóvenes siempre andaban acompañadas de ayas y ciertamente tenían prohibido salir a cabalgar solas, o nadar desnudas en solitarias lagunas en medio del bosque. Solamente una clase de mujer habría estado autorizada a exhibir sus encantos de aquella forma. Ban se sonrió. Indudablemente no habría esperado encontrar un cliente en un lugar tan remoto, pero la oportunidad era innegable y ningún hombre con sangre en las venas la dejaría pasar. Si la mujer estaba dispuesta, podrían pasar a orillas del arroyo un agradable rato juntos, que él se encargaría de recompensarle sobradamente después.
Se desnudó hasta quedar en calzones y entró en la poza. El agua estaba lo suficientemente fría como para cortarle la respiración en un primer momento, pero se zambulló por entero, ahogado todo sonido por el fragor de la cascada. Luego, buceando, se dirigió hacia el otro extremo de la charca. Para cuando volvió a emerger la chica ya estaba fuera, secándose con una toalla de lino. Era más joven de lo que había imaginado en un principio, dieciocho años o quizá algo más, pero su cuerpo presentaba ya las redondeadas curvas de la mujer adulta. Una vez que estuvo medio seca, se envolvió en la toalla y se sentó en una roca a la espera de que el sol hiciera el resto del trabajo. El calor reinante ya había empezado a secarle el pelo y vio entonces Ban que había estado equivocado: no era de color castaño oscuro, sino de un acentuado tono cobrizo, y enmarcaba un rostro encantador. La sonrisa de Ban se amplió. Aquello era demasiado bueno para perdérselo.
Dos
Fue el caballo el que alertó a Isabelle de su presencia, porque el animal alzó la cabeza y relinchó como si lo hubiera olido. Miró a su alrededor y se quedó sin aliento cuando siguió la dirección de su mirada. Sus ojos dorados se abrieron mucho cuando registraron a la figura que se dirigía hacia ella. Levantándose de un salto, retrocedió un paso dispuesta a huir. Aunque el desconocido no iba armado, era muy alto y poseía las anchas espaldas y los musculosos brazos de un guerrero. Su cintura no revelaba un solo gramo superfluo de grasa, como tampoco las largas y fuertes piernas, perfectamente visibles bajo el calzón mojado. Se detuvo a unos pocos pasos de ella. Tenía el cabello rubio leonado, los ojos azules y el rostro lampiño, de rasgos duros y mandíbula cuadrada. De repente sonrió, revelando unos dientes blancos.
—Buenas tardes.
Se le aceleró el corazón. El cortés saludo contrastaba con el atrevimiento de su actitud y su propio estado de desnudez. Lanzando una rápida mirada a su alrededor, Isabelle llegó a ser todavía más consciente de lo muy aislado de aquel lugar. Si gritaba, nadie la oiría. Además, sería un error mostrar miedo. Evidentemente aquel hombre se había hecho una idea equivocada sobre su persona, pero si mantenía la calma quizá podría convencerlo de que la dejara en paz.
Ban vio que alzaba la delicada barbilla. Lejos de parecer avergonzada o temerosa, la expresión de su mirada era valiente, desafiante incluso. Aquello lo complació. No se había equivocado con ella, si bien carecía de la dureza habitual de las mujerzuelas. Quizá esa dureza fuera algo que se adquiriera con el tiempo. No parecía aún marcada por aquellas experiencias y, de cerca, era todavía más deseable. La intensidad de su reacción lo sorprendió. Su mirada fue resbalando por su cuerpo, desnudándola mentalmente de nuevo. Ella se dio cuenta y se le encendieron las mejillas.
—¿Cuánto tiempo lleváis observándome?
—El suficiente.
El rubor se profundizó y los ojos dorados chispearon de furia.
—¿Cómo os atrevéis a espiarme?
—Es algo imperdonable, lo sé —admitió—, pero fue imposible por mi parte desviar la mirada. Las figuras tan perfectas como la vuestra no son frecuentes.
Vio que inspiraba hondo ante la desfachatez del comentario. Esperó imperturbable, contemplándola a placer.
—Me espiáis y luego me insultáis —le reprochó ella.
—No es un insulto, señora, os lo juro. Consideradlo más bien un homenaje a vuestra belleza.
—De homenaje semejante prescindiría con gusto.
—Pero de todas formas sería necesario rendirlo.
Vio que se encogía de hombros.
—Un gato puede mirar a un rey. Nadie se lo prohíbe.
—O a una reina —replicó él.
—No aspiro yo a tan alta condición.
—No, pero solo porque si fuerais una reina no estarías sola en un lugar como este, ni os bañaríais en un arroyo.
Con el corazón encogido, Isabelle retrocedió otro paso. El desconocido se acercó, moviéndose con aparente despreocupación.
—No necesitáis temer nada de mí, señora. No os haré daño.
—¿Qué es lo que queréis?
—Media hora de vuestro tiempo, que os pagaré en oro.
Se ruborizó todavía más antes de quedarse lívida. No podía estar hablando en serio. Pero una nueva mirada a su expresión la disuadió de la idea. Sus intenciones eran inequívocas. Convencerlo de que la dejara en paz no constituía ya una opción. Solamente cabía una posibilidad: huir.
Alcanzándola en tres zancadas, la levantó en brazos. Isabelle chilló. Siguieron unos segundos de furioso forcejeo, pero él no la soltó. En todo caso, parecía divertido con la situación. Por un fugaz instante la miró a los ojos; luego inclinó la cabeza y la besó en los labios.
Su ahogado grito de protesta fue ignorado y el beso se tornó más insistente, con su boca buscando su respuesta en un abrazo todavía más íntimo. Viéndose aplastada contra él, le resultaba cada vez más difícil respirar. El desconocido se apartó un tanto y nuevamente la abrasaron sus ojos azules, inequívoca su expresión. El corazón le dio un vuelco doloroso.
—Por favor, os lo suplico...
La interpretación que él dio a sus palabras fue la contraria a la que había pretendido.
—No tengáis miedo, cariño mío, que recibiréis lo que pretendo prometeros...
Presa del pánico, Isabelle redobló sus esfuerzos.
—¡Soltadme! ¡Bajadme al suelo!
De repente pareció sorprendido.
—¿Qué diablos?
—¡He dicho que me soltéis!
Viniendo de otra mujer habría pensado que se trataba de una juguetona protesta destinada a incrementar su ardor, pero no había coquetería alguna ni en su tono ni en su expresión. Frunció el ceño.
—Quedaos quieta, mi pequeña fierecilla. No voy a haceros daño.
—Bajadme entonces.
El timbre de miedo que traslucía su orden le hizo vacilar aún más.
—¿Qué pasa?
—¿Cómo podéis preguntarme eso, zopenco?
—¿Zopenco me llamáis? Quizá deba demostraros que no lo soy.
A punto estuvo de escapar de sus brazos.
—Tendréis que matarme primero.
—No tengo intención de mataros, pequeña estúpida, sino tan solo de daros placer.
—¡Nunca!
El desafío estaba ante él, y también la tentación. Apretó los dientes, demasiado consciente del ardor que sentía en la entrepierna, de que la deseaba más de lo que había deseado nunca a ninguna mujer... y demasiado consciente también de lo fácil que le resultaría imponer su voluntad. Entonces la miró a los ojos, y leyó en ellos el mismo miedo y la misma resistencia que había vislumbrado antes. La pasión comenzó a remitir. En su vida había visto suficientes abusos, imposición, violaciones. No infligiría esa misma violencia a ninguna mujer, y a aquella menos aún.
—Vais muy escasamente vestida para poner tanto empeño en escapar de las atenciones de un hombre.
La mujer no replicó al comentario, pero la expresión de sus ojos resultó suficientemente elocuente.
—No tengáis miedo —añadió Ban, frunciendo el ceño—. Yo no tomo a ninguna mujer contra su voluntad.
Aflojó su abrazo y la bajó al suelo, para inmenso alivio de Isabelle. Vio que se subía la toalla de lino, sujetándosela con fuerza. Estaba muy pálida. El corazón le atronaba contra las costillas.
La fulminó con la mirada.
—Será mejor que os expliquéis.
—No... no es lo que pensáis. En verdad que no. Yo solo he venido aquí a bañarme.
—Una estúpida ocurrencia —repuso él. ¿Sabe vuestro esposo que habéis salido a cabalgar sola?
—No estoy casada —eso era cierto, y no tenía intención alguna de iluminarlo sobre el resto.
La noticia lo sorprendió. Era de edad casadera, y muy bonita además.
—¿Vuestro padre, entonces?
Isabelle sacudió la cabeza.
—Él no lo sabe.
—Debería vigilaros mejor. Es una locura que una mujer salga a cabalgar por este bosque sola. Habría podido sucederos cualquier cosa: la violación habría sido el menor mal. Podían haberos degollado.
Volvió a ruborizarse, tanto por la justicia de su observación como por el conocimiento de su propia estupidez. La expresión del desconocido era furiosa, y su fuerza aterradora. Cuando pensó en lo que habría podido hacerle, sintió náuseas. Solo podía rezar para que no faltara a la palabra que le había dado acerca de que no forzaría nunca a una mujer.
Aunque ella no podía saberlo, gran parte de la furia que sentía Ban estaba dirigida contra él mismo, consciente como era de lo que había estado a punto de hacerle... y de lo que todavía le gustaría hacerle. El pensamiento le provocó una nueva punzada de calor en la entrepierna: tuvo que hacer un gran esfuerzo para controlarla. Finalmente se agachó para recoger su ropa, que le lanzó.
—Vestíos.
Recogió sus ropas, incómoda. Pero él no hizo amago alguno de volverse. El disgusto se mezcló con el miedo.
—¿Vais a quedaros mirando?
—Es un poco tarde para mostrar pudor, corazón.
Tragándose la airada respuesta que afloró a sus labios, se apresuró a cubrirse con la saya dejando que la toalla resbalara hasta sus pies, para luego ponerse el vestido. El desconocido no dejó de mirarla. Le tendió el cinturón tejido y observó cómo se lo abrochaba. Ella se dio vuelta para ponerse las medias con manos temblorosas. Finalmente, se calzó los zapatos. Él la observó con mirada crítica.
—Algo desaliñada, pero decente al menos.
Isabelle lo fulminó con la mirada. Ban se sonrió levemente, admirando su coraje.
—Sois demasiado altiva para exhibir vuestros encantos con tanta libertad.
La furia empezaba a imponerse a su nerviosismo.
—No me exhibido deliberadamente ante vos.
—El resultado bien habría podido ser el mismo. Afortunadamente para vos, no soy aficionado a violar a vírgenes.