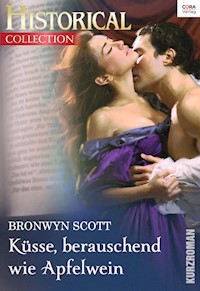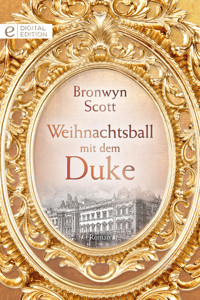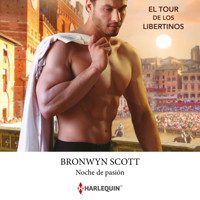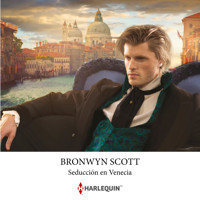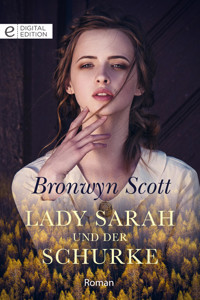5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Coleccionable Regencia
- Sprache: Spanisch
¡El precio de salida por la virginidad de Julia Prentiss eran quince mil libras! Decidida a no someterse a un matrimonio forzado, Julia no veía otra solución que arruinar su honra. El libertino Paine Ramsden tenía fama de no andarse con escrúpulos a la hora de seducir almas inocentes, así que quizá él podría ayudarla en su… apuro. Sin embargo, pese a que ciertamente Paine era merecedor de aquella reputación, Julia era una joven tan increíblemente pura que una sola noche con ella bastó para arruinarlo a él. La recién descubierta sensualidad de Julia despertaría en él sentimientos con los que no estaba en absoluto familiarizado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2008 Nikki Poppen
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
La dama y el libertino, n.º 16 - marzo 2014
Título original: Notorious Rake, Innocent Lady
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4092-8
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo Uno
Londres, principios de mayo de 1829
¡No se dejaría vender como una yegua de lujo en Tattersalls, el popular mercado de caballos de Londres! Julia Prentiss sacudió su elegante peinado con gesto incrédulo entre su tío Barnaby y Mortimer Oswalt, el viejo y rijoso burgués que había ido a pedir su mano. Se negaba a tolerar aquella conversación que versaba sobre ella como si no tuviera personalidad propia y fuera incapaz de hablar por sí misma.
—Por supuesto, le otorgaría una cuantiosa dote. Digamos quince mil libras —Mortimer Oswalt se alisó con las dos manos la pechera de su chaleco burdeos, que le daba el aspecto de una uva pasa. Retrepado en su silla, examinó detenidamente a Julia con sus libidinosos ojos azules, todavía enrojecidos por la última noche de juerga en la ciudad.
¡Quince mil libras! Julia reprimió un estallido de comentarios inapropiados. ¿Cómo se atrevía a pujar por ella como si estuviera en una casa de subastas? Su lujuriosa mirada le daba escalofríos. No soportaba imaginarse siquiera la sensación de sus manos acariciando su piel. De todas formas, carecía de sentido conjurar pesadillas que jamás se harían realidad.
Julia volvió su frenética mirada a su tío Barnaby: seguro que rechazaría la oferta a pesar de lo avanzado de las conversaciones. Después de todo, Mortimer Oswalt no pertenecía a su mismo círculo. Su tío era vizconde de Lockhart, un relevante político de la Casa de los Lores. Y Oswalt no era más que un simple comerciante de Londres. Un comerciante muy acaudalado, ciertamente, pero al fin y al cabo un burgués, aunque con unos ingresos anuales que como poco debían de triplicar los suyos. El título de vizconde no garantizaba una gran fortuna, pero eran nobles, y los nobles no se casaban con los burgueses.
—¿Quince mil libras, decís? Es una suma generosa, una muy respetable oferta. Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo satisfactorio —el tío Barnaby esbozó una sonrisa resignada, evitando mirarla.
Julia estaba aturdida. ¿Qué era lo que se había apoderado de su tío para que decidiera venderla a aquel anciano? Ya era hora de que dijera algo al respecto. Aquella ridícula y repugnante situación había llegado demasiado lejos para su propio gusto.
—Declino respetuosamente.
Lo dijo con voz suficientemente alta como para que la oyeran con claridad, interrumpiendo la conversación. Ambos caballeros se volvieron para mirarla por un momento, incrédulos, pero continuaron hablando como si no hubiera dicho nada.
—Cinco mil libras ahora y diez mil después del certificado que emita mi médico. Esta misma tarde depositaré una cantidad a vuestro nombre. Mi médico regresará a la capital dentro de cinco días. Haremos entonces los necesarios exámenes y os depositaré el resto de la cifra una vez nos hayamos asegurado de su condición —pese al tema más bien íntimo de su contrato, Oswalt hablaba con el tono pragmático de un negociante.
Julia palideció ante la brutal tosquedad de aquellos requerimientos. Mirando fijamente a su tío, se tranquilizó un tanto al ver que empezaba a titubear. Aunque no demasiado...
—Puedo dar fe de la castidad de mi sobrina. Os aseguro que no serán necesarios procedimientos tan poco delicados —el tío Barnaby fingió una tosecilla, avergonzado de lo franco de aquella conversación.
Mortimer Oswalt sacudió su cabeza calva.
—Debo insistir. No habría ganado una fortuna con mis tratos de negocios si no me hubiera asegurado antes de la calidad de mis inversiones. Permitidme recordaros que cumpliré sesenta años en noviembre. Mis dos primeras esposas no fueron capaces de darme el heredero que esperaba. Esta vez mis asesores médicos me aconsejaron que escogiera una virgen. Necesito concebir rápidamente un heredero. Mi nueva esposa deberá ser virgen y capaz de engendrar a corto plazo —clavó en el tío Barnaby una mirada intimidante—. Pagaré a vuestra familia un complemento de cinco mil libras por el nacimiento de mi hijo.
Julia observó con horrorizada fascinación cómo su tío parecía aceptar el soborno.
—¡No lo consentiré! —dio un pisotón en el suelo para enfatizar sus palabras, asegurándose de que no la ignoraran en aquella ocasión—. Tío, no me casaré a la fuerza. Las leyes han cambiado. La Ley de Esponsales de 1823 permite a las mujeres casarse por propia voluntad —era un argumento débil, y lo sabía. El recurso a la legislación sólo funcionaba en caso de que se contara con un abogado o medios para conseguir uno. Y Julia no tenía ni lo uno ni lo otro.
El tío Barnaby abrió la boca para reprenderla, pero Oswalt lo interrumpió con un gesto.
—Lockhart, permitidme que se lo explique yo. Muy pronto será mi esposa y deberá aprender a dejarse guiar por su marido. Las damas jóvenes necesitan de un buen tutor.
Julia se encogió por dentro. Se congelaría el infierno antes de que ella se dejara «guiar» por un ser tan repugnante y lascivo como Mortimer Oswalt. Adoptó una pose desafiante, molesta por el gesto de recriminación de su tío. Oswalt continuó:
—Señorita Prentiss, puede que los detalles de este acuerdo hayan escapado a vuestro conocimiento. Las damas jóvenes no suelen ser conscientes del sacrificio que supone mantener un estilo de vida que habitualmente dan por garantizado: caballos, la casa en el campo, los vestidos de gala, las diversiones y todo lo demás. Resulta singularmente difícil criar a una bella niña como vos por el gran gasto que supone satisfacer sus necesidades. Una encantadora niña tiene que destacar. No podéis permitir que os vean siempre con el mismo vestido, como si fuera un papel de pared en el que nadie se fija. Una preciosa niña tiene que presentar siempre una imagen apropiada. En resumidas cuentas: una bella hija o, en su caso, una bella sobrina —se volvió hacia el vizconde— puede convertirse en un gran recurso para la familia. Y vuestro tío se ha visto en la necesidad de aprovechar semejante recurso. Sus arcas están vacías. No hay nadie que quiera adelantarle más créditos. Ha hipotecado todas sus propiedades solamente para poder alquilar esta casa y regalaros así la Temporada en la capital. Vos sois la última perla del título de los Lockhart. El fracaso a la hora de realizar una provechosa alianza matrimonial llevará a vuestro tío y a vuestros primos a la ruina, por no hablar de vos misma. Porque vos sufriréis también las privaciones junto con ellos —Oswalt se dispuso a terminar su discurso mientras se miraba las uñas—. Vuestra familia os ha regalado esta Temporada no sólo para vuestro enriquecimiento personal, sino con la esperanza de recuperar años de inversión.
—Decidme que no es cierto, tío —exigió Julia, volviéndose hacia el pobre hombre. Las revelaciones de Oswalt no habían podido incomodarlo más: parecía haberse encogido en la silla que ocupaba detrás del escritorio.
Julia sintió que se le cerraba la garganta, horrorizada ante aquella terrible verdad.
—Es cierto. No puedo negar nada de lo que ha dicho. Necesitamos aceptar la oferta de Oswalt.
—¡Tiene que haber alguna otra manera! Yo no le amo. Nuca podré amarlo. Es un viejo despreciable que no tiene el menor escrúpulo en conseguir una esposa de esta manera... —Julia dio rienda suelta a su lengua, despreocupada de que Oswalt estuviera sentado a un par de pasos de ella, todavía concentrado en mirarse las uñas.
—¡Julia! Esa reacción tuya es impropia de una dama —la reprendió su tío.
Julia pudo leer en sus ojos el temor de que Oswalt pudiera retirar su oferta ante aquel despliegue suyo de mal genio. Apoyó las manos en las caderas, dispuesta a dar la batalla.
—¿Qué pasa con el barco del primo Gray? Seguro que los beneficios del cargamento resolverán nuestros problemas económicos.
—El negocio de Gray es muy arriesgado. Preferiría apostar a un valor seguro —replicó el tío Barnaby, lacónico—. Recuerda tus buenos modales, Julia. No es de buen tono hablar de dinero ante extraños.
—Pues no parece que os importe mucho eso a vos, porque habéis cabildeado mi persona con Oswalt como si se tratara de los dividendos de un negocio —el comentario resultaba intolerable, pero si montando una escena lograba librarse del apuro, lo haría sin dudarlo.
Oswalt ni se inmutó. Concentró en Julia toda su atención.
—Ah, he topado con toda una fierecilla de melena color canela. Quizá esa sangre tan ardiente sea precisamente lo que necesite para reconfortarme... Querida, me alegra que seáis tan apasionada y no me importa un ardite que no me queráis. Ciertamente yo no os amo a vos y tampoco pienso cultivar afecto alguno por vuestra persona. Simplemente necesito una virgen de buena familia en mi cama. Al margen de ello, domesticaros será una excitante experiencia. Avisaré enseguida a mi médico. Conseguiré una licencia especial para finales de esta misma semana y nos casaremos para el domingo.
—Mi esposa querrá ofrecer un almuerzo de boda —señaló el tío Barnaby, relajándose de nuevo ahora que parecía que el trato no iba a ser revisado.
Oswalt aceptó con un cortés asentimiento de cabeza.
—Mi nueva esposa disfrutará así de una última oportunidad de departir con familiares y amigos antes de nuestra marcha —lanzó a Julia una elocuente mirada—. No tendré deseo alguno de residir en Londres, donde los placeres de la Temporada podrían distraernos de nuestro matrimonio. Viajaremos prontamente a mi casa de Lake District. Está convenientemente alejada y bien provista de todo. Una vez que tengamos buenas noticias que compartir, bajaremos a la capital.
Julia tragó saliva. Su libidinoso intento estaba claro. La iban a mantener encerrada en algún remoto lugar de la campiña. Su única tarea consistiría en satisfacer las necesidades básicas de aquel hombre y engendrar herederos. Tenía diecinueve años y la vida estaba a punto de terminar para ella.
—Que tengáis un buen día —girando sobre sus talones, abandonó de repente el estudio de su tío.
Una vez en su dormitorio, se encerró con llave y se apoyó en la sólida puerta de madera de roble. El pequeño reloj de bronce dorado que descansaba sobre la mesa, al pie de la ventana, le confirmó que la entrevista apenas había durado veinte minutos. Todavía no eran las once de la mañana y su vida estaba a punto de quedar arruinada para siempre.
Aunque suponía que habría podido ser aún peor: Oswalt y su tío habrían podido tener el contrato ya firmado. Oswalt habría podido presentarse con la licencia en la mano y un sacerdote, que los habría casado en el estudio.
Julia se estremeció al pensar que si eso no se había producido había sido gracias al médico de Oswalt, que todavía tardaría cinco días en regresar a la capital para certificar su condición de virgen. Cinco días. Ése era todo el tiempo que le quedaba, si acaso el galeno no conseguía regresar antes o las prisas de Mortimer Oswalt lo empujaban a buscarse otro que no estuviera de vacaciones.
Tenía que reaccionar, a no ser que optara por resignarse a vivir bajo la autoridad de Oswalt, con la esperanza de que su marido no sobreviviera mucho tiempo. Después de lo ocurrido en el estudio, resultaba obvio que ni las protestas ni la apelación a las leyes le servirían de nada.
La situación económica de su tío había resultado dolorosamente evidente, así como el motivo de que le hubiera regalado aquella Temporada en Londres. Era un simple peón en sus manos. La había utilizado para extraer un beneficio que sacaría a la familia del apuro.
No por primera vez, Julia maldijo su excepcional belleza. Ya desde que cumplió los catorce años y su cuerpo empezó a desarrollar formas de mujer, su aspecto había atraído a los hombres de una forma que ella era incapaz de comprender. Cuando se miraba en el espejo, sólo veía a una chica normal con ojos verdes levemente rasgados, una boca que podría calificarse de grande y una masa de rizos castaño rojizos. Pero ya desde la pasada Navidad, cuando había empezado a recibir visitas en su casa familiar del campo, se le habían acumulado los pretendientes, y en los bailes locales su carné de baile se había llenado. Y lo mismo había ocurrido en Londres, tras su presentación en sociedad.
Aunque le costaba admitirlo, sabía que aquélla no era la única vez que su tío había intentado servirse de su atractivo para mejorar su situación económica. Nunca había sido nada tan funesto como aquello, pero la había enviado al pueblo en varias ocasiones, con el encargo de que hablara con algún acreedor suyo, con la esperanza de que ampliara el plazo del crédito o mejorara sus condiciones de pago.
Julia se puso a caminar de un lado a otro de su estancia: del miedo había pasado a la furia. No permitiría que la manipulasen de nuevo de una manera tan desvergonzada. Tendrían que maniatarla y sacarla a rastras de aquella casa para casarla con Oswalt. De repente se detuvo. Eso sería precisamente lo que sucedería: estaba segura de ello. Arrastrarla hasta el altar, de manera literal, sería una de las numerosas indignidades que tendría que soportar durante aquella semana, si acaso decidía quedarse.
Las opciones que tenía se le representaron de pronto con sorprendente claridad. Si se quedaba en la casa que su tío había alquilado en la capital para presentarla como debutante en la Temporada, no tendría forma alguna de evitar la boda con Oswalt. Lo que tenía que hacer era encontrar alguna forma de romper el contrato. Las consecuencias serían graves, pero las arrostraría con gusto.
La opción más sencilla era la huida. ¿Pero adónde? ¿Quién la ayudaría? Se sentó en la cama, suspirando. Si llegaban a descubrirla, la llevarían de vuelta a Londres para obligarla a cumplir con el contrato firmado por su tío.
No, huir no era una opción válida. Julia se tenía por una mujer práctica. Si era sincera, tenía que reconocer que la posibilidad de eludir con éxito a Oswalt, que a buen seguro contrataría a algún profesional para darle caza, era altamente improbable. Había aprendido mucho durante su corta estancia en Londres, pero no lo suficiente para que pudiera mantenerse escondida indefinidamente, o al menos hasta que cumpliera los veinticuatro años, la edad que marcaba el fin de la tutela de su tío. Y ni siquiera en ese caso estaba segura de que la edad pudiera anular aquel contrato.
Se levantó y empezó a pasear de nuevo por la estancia.
—Piensa, Julia, piensa. ¿Cómo puedes librarte de ese contrato? —se preguntó en un murmullo. Podía atenerse a la ley de 1823 y casarse con otro hombre. Su tío no podría impedírselo. Pero en seguida descartó aquella opción. ¿Dónde encontraría un marido, en tan sólo cinco días, que estuviera dispuesto a arriesgar su matrimonio contra un contrato preexistente?
Conseguir un marido a corto plazo era un objetivo demasiado ambicioso, pero para arruinar su reputación no necesitaba casarse. Siempre podía hacer alguna amistad. Esa opción sí que podría funcionar. Un plan empezó a cobrar forma en su mente.
Esa noche lady Moffat daba una fiesta, a la que asistirían muchos de los jóvenes caballeros de la Temporada. Podría seducir a alguno de ellos, flirtear con él en el jardín y asegurarse de que los sorprendieran en una comprometedora situación.
Sí.
No.
Julia sacudió la cabeza. Oswalt siempre podría insistir en que se realizara el examen de todas formas, y el médico descubriría de ese modo el engaño. Además, por muy desesperada que estuviera, no podía rebajarse y hacer lo que había hecho su tío: utilizar a un inocente en un tramposo juego.
Tenía que perder efectivamente su condición de virgen si quería asegurarse de invalidar aquel contrato. Y para ello tendría que deshonrarse aquella misma noche: sólo de esa manera los planes de Oswalt se verían frustrados. Pero... ¿como se deshonraba una dama con tanta rapidez?
Estaba la prostitución, por supuesto. Podía exhibirse en Covent Garden y entregarse al primer hombre que pasara por allí. Pero eso difícilmente constituía una opción. Sabía, por una severa amonestación que había escuchado a escondidas, la que su primo Gray había dado a sus hermanos pequeños sobre la importancia de ser selectivos a la hora de «satisfacer sus impulsos», que la gente podía infectarse con males y dolencias de tipo sexual.
Por desgracia, Gray la había descubierto antes de que pudiera enterarse de mucho más. Pero aunque los detalles escapaban a su conocimiento, arriesgarse a contraer una dolencia y exponerse a lo que Gray había calificado de una «muerte lenta y horrible» sería todavía peor que llevar una vida de esclava. Al menos con Oswalt siempre existiría la posibilidad de que muriera pronto. Con la enfermedad, en cambio, no cabría esperanza alguna de redención.
La prostitución común estaba descartada, pero el objetivo no. Había oído vagas y escandalosas historias de sus primos varones sobre burdeles que organizaban subastas de vírgenes. Ésa sí que era una posibilidad bien clara...
Pero el estómago se le encogió con una náusea. ¿Podría soportarlo? ¿Podría entregarse a un desconocido? ¿Sería eso preferible al indigno contrato de Oswalt?
Lo cierto era que encontraba todas aquellas posibilidades tan aborrecibles como el propio matrimonio con Oswalt. Imaginarse las consecuencias de aquellas opciones resultaba absolutamente aterrador. Si optaba por la huida, tendría que dejar atrás muchas más cosas que la simple persona de Oswalt. Se le cerrarían las puertas de la buena sociedad para siempre. Nadie se atrevería a mantener una amistad con una mujer que había hecho lo que ella estaba contemplando hacer. Nunca podría tener un marido, ni hijos. Su familia no querría saber nada de ella. Después de aquello, se quedaría irrevocablemente aislada.
Sería libre. En adelante, tendría que arreglárselas sola.
Se dejó caer en la cama, momentáneamente impresionada por aquella revelación. De repente la libertad se había convertido en un concepto incómodo, oneroso. Sólo en ese momento se daba cuenta de que la libertad podría costarle algo más que un vergonzante episodio en un burdel y un incómodo enfrentamiento con su tío. Todo aquello quedaría superado en una semana. Pero ella seguiría pagándolo durante el resto de su vida.
Hiciera lo que hiciera, resultaba obvio que todo iba a cambiar de manera irrevocable aquella semana. Se encontraba en una encrucijada. Ojalá hubiera tenido al primo Gray a su lado...
Resignada y asustada a la vez, se mordió el labio mientras empezaba a pensar en la única opción viable que se le presentaba: la subasta. Primero tendría que convencer a sus tíos de que estaba dispuesta a aceptar, de que se alegraba incluso de la decisión que habían tomado en su nombre. Pediría un carruaje y les diría que quería compartir la buena noticia de su compromiso con su amiga Elise Farraday. Aunque primero se aseguraría del tiempo que hacía...
Apartó los visillos y se asomó a la ventana. Bien. La niebla matutina se estaba aclarando para revelar un cielo azul de primavera. El cochero la creería si le pedía que la dejara a unas pocas calles de la residencia de Elise, con el pretexto de caminar un rato y disfrutar de un día tan agradable. Eso le permitiría escaparse a Covent Garden y de allí a los refinados burdeles donde plantearía su petición. Para el día siguiente por la mañana, su reputación quedaría definitivamente arruinada. Deshonrada para siempre.
Por un desconocido. En humillantes circunstancias. A partir de entonces ya no habría vuelta atrás.
Era su única opción.
«¿La única?», volvió a preguntarse. Como regla general, no creía en las dicotomías. La vida era demasiado compleja para reducir todos sus matices a dos meras categorías de blanco y negro, sí o no, verdad o mentira.
¿Habría otra salida? Tal vez alguna opción... ¿más privada? Julia se sentía demasiado cobarde para pensar en ello, pero quizá hubiera otra manera de perder la honra y retrasar la noticia hasta que el examen del médico invalidara el contrato de Oswalt. Eso sería ciertamente preferible a la exhibición pública en una subasta, con el consiguiente riesgo de que alguien pudiera reconocerla antes de que el asunto se consumara.
Experimentó una punzada de entusiasmo, al tiempo que volvía a animarse. Otra manera. Otro plan. Otro hombre.
Ninguno de los jóvenes inexpertos que se le habían acercado hasta el momento, desde su debut en la capital, serviría. Pero entonces asaltó su mente la borrosa imagen de cierto caballero que había conocido una vez... si por «conocer» se entendía haberlo visto de lejos en una de sus primeras veladas londinenses, rodeado de gente. Los comentarios sobre su presencia habían corrido rápidamente por el baile. Y las madres se habían apresurado a advertir a sus hijas debutantes sobre los peligros que entrañaba aquel hombre.
Era Paine Ramsden, tercer hijo de un conde, un libertino con una reputación tan negra que su presencia apenas era tolerada en los círculos de la buena sociedad. Julia no había tardado en enterarse de que si lo habían invitado a aquel baile había sido únicamente por deferencia hacia su tía, la marquesa viuda de Bridgerton, Lily Branbourne, que lo tenía por su sobrino favorito.
Julia se sonrió. Paine Ramsden estaba reputado como un irresponsable seductor, demasiado generoso tanto con sus afectos como con sus finanzas. Aquella noche, durante el baile, habían circulado otras noticias sobre él: rumores de estancias en tierras extrañas como penitencia por su participación en un duelo por una mujer. Se decía también que desde su regreso se había entregado a una vida de placeres, y que incluso había comprado un destartalado garito de juego para mantenerse económicamente.
A Julia no se le daban dos ardites de todo aquello. Cuanto más pervertido fuera el tal caballero, menos probable sería que se sintiera escandalizado o arrepentido al día siguiente. Era el candidato ideal. Sólo tenía que encontrarlo y convencerlo de que la deshonrara. Respecto a lo último, conservaba unos pendientes de perla que le servirían de estímulo para que perpetrara el acto. Un jugador como él no tendría problemas en empeñarlos.
Ignoraba dónde podría encontrarlo, aunque tenía una idea bastante exacta de dónde no. No estaría en ninguna de las soirées o veladas musicales que estaban programadas para aquella tarde. Ni en cualquiera de los elegantes clubes de caballeros o casinos de juego de St. Jame’s. Los rumores decían que había alquilado unos aposentos en Jermyn Street. Había pocas posibilidades de que se encontrara allí para cuando ella estuviera en condiciones de salir a la calle, pero al menos era un comienzo.
Tal vez la patrona o algún vecino pudiera informarla de dónde se encontraba en aquel momento, o guiarla incluso a alguno de sus lugares favoritos de diversión. Ciertamente no sabía en cuál de las pensiones de soltero residía, pero estaba dispuesta a ir de puerta en puerta preguntando a todas las patronas de la calle, si no le quedaba otro remedio. A esas alturas de la noche, los inquilinos estarían fuera divirtiéndose y serían pocos los que advirtieran su presencia.
Julia lanzó otra mirada al reloj: faltaban ocho horas para que oscureciera. Ocho horas para convencer a sus tíos de que había aceptado de buen grado su decisión y que deseaba quedarse en casa para preparar su ajuar de boda. Pero no: eso sonaría demasiado sospechoso, toda vez que ella despreciaba el trabajo de costura. Sería mejor que los acompañara a la velada de aquella noche: la mansión de lady Moffat se llenaría de gente y sus tíos descuidarían su vigilancia una vez que tuviera el carné de baile lleno.
Le resultaría fácil entonces escabullirse por la puerta trasera del jardín. Su ausencia pasaría desapercibida durante un buen rato; su tío se encontraría en el salón de juego, ajeno a todo lo que estuviera sucediendo en el salón, y su tía se hallaría enfrascada en animada conversación con sus amigas. Su tía pensaría que estaba con los Farraday, que a menudo habían hecho de carabina en tales situaciones.
Decidida a llevar su plan adelante, se volvió hacia el armario de madera de roble que se alzaba en una esquina y lo abrió, revelando decenas de vestidos de las sedas más delicadas. Se quedó contemplando su vestuario con una mueca irónica. Su tío no había escatimado gastos a la hora de proveerla de un adecuado guardarropa para la Temporada. Las razones de aquel comportamiento se le representaban en aquel momento con la mayor claridad.
Sólo quedaba una última decisión por tomar, pensó mientras se llevaba una mano a la barbilla. ¿Qué podía ponerse una joven que buscaba que la deshonraran?
Capítulo Dos
—¡Nunca imaginé que llevaríais ases! —Gaylord Beaton, el joven que se hallaba sentado a la mesa de juego frente a Paine Ramsden, arrojó sus cartas con gesto contrariado—. Esta noche tenéis la suerte del diablo, Ram.
El resto de los jugadores de la mesa renunciaron a sus manos, bajo la mortecina luz del garito de juego.
—¿Qué queréis decir con «esta noche»? ¡Ram tiene la suerte del diablo todas las noches! —exclamó otro.
—¿Habéis pensado que quizá tenga algo más que suerte? —Paine Ramsden recogió sus ganancias con un rápido y preciso movimiento de su brazo.
—¿Os referís a un quinto as? —la mesa estalló en carcajadas ante la atrevida broma de Gaylord.
—Talento —replicó Paine con tono seco, clavando una punzante mirada en cada uno de los jugadores antes de empezar a repartir cartas. Había detectado una subterránea corriente de furia bajo la chanza del joven Beaton.
Aquélla era la segunda noche de juego de aquellos jóvenes dandis y la segunda en que perdían considerables sumas. En su experiencia, un jugador furioso era un jugador peligroso. Tendría que andarse con cuidado con el joven Beaton.
Había esperado que aprendería la lección de la velada anterior, dando los pasos necesarios para preservar el resto de su pensión trimestral. Pero, al parecer, Beaton pensaba que aquellos pasos entrañaban precisamente intentar recuperar sus pérdidas, un error bastante común que el propio Paine había cometido durante su alocada juventud.
Los cinco habían subido mucho las apuestas al commerce, un popular juego de cartas. Paine había ganado ya unas cien libras a cada uno de los jugadores, por lo cual debería haber estado disfrutando del momento. En lugar de ello, sin embargo, estaba aburrido. No, estaba más que aburrido. Se había aburrido tres noches atrás. Ahora estaba apático.
Se deshizo de una de sus tres cartas y sacó la reina de corazones. Ya tenía tres: aquellos tipos iban a perder otra vez.
Esperó a sentir la euforia de la victoria. Pero no sentía nada: ni la excitación de la victoria, ni el agradable aturdimiento del brandy, ni la promesa de la noche de placer que se avecinaba.
¿Cómo había sucedido? ¿Cuándo había empezado a cansarse de aquella vida? Recordaba un tiempo, poco después de su regreso del extranjero, en que el simple hecho de encontrarse en un antro como aquél, a unas pocas calles de distancia de los suntuosos salones de St. James’s, solía provocarle una punzada de entusiasmo. Incluso una corriente de adrenalina ante la posibilidad de que se viera obligado a sacar el cuchillo que siempre llevaba escondido en la bota. Tanto le había gustado que había acabado comprándole el local a su propietario, que por entonces acariciaba ya la perspectiva de jubilarse.
En aquellos días, había sido el rey. Había hecho de aquella sórdida casa de juego su reino particular. Jóvenes acaudalados en busca de diversiones fuertes acudían a probar suerte contra él a las cartas. Los jugadores avezados le pedían créditos cuando perdían. Las mujerzuelas se le ofrecían de buen grado. Se había aficionado a aquel inframundo, y ahora parecía que el inframundo se había aficionado a él.
Poco más le quedaba aparte de alguna rara aparición en los círculos de la buena sociedad, como había hecho varias semanas atrás cuando acompañó a su tía Lily a un baile del comienzo de la Temporada de Londres. Le gustaba mucho su tía Lily y sus maneras francas y directas. Pero en cuanto a la buena sociedad, Paine prefería la vida que se extendía más allá de sus restricciones y convencionalismos. Su estancia en la India le había enseñado esa lección. El hecho de que se hubiera hartado de su actual vida simplemente era la prueba de que necesitaba recuperar su antiguo entusiasmo: la ilusión por algo.
Paine arrojó sus cartas, levantando un coro de gruñidos y quejas, y empezó a arremangarse la camisa.
—¡No estaréis pensando en retiraros sin darnos antes la oportunidad de recuperar nuestras ganancias! —exclamó uno de los dandis, consternado—. Todavía es medianoche...
—Precisamente —repuso Paine, interrumpiéndose a mitad de frase. Entornando los ojos, desvió la mirada hacia la entrada, a través del humo que flotaba en la sala—. Disculpadme, caballeros. Parece que hay un problema que requiere mi atención.
Paine se dirigió hacia la puerta, consciente por primera vez en aquella noche de la punzada de expectación que tanto había echado de menos. Aquello era lo que necesitaba: algo desconocido e imprevisible, capaz de volver a despertar su entusiasmo.
—John, ¿pasa algo? —preguntó al portero.
«Portero» era una palabra demasiado refinada para la ocupación de John. El corpulento matón de nariz rota tenía la misión de evitar la salida de los jugadores que no pagaban sus deudas y la entrada de aquéllos que no pertenecían a aquel sórdido mundo. Era una misión que cumplía con eficacia: rara era la situación que no lograba controlar.
Esa noche, sin embargo, parecía ser la excepción. John pareció aliviado de ver a su amo.
—Una dama. Pregunta por vos —y se hizo a un lado, revelando por fin a la persona que había estado ocultando con su corpachón.
Paine se quedó sin aliento. La joven era de una belleza impresionante. Una sola mirada a sus labios bastó para que la mente se le llenara de imágenes en las que se acostaba con ella, la despojaba de aquel vestido de seda azul turquesa, la besaba... La sangre empezó a arderle ante la perspectiva. Sí, se sentía vivo de nuevo.
—No pasa nada, John. Ya hablaré yo con ella —Paine le dio una cariñosa palmada en un hombro. ¿Fue alivio lo que vio en el rostro de la joven? Estaba seguro de que no la conocía. Tenía un aspecto demasiado refinado para que le resultara familiar de los lugares que él solía frecuentar. «O demasiado inocente», se corrigió. Allí no había arañas de luces ni copas de fino cristal, pero la mujer que tenía delante poseía el porte y las ropas de alguien procedente de aquel ambiente.
Le regaló una de sus escasas sonrisas y le ofreció su brazo, invitándola a entrar. Inmediatamente pudo sentir la tensión de su mano enguantada, que mantuvo apoyada en la manga de su camisa de lino mientras miraba a su alrededor. Y Paine volvió a ver el garito de juego que regentaba, sólo que esa vez a través de sus ojos, mientras se abrían paso entre las mesas. El olor a humo mezclado con el del alcohol y el sudor. La gastada vestimenta de los clientes. La desvaída tapicería de las sillas y las mesas llenas de marcas.
Demasiado tarde recordó que se había dejado su chaqueta en la mesa y que no llevaba ornamento alguno, tal y como tenía por costumbre cuando jugaba. Ningún alfiler de diamante brillaba entre los pliegues de su inexistente corbata, ninguna gema chispeaba en los gemelos de sus mangas. Según los estándares de la alta sociedad, presentaba una imagen descuidada, vestido solamente con su camisa blanca y su calzón color canela.
Paine giró por un estrecho pasillo y abrió la primera puerta a la izquierda. Era una alcoba pequeña que le servía como oficina cuando tenía que hablar de créditos u otros asuntos privados. La invitó a entrar y le hizo una seña para que se sentara.
—¿Puedo ofreceros una bebida? Tengo ponche, o jerez.
La joven negó con la cabeza, y Paine se encogió de hombros antes de servirse un brandy, principalmente para ocuparse en algo. Ya con el vaso en la mano, ocupó su asiento de costumbre detrás de su sencillo escritorio y se la quedó mirando, a la espera de que le explicara el motivo de su visita.
«Bella y nerviosa», concluyó Paine para sus adentros, aunque se veía que se esforzaba valientemente por disimularlo. En lugar de juguetear con sus guantes de un blanco inmaculado, los apretaba con fuerza sobre su regazo. Su postura era rígida. Pese al control que mantenía sobre el resto de su cuerpo, sus ojos la traicionaban completamente. Paine había visto aquel mismo tono de verde en los mercados de gemas de Calcuta, procedentes de las minas de Cachemira.
Quería algo.
Era incapaz de imaginar lo que podría esperar de él una dama como ella. Pero, fuera lo que fuese, lo anhelaba con desesperación. El desafío que veía brillar en sus ojos resultaba lo suficientemente elocuente.
La dama seguía sin decir nada y Paine se sintió obligado a llenar el prolongado silencio.
—Dado que no nos conocemos, permitidme que me presente. Soy Paine Ramsden. Sin embargo, seguro que ya lo sabéis. Me siento en clara desventaja, porque ignoro completamente quién sois vos.
—Soy Julia Prentiss. Os doy las gracias por haber aceptado recibirme —hablaba con total naturalidad, como si se tratara de una entrevista perfectamente convencional, que hubiera tenido lugar a la luz del día y no a una avanzada hora de la noche.
—Ésta es una hora muy poco habitual para una reunión de negocios. Debo admitir que siento una gran curiosidad por el motivo de su visita —se retrepó en su sillón, juntando las puntas de los dedos como si intentara averiguar qué era lo que más lo excitaba de ella: si su voz o la vista de su magnífica figura.
Clavando la mirada en su largo y fino cuello, observó que tragaba saliva, nerviosa. Por primera vez desde que entró en el establecimiento, le pareció que su resolución flaqueaba. Al ver que no hablaba inmediatamente, intentó ayudarla.
—¿Necesitáis acaso dinero? —quizá tuviera alguna deuda de juego. No era tan extraño que las damas probaran suerte jugando a las cartas en bailes y fiestas.
Negó con la cabeza, haciendo bailar sus pendientes de aguamarina. Demasiado tarde se dio cuenta Paine de lo errado de su deducción: solamente aquellos pendientes, discretamente empeñados, habrían bastado para saldar una pequeña deuda. Estaba impresionado: sólo hacía unos minutos que la conocía y ya había conseguido confundirlo... y excitarlo. Su miembro excitado le apretaba ya el pantalón.
—Necesito que me arruinéis —las palabras le salieron de golpe, con un ligero rubor coloreando sus mejillas de alabastro.
—¿Que os arruine? —Paine arqueó una ceja—. ¿Qué queréis decir? ¿Que os arruine en la mesa de juego? Si se trata de eso, puedo haceros perder la cantidad que gustéis.
Pero ella le sostuvo la mirada con toda seriedad, como si hubiera recuperado todo su coraje ahora que había vuelto a hablar.
—Yo no deseo perder ningún dinero. Deseo perder la virginidad. Quiero que me arruinéis en la cama. Que me deshonréis.
La mente de Paine le advirtió del peligro mientras su miembro casi explotaba ante el anticipado placer que parecía ofrecérsele. Un placer peligroso: su diversión favorita.
—No me opongo desde luego a tal trato, pero me gustaría saber más —dijo con toda tranquilidad.
—Dentro de cinco días habré de desposarme con un hombre absolutamente inadecuado. Pero él no se casará si yo... —se interrumpió, buscando la expresión más adecuada—... si me ha tocado otro hombre antes.
Paine experimentó una punzada de decepción. Satisfacer aquella petición podría entrañar un buen número de contratiempos, entre ellos la posibilidad de un duelo. El peligro era una cosa, y los duelos, prohibidos en aquellos días, otra muy diferente. Por otro lado, no tenía precisamente una gran reputación que proteger y evidentemente no parecía que se le exigiera un comportamiento honorable, una vez realizado el encargo.
—Se trata de un modo de actuar ciertamente extraño. E irrevocable también, Julia.
La había llamado por su nombre, deleitándose con su sonido y con la sensación de familiaridad que ello implicaba. Se levantó y rodeó el escritorio, decidido a darle una lección sobre la naturaleza masculina. Con los brazos cruzados, se medio sentó en una esquina de la mesa, ofreciéndole una clara perspectiva de la mitad superior de su cuerpo así como de la intensidad de su excitación, que seguía presionando contra la bragueta de su calzón. Que viera con sus propios ojos la consecuencia de la petición que acababa de hacerle. De esa manera le ofrecería, al mismo tiempo, la oportunidad de retractarse.