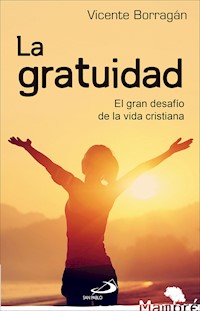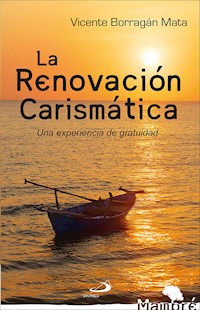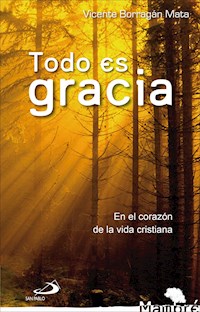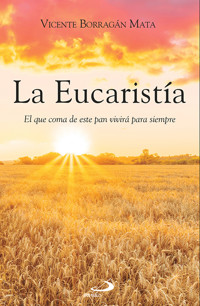
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial San Pablo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
¿Cuáles son los orígenes y los antecedentes de la Eucaristía? Su institución, ¿fue una cena pascual o una despedida de Jesús? ¿Cómo es posible que Dios esté realmente presente en un trozo de pan? ¿Es la Eucaristía un sacrificio o una ofrenda de amor? ¿Cómo debemos celebrarla? ¿Cuáles son los elementos materiales que la componen? ¿Podemos vivir sin ella? A estas y otras muchas cuestiones responde el dominico Vicente Borragán Mata, que nos ofrece un auténtico manual sobre este sacramento, haciendo un recorrido histórico que profundiza en sus efectos y su finalidad e invitándonos a recuperar la ilusión por este sacramento para que pase de ser un rito vacío a la fuente y cumbre de la vida cristiana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Eucaristía
VicenteBorragánMata
La Eucaristía
El que coma de este pan vivirá para siempre
© SAN PABLO 2025
Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid
Tel. 917 425 113
[email protected] - www.sanpablo.es
© Vicente Borragán Mata, 2025
Distribución: SAN PABLO. División Comercial
Resina, 1. 28021 Madrid
Tel. 917 987 375
ISBN: 978-84-285-7265-1
Depósito legal: M. 2.399-2025
Impreso en Artes Gráficas Gar.Vi. 28970 Humanes (Madrid)
Printed in Spain. Impreso en España
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo y por escrito del editor, salvo excepción prevista por la ley. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la Ley de propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos – www.conlicencia.com).
Introducción
La Eucaristía ha sido la sorpresa más maravillosa e imprevisible que el Señor nos tenía reservada. Dios no solo nos ha entrado en los oídos por la Palabra, ni solo por los ojos en la Encarnación, sino que se ha metido dentro de nosotros por la Eucaristía, en la que comemos al que nos habló, se encarnó y vivió como uno de tantos entre nosotros. Podría haberse manifestado en el esplendor de su gloria, pero lo hizo del modo más oculto y humilde.
Desde niños hemos oído hablar de la Eucaristía, de tal manera que nos parece la cosa más normal del mundo. Pero la realidad es que estamos sumergidos en un mundo de misterio. La Encarnación, la Resurrección y la Eucaristía son los tres grandes misterios que desafían a la razón humana. ¿Es posible que Dios se haya hecho carne? ¿Es posible que Jesús haya vencido a la muerte? ¿Es posible que se haya quedado realmente presente en un trozo de pan y en un poco de vino? Aquel a quien ni siquiera se atreven a mirar los ángeles no es solo contemplado por nuestros ojos y oído por nuestros oídos, sino que podemos abrazarlo, besarlo, acurrucarnos junto a él, comerle y hacerle parte de nuestra vida. Se diría que la Eucaristía es como «el trozo de maná que nos cae cada día del cielo, que nos llena de fuerza y de esperanza». Por eso, no queremos que caiga en el olvido lo que el Señor hizo en la última cena, porque de ello depende nuestra vida.
No son muchos los textos del Nuevo Testamento que nos hablan de la Eucaristía. Por el contrario, se diría que son muy pocos, tratándose de un hecho tan importante para la vida de la Iglesia y de los fieles cristianos. Solo unos cuantos versículos de los evangelios y de las cartas de san Pablo, y algunas alusiones en el libro de los Hechos de los apóstoles. Debía de ser una práctica bien establecida en la comunidad cristiana ya desde los primeros años, algo que todos conocían y vivían, de tal manera que los autores sagrados no necesitaron dar muchas explicaciones acerca de ella.
Pero me gustaría introducirme en el corazón mismo de ese misterio asombroso en el que Jesús se ha quedado para siempre con nosotros, contemplarlo paso a paso, desde los primeros indicios que se observan en el Antiguo Testamento hasta el momento en que Jesús pronunció esas palabras que han atravesado los siglos. ¿Qué palabras pronunció en la última cena? ¿Explicaría el gesto que acababa de hacer? ¿Se entregó por muchos o por todos? ¿Cómo estará en la Eucaristía? ¿Es un sacrificio? ¿Por qué la ofrecemos? ¿Qué efectos produce? ¿Cómo celebrarla? ¿Cómo vivirla?
Para santo Tomás la Eucaristía es el sacramento por excelencia, es decir, el sacramento de los sacramentos. Todos los demás son como riachuelos, que se ordenan hacia ella como a su fin. En efecto, los otros sacramentos se refieren a Jesús, pero la Eucaristía lo contiene. En ella está el Señor, de tal manera que un encuentro personal con él es el culmen de la vida. Más allá de ese encuentro no puede haber otra cosa.
La Eucaristía es el sacramento que celebramos más a menudo. Sin embargo, la mayoría de los fieles cristianos lo han abandonado. Se ha convertido para ellos en una ceremonia o en un rito, que los deja fríos e indiferentes. ¿Qué podríamos hacer para que la Eucaristía volviera a fascinarnos de nuevo? La Eucaristía es algo tan maravilloso que en ella nos encontramos cara a cara con Jesús, con su cuerpo y con su sangre, con su humanidad y su divinidad. Solo nos queda caer de rodillas y adorar. Estamos ante el misterio de una presencia inimaginable para nosotros, estamos ante el «Santísimo Sacramento».
1 Jesús al origen de todo
La Eucaristía no es un rito abstracto que celebramos de cuando en cuando, sino que está conectada inseparablemente con la figura de Jesús. Por eso, antes de hablar de ella en particular, me gustaría que nos pusiéramos en contacto con Aquel que se quedó en ella y contemplar brevemente su figura, sus gestos, sus palabras, es decir, lo que fue, lo que hizo y lo que dijo hasta ese momento en el que se quedó para siempre en un trozo de pan y en una copa de vino.
1. Los orígenes de Jesús
Jesús nació en la pequeña aldea de Belén y vivió en otra más pequeña todavía, llamada Nazaret. Nadie pudo imaginar unos orígenes tan humildes para el que era la Palabra eterna del Padre. Se hizo carne en el seno de una muchachita de Nazaret, llamada María. El que venía a salvar el mundo no nació en un palacio, rodeado de comodidades, sino en un establo, pobre entre los pobres; no fue envuelto en pañales lujosos, sino entre pajas; no ocupó los puestos más altos de la sociedad, sino que fue un pobre carpintero; vivió en una casa pobre, comió la comida de los pobres y trabajó con sus manos; en su vida pública no tuvo un lugar donde reclinar su cabeza, ni siquiera tuvo una tumba propia donde reposar. Su trono fue una cruz; su corona, una corona de espinas1.
Jesús pasó la mayor parte de su vida perdido en el contexto gris de Nazaret, un pueblo que nunca es mencionado en todo el Antiguo Testamento ni en la vasta literatura de los grandes rabinos de Israel. «¿De Nazaret podía salir algo bueno?»2 (Jn 1,46). Era un pueblo insignificante, situado en el corazón mismo de Galilea, que no debía de superar los doscientos habitantes. En ese ambiente se desarrolló casi toda su vida. Ni un solo gesto, ni una sola palabra, ni un solo indicio de que se trataba de alguien verdaderamente importante. Aquel que lo tenía todo entró en nuestra tierra despojado de fuerza y de poder, de honores y de gloria. Los santos Padres pusieron de manifiesto ese brillante juego de contrastes: «El Dios grande apareció como un niño débil e indigente; el que tenía su trono en el cielo reposa ahora en un pesebre, Aquel a quien rodeaba el ejército de los ángeles tiene su morada en una gruta inmunda, el que creó todas las cosas aparece ahora sostenido en unos brazos de mujer». El Creador se hizo criatura, el Todopoderoso se hizo debilidad, el Eterno se hizo un trozo de historia humana, el Indecible se hizo decible, el Invisible se hizo visible, el Altísimo se rebajó, el Trascendente se hizo condescendiente. Dios, por decirlo de algún modo, no quiso permanecer solo y solitario allá arriba en los cielos, ni siquiera revelado solo en su palabra, sino que se hizo In-manu-el, es decir, Dios con nosotros, y vivió en nuestra tierra como un hombre cualquiera. Así es como quiso hablarnos en los últimos tiempos: en una carne humana. Dios no envió a un ángel ni a un mensajero, sino a su propio Hijo, despojado de todo. «He aquí –nos dicen los evangelios– un niño como los otros, que llora, tiene hambre y sed, que se fatiga y duerme como todos». Y, sin embargo, ese niño era la Palabra hecha carne. Ese encuentro maravilloso entre Dios y el hombre, entre lo humano y lo divino, tuvo lugar en el seno de una mujer, la Virgen María. Sin dejar de ser Dios se hizo hombre, sin dejar de ser lo que era, se hizo lo que no era; sin perder su naturaleza divina, asumió una naturaleza humana. Aquel a quien ni siquiera se atreven a mirar los ángeles es contemplado ahora por los ojos de todos los hombres.
2. ¿Quién era Jesús?
Jesús solo pudo hacer una presentación de sí mismo muy lentamente, paso a paso, gesto a gesto, manifestándose y ocultándose al mismo tiempo, porque nadie podía entender por entero el misterio de su persona. Solo al final de su vida descorrió un poco el velo tras el que se ocultaba su verdadera identidad. La gente le consideró como maestro y como profeta, Pedro le confesó como el Mesías o el Ungido de Dios, muchos le saludaron como el hijo de David, él mismo se presentó como el Hijo del hombre y como el Siervo sufriente anunciado por el profeta Isaías. Pero Jesús siguió dando pasos hacia delante e hizo algunas afirmaciones sorprendentes: se presentó como superior a los patriarcas, a los reyes y a los profetas, al sábado, a la ley y al templo; se atrevió, incluso, a perdonar los pecados y a dirigirse a Dios con una palabra escandalosamente llamativa: abba (un término arameo que significa algo semejante a nuestro papa o papá en labios de un niño). ¿Quién podía ser aquel que era más grande que los patriarcas, que los reyes, que los profetas, que el sábado, que la ley y que el mismo templo de Dios? ¿Quién era aquel que se atrevía a perdonar los pecados y a llamar papá a Dios? ¿Quién era aquel que dominaba a los elementos de la naturaleza y a los espíritus, a la enfermedad y a la muerte?
San Juan lo expresó de una manera provocativa: «Al principio ya existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios... Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1,1-14). La Palabra eterna rompió todas las barreras, dio un salto infinito desde la eternidad al tiempo, se metió en nuestra tierra y en nuestra naturaleza humana, y se hizo un hombre como cualquiera de nosotros. ¿Quién lo hubiera podido imaginar? Aquel niño que no sabía hablar era Dios con nosotros; aquel niño que corría por las calles de Nazaret era Dios con nosotros; aquel chiquillo que ayudaba a san José en la carpintería era Dios con nosotros; aquel joven, amable y sonriente, que subía a rezar a la sinagoga era Dios con nosotros; aquel hombre que comenzó a proclamar la llegada del Reino era Dios con nosotros; aquel que fue clavado en una cruz, como un vulgar esclavo del Imperio romano... era Dios con nosotros. Al hacerse carne, Dios nos entró por todas las ventanas del alma.
3. La vida pública de Jesús
El silencio de los evangelistas con respecto a la vida oculta de Jesús en Nazaret es impresionante. Aquel artesano judío, que era el Mesías, el Señor y el Hijo de Dios, se sumergió por completo en nuestro mundo y aprendió a conocer a los hombres y a vivir con sus manos encallecidas y su frente sudorosa.
Pero un buen día, allá por el año 27 de nuestra era, el pueblo de Dios se vio sacudido por la presencia de un hombre llamado Juan. Su figura debía de ser impresionante. Después de tantos siglos en los que el silencio de los profetas había sido total, el pueblo sintió que en aquel hombre habitaba el Espíritu. Fue como un aldabonazo en los oídos y en el corazón de todos. Juan proclamaba la necesidad de la conversión del corazón y apuntaba con su dedo hacia Dios. La gente se agolpó en masa para hacerse bautizar por él en las aguas del río Jordán3. La noticia de su predicación debió de correr como un relámpago por todo el país. ¿Cómo la recibiría Jesús? Quizás la estaba esperando desde hacía varios años. ¡Era la hora! Jesús tomó su manto, dijo adiós a su madre, abandonó la carpintería y se puso en camino hacia el río Jordán, donde Juan predicaba y bautizaba. El que era la Palabra hecha carne se acercó al río y esperó su turno como uno más. Pero en ese momento sucedió algo extraordinario: «No bien hubo salido del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él» (Mc 1,10). Los cielos se rasgaron y el Espíritu pronunció a sus oídos la palabra de complacencia del Padre: «Tú eres mi Hijo». Fue el paso de las promesas a la realidad, de la carne al Espíritu, de la ley a la gracia, del precursor al Mesías, de los profetas al Hijo4.
¡Había llegado la hora! Jesús dejó el silencio por la palabra, y la buena noticia comenzó a resonar por todas partes: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva» (Mc 1,15). Esa era la noticia con la que Jesús pretendía llegar al corazón de los hombres: Dios estaba ahí, su reino había llegado, la vida y el amor habían inundado la tierra, un año de gracia era proclamado para todos los hombres. Aquel mensaje era como un gancho que se clavaba en el alma: «Esto es para ti, la vida es para ti, la gracia es para ti, el amor es para ti, Dios quiere ser el rey de tu existencia». Dios no llegaba con el rostro de la justicia, sino con el del amor. El Reino proclamado por Jesús no iba a avanzar por la fuerza de las espadas, sino por medio de una Palabra desprovista de todo poder. La hora de Jesús no fue la del triunfo, sino la de la sementera.
4. La muerte en el horizonte
El ministerio de Jesús fue bastante breve. Pero ya desde los primeros días pudo intuir su muerte en un futuro no muy lejano. Sus continuos conflictos con los escribas, con los fariseos y con los jefes del pueblo no podían presagiar nada bueno. Desde el momento de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo «comenzó a enseñar a sus discípulos que el Hijo del hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar a los tres días»5. Era el primer anuncio de lo que había de venir. Jesús sabía que el círculo se iba estrechando en torno a él, y que todo se tornaba oscuro a su alrededor. Pero no dio ni un solo paso atrás. Abandonó la región de Galilea, donde había predicado la mayor parte del tiempo, y comenzó a marchar hacia a la Ciudad Santa. Seguramente sabía los riesgos que afrontaba al tomar esa decisión. Jerusalén era el bastión del nacionalismo judío y de la fidelidad religiosa más escrupulosa. En ella residían los escribas más eminentes. Todos habían oído hablar de Jesús y le esperaban con las armas bien afiladas. La oposición a Jesús se centraba en aspectos de mucha gravedad: acogía a los pecadores y comía con ellos, llamaba a Dios Abba, es decir, papá, algo que sonaba del todo irreverente a los oídos de los judíos, se ponía por encima de la ley, no observaba escrupulosamente el sábado...
La última semana de la vida de Jesús comenzó de una manera deslumbrante. Jesús, que debía hospedarse en Betania (un pueblo situado a unos tres kilómetros de Jerusalén), en casa de Lázaro, Marta y María, hizo una entrada triunfal en la Ciudad Santa, aclamado por el pueblo. Las alarmas se dispararon y los sucesos comenzaron a precipitarse. Los jefes judíos conspiraron para darle muerte, y Judas, uno de sus discípulos, se ofreció para la traición. Jesús fue ungido por María en casa de Simón. Era como un preludio de su sepultura. Pero todavía le quedaba a Jesús el último gesto por hacer antes de que fuera colgado en una cruz.
Sin embargo, aquí deberíamos hacer como un alto en el camino para volver nuestra vista atrás y contemplar, ya desde este momento, cómo el gesto que Jesús iba a hacer en la última cena estaba de alguna manera prefigurado en el Antiguo Testamento y en otros muchos episodios de su vida...
1V. BorragánMata, Jesús. El rostro humano de Dios, San Pablo, Madrid 2013.
2Todas las citas bíblicas pertenecen a la Biblia de la editorial Cristiandad.
3Mt 3,1-12; Mc 1,2-8; Lc 3,1-18.
4Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22.
5Mc 8,31-33; Mt 16,21-23; Lc 9,22.
2 La Eucaristía prefigurada
La Eucaristía fue una novedad absoluta introducida por Jesús. Pero, en los planes de Dios, fue «vista como de lejos», o «como anticipada» en las ofrendas de Abel, en el sacrificio de Abrahán, en el maná del desierto, en el banquete de la alianza, en el cordero pascual, en el pan y en el agua ofrecida por el ángel al profeta Elías, en el sacrificio de Melquisedec, en la figura del Siervo de Yavé, en el milagro de la multiplicación de los panes, en el sermón del pan de vida, pronunciado en la sinagoga de Cafarnaún, en las comidas celebradas con sus discípulos y con los pecadores... En todos esos acontecimientos y personajes el Señor fue preparando el corazón y los oídos de los suyos para acoger «las palabras más escandalosas que ha escuchado el hombre a lo largo de su historia». ¿Quién se hubiera atrevido a decir lo que Jesús dijo en aquel momento? ¿Estaba loco, o sabía lo que hacía y lo que decía?
Seguramente nos llevaría demasiado espacio contemplar todos esos personajes y acontecimientos que prefiguraron la institución de la Eucaristía por parte de Jesús, pero no puedo continuar sin dedicar algunas palabras a los que más nos acercan al misterio que estaba a punto de ser revelado.
1. El maná
La Eucaristía fue prefigurada ya por el maná que el Señor regaló a su pueblo durante los años de su marcha por el desierto. Se trataba, en realidad, de un pequeño grupo humano, a quien Dios llevó como un padre lleva a su hijo pequeño. No solo hizo reventar las rocas para saciar su sed, sino que les dio un pan del cielo para satisfacer su hambre: el maná. «Y por la mañana había en torno al campamento una capa de rocío. Cuando se evaporó el rocío, apareció sobre la superficie del desierto una cosa menuda, granulada, fina, como escarcha sobre la tierra. Los israelitas, al verla, se dijeron unos a otros: man hu, ¿qué es esto?, pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: “Este es el pan que os da el Señor para comer. Esto es lo que el Señor os ha mandado. Recoja cada uno según lo que pueda comer, dos litros por cabeza, según el número de vuestras personas. Cada uno recoja para cuantos viven en su tienda”» (Éx 16,14-16.31.35).
El maná (támaris mannífera) era una sustancia resinosa que segregan algunos arbustos en la península del Sinaí, bien conocida hasta el día de hoy. Era un alimento muy poco nutritivo y no se producía en cantidad suficiente como para satisfacer las necesidades de un pueblo numeroso, pero, para aquel pueblo que caminaba por el desierto, fue «el signo o la señal inequívoca de la presencia de Dios en medio de los suyos». Por eso, el maná fue calificado con las palabras más elogiosas: «Era grano del cielo, trigo del cielo, pan del cielo, pan de los ángeles amasado en los hornos celestiales. Caía de lo alto como un rocío o como una lluvia. Contenía en sí todos los sabores y deleites, sabía a gloria. Era el pan de los fuertes, destinado a estos seres frágiles que somos los hombres; el pan que enjugaba todas las lágrimas y consolaba de todas las amarguras; el pan de Dios, compañero de fatigas y de marchas» (Sal 78,23-25; 105,40; Sab 16,20-21). Así, el maná se convirtió en una preciosa figura de la Eucaristía. Como el maná, la Eucaristía sabe a lo que uno quiere o a lo que cada uno necesita en cada momento: sabe a pan, sabe a amor, sabe a vida, sabe a perdón, sabe a gracia, sabe a amistad y a ternura; es el pan de los mil sabores, que alimenta y conforta a los hambrientos; es salud de los enfermos, luz de los ciegos, perdón de los pecados, agua que calma todas las ansias y todos los ardores.
2. La pascua
La pascua no es una fiesta propiamente cristiana, sino una fiesta mucho más antigua. En sus orígenes más remotos era una fiesta característica de las tribus dedicadas al pastoreo. Los pastores la celebraban en coincidencia con la primera luna llena de la primavera, es decir, en marzo o abril. Era el momento en el que abandonaban los pastos de invierno en busca de nuevos pastos para la primavera y el verano. En ese momento hacían una gran fiesta. Al caer la tarde, se reunían y degollaban algunos corderos y, con su sangre, untaban los postes de sus tiendas con objeto de ahuyentar a los espíritus malignos que podrían encontrarse durante el camino. La carne de esos corderos inmolados era asada al fuego y comida al claro de la luna. Al despuntar el nuevo día, se iniciaba la marcha con el ganado hacia los pastos de primavera. Esa es la fiesta que el pueblo de Dios, dedicado al pastoreo, debió de conocer desde el principio de su historia (Éx 12,1-14).
Pero algo pasó para que esa fiesta adquiriera un significado muy particular. Ese pueblo, que había pastoreado durante algunos siglos en las márgenes del desierto de Egipto, se vio, de repente, sometido a una dura servidumbre. Moisés fue el hombre elegido para sacar a su pueblo de la esclavitud y para llevarlo a la tierra prometida a los padres. Pero ese acontecimiento coincidió con la celebración de la fiesta de la pascua. Y desde aquel momento el pueblo elegido ya no pudo olvidar que la fiesta de pascua había sido la fiesta de la liberación de la esclavitud. Desde entonces, la celebró como «la intervención más maravillosa del Señor». Generación tras generación, la pascua fue convertida en un memorial de la acción de Dios, de tal manera que «decir pascua era decir liberación» y «celebrar la pascua era hacer actual la liberación de la esclavitud».
En tiempos de Jesús, la pascua era la fiesta judía más importante del pueblo de Dios, era sencillamente la fiesta. Miles de judíos acudían a Jerusalén para celebrarla. El cordero era degollado en el templo y luego comido en familia. La celebración consistía fundamentalmente en una cena en la que se comían hierbas amargas, en recuerdo de la esclavitud, y en la que el cordero era el plato central. Durante la cena, el paterfamilias hacía una catequesis que actualizaba la liberación, se bebían varias copas de vino y se cantaban algunos salmos. Aquella noche era distinta de todas las demás. Era la fiesta de la liberación. Dios pasó e hizo pasar de una situación a otra: de la esclavitud a la libertad, del llanto a la alegría, de la tristeza al gozo. Tal vez por eso, la celebración de la fiesta de la pascua fue también una de las figuras que presagiaron la institución de la Eucaristía. La figura del cordero inmolado por la salvación del pueblo jamás pudo ser olvidada. En lontananza se entreveía ya al Cordero degollado «por nosotros y por nuestra salvación». Era un rito muy bello, que todos deberíamos conocer, porque ese fue el ambiente en el que surgió la institución de la Eucaristía cristiana.
3. El sermón del pan de vida
San Juan no narró la institución de la Eucaristía y seguramente nunca sabremos con precisión la razón por la que no lo hizo. ¿Tal vez por no repetir lo que ya era bien conocido por los evangelios sinópticos? Pero en su evangelio hay un relato que resulta decisivo para acercarnos a ella, conocido por todos como el sermón del pan de vida (Jn 6,26-66), que contiene palabras verdaderamente impresionantes1.
El hecho de base fue muy sencillo. Un día Jesús debió de hablar de tal manera que la gente le siguió, hasta el punto de olvidarse de su alimento. Entonces, no solo les dio palabras de vida para su corazón, sino también pan para saciar su hambre. El entusiasmo de la gente al contemplar el milagro de la multiplicación de los panes fue tan grande que quisieron hacerle rey. Pero Jesús desapareció de su vista. Sin embargo, la gente volvió a buscarle de nuevo. «Me buscáis –les dice Jesús– porque os he dado de comer». Entonces los fue llevando de un hambre a otra hambre, de un pan a otro pan, de un pan que perece al pan que da vida. Los hombres que comieron el maná durante los días de la marcha por el desierto, murieron. Pero Jesús continuó haciendo afirmaciones verdaderamente impresionantes: «Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan jamás tendrá hambre, el que beba de esta agua jamás tendrá sed. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna; mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida; el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna; el que coma de este pan tendrá vida eterna». Los verbos utilizados por san Juan son muy expresivos: comer, masticar, beber, bebida, comida (faguein, troguein, pinein, brosis, posis). El verbo troguein significa literalmente devorar; se trataba, por tanto, de una manducación real. Si hubiera hablado en imágenes todos lo hubieran entendido perfectamente, pero Jesús no hablaba en imágenes, sino que se ofrecía como pan y como bebida. Nunca se le había oído hablar tan claramente como en este momento. No era posible equivocarse: Jesús quería darse por entero como alimento para el mundo.
¡Pero qué duras debían de resultar sus palabras! Aquellos hombres sencillos de Galilea apenas podían dar crédito a lo que estaban oyendo. ¿Qué significaba todo eso? ¿No era el hijo del carpintero de Nazaret? ¿No le conocían todos? ¿Cómo podía hablar así? ¿Cómo podía dar su carne como comida y su sangre como bebida? Lo que decía era tan duro, tan insoportable e insostenible, «que le siguieron hasta el límite de lo razonable y después le abandonaron». Jesús debía de comprender perfectamente sus dudas, pero no dio ninguna razón ni ofreció ninguna prueba para demostrar la realidad de lo que decía. No hubo marcha atrás, ni rectificó ni una sola de sus palabras. Dijo lo que quiso decir, llegando mucho más allá de lo que nosotros hubiéramos podido imaginar.
¿Recordarían sus discípulos esas palabras cuando Jesús dio el paso del anuncio a la realidad? ¿Las habrían grabado en la memoria? Sin duda, debieron de tener que echar mano de toda su confianza en él para no sucumbir al peso de las palabras que oyeron en la última cena: «Esto es mi cuerpo, entregado por vosotros».
Seguramente los lectores del evangelio de san Juan no necesitaban de ninguna explicación, porque conocían bien lo que era la Eucaristía. Jesús no vino a darnos muchas cosas, sino a darse a sí mismo: en el pan se entregó para siempre y en él nos dio una vida sin fin. Por eso podemos entender perfectamente que los primeros cristianos fueran asiduos o perseverantes en la fracción del pan. En ese pan partido, en ese cuerpo de Cristo entregado y en esa sangre derramada encontraron la vida que no pasa. ¿A quién vamos a ir? ¿Dónde ir a buscar pan para saciar nuestra hambre y agua para saciar nuestra sed, sino a Jesús? «Cristo procuró a los deseosos no solo el que le vieran, sino también que le tocasen, que le comieran, que hincaran los dientes en su carne, que estuvieran unidos a él y saciasen todos sus deseos»2.
En todos esos episodios podemos vislumbrar ya a Jesús como el verdadero pan del cielo, el pan de los ángeles, el pan de los fuertes, el pan de los hijos, el pan de los hombres libres, el alimento de la nueva era. La tradición cristiana primitiva comprendió la Eucaristía como la pascua del Señor: Jesús es el cordero pascual, cuya sangre nos ha redimido y consagrado para Dios. Él es nuestra pascua inmolada. Su sangre canceló la nota de cargo que la humanidad tenía contraída con Dios, pagó todas las deudas y saldó todo lo debido. Por eso, la Iglesia ha hecho del misterio pascual el centro de su culto. En torno a la Eucaristía se reúne y lo actualiza sin cesar.
4. El alimento como base de la vida del hombre
Estamos a las puertas mismas de la institución de la Eucaristía. Pero antes de dar ese paso decisivo, la teología actual está prestando una atención especial a los relatos de la multiplicación de los panes y a los banquetes celebrados por Jesús durante su vida pública, no solo con los suyos, sino también con los publicanos y los pecadores, como una base firme para comprender lo que es verdaderamente la Eucaristía.
4.1. La «comensalidad» en la vida del pueblo de Dios
El acto de comer juntos es algo muy propio del ser humano. En efecto, el hombre ha sido «el único ser capaz de poner una mesa en el centro mismo de su existencia, dando así origen al banquete, en el cual se comparte no solo el alimento, sino también las alegrías y las preocupaciones, los éxitos y los fracasos, los planes y proyectos que se tienen entre manos». En torno a la mesa se han recordado los acontecimientos del pasado, se viven los sucesos de cada día y se hacen los proyectos para el futuro.
En todas las partes del mundo eran habituales las comidas como parte de la vida religiosa y social. En el mundo judío, las comidas estaban ligadas, de una manera especial, a las fiestas religiosas, tales como la Pascua y Pentecostés, al culto ofrecido en el templo de Jerusalén con sus comidas de comunión después de un sacrificio, pero también a algunas circunstancias especiales de la vida de la familia: la circuncisión de un niño, el matrimonio, los funerales...
Pero compartir el alimento significaba mucho más que el simple alimentarse. La comida era, en efecto, el momento del encuentro y de la amistad con la familia y con los amigos: un tiempo de alegría y de fiesta. Comer de la misma fuente y beber de la misma copa expresaba amistad y cercanía. Acoger a una persona e invitarla a la propia mesa fue siempre una muestra de respeto y de confianza. Pero, además, para el pueblo judío, la comunión de mesa implicaba también una comunión con Dios, porque los comensales, al participar del mismo pan, compartían al mismo tiempo la bendición que el dueño de la casa pronunciaba al comenzar y al terminar la comida. En efecto, al iniciarse la comida, el paterfamilias tomaba el pan en sus manos y pronunciaba una bendición de alabanza a Dios (la berakah) en nombre de los invitados, a lo que todos respondían con un amén. Luego partía el pan y lo distribuía entre los comensales. Eso era lo que no podía faltar en ninguna comida festiva judía. Al final del banquete, el padre de familia volvía a tomar una copa y, elevándola, pronunciaba la acción de gracias a Dios, a lo que todos respondían de nuevo con el amén. Todas las comidas tenían un sentido religioso, pues establecían unos lazos comunes entre los que participaban de ellas y, por descontado, entre los comensales y Dios.
Los hombres del pueblo de Dios no solo comían con pan, sino que muchos «solo comían pan». El pan aparece como el alimento básico a lo largo de toda la Biblia: era lo que se ofrecía siempre a los que llegaban a la casa de algún amigo o conocido. El pan era «como la síntesis de todo lo que el hombre necesitaba para vivir». Por su parte, el vino siempre ha estado asociado a un ambiente de fiesta y alegría. Pan y vino expresaban, por tanto, «lo cotidiano y lo festivo». Esos dos elementos ya nos ponen sobre la pista de la Eucaristía «como alimento y como fiesta». A través del pan y del vino Jesús manifestó su intención de instaurar una comida muy especial, en la que quería dar su cuerpo y su sangre como alimento para los hombres.
Las comidas tuvieron una importancia muy grande en la vida de Jesús. Efectivamente, comer significa reunirse, estar juntos, verse, conversar, intercambiar con otros. La comida no solo alimenta el cuerpo, sino también lo más íntimo del hombre. A lo largo de toda la historia las comidas han sido siempre momentos de diálogo y de encuentros amistosos.
4.2. Las comidas de Jesús con sus discípulos y con los pecadores
Los discípulos de Juan ni comían ni bebían, pero Jesús aparece en los evangelios participando con frecuencia en banquetes, hasta tal punto que sus adversarios llegaron a decir de él «que era un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores» (Mt 11,18-19). Se trata de algo que nadie ha podido inventar y que responde a la realidad de su vida. En sus parábolas, el banquete es una de las imágenes más comunes de la unión de los hombres con Dios. Jesús no solo comió con sus discípulos, ni solo con amigos como Lázaro, sino también con los publicanos y los pecadores. Esas comidas se convirtieron en un signo de la acogida generosa de Dios para con los alejados: en ellas se perfilaba el carácter gratuito y amoroso de su Reino. Meter la mano en el mismo plato era una señal de confianza y de amistad. Quien comía con los pecadores se hacía como uno de ellos. Por tanto, en esas comidas Jesús expresó claramente quiénes eran los verdaderos destinatarios del Reino que proclamaba, de parte de quién estaba, a quién había venido a buscar, a quién tendía su mano, a quién ofrecía su perdón. Esas comidas fueron como el contexto más próximo y cercano para comprender el sentido de la última cena: eran ya como una anticipación del banquete del Reino.
4.3. Los relatos de la multiplicación de los panes
En la mayoría de esas comidas Jesús era el invitado. Pero en el caso de la multiplicación de los panes y de los peces aconteció algo muy singular. Ese milagro es el único narrado por los cuatro evangelistas y lo hicieron en seis ocasiones: dos veces en san Marcos y en san Mateo, una en san Lucas y otra en san Juan3. Se trata del recuerdo de una comida multitudinaria de Jesús con el pueblo al aire libre, donde aparece de una manera asombrosa su compasión por la gente. Esos relatos llaman nuestra atención por el paralelismo que existe entre ellos y la última cena: Jesús tomó el pan, lo bendijo, y se lo dio para que fuera repartido entre todos. Es casi imposible no pensar en la Eucaristía cuando leemos esos relatos, que fueron recordados tan vivamente por todas las comunidades cristianas que celebraban ya la Eucaristía de una manera habitual cuando fueron escritos los evangelios. Pero lo que no podemos pasar por alto es la sobreabundancia de pan de aquellas comidas: todos comieron, todos se saciaron, pero sobró tanto pan «como para alimentar al mundo entero». Por eso se ha podido decir que el milagro de la multiplicación de los panes «expresa de la manera más clara la ley de la gratuidad, del exceso y la sobreabundancia del Reino». Todo parece como un preanuncio del gran banquete de la Eucaristía, donde Jesús se dio por entero a los hombres; todo nos hace intuir la gracia y la comunión con el Señor.
4.4. Resurrección y Eucaristía
Pero los teólogos establecen también una vinculación muy estrecha entre la Resurrección y la Eucaristía. Los discípulos se dispersaron en el momento de la Pasión. Todo se había acabado. Pero la Resurrección los volvió a congregar de nuevo. El hecho que llama nuestra atención es que el encuentro con el Resucitado se realizó casi siempre durante una comida (excepto en el caso de las apariciones a las mujeres): tal es el caso de los discípulos de Emaús (Lc 24,30-32), de la aparición a los once en Jerusalén, mientras estaban a la mesa (Mc 16,14), de la aparición a los discípulos en Galilea (Jn 21,12–13) y de la última aparición de Jesús a los apóstoles antes de su ascensión al cielo (He 1,3-5). San Pedro los designó como «aquellos que han comido y bebido con él después de su Resurrección de entre los muertos» (He 10,41). Todas las comidas con el Resucitado poseen «un cierto matiz eucarístico», ya que en ellas el Señor se hacía presente a los suyos. La Eucaristía no es un banquete fúnebre en recuerdo de un difunto, sino un encuentro en la mesa con Aquel que ha vencido a la muerte. En ella, el Resucitado nos reúne en torno a él, como lo hacía durante su vida con sus discípulos. La Eucaristía solo puede ser comprendida plenamente a la luz de su resurrección.
Antes, pues, de llegar a la última cena algo había pasado ya. No fue todo absolutamente novedoso lo que allí ocurrió. Los oídos y el corazón estaban ya preparados de alguna manera. Pero en aquella cena la promesa fue sustituida por la realidad, la antigua alianza dejó su puesto a la nueva, la sangre del cordero a la sangre de Jesús. Todas aquellas afirmaciones, que podían haber sido consideradas como presuntuosas, se convirtieron en una realidad asombrosa e inimaginable en el transcurso de la última cena de Jesús en esta tierra. Por tanto, la última cena no fue un hecho aislado, sino, como acabamos de ver, la coronación de una práctica de comidas de Jesús con los suyos e incluso con los publicanos y los pecadores, en las que él mismo se ofreció como salvador de todos.
1J. Mateos-J. Barreto, El evangelio de Juan, Cristiandad, Madrid 1979, 303-355.
2JuanCrisóstomo, PG 59, 260.
3Mt 14,15-21; 15,32-39; Mc 6,31-44; 8,1-10; Lc 9,10-17; Jn 6,1-13.
3 La institución de la Eucaristía
Así nos vamos acercando al momento en el que Jesús hizo realidad todo lo que la palabra revelada nos había hecho vislumbrar, y todo lo que él había ido anunciando veladamente a lo largo de su ministerio.
Los últimos días de la vida de Jesús fueron muy movidos: la entrada triunfal en Jerusalén, las discusiones con los escribas y los fariseos, la conspiración de los jefes judíos contra Jesús, la unción en Betania, la traición de Judas...
Se acercaba, en efecto, la fiesta de la pascua y los jefes judíos comenzaron a actuar definitivamente contra Jesús. Se produjo una reunión del sanedrín (el senado del pueblo judío) en casa de Caifás, que era el sumo sacerdote del pueblo de Dios en aquel momento. El sanedrín estaba compuesto por los sumos sacerdotes, los ancianos, es decir, los miembros de la aristocracia laica del pueblo judío, y los escribas o doctores de la ley, pertenecientes en su mayoría al partido fariseo, en un total de setenta, más el sumo sacerdote que lo presidía. En esa reunión el sumo sacerdote Caifás debió de pronunciar estas palabras: «Es mejor que un hombre muera por el pueblo que no perezca la nación entera» (Jn 11,49-50). No debió de tratarse de una sesión oficial, celebrada en la sala de reuniones del sanedrín, sino de un encuentro informal y privado del sumo sacerdote con los sanedritas más opuestos a Jesús. Pero la conclusión de aquel encuentro fue muy clara y precisa: «Había que librarse cuanto antes de él». La única duda residía en los medios que utilizar para apresarle, ya que temían su popularidad. Todos estuvieron de acuerdo en que había que «prenderlo con engaño» y «en secreto», es decir, no en el día de la fiesta de la pascua. Tal vez pensaron hacerlo antes de que comenzaran a llegar los peregrinos que subían a Jerusalén para celebrar esa fiesta.
Los evangelistas narran a continuación el episodio de la unción de Jesús (Mc 14,3-9; Mt 26,6-13; Jn 12,1-8), unos días antes de la fiesta. La escena tuvo lugar en Betania, en casa de un hombre llamado Simón. En un momento del banquete apareció María, la hermana de Lázaro, que llevaba en su mano un vaso de alabastro (un vaso de cuello largo y estrecho, hecho de alabastro u ónice), que contenía un perfume llamado nardo, calificado como precioso, es decir, auténtico. María rompió el cuello de aquel vaso y derramó su contenido sobre Jesús, y la casa se llenó del olor del perfume. Algunos de los presentes vieron en aquel gesto un despilfarro, pero Jesús salió en defensa de María: «Dejadla estar. ¿Por qué le causáis molestias? Ha hecho una buena acción hacia mí. Porque pobres los tendréis siempre entre vosotros». Fue como la unción de un cuerpo que estaba a punto de morir. María anticipó con su gesto el homenaje que se daba a los muertos, y que no fue posible hacerlo con Jesús.