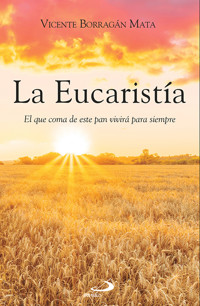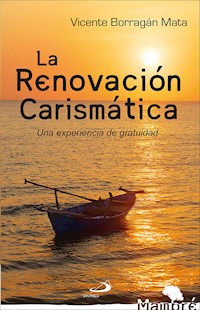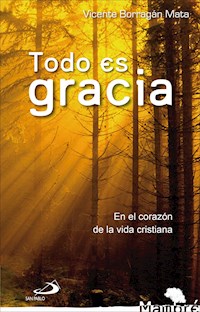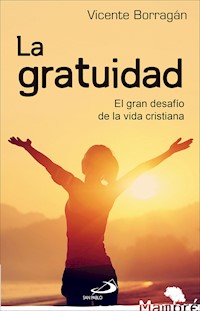
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial San Pablo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Mambré
- Sprache: Spanisch
Las páginas de este libro giran en torno a estas coordenadas: ley y gracia, exigencia y don, lo debido y lo gratuito, lo merecido y lo regalado, las virtudes y los dones, el mérito y la gratuidad... ¿Cómo compaginar esos elementos tan distintos? ¿Es posible que puedan convivir los unos con los otros? A estas preguntas responde el autor, afirmando que «no podemos vivir dos vidas paralelas: una basada en nuestras obras y esfuerzos; otra basada en la gracia de Dios. Sólo desde una vida vivida en la gratuidad se irá desvaneciendo el rumor de palabras como ley, esfuerzos, obras, méritos, exigencias, sacrificios, para dejar paso a una dulce melodía que acaricia nuestra alma: todo es gracia. Esa es la asignatura pendiente que tenemos los hombres con respecto a Dios».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© SAN PABLO 2021 (Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid) Tel. 917 425 113 - Fax 917 425 723
E-mail: [email protected] - www.sanpablo.es
© Vicente Borragán
Distribución: SAN PABLO. División Comercial Resina, 1. 28021 Madrid
Tel. 917 987 375 - Fax 915 052 050
E-mail: [email protected]
ISBN: 978-84-2856-396-3
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo y por escrito del editor, salvo excepción prevista por la ley. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la Ley de propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos – www.conlicencia.com).
www.sanpablo.esLa gratuidad
El gran desafío de la vida cristiana
Vicente Borragán
Introducción
Es probable que no haya existido ni un solo hombre que, antes o después, en un momento o en otro, no se haya preguntado: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién me ha traído a la existencia? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué me han dado el ser? ¿Por qué tengo que morir después de haber nacido? ¿Terminará todo con la muerte? Si Dios no existe, ¿a dónde vamos? Pero, si existe, ¿cómo entrar en relación con él? ¿Cómo hacernos agradables a sus ojos? ¿Cómo conseguir su gracia? ¿Qué tendremos que hacer para alcanzar la salvación y la vida eterna?
El cristianismo ha dado respuesta a todos esos interrogantes y ha sembrado una esperanza infinita en el corazón de los hombres. La vida no es “un cuento narrado por un idiota”, sino que tiene un sentido pleno. Dios se ha revelado y nos ha manifestado cuáles son sus planes y proyectos con respecto a nosotros. La muerte no será la última palabra, sino la vida sin fin. Él nos lo ha regalado todo antes de que nosotros hayamos podido hacer nada por él.
Pero el cristianismo ha sido vivido en los últimos siglos como una “religión de obras y de esfuerzos” por parte del hombre, más que como “una historia de amor y de gracia” por parte de Dios. Pero en esa concepción de la vida cristiana el hombre se ha convertido en el protagonista principal, mientras que Dios ha ocupado un discreto segundo plano, limitándose a confortarle en sus dificultades y a prestarle el auxilio y la ayuda de su gracia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el hombre ha asumido un protagonismo que no le corresponde? ¿De dónde ha partido ese ansia de querer ganar lo que no se puede ganar y de merecer lo que no se puede merecer? ¿Dónde ha quedado la gracia y la gratuidad en todo ese proceso? Si el hombre pudiera conseguir la perfección y la salvación con sus propias fuerzas, aunque fuera con la ayuda de Dios, ¿para qué hubiera venido Jesús? ¿Alguien puede responder a ese interrogante? ¿Nos salvamos o somos salvados?
Llevamos muchos siglos de cristianismo. ¿Cómo es posible que todos esos interrogantes no hayan sido respondidos ya de una manera adecuada? ¿Qué mecanismo oculto ha saltado para que, de repente, hayamos comenzado a hablar de gratuidad? ¿Por qué hablamos de ella cuando parecía que todo estaba tan claro? ¿Por qué tenemos necesidad de hacer un regreso a los orígenes? ¿Por qué la necesidad de recomenzar de nuevo?
Se diría que el Señor ha vuelto a recuperar el protagonismo que nunca debería haber perdido. Algo ha sucedido que nos provoca a hacer un alto en el camino: la revelación de la gratuidad. De repente, “los viejos temas de las obras y de los méritos, de los sacrificios, de los esfuerzos y de las renuncias para tratar de conseguir la santidad y la salvación han quedado relegados a un segundo plano”. El Señor resucitado ha vuelto a ocupar el centro del escenario. Ahora todas las luces apuntan hacia él. Ya no se trata de vivir desde el esfuerzo personal, es decir, desde la fuerza de voluntad de cada uno de nosotros, sino desde la gratuidad de la acción de Dios. Un nuevo mundo ha surgido sobre los escombros del antiguo, un mundo de gracia y de amor, donde la única ley que aparece es la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la gracia. La afinidad que hemos establecido entre ley (obras, esfuerzos, sacrificios, renuncias) y gracia debe ser quebrantada de una vez para siempre, aunque eso suponga un desgarrón en el alma de la mayoría de los fieles cristianos, demasiado apegados a esa manera de concebir la vida cristiana. El cristianismo debe ser liberado de ese fardo que le ha tenido encorvado durante tanto tiempo. “Si es recomendable hacer revisiones médicas periódicas, no lo es menos hacer también revisiones espirituales más a menudo, puesto que es muy fácil enfermar…”. No podemos resignarnos a vivir la vida cristiana tal como la hemos recibido. Sé que es muy duro lo que estoy diciendo. Pero el cristianismo no comenzó con una ley, sino con la experiencia de un encuentro con el Señor resucitado. Tenemos que entrar en ese terreno misterioso de la gracia, devolver al Señor su protagonismo y situar al hombre en el lugar que le corresponde. Tal como ha sido vivida la vida cristiana en los últimos siglos no es entusiasmante ni puede agarrar el alma de nadie. De hecho, la mayoría de los bautizados la han abandonado y ni siquiera la echan de menos.
La nota dominante de estas páginas será precisamente la gratuidad. Todo irá girando en torno a ella. Ese es el problema más fundamental de la vida cristiana. No podemos vivir dos vidas paralelas: una basada en nuestras obras y esfuerzos; otra basada en la gracia de Dios. Sólo desde una vida vivida en la gratuidad se irá desvaneciendo el rumor de palabras como ley, esfuerzos, obras, méritos, exigencias, sacrificios, para dejar paso a una dulce melodía que acaricia nuestra alma: todo es gracia. Esa es la asignatura pendiente que tenemos los hombres con respecto a Dios. Esa es la revolución que el cristianismo ha aportado. Esa es la experiencia que estamos viviendo y que nos está provocando a hacer una nueva reflexión sobre la esencia de la gracia y de sus repercusiones en la vida cristiana. Estamos ante el reto de formularla de la mejor manera posible, pero me atrevería a decir, sin temor alguno, que en los pocos años que llevamos del siglo XXI la teología de la gracia ha progresado más que en los mil años anteriores, de los cuales “habría que borrar más del ochenta por ciento de cuanto se ha escrito sobre ella”. Seguramente nunca llegaremos a formular con absoluta precisión esta nueva experiencia, pero ya estamos dando los primeros pasos, y cualquier avance, por pequeño que sea, nos llena de gozo. Tenemos que seguir roturando esa tierra virgen, que se abre tan prometedora ante nuestros ojos. Algo ha pasado que nos obliga a revisar las palancas que han movido la vida cristiana durante muchos siglos; algo ha sucedido y no podemos dejarlo deslizarse a nuestro lado, como si nada hubiera sucedido, porque ha sucedido. Estamos viviendo una revolución total en la vida cristiana, tan total que nos asusta. Nos da miedo tanto don, tanto amor, tanta gracia, tanta gratuidad.
Las páginas de este libro van a girar en torno a estas coordenadas: ley y gracia, exigencia y don, lo debido y lo gratuito, lo merecido y lo regalado, las virtudes y los dones, el mérito y la gratuidad… ¿Cómo compaginar esos elementos tan distintos? ¿Es posible que puedan convivir los unos con los otros? El Espíritu nos irá llevando, paso a paso, hacia esa bendita playa donde brilla por entero la gratuidad de la acción de Dios. No podemos pasar de puntillas sobre ella, porque está en juego la esencia misma de nuestra vida cristiana.
1 La ley
El tema de la ley y de la gracia tiene una larga historia en la tradición cristiana. Ley y gracia caminan por dos raíles distintos, de tal manera que no pueden encontrarse en ningún momento de su camino: donde impera la ley, la gracia está de sobra; donde reina la gracia, la ley debería retirarse y desaparecer. Ni la ley deja espacio para la gracia, ni la gracia para la ley. No es posible que las riendas de la vida cristiana sean llevadas unas veces por las obras, otras por la gracia, porque cada uno de esos dos términos tiene su manera de gestionar las cosas. Entonces, ¿tendremos que vivir la vida cristiana al compás de la ley (de las obras y de los esfuerzos, de las renuncias y de los sacrificios), o al ritmo de la gracia? ¿Ley o gracia? Ese es el dilema al que no podemos escapar. Eso es lo que vamos a contemplar a lo largo de estas páginas.
1. ¿Qué es la ley?
En nuestra tierra todo está regulado por alguna ley. El hombre es un ser social, que siente la necesidad de vivir en compañía de sus semejantes. Por eso, desde los tiempos más antiguos se vio la necesidad de tener un código de leyes que regulara la convivencia de unos hombres con otros. Apenas podemos imaginar lo que sería nuestro mundo sin normas de conducta y de comportamiento. En ese sentido la ley es un elemento fundamental, ya que educa para la convivencia y encauza los intereses de todos hacia el bien común[1].
Pero, ¿qué es, en realidad, la ley? ¿Cuál es su valor y su función? ¿Por qué caminos nos conduce?
En hebreo la palabra que nosotros traducimos por ley es torá… Parece que en sus orígenes esa palabra no tenía un sentido estrictamente jurídico, sino que significaba una enseñanza o una instrucción, un camino a seguir o una mano alzada que orientaba al pueblo de Dios en la dirección justa.
En el Nuevo Testamento la palabra torá fue traducida por nómos, un término que tampoco tenía en su origen un sentido demasiado jurídico. Con él se designaba “la costumbre, lo que se hace, lo que se debe hacer, lo que está bien hecho, lo normal, lo asignado, lo correcto”.
En latín existe la palabra lex, que nosotros traducimos por ley. Su etimología es oscura. Cicerón la hizo derivar del verbo legere, que significa leer: “Lex a legendo dicitur”, es decir, “La ley se dice de leer”. La razón de esa etimología hay que buscarla en la costumbre que existía entre los romanos de grabar las leyes en tablas para ser expuestas a la lectura pública. Pero Cicerón también insinuó otra posible etimología a partir del verbo delígere, que significa elegir, separar, poner a parte… En ese sentido, la ley indicaría el camino que el hombre tiene que elegir en su vida. Santo Tomás conoció esas etimologías, pero prefirió hacer derivar la palabra ley del verbo ligare (lex a ligando), que significa ligar u obligar, ya que lo propio de la ley es “ligar la voluntad a algo, obligándola a seguir en una dirección determinada”. Por tanto, según esas diversas etimologías la ley es algo escrito, algo que se lee, algo que se elige o elegimos, algo que nos liga y que nos obliga.
Pero cualquiera que sea el origen de la palabra parece evidente que “la ley es una norma, una regla que encauza la actividad de los hombres, que liga sus movimientos y mantiene sus actos dentro de un orden determinado, de tal manera que no se salgan del cauce que les ha sido marcado”. Santo Tomás propuso una definición que se ha mantenido como clásica a lo largo de los siglos: “La ley es la ordenación de la razón para el bien común, promulgada por aquel a quien corresponde el cuidado de la comunidad”[2].
La ley es una orientación del hombre con vistas al bien común de todos. Pero habría que añadir que la ley, en cuanto tal, no tiene consistencia en sí misma, porque lo esencial no es la senda por la que hay que marchar, sino el fin al que debe conducir. Por tanto, la ley sólo tiene un carácter funcional, es decir, que siempre está al servicio de algo que es mucho más importante que ella. Si hacemos de ella algo absoluto, caemos en la idolatría de la ley.
2. Diversas clases de leyes
La naturaleza social del hombre parece exigir una serie de leyes que regulen la convivencia entre todos y, cómo no, las relaciones del hombre con Dios[3].
El destino del mundo no está regido por el azar o la casualidad, sino por una ley eterna, por una providencia que lo conduce todo hacia su fin. La creación no fue algo que se le ocurriera a Dios en un momento de inspiración, sino un proyecto concebido desde toda la eternidad. Todo ha salido de sus manos, todo está bajo su mirada y sometido a su control. Pero íntimamente unida a ella aparece la ley natural, que puede ser descrita como “la encarnación de la ley eterna en la naturaleza humana”, como “la impresión de la luz divina en nosotros”, como “algo no escrito en piedras ni papiros, sino en el corazón”… San Ambrosio habló de ella como la “revelación natural” de Dios. De acuerdo con esa ley “el hombre se mueve hacia la verdad por un impulso natural, aspira a vivir en sociedad, a ser respetado y a respetar a los demás, a no engañar ni mentir, a no cometer adulterio, a no apoderarse de lo que es de otros, a evitar el mal y a hacer el bien, a respetar la vida de los demás”… Esos principios no pueden ser objeto de consenso, sino que se imponen por sí mismos a la naturaleza humana, ya que están como inscritos o grabados en ella.
Pero el hombre ha sido elevado, por pura gracia de Dios, a un orden sobrenatural. Por tanto, necesita ser orientado con normas y preceptos especiales que le orienten en ese camino. Esa es la finalidad de la ley divina positiva, que nos ha llegado por vía de revelación, es decir, de una intervención directa del Señor. Pero esa revelación ha sido realizada como en dos grandes etapas: una preparatoria, a través de lo que llamamos la ley antigua o la ley de Moisés; otra de cumplimiento, es decir, la nueva ley de Cristo.
La ley del pueblo de Dios está contenida en los cinco primeros libros de la Biblia (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio). En ellos se habla del “libro de esta ley”, de “la ley de Dios”, de “la ley de Yavé”, de “la ley de Moisés”. En esa ley estaba contenido el derecho civil, religioso, económico y ceremonial del pueblo elegido, es decir, todos los preceptos que tenía que practicar o evitar para caminar por las sendas del Señor. Entre todas esas leyes destaca de una manera muy especial el decálogo o los Diez mandamientos. La ley fue la hoja de ruta de los hombres de la alianza, la estrella polar que atrajo su mirada en todo momento.
Pero la ley antigua fue algo provisional, “como un compás de espera hasta que llegara Aquel que habría de realizar todas las promesas hechas a los padres”. En efecto, en un momento determinado de nuestra historia y en un punto concreto de nuestra geografía, Dios dejó de hablarnos por medio de la ley y de los profetas, y él mismo se hizo Palabra. Desde ese momento cesó la ley. Todo lo que Dios tenía que decirnos lo expresó en una palabra única y abreviada: Jesús, nuestro Señor. Si hablamos del Nuevo Testamento es porque el Antiguo se ha quedado viejo. Y si hablamos de ley antigua es porque hay una ley nueva. Pero lo nuevo ya no es la ley, sino la gracia. Desde su aparición en la tierra, Jesús es el único lazo de encuentro entre Dios y los hombres. Por eso aparece tan clara la confrontación entre la ley antigua y la ley nueva, entre un régimen bajo la ley, inaugurado por Moisés, y un régimen bajo la gracia, inaugurado por Jesús. La ley antigua se retiró para siempre cuando la gracia encarnada apareció en escena. Por tanto, pretender hacerse agradable a Dios y alcanzar la vida eterna por medio del cumplimiento de aquella ley, o de cualquier otra ley, es hacer un camino equivocado. Eso es lo que ha producido un revolcón inimaginable en nuestra historia. El hombre ya no se hace justo y agradable a los ojos de Dios por la práctica de la ley, sino por pura gracia. Sería “un error gravísimo que el cristiano orientara su vida en conformidad con una ley que le llega desde el exterior y que no viviera según la ley de la gracia”. La ley ha sido puesta “bajo el poder de la gracia”. Jesús llevó la ley antigua a su cumplimiento y, en virtud de su cumplimiento, a su fin. La letra muerta fue reemplazada por el Espíritu que vivifica. La ley nueva es la gracia misma del Espíritu Santo. Ahora ya no es una norma que se impone a nosotros desde fuera, sino una gracia que actúa en nosotros desde dentro[4].
¿Quiere decir esto que el Espíritu nos dispensa de los diez mandamientos, de las leyes del Evangelio y de las normas de la Iglesia? En absoluto. Lo que quiere decir es una cosa muy sencilla: que se ha producido un nuevo orden, es decir, que ya no vamos de la ley hacia Dios, sino de Dios hacia la ley; que ya no es el hombre el que lleva las riendas de su salvación por medio de la observancia de la ley, sino que las lleva Dios por medio de la revelación de su gracia. Sin ella todo sería letra que mata.
3. Obligatoriedad de la ley
Sin embargo, los teólogos y escritores eclesiásticos no cesan de poner en evidencia que la ley, tanto divina como humana, obliga al hombre a hacer u omitir algo. La ley, dicen, no es un consejo ni una advertencia, sino una orden. Las leyes están hechas para ser cumplidas, es decir, para ser llevadas a la práctica. De la esencia misma de la ley es su obligatoriedad. Si las leyes no fueran dadas con la intención de ser observadas se convertirían en letra muerta desde su mismo nacimiento. Cada uno podría marchar por el camino que más le agradara y hacer su voluntad en las diversas circunstancias de la vida. Pero el hombre está urgido a caminar por las sendas marcadas en la ley y nadie se la puede saltar “a la buena de Dios”. Las leyes pueden incidir más o menos en la vida, pero son siempre una orientación, una ruta por la que hay que marchar, ya que está en juego el bien común de la comunidad. El espíritu de la ley es que sean obedecidas y llevadas a la práctica, sobre todo si se trata de la ley de Dios, expresión de su voluntad. Su ley marca al hombre el camino que conduce hacia el fin para el cual fue creado.
La ley es un elemento fundamental para la convivencia entre los hombres. Pero la ley, como ya he indicado, es siempre algo referencial: indica un camino, señala una dirección, pero el que se quede encerrado en ella nunca llegará al término para el que fue concebida. Por eso, en la entraña misma de toda ley surge un peligro al que es muy difícil de escapar: el legalismo. El legalismo absolutiza la ley, es decir, la convierte en un valor en sí misma, la transforma de medio en fin y la hace perder su sentido orientador. A partir de ese momento “comienzan las interpretaciones y las interpretaciones de las interpretaciones de la ley” en una cadena sin fin. Lo que debería ser una orientación acerca de lo que hay que hacer o evitar se convierte en una tela de araña que envuelve por entero al hombre. En ese sentido, el legalismo representa una amenaza mortal sobre todo para la vida moral y religiosa. El legalismo convierte la vida en una obediencia y en un sometimiento a la ley. Pero en ese caso el que la cumple “se cree con derecho a un salario o a una paga por haberla puesto en práctica”, y de ese modo convierte a Dios en deudor suyo. Pero si el hombre recibiera su recompensa por la observancia de la ley ya no necesitaría para nada de la gracia, ya que tendría la salvación al alcance de sus obras y de sus esfuerzos. Pero una moral legalista es lo más ajeno a una vida vivida según el Espíritu. En la vida cristiana lo diferencial es Jesús no el cumplimiento de una serie de leyes. No es la gracia la que está al servicio de la ley, sino la ley al servicio de la gracia. El orden de factores altera totalmente el resultado. Si ponemos la ley antes que la gracia, lo desvirtuamos todo: el cristianismo se viene abajo sin remedio, la obra de Jesús queda reducida a la nada. La ley está orientada hacia la gracia, el Antiguo Testamento hacia el Nuevo, la promesa hacia su cumplimiento[5]. Precisamente por eso se nos plantea el problema de la ley y de la gracia. Si ley, ¿para qué gracia? Si gracia, ¿para qué ley?
2 La dinámica de la ley
En la vida cristiana casi todo ha girado en torno a la ley, es decir, a lo que el hombre tiene que hacer para hacerse agradable a los ojos de Dios y conseguir su salvación. La gracia ha jugado el papel de “pariente pobre”, rebajada a la categoría de auxilio, de ayuda o de socorro por parte de Dios para hacerle fuerte en sus luchas y dificultades. Pero desde la ley no se puede dar nunca el salto hasta la gracia, precisamente porque la gracia es algo gratuito, que sólo procede de Dios. Eso es lo que nos pone ante una disyuntiva: o la ley o la gracia; o nuestras obras por Dios, o la obra de Dios por nosotros. Eso es lo que ha dado origen, como veremos, a dos maneras de concebir la religión y a dos maneras de vivirla. Cada una de ellas tiene su dinámica propia, que hay que seguir paso a paso.
1. La religiosidad natural
La ley, con todo lo que ella pone en marcha (obras y esfuerzos, sacrificios y penitencias, renuncias y propósitos) tiene una dinámica muy clara y envolvente. Por medio de su observancia se trata de conseguir el favor de los dioses, o del único Dios.
Por más que nos remontemos en el tiempo, no ha habido momento alguno de nuestra historia en el que los hombres no hayan creído en Dios o en algo equivalente. La religión es un dato universal en la vida de los hombres. “No encontrarás, decía Plutarco, ninguna ciudad sin templos, sin dioses, sin oraciones, sin sacrificios para pedir gracias”.
El término religión procede, con bastante probabilidad, del verbo latino ligare o re-ligare, que significa unir, vincular o volver a atar. Pero, ¿cuándo sintió el hombre la necesidad de ligarse o de vincularse con Dios? ¿Cuándo comenzó a creer que había alguien superior a él, que podía castigarle o bendecirle, darle salud o enfermedad, vida o muerte? ¿Cómo vivirían los primeros hombres su relación con Dios? ¿Cómo sería el Dios a quien rindieron culto?
La Historia de las Religiones ha sido una caja de sorpresas para nosotros. El hombre primitivo debía preguntarse sin cesar: ¿Cómo ha surgido todo lo que ven nuestros ojos? ¿De dónde ha venido? ¿Quién ha hecho existir los cielos y la tierra, los ríos y los mares, los árboles y los animales? ¿De dónde hemos venido los hombres? ¿Qué hay en esos espacios infinitos? ¿Quién vive en ellos? ¿Cómo será el que lo ha hecho existir todo? ¿Podremos relacionarnos con él? ¿Querrá él relacionarse con nosotros?
Los primeros hombres vivían en un contacto continuo con la naturaleza: el día y la noche, el sol y la luna, las lluvias y las sequías, las cosechas y la fertilidad. Todo estaba en tránsito, menos ese cielo, alto y azul, lleno de vida y de poder. Esa era la región donde habitaban los dioses. Ellos habían creado todo lo que sus ojos podían contemplar. Los hombres intentaron tenerlos controlados por todos los medios, ya que su vida dependía por entero de ellos. Pero la relación con los dioses “fue de abajo hacia arriba”. Era el hombre el que se ponía en evidencia con su culto, sus ayunos, sus oraciones y sus sacrificios. Los dioses estaban casi siempre pasivos, contemplando lo que hacían los hombres en la tierra.
Ese es el núcleo de esa religión natural, cuya influencia se ha hecho sentir tanto en el judaísmo como en el cristianismo: el deseo del hombre de hacerse agradable a los ojos de Dios, de ganarle a su causa, de arrancarle sus beneficios y favores a base de sacrificios, de obras y de esfuerzos, de ayunos y de penitencias, de súplicas y de oraciones… Ese es el tipo de religiosidad que el hombre practica cuando le falta la experiencia de un encuentro personal con el Dios revelado. No conoce otro medio de ganar y de tener propicio a Dios más que con sus obras, sus esfuerzos y sacrificios.
2. La ley y la gracia: dos maneras de vivir la vida cristiana
La vida cristiana ha girado siempre en torno a estos dos polos: o la obra de Dios por el hombre, o las obras del hombre por Dios; o los esfuerzos del hombre por ganar la gracia, o la oferta de la gratuidad por parte de Dios. La predicación de la Iglesia ha insistido hasta la saciedad en la necesidad de hacer obras buenas para conseguir la perfección y la santidad y así conquistar la vida eterna. Pero, como ya he insinuado, no podemos vivir dos vidas paralelas: una, basada en nuestras obras y esfuerzos; otra, basada en la gratuidad de la acción de Dios. La primera ya ha sido bien experimentada a lo largo de más de mil quinientos años de cristianismo, la segunda es la asignatura pendiente que tenemos los hombres. El cristianismo está ante un reto que no puede ser esquivado ni pasado por alto, porque está en juego su presente y su futuro.
En efecto, a lo largo de los siglos pasados la religión ha sido concebida de dos maneras: como “religión de obras y de méritos” o como “religión de gracia y de gratuidad”. Cada una de ellas tiene su propio estilo y su manera de proponer la actitud del hombre ante Dios. La religión de obras pone el acento sobre el esfuerzo y la acción del hombre, es decir, sobre lo que tiene que hacer por Dios. En ese tipo de religión el hombre ocupa prácticamente el centro del escenario. Él es el que aparece en plena tensión, como un atleta en plena carrera, mientras que Dios sólo aparece como en un segundo plano, dando ánimos y colaborando. Pero el que realiza el esfuerzo y el que se apunta casi todo el mérito es el hombre. En ese tipo de espiritualidad “el hombre gira siempre en torno a su propio eje”. Es verdad que trata de hacerse agradable a los ojos de Dios, pensando que lo que hace es lo que el Señor espera de él. Pero él es el centro de todo, él es el que se esfuerza por vivir según su voluntad. ¿No es eso lo que Dios quiere? Esa concepción de la vida cristiana ha producido hombres ascéticos y esforzados, heroicos en muchos casos, pero cerrados y replegados sobre sí mismos. Por eso, la religión de obras no conoce la gratuidad y, por tanto, no florece en alabanzas.
La religión de gratuidad, por el contrario, pone el acento en la iniciativa divina, en el don sobre la exigencia, en la gracia sobre la ley, en la mística sobre la ascética, en la acción de Dios sobre las obras del hombre. Es el Señor el que lleva las riendas de su vida y quien le impulsa por entero. La religión de gracia enseña a mirar el mundo de Dios antes que al propio yo. Por eso, esa religión pone cantos de alabanza en el corazón y en los labios de los hombres.
Se diría, por tanto, que hay como dos corrientes que se agitan en el seno del cristianismo: una ardiente y otra fría. La fría se identifica con los dogmas y las verdades, con las obras y con los méritos, con el pecado, la culpabilidad y el miedo a la condenación; la ardiente, por el contrario, arrastra con su ímpetu gozoso a todos aquellos que han hecho la experiencia de un encuentro personal con Jesús, y que se saben amados y salvados por él. Unos pretenden llegar a Dios utilizando todos los recursos humanos a su disposición, otros lo hacen guiados y conducidos por el Espíritu. Los primeros suelen ser muy generosos en la práctica todo lo que el Señor ha mandado, pero viven “de lo que ellos han producido o ganado con sus obras”. Seguramente han hecho miles de actos piadosos y de obras buenas por Dios, pero no han conocido la gratuidad de su acción. Muchos de nosotros sabemos muy bien de qué hablamos, porque hemos pasado más de la mitad de nuestra vida sin haber pisado el terreno de la gratuidad.
Por tanto, según se formule la cuestión, se ponen de manifiesto dos formas muy distintas de vivir el cristianismo: “una de tipo voluntarista, moralista, ascética, donde el esfuerzo humano aparece casi siempre en primer plano; otra gratuita, en la que salta al primer plano la acción de la gracia en el hombre”. ¿Hacia dónde debería inclinarse el peso de la balanza?
3. Por las sendas de la ley y de las obras
La dinámica de la ley es implacable: nos lleva por el camino del hacer, de las obras y de los sacrificios, de tal manera que nos apresa en sus redes hasta no dejarnos respirar. La ley es una mano amenazante en nuestro camino, si no ponemos en práctica lo que Dios nos ha mandado. Pero, ¿hasta dónde puede llevarnos ese camino? ¿Qué consecuencias puede tener para la vida cristiana? En tanto en cuanto yo puedo ver ahora, la observancia de la ley nos lleva a una espiritualidad de obras y de méritos, de práctica de las virtudes, de ascesis y de lucha, individualista e intimista, vivida a la sombra de un Dios exigente y justiciero, donde el hombre aparece en primer plano, pero oprimido por ese yugo que termina por asfixiarlo.
3.1. Una espiritualidad de obras y de méritos
En el seno de la Iglesia se ha librado siempre una batalla tremenda entre la gracia, por una parte, y las obras por otra. Pero, ¿qué relación puede establecerse entre ley y gracia, obras y gracia, méritos y gracia? La respuesta debería ser muy sencilla: entre ley y gracia no puede haber compromisos de ningún tipo. En efecto, si la ley ocupara el primer plano, ¿dónde quedaría la gratuidad de la acción de Dios?
En la vida de cada día funciona con la mayor normalidad lo que se conoce como el principio acción-reacción: “Dios ha hecho, yo tengo que hacer; Dios ha mandado, yo tengo que obedecer; Dios ha dado unas leyes, yo tengo que cumplirlas. Para llegar a la perfección y a la santidad hay que hacer, para estar en buenas relaciones con Dios hay que hacer, para ser agradables a sus ojos hay que hacer, para salvarse hay que hacer. Si el Señor ha hecho tantas cosas por nosotros, nosotros tenemos que hacer algo por él; si nos ha señalado el camino a seguir, nosotros tenemos que marchar por él; si nos ha dado una serie de leyes y de normas, nosotros tenemos que ponerlas en práctica”.
La ley parte siempre de un principio muy claro: “Tú mandas, yo obedezco; tú ordenas, yo hago; pero si yo hago, tú tienes que pagarme, tú me debes una recompensa”. De una manera u otra el hombre aspira a ser el responsable de su propia historia. En su vida aparece sin cesar un “yo titánico que se esfuerza al máximo para tener éxito en la profesión, en el trabajo y en las relaciones sociales”. Es como una voz de fondo que susurra contantemente en nuestro interior: “Puedes lograrlo, tienes que llegar a ser más”[6]. Pues lo que sucede en la vida de cada día lo hemos traspasado, casi tal cual, a nuestras relaciones con el Señor. La ley, por decirlo de alguna manera, pone a Dios y al hombre en plano de igualdad, como si fueran socios de una empresa común. Por tanto, “a mayor observancia de la ley más perfección, más santidad, más méritos, más derechos para conseguir la salvación y merecer el cielo”. Pero en ese planteamiento de la vida cristiana “la gracia se convierte en un negocio de compraventa” por parte del hombre, porque con el cumplimiento de la ley el hombre tendría “atado y bien atado” a Dios. Pero a Dios no se le puede comprar por más obras y sacrificios que hagamos, sencillamente porque no está en venta. Por eso, la gratuidad es el reverso de ese tipo de religión.
En la dinámica acción-reacción, el cristianismo ha introducido una variante que la deja sin efecto: la obra salvadora de Jesús. Eso es lo que nos introduce en el mundo de la gratuidad más absoluta. Por eso, cuando proponemos invertir el orden de factores, es decir, cuando ponemos la gracia y la gratuidad a la cabeza de todo el proceso, el hombre comienza a temblar, porque en ese terreno pierde todo su protagonismo y apenas se le ve. Pero desde que Jesús murió en una cruz “la ley de las obras y del mérito” dio por terminada su misión; desde ese momento todo se mueve en el terreno de la gracia. Ante ese despliegue de amor, todos los esfuerzos por hacernos agradables a los ojos de Dios y por tratar de ponerle de nuestra parte están destinados a la nada, “porque comenzar por las obras antes que por la gracia es como construir una casa comenzando por el tejado”. Los que pretenden hacerse agradables a los ojos de Dios a través de sus obras y esfuerzos no mantienen con él una relación filial, sino de justicia; no de gracia, sino de mérito. Pero desde el momento en que pronunciamos la palabra mérito toda la doctrina de la gracia comienza a tambalearse. Si, en efecto, Dios estuviera obligado a recompensar al hombre por sus obras buenas, ¿dónde quedaría la gracia? ¿Alguien se atreverá a afirmar que Dios tiene deudas que saldar con el hombre? San Agustín ya dijo que las obras del hombre son el resultado de la acción de Dios en él, de tal manera que “al coronar los méritos del hombre, el Señor coronaría su propia obra”. San Bernardo escribió estas palabras preciosas: “Luego mi único mérito es la misericordia del Señor. No seré pobre en méritos, mientras él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. ¿Contaré, entonces, mi propia justicia? Señor, narraré tu justicia, tuya entera”[7]. ¿Cómo decirlo? Las palabras más adecuadas serían estas: “Que el mérito es un hijo de la gracia, es decir, que no es el principio de la gracia, sino el resultado de la presencia de la gracia en el hombre”. “No digas, por tanto: ‘Lo recibí porque lo merecí’. No te creas haberlo recibido por merecerlo; no lo habrías merecido de no haberlo recibido. La gracia precedió a tu merecimiento. No, no es la gracia hija del mérito, sino el mérito de la gracia. Porque si la gracia fuera fruto del mérito sería compra y no don gratuito. Por nada, dice un salmo, los hará salvos (55,8). ¿Qué significa esto? Nada encuentras en ellos por donde los salves; y, sin embargo, los salvas. Das gratis, salvas gratis, tú, que nada encuentras en ellos por donde salvarlos y sí mucho por donde condenarlos”[8].
Por eso, cuando en la vida cristiana se produce una inversión de los planos hay que alzar la voz de alarma para que todo sea reconducido a la normalidad. Cuando el hombre pretenda ocupar el puesto de Dios habrá que recordarle que la criatura no puede estar nunca por encima del Creador. La desproporción entre nuestras buenas obras y la vida eterna es de tal magnitud, que no hay ninguna adecuación entre las unas y la otra. Todo lo bueno que sale de nosotros es mérito suyo. Nuestros méritos no son nuestros, sino méritos de Dios en nosotros. Cualquier obra buena que hagamos depende de la gracia de su presencia en nosotros. Por eso, no es bueno que el hombre ponga un precio a las obras que hace por Dios. “En en el cristianismo no hay espacio para el mérito, porque somos hijos de la gratuidad divina”.
Desde hace varios siglos, fe y vida han marchado “con el paso cambiado”, como si fueran dos mundos diferentes. El mundo de la fe ha girado en torno a una serie de dogmas y verdades abstractas, mientras que el de la vida se ha movido en torno a la familia, el trabajo, la salud, la seguridad, el pasarlo bien, el gozar de todo. El cristianismo ha sido convertido en una religión de cumplimiento, es decir, de “cumplo y miento”: “sopa de marisco sin marisco”, “cristianismo sin Cristo”, “creencia sin fe”, “ritos y ceremonias sin contenido alguno”. De hecho, la mayoría de los bautizados viven ajenos a toda práctica religiosa, alejados de Aquel que puede dar un sentido pleno a su vida. Jesús no es el eje en torno al cual gira su existencia. Su entrada en la Iglesia no ha sido el resultado de una decisión personal y de un encuentro cara a cara con el Señor. Eso es lo que ha producido una situación terriblemente extraña. Podemos asistir a misa y comulgar mil veces sin que suceda nada en nuestra vida. Se ha producido un abismo que es imposible de rellenar, a no ser por un milagro de la gracia. ¿Quién podrá convertirse a una Iglesia donde sus fieles viven en una contradicción casi total entre lo que creen y lo que viven? Nietzsche decía: “Mejores canciones tendrían que cantarme, para que yo pudiera creer en ellos”[9].
Una leyenda preciosa puede ilustrar lo que intento expresar: Prakash era un hombre santo y estaba muy orgulloso de serlo. Ansiaba con toda su alma ver a Dios; así es que se alegró muchísimo cuando un día Dios le habló en su sueño y le dijo:
−Prakash, ¿quieres verme y poseerme de veras?
−Por supuesto que lo quiero, le respondió. Ese es el momento que he estado esperando. Me contentaría incluso con un solo vislumbre vuestro.
−Así será, Prakash. En la montaña, lejos de todos y de todo, te abrazaré.
Al día siguiente Prakash, el hombre santo, se despertó excitado después de una noche inquieta. La vista de la montaña y la idea de ver a Dios cara a cara casi le obligaban a alzarse del suelo.
Entonces comenzó a pensar impaciente para sí mismo qué presente podría ofrecerle a Dios, porque, sin duda, esperaría algún presente. Pero, ¿qué podía encontrar digno de Dios?
−Ya lo sé, pensó. Le llevaré mi hermoso jarrón nuevo. Es valioso y le encantará... Pero no puedo llevarlo vacío. Debo llenarlo de algo.
Estuvo pensando mucho y asiduamente en lo que metería en su precioso jarrón. ¿Oro? ¿Plata? ¿Algún diamante o algunas piedras preciosas? Después de todo, Dios mismo había hecho todas aquellas cosas, por lo que se merecía un presente más valioso.
−Sí, pensó al final, le daré a Dios mis oraciones. Esto es lo que esperará él de un hombre santo como yo. Mis oraciones, mi ayuda y mi servicio a los demás, mis limosnas, sufrimientos, sacrificios, buenas obras...
Prakash se sentía contento de haber descubierto justamente lo que Dios esperaría y decidió aumentar sus oraciones y buenas obras, consiguiendo un verdadero récord de ellas.
Durante las semanas siguientes anotó cada oración y cada obra buena colocando una piedrecita en su jarrón. Cuando estuviera lleno hasta rebosar lo subiría a la montaña y se lo ofrecería a Dios.
Finalmente, con su precioso jarrón lleno hasta el borde de piedrecitas, Prakash se puso en camino hacia la montaña. A cada paso del camino se repetía lo que debía decirle a Dios:
–Mira, Señor, ¿te gusta mi precioso jarrón? Espero que sí. Estoy seguro de que te gustará y que estarás encantado con todas mis oraciones y buenas obras que he ahorrado durante este tiempo para ofrecértelas. Por favor, abrázame ahora.
Prakash siguió subiendo de prisa la montaña, donde tenía su cita con Dios. Repitiéndose todavía su discurso y jadeante ahora de expectación, llegó trémulo de ilusión a la cumbre. Pero, ¿dónde estaba Dios? No se le veía en ningún sitio.
–Dios, ¿dónde estás? Me invitaste aquí y yo he mantenido mi palabra. Aquí estoy; pero ¿dónde estás tú? No me decepciones. Por favor, muéstrate.
Lleno de desesperación, el santo hombre se echó al suelo y rompió a llorar. Entonces, de repente, oyó una voz que descendía retumbando de las nubes:
–¿Quién está ahí abajo? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Eres tú, Prakash? No te veo. ¿Por qué te escondes? ¿Qué has puesto entre nosotros?
–Sí, Señor. Soy yo, Prakash. Tu santo hombre. Te he traído este precioso jarrón. Mi vida entera está en él. Lo he traído para ti.
–Pero no te veo. ¿Por qué has de esconderte detrás de ese enorme jarrón? No nos veremos de ese modo. Deseo abrazarte; por tanto, arrójalo lejos. Quítalo de mi vista. Arrójalo lejos. Vuélcalo.
Prakash apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Romper su precioso jarrón y tirar lejos todas las piedrecitas?
–No, Señor. Mi hermoso jarrón, no. Lo he traído especialmente para ti. Lo he llenado de mis...
–Tíralo, Prakash. Dáselo a otro si quieres, pero líbrate de él. Deseo abrazarte, Prakash. Te quiero a ti”.[10]