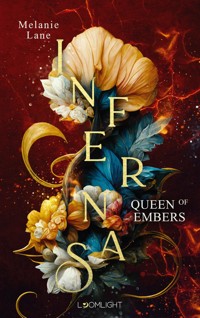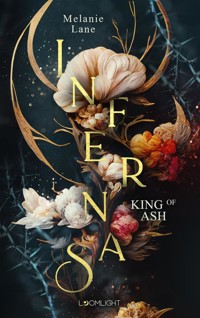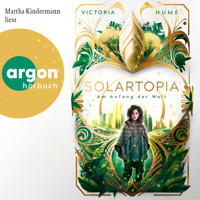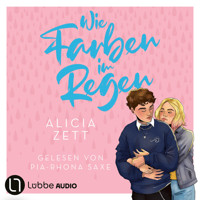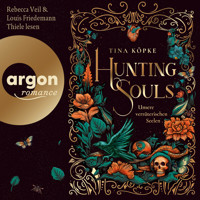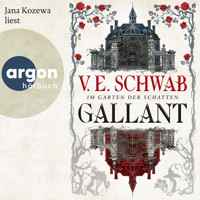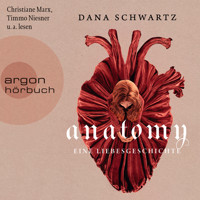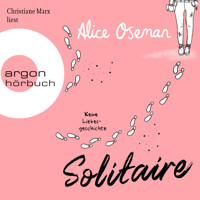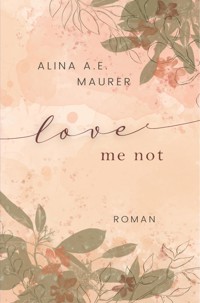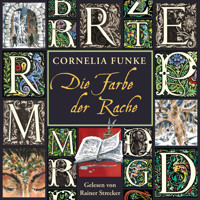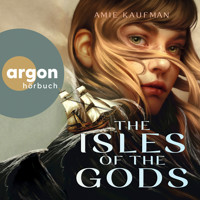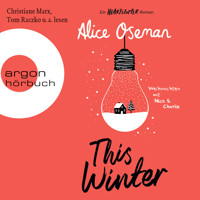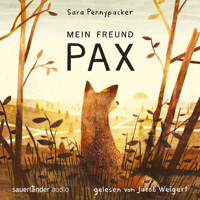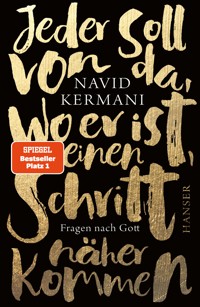Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nowevolution
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
La Evacuación es una novela satírica, pero que se apoya en una experiencia real: la de su autor, Carlos Almira, que desde hace diez años es profesor de Geografía e Historia de Enseñanza Secundaria y Bachillerato en Andalucía. La novela denuncia la pasividad de todos, de padres, de gobiernos y de cómo miramos hacia otro lado, mientras nuestros jóvenes, alcanzan cuotas más que altas de abandono de estudios, y de valores perdidos. Estamos haciendo que nuestros hijos, que nuestros líderes del futuro no sepan apreciar las cosas, la permisividad es culpa de todos. Pero es evidente que nuestros dirigentes políticos deben empezar el camino, se ha valorado muy poco la base real del crecimiento elemental de la sociedad, los jóvenes, sus alternativas, las conciencias, sus valores, la Educación a todos los niveles, y esta novela es una llamada de alarma para todos. En un Instituto cualquiera de enseñanza secundaria de Andalucía, todo está a punto de ocurrir, algo que se espera, dado la situación en la que se encuentra el centro, estremecerá a los gestores provinciales, los padres, los alumnos y por supuesto los profesores. Desde el inspector de Educación que hace la vista gorda con sus visitas rutinarias, el director del centro que ya solo deja pasar el tiempo, y los profesores que han tirado la toalla por los alumnos por falta de interés de todos. Desarrollan un cuento de lo absurdo con humor y palabras aún por inventar, la situación tan calamitosa de nuestra sociedad donde los alumnos son las víctimas, y unos seres fantásticos con tintes apocalípticos serán los que juzguen esta mala situación. Provocando un final más que desconcertante a la par que poético. Carlos Almira "adorna" esta situación con su fantástica prosa y el lenguaje tan elaborado que le caracteriza, ofreciendo un nuevo lenguaje, por supuesto la novela tiene un extenso glosario con este nuevo vocabulario que espera, por lo menos, poder arrancar una sonrisa en todos los lectores
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
.nowevolution.
EDITORIAL
Título La evacuación.
© 2010 Carlos Almira Picazo.
© Ilustraciónes de Ikky.
© Diseño Gráfico: nowevolution.
Primera Edición Mayo 2011.
Derechos exclusivos de la edición.
© nowevolution 2011.
ISBN: 9788493989507
Edición digital Marzo 2013
Printed in Spain (Impreso en España)
Esta obra no podrá ser reproducida, ni total ni parcialmente en ningún medio o soporte, ya sea impreso o digital, sin la expresa notificación por escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Más información:
www.nowevolution.net/ Web
[email protected] / Correo
nowevolution.blogspot.com / Blog
@nowevolution/ Twitter
nowevolutioned / Facebook
A Santi, y a mis alumnos que quieren y merecen aprender.
“Es muy importante conservar en todo momento la calma: hacer como que participas del juego para que de verdad sea un juego; reírles pedagógicamente la broma; dejarte zancadillear y levantar como si fueran a hacerte la manta; ¡qué mosca os ha picado!; fingir aún ante la ventana, los dos pisos, las pistas encharcadas, desiertas, ya prácticamente en el aire, que no has oído las oraciones, las frases gramaticalmente aberrantes de los muchachos”
NOTA DEL AUTOR
La Evacuación es una novela satírica, pero que se apoya en una experiencia real: la de su autor, Carlos Almira, que desde hace diez años es profesor de Geografía e Historia de enseñanza secundaria y bachillerato en Andalucía. El propósito de esta novela, aparte de procurar un placer literario a sus lectores, es denunciar y criticar, desde la fantasía y el humor, el calamitoso estado en que se encuentra actualmente la enseñanza en España.
CAPÍTULO PRIMERO
El Instituto Jean Piaget, y la buena «Educación»
Una mañana radiante de finales de junio de 2008, el instituto de enseñanza secundaria obligatoria Jean Piaget recibió una visita inesperada del nuevo inspector. Este era un hombre joven, de aspecto corriente, algo atildado; la camisa plisada, de un morado encendido, lucía un pin con la flamante paloma de la paz en pleno vuelo; el rostro bien rasurado, franco y abierto, un poco cuadrado, duro, mostraba la satisfacción de su dueño con el mundo, aunque era un hombre que no escatimaba miradas de desaprobación hacia lo que le rodeaba, como quien se encuentra acostumbrado a aprobar a los demás y considerar razonable un único punto de vista: el suyo. Aparte del morado, destacaba el color de la corbata, tan ancha que casi parecía un babero, de un rojo cereza encendido.
El joven inspector hubiera querido charlar con los bedeles, pero estos estaban muy ocupados; hubiera deseado retener a algún alumno y preguntarle sobre su vida y su educación, pero en esas fechas las clases ya habían terminado hacía dos semanas. Los pasillos permanecían vacíos y el vestíbulo abierto hacia el patio principal y el trasero (donde asomaba un extraño edificio), las escaleras y la propia portería aparecían más que tranquilas, casi silenciosas, desoladas, lúgubres.
Tuvo pues que conformarse, mientras esperaba, con repasar mentalmente el objeto de su visita. Hacía días que podía estar de vacaciones, pero su sentido del deber se lo impedía. Recién nombrado, necesitaba hacerse una idea de la situación de su zona; aunque sobre todo deseaba implantar ciertas reformas que consideraba necesarias, urgentes, y que acariciaba desde hacía años.
A pesar de lo temprano de la hora, un bochorno brotaba ya del aulario cerrado; al calor se sumaban el olor a cerrado, a polvo antiguo; y la claridad desagradable y cegadora que caía de los ventanales desacoplados.
En ese momento el señor director estaba en su despacho, interrogando a un alumno sospechoso de haber provocado un cortocircuito con unas tijeras de cocina:
—Vamos a ver, Taburete, ¿metiste o no las tijeras en el enchufe?
—No.
—¿Tú no estabas en el salón de actos hace un minuto?
—No.
—¡Dile al señor director lo que estabas haciendo allí con esto!
El que acababa de hablar, Ignacio, el bedel, se acercó, casi se abalanzó sobre el delincuente, empuñando las tijeras en cuestión. El joven retrocedió, sacudido por un imperceptible escalofrío. Evitó mirar al Monstruo, cuyo aliento ya podía sentir en la oreja, y meneó la cabeza con resuelta obstinación.
—¡No!
Un golpe seco, suave pero acuciante, los arrancó de sus reflexiones y sus ensueños: se abrió la puerta y asomó la cabeza de Ana, la segunda bedel.
—Hay aquí un señor que quiere verle —anunció.
Los tres se volvieron hacia ella.
—¿Quién es? —sondeó el director.
—Un inspector.
El nuevo, pensó Antonio Cuadrado. ¿Qué querrá?
La habitación apenas admitía la presencia de una persona más. Todo estaba manga por hombro en el despacho: los estantes descabalados, rebosaban hasta el techo de cartapacios y archivadores del año catapún; una torre y una pantalla de ordenador, aparatosa y anticuadísima, ocupaban casi toda la mesa; una maraña de cables y enchufes invadía el suelo deslucido, donde no quedaba una sola baldosa sana. Por lo demás, el mobiliario no podía ser más precario y sucinto: la única mesa, sin un palmo libre, estaba atestada de carpetas y papeles sueltos que había que revisar ese mismo día; sobres de cartas sin abrir, paquetes de libros, un vaso lleno de bolígrafos sin caperuza; un sello de caucho; dos sillas inseguras esperaban arrinconadas contra la pared, junto a un segundo archivador de hierro, un mueble monumental, con los cajones ordenados alfabéticamente; una sola ventana minúscula, siempre entreabierta, daba a un jardincito, poniendo la única nota amable al lugar. Por allí penetraba la luz, el canto de los pájaros, el estrépito de los tractores.
El hombre se introdujo con aplomo en la habitación, extendió la mano al bedel, y dijo:
—Buenos días, soy el nuevo inspector.
—El director es él —replicó Ignacio, enrojeciendo hasta las orejas.
—Buenos días en cualquier caso.
Y se intercambiaron los clásicos apretones de mano y sonrisas.
El recién llegado examinó rápidamente a los circunstantes, con ojillos duros, penetrantes y malignos. Antonio Cuadrado despegó su corpachón de la silla, parapetada tras la mesa, y le tendió una mano formidable y cuadrada de campeón de lucha.
—Siéntese, si puede.
No tuvo que mirar al bedel para que este, guardándose rápidamente las tijeras en el bolsillo de la bata de color azul marino, se retirase empujando a Ana por el pasillo. Transcurridos unos segundos, el presunto saboteador le siguió, vacilante, escabulléndose entre los dos hombres que seguían en el mismo lugar.
Al fin, el director le acercó una silla, se disculpó por la espera y el desorden, y cerró suavemente la puerta. Había recobrado su aplomo y su bonhomía. El color volvía a teñir su rostro fresco, colorado, y lustroso.
—Perdone —insistió.
—Tenía que haberle avisado.
En ese instante se oyó un ruido procedente del corredor, compuesto por gruñidos, voces, y carreras; una puerta misteriosa golpeó con estrépito a lo lejos; algo cayó al suelo o se estrelló contra la pared; finalmente, el alboroto se perdió, disipándose en la distancia, y volvió a reinar la calma.
Desde hacía muchos años, Antonio Cuadrado vivía obsesionado con la sensación de una catástrofe inminente, que lo amenazaba precisamente allí, entre aquellas paredes.
El instituto de enseñanza secundaria obligatoria Jean Paiget rezumaba ahora paz, una calma engañosa que se traducía en la ausencia de ruido y movimiento. Para quien tuviera oídos y sensibilidad, sin embargo, resultaba claro que aquel era un escenario de guerra y lucha sin cuartel; algo violento y maligno vibraba en el aire, en la quieta y tensa atmósfera, aparentemente inconmovible. El director lo sabía por amarga experiencia.
El edificio dormía pesado, bajo el primer calor de junio.
En otro tiempo, y pese a ocupar un inmueble en ruinas, concretamente una granja de cerdos cerrada en tiempos de la República, el instituto había sido un centro modelo: a principios de los años ochenta, antes de la funesta reforma educativa, cuando aún contaba con menos de la cuarta parte del alumnado y la mitad del profesorado actuales, el centro había obtenido la calificación de «excelente»; entre sus paredes resonaban entonces, entre el venerable latín, los nombres de Platón, Newton, Picasso, u Otto von Bismarck, entre otros. Durante las clases, las puertas de las aulas permanecían abiertas.
Aquellos días lejanos y dorados habían pasado para siempre.
Entonces Antonio Cuadrado aún era un simple profesor adjunto, que tenía que bailarle el agua al catedrático, condecorado con la banda azul de caballero mutilado; luego, mucho antes de que se retirasen los crucifijos de las aulas, desmontados y embaulados felizmente los símbolos y las insignias del anterior régimen, comenzó una época de libertad y efervescencia cultural sin parangón: el instituto, pese a estar anclado en un pueblo de montaña, tuvo durante unos breves años su revista mensual y su compañía de teatro, formada por alumnos y profesores, que llegó a representar obras de Lope y Calderón.
Lo esencial de la dicha es la brevedad, y toda felicidad es precaria: aquella época apenas duró un lustro, lo suficiente para dejar un recuerdo y un sabor imborrables.
Aún debían andar por ahí, arrumbados en algún trastero, comidos por el moho y los ratones, antiguos números de El Émbolo, la revista cultural del centro; y carteles anunciadores para las representaciones de Carnaval y final de curso, en una de las cuales el director había hecho el papel de espadachín.
Entonces él, como todos sus compañeros, preparaba concienzudamente cada clase, aún en los niveles inferiores; en el último curso sus explicaciones a menudo eran más abstrusas y profundas que las de primero de carrera; al repasar ahora aquellos apuntes y aquellos libros sin ilustraciones, densos, repletos de bibliografía y ejercicios sin solucionario, se le encogía el corazón.
Sufría las bromas y las gamberradas clásicas que han padecido desde siempre, desde la antigüedad, quienes se han dedicado al oficio de enseñar; sin embargo, no podía imaginar la locura y la falta de respeto, el desprestigio que en muy pocos años iba a alcanzar su profesión. Era algo inconcebible, a la vez que triste y asombroso.
En aquella época la Meca de la clase media era la universidad, y el Camino de Damasco pasaba por las duras aulas del bachillerato.
Los profesores fumaban por los pasillos y en la cafetería; los alumnos mayores, en los lavabos, o en los rincones más recónditos del patio. Se hablaba de lo que siempre se ha hablado y se hablará.
Nadie acudía a clase sin libros, ni libretas, ni material, pero tampoco con la mochila atiborrada de tomos y cuadernos inéditos; los artilugios más sofisticados que se podían sorprender e incautar, disimulados al fondo de alguna cartera, era una radio de bolsillo o una calculadora con operaciones prohibidas o una revista erótica.
Del final de las aulas llegaba un cuchicheo más o menos entreverado de risas ahogadas, según el profesor que impartía clase en ese momento; la mayoría de los chicos tomaban sus apuntes con mayor o menor desgana y aplicación. Menudeaban los bostezos y las miradas disimuladas al reloj.
Al sonar el timbre, rechinaban las bancas, los pasillos se llenaban de carreras y gritos, todos corrían al patio a por el cigarro, el bocadillo, el balón, a pelar la pava; el recinto quedaba en silencio y como deshabitado, sumido en la nostalgia.
Antonio Cuadrado se sonreía cuando algún compañero idealizaba aquella edad de oro: los alumnos estudiaban y copiaban en los exámenes, como se ha hecho desde que el mundo es mundo; siempre encontraban el mote más hiriente, la coartada y el aire de inocencia más invulnerables. Tal es la naturaleza humana.
No es cierto que cualquier tiempo pasado fuese mejor.
No obstante, términos como pedagógico, currículo, orientación, o transversal, jamás se escuchaban en las pacíficas aulas, ni en la sala de profesores, ni en la cafetería, ni entre las paredes de aquel edificio.
Muchos alumnos procedían del mismo pueblo. El instituto estaba encaramado en una peña, antiguo hito defensivo de los cristianos frente a los sarracenos. Como suele ocurrir, la parte baja del pueblo se desparramaba por un valle, y poco a poco se desperdigaba en cortijos perdidos en el monte. Estos alumnos venían siempre andando, con sol o con frío.
Solo los que vivían en pedanías más lejanas o en otros pueblos vecinos, y no tenían bicicleta o lo que entonces aún era una lujo y una rareza, una moto, acudían a clase en un destartalado autobús.
En general, los alumnos eran más sufridos y los padres no podían satisfacer todos sus caprichos. Antonio Cuadrado se sonrió al recordar cuántas veces, en realidad cada día, al entrar su coche en el pueblo, se había sorprendido al ver la parada del autobús escolar, sita a solo quinientos metros del instituto, llena de estudiantes cargados con sus mochilas, charlando o hablando con sus teléfonos móviles.
En cuanto salía un modelo nuevo de telefonía inalámbrica, el último prototipo recién presentado en una feria internacional de Japón, Alemania, o Estados Unidos, ya lo disfrutaba un estudiante del instituto Jean Piaget. Causaba cuando menos, extrañeza ver aquellos artilugios, algunos con conexión vía satélite, pasar de mano en mano como antaño los bocadillos, mientras sus usuarios se empujaban, bromeaban, y repetían a cada frase el sustantivo «tío», o «tía».
En aquellas sierras, bajas pero ariscas, encajonadas entre los Sistemas Béticos, llovía y nevaba todos los años: a finales del otoño o comienzos del invierno se formaban auténticas torrenteras.
Invariablemente, una o dos casas de la parte baja del pueblo eran arrastradas hasta el barranco: entonces pasaban flotando bajo el puente, entre las paredes y el tejado, todos los muebles y enseres de la desventurada familia. Los alumnos se arremolinaban en los alrededores para ver el espectáculo.
Solo amortiguaba sus gritos y su animación el viento, que huía con lúgubre silbido, entre los negros nubarrones.
Esa era una de las pocas cosas que no había cambiado.
La campana de entrada y salida atronaba como ahora; el edificio y sus anejos se agrietaban bajo el calor o el frío; la hierba y los arbustos silvestres, traídos por el viento, invadían y ocupaban a sus anchas el jardín abandonado.
Ni siquiera los alumnos del centro habían podido impedir este avance de la naturaleza, que así demostraba su imperio.
Antonio Cuadrado reparó de pronto en el inspector, que había tomado asiento y lo contemplaba. ¿Qué querrá?, pensó.
No le gustaban las personas que callan: el silencio empuja a las confidencias y las indiscreciones; era una actitud grosera, de poder y suficiencia, que siempre le turbaba. Permaneció, pues, alerta.
Aquel alumno, apodado Taburete, sin duda un futuro delincuente, se había escapado, yéndose de rositas tras fundir el cuadro eléctrico del salón de actos.
Aquel año, tras un otoño y un invierno inusitadamente tibios, la primavera había sido lluviosa y fresca, y el verano había irrumpido con fuerza, ya en pleno abril. ¿Pero qué era normal de un tiempo a esta parte? Los árboles, y no solo los almendros, habían florecido en febrero, algunos incluso a finales de enero, en los ribazos de la carretera y en lo hondo de las barrancas, y luego se habían quemado con las heladas de marzo; en vez de lluvia y nieve, aquel año había cubierto de polvo y barro el pueblo; en verdad, el mundo parecía desquiciado, ebrio como un tren fuera de sus raíles.
El caos y la locura del instituto eran, sin duda, el reflejo de un desorden mucho más general. ¿Habría, pues, como sostenía su compañero Ramiro Mistu, una conexión entre el microcosmos y el macrocosmos?
Antonio Cuadrado, más práctico que filósofo, admiraba las elucubraciones de su amigo, que al menos servían para consolarlo. En otras edades los hombres se protegían con petos y corazas; ahora tenían teorías.
Según su compañero, un desajuste en un rincón del universo, por remoto que fuera, a miles de millones de años luz de ellos, debía repercutir tarde o temprano en las costumbres y la forma de pensar de la gente; y viceversa, estas últimas debían tener su influjo en el cosmos. Más adelante tendremos ocasión de hablar detenidamente de Ramiro Mistu.
De momento diremos que estas teorías le parecían al director justificaciones. Por supuesto, que todo estaba conectado con todo, pero semejante principio lo mismo podía servir de base a la ciencia que a la superstición y la astrología.
Todo esto está manga por hombro, patas arriba, pensaba. Y sus pensamientos se deslizaban a toda velocidad sin alterar su calma y reposo exterior. Viajaban desde lo más remoto y baladí hasta el presente, donde su interlocutor seguía callado, tranquilamente sentado, examinándolo.
A ver, qué me dices tú. Mirase donde mirase, lo denunciaban el desorden y el abandono en que lo tenía todo. ¿Pero quién se ocupaba de él? De repente le afluía la sangre a la cara, una oleada de sangre procedente de todo el cuerpo que teñía sus mejillas.
No tenía justificación. Desde el escritorio, si merecía ese nombre, hasta el patio, que antaño fuera un jardín municipal, cuando el centro era una granja de cerdos; incluso la carretera que pasaba delante del instituto, reflejaba la misma suciedad e idéntico abandono.
No es culpa mía, pensaba, lo de la carretera. El mismo pueblo, que visto desde lejos poseía indudable encanto, parecía destartalado y lleno de polvo y grietas en cuanto uno se acercaba: raro era el muro que no lucía una pintada, un desconchado, o una antigua mancha de humedad; la acera que no serpenteaba, levantándose y hundiéndose a cada paso, o desapareciendo como si se la hubiese tragado la tierra; el tejado que no abombaba sus escamas entre una selva de antenas parabólicas, salpicada de piedras, cubos, y artilugios; muchas señales de tráfico parecían dobladas de nacimiento; y el único semáforo parpadeaba como perplejo o sencillamente no funcionaba. ¿Qué culpa tenía él?
La propia gente que paseaba, o permanecía ante las puertas, o las tiendas, en los balcones y las ventanas, semejaba vestida con retales de carnaval, coronada con greñas, deslustrada, triste y cetrina.
Antonio Cuadrado recordaba las zapatillas de tenis de marca cuyos cordones debían colgar desatados, los leotardos deshilachados, las minifaldas, los suéteres inverosímiles, portadores de obscenidades o insultos en español o en inglés, los vaqueros que alguna fuerza misteriosa sostenía a la altura de la pelvis de los muchachos, mostrando los calzoncillos o las bragas. Y todo tenía una extraña congruencia.
Aquella gente, buena y hospitalaria, llevaba su descuido al uso del lenguaje: utilizaba los adjetivos como verbos, los sustantivos como conjuros, construía las frases y razonaba con una libertad que ya hubiesen querido los escritores surrealistas; jamás se equivocaba.
El mismo patio, antiguo jardín del municipio cedido al instituto, reflejaba la extraordinaria coherencia del caos: una papelera boca abajo, símbolo totémico, túmulo reivindicativo de los jóvenes, señoreaba desde hacía años los escalones removidos (a la espera de una rampa imposible); los dos o tres árboles que habían sobrevivido sin troncharse, asfixiados por las malas hierbas, habían adoptado formas truncadas e incompletas propias de un acuario; un enorme pene presidía, desde la pared que arrancaba de la puerta del bar, la única sin ventanas del aulario, aquella especie de platea, y ya podían borrarlo o cubrirlo de pintura, que el artista anónimo o algún imitador volvía a pintarlo de nuevo.
Desde su despacho Antonio Cuadrado oía las carreras, los gritos, las risas, los bailes de los alumnos, que se colgaban de la verja y de los maltrechos y heroicos árboles.
¿Y qué? ¿Y los pasillos, y las propias escaleras interiores? Todo respiraba la misma suciedad: flotillas de envoltorios de bocadillos, de bollicaos, de gusanitos, de paquetes de cigarrillos rodaban, flotaban errantes a merced de las corrientes; y las limpiadoras, que empezaban su turno a las tres, se negaban a entrar en los lavabos de los alumnos hasta que alguien los desinfectara. Habían quien visto allí ratones, cucarachas, hormigas, y hasta ratas en las letrinas; botellines de ginebra panzudos como cócteles molotov, junto a restos de porros consumidos en los indecentes excusados, que emanaban tufaradas, y donde jamás se oía tirar de la cadena.
Sin embargo, la fuerza de la costumbre lo volvía todo normal. Antonio Cuadrado pensaba incluso que, si algún día conseguía adecentar el instituto, este se parecería a esos manicomios pulcros, impecables, donde los locos parecen aún más estrafalarios con sus batines blancos y sus zapatillas impolutas. En cierto modo, podría considerarse que aquel era su sello: un instituto limpio y ordenado, donde los alumnos tomasen literalmente las aulas, el bar, las escaleras, y los patios con sus gritos, sus empujones, y sus carreras, se le antojaba una burla siniestra.
Muchas veces, al borde de la desesperación, Antonio Cuadrado se regocijaba pensando que aquellos vándalos vivían en casas desiertas: al llegar, lejos de parientes y amigos, encendían el enorme televisor de plasma, y se tumbaban en un sofá desfondado para ver el programa del corazón vespertino, armados con el mando del televisor; neveras y fregaderos repletos; bolsas de basura hinchadas; desperdicios y porquería disimulados en la penumbra por todos los rincones; muebles mal tapizados, de colores chillones; lámparas rotas; librerías huérfanas; cortinones suntuosos: y allí, sin orden ni concierto, comían, dormían, hablaban por teléfono, y vivían aquellos nuevos salvajes.
Cada año, al comprobar las listas de los matriculados, tropezaba con más Jenifers, Ronaldos, Raúles, Tamaras, y Lorenas.
Sin embargo, y esto era lo más terrible, muchos de aquellos chicos y chicas querían ser normales. No procedían de guetos; no se emborrachaban los fines de semana, no hacían caballitos con la moto, como no los habían hecho con la bicicleta, preparaban sus exámenes, querían a sus padres (gente modesta y honrada, obreros o clase media; respetaban a sus maestros), iban limpios, vivían, en fin, abrumados por la minoría turbulenta, dueña y ama, como su público incrédulo y suplicante.
«¡Sálvanos!, danos una clase donde podamos seguir la explicación; un pasillo, unas escaleras, y un patio, donde no nos arrollen; unos servicios donde podamos hacer nuestras necesidades!»
Pero tal es la ley de la historia, como decía Ramiro Mistu: que la minoría se imponga y domine siempre a la mayoría, resignada y silenciosa.
Antonio Cuadrado pensaba en sus hijos.
Durante las clases un zumbido de mal augurio recorría el edificio: aquí y allá estallaba una risa, un conato de motín; después, antes de que sonara el timbre, el zumbido se convertía en un estruendo que estallaba de golpe, sordo, desbordándose por los corredores y las escaleras hasta los patios. Los cristales vibraban, las baldosas gemían, las puertas golpeaban. Era imposible entender una palabra.
Y cuántas veces él mismo, tras requisar uno de aquellos teléfonos móviles de última generación, se había visto incapaz de desconectarlo: en la pantalla, bajo el sofisticadísimo teclado, parpadeaba una escena pornográfica o de una violencia increíble que, de pronto, antes de que él pudiera recuperarse, se convertía en un paisaje idílico, con un cielo estrellado, de negruras de magia; un bosque sacudido por el viento y la lluvia; un castillo escocés rodeado de lagos; un iglú flotante; un imponente acantilado, apelmazado de nubarrones.
El director, el amigo de los muchachos, a quien todos podían acudir con sus problemas, ¡el hazmerreír del mundo! Un buen hombre lleno de buenas intenciones, que solo cosechaba sinsabores y amarguras; con ese aire de persona que ha equivocado su lugar y su tiempo, con sus espaldas anchas y tristes. Qué sería, debía haber sido cualquier otra cosa: parado en una plaza, chofer de autobús, pasante, médico, veterinario, meteorólogo, barbero, bibliotecario, tendero, ¡cualquier cosa menos director de instituto! Ni él mismo sabía por qué. Nadie lo sabía. Son cosas que pasan.
Rara era la mañana en que, al terminar de afeitarse y de darse aquel masaje capilar con loción de romero y hierbaluisa (como antes de él hicieran su padre y el padre de este…), no se quedaba perplejo ante su rostro, como si lo viera por primera vez, como el personaje del cuento encerrado en una casa sin espejos. ¿Este soy yo?, ¿De dónde ha salido? Los ojos bondadosos y saltones, circundados de ojeras, que le hacían parecer asentir y bromear cuando ni asentía ni bromeaba, clavados bajo el tizón de las cejas; heraldos del insomnio; la frente ancha y lisa, más por la galopante alopecia que por un esclarecimiento del espíritu; el pelo pajizo, tieso, ralo, y todavía así rebelde, como un campo de batalla baldío; la boca gruesa, carnosa y sensual, anunciadora de insatisfacciones y deseos, perpetuamente perpleja, como en una sonrisa parada, como si paladeara frutas o golosinas y no palabras ásperas y mohines; la barbilla recia, cuadrada, saliente, sobre el cuello venoso, ancho, corto como una columna trunca.
Tal era el contraste entre su expresión, sus emociones y sus pensamientos, que llevaba a confundir, con frecuencia y a su pesar, a su interlocutor, haciendo que se creyese objeto de una broma amable pero maliciosa.
Aquel toro ancho, tripudo, de piernas cortas y recias, fuerte como un raigón, con su inveterado pulcro desaliño, era un bonachón metido en camisas de once varas, ¡un Napoleón Bonaparte que se hubiera llamado Bartolo, o un Julio César que hubiese cruzado el río Rubicón y atacado Roma sobre un pollino!
Incluso en los momentos de paz y tranquilidad, cuando ya habían acabado las clases y podía disfrutar de la calma de su despacho, le surgían contratiempos como el de aquella mañana.
Se había hecho director porque nadie quería serlo, por pura disposición y bondad, como el psiquiatra que contemporiza con sus locos, sabedor de que era la persona menos indicada y tal vez por eso, la más indicada.
Se removió en su asiento. Todas estas imágenes y reflexiones que al lector le habrán llevado unos minutos, cruzaron por su mente en fracciones de segundo, semejantes a meteoritos familiares. Si él podía convivir con aquel desorden, ello no era motivo de vergüenza sino de admiración: mostraba la reciedumbre del acero bien templado.
Ni siquiera aquella locura le podía apartar de sus obligaciones. Enrojeció de orgullo y sonrió a su interlocutor.
CAPÍTULO SEGUNDO
El inspector
José García, el nuevo inspector, callaba y cumplía con su deber: observar y callar. A menudo la gente se figura que ciertos cargos se pasan el día entre papeles, descolgando el teléfono, poniendo faxes, charlando en los pasillos, tomando café, ajenos e indiferentes a lo que no son cifras e informes oficiales. Cuánto más inútil y abstracto es el cargo, más alto e importante. Allá, en las alturas brumosas, estarían los despachos de los jefes de servicio.
El sueño, la vocación de todo servidor público, son esos despachos inaccesibles: una maceta en la puerta, junto al «seguritas» sonriente; la mesa maciza, oscura, y ordenada; las cortinas discretas, sobre el ventanal abierto a un patio inaccesible desde la calle; la línea telefónica, restringida; lejos del público, del trasiego de las puertas, los ascensores, las escaleras, las ventanillas, de todo lo que distrae y roba la concentración; al final de un pasillo laberíntico que muy pocos han visto ni verán; detrás de puertas disimuladas que menos aún traspasarán, con un escalofrío iniciático.
Allí debe reinar el silencio, roto de vez en cuando por un timbre, acolchado por el rumor de seda del climatizador; los pasos se pierden en el parqué; se habla en voz baja, mullida; y se piensa en voz más baja todavía; una palmera enana o un ficus tropical acarician el escalón sorprendido; la puerta recia, de madera, no chirría; la pared duerme llena de litografías o, minimalista, permanece desnuda, según el gusto del inquilino de turno.
Algunos de estos inquilinos se las arreglan para ocupar durante años el despacho que todo servidor público desea; otros pasan, efímeros como una corriente de aire.
Nadie sabe a ciencia cierta lo que se cuece allí, pero nadie duda de su extrema importancia: las ideas brillantes y originales, las directrices inescrutables que dan vida a la Administración, se pergeñan sin duda entre sus muros.
Entre tanto, un ir y venir mudo e incesante de ujieres, armados de bandejas tintineantes de café, cestas de bollos, servilletas, dulces y bombones, procedentes de las cafeterías y las pastelerías vecinas, que son las mejores de la ciudad, sobresalta cíclicamente la paz de estas alturas.
Es notable, y por demás un acontecimiento que alimentará la fantasía y las conversaciones de los afortunados subalternos que se presenten allí, una o dos veces en la vida, durante largos años, que algún político asome la cabeza y llame, con voz, casi con risa cantarina, a su secretario o su secretaria, para pedirle tabaco o el periódico.
La mayoría del tiempo los grandes despachos permanecen mudos, solemnes como mausoleos, y como deshabitados. Nada ni nadie da señal de vida. Algunos aventuran que es porque permanecen desiertos; otros, que sus ocupantes entran y salen por otras puertas; e incluso hay quien sostiene la hipótesis de que las importantes reuniones que albergan se celebran en días festivos, o a altas horas de la noche, cuando el resto del edificio se encuentra desierto, entregado al paso y a la linterna soñolienta del vigilante. Este no sabe nada y jamás contesta ni recoge las insinuaciones. Mira de soslayo y se encoge con gesto misterioso e importante. «Aquí se hace historia», parece decir. Y ni él, ni el chofer, ni el ujier, ni el encargado de la limpieza y el mantenimiento, sueltan prenda, fruncen el ceño, inescrutables como esfinges.
Es frecuente, sin embargo, conforme se acerca el fin de semana o algún puente, toparse con un corrillo de políticos y jefes de sección. Aparecen a primera hora de la mañana, es decir antes de las doce, en alguna de las pastelerías más famosas: La Perla, La Garnata, La Isla, o el Obrador; y hacia mediodía, en el Chiquito o en la Marisquería de Antonio, célebre por su olla de mejillones al vapor.
Rodeados de hojaldres, entre montados de merengue y nata, pasteles de ciruelas o manzanas, puede vérselos en una atmósfera sutil impregnada de humo de tabaco y olor a chocolate y canela, hablando, gesticulando, riendo, y tuteando a todo el mundo, como gente abierta y progresista que son. Si parecen envueltos en un aura es a su pesar, un fruto de la veneración, el mito, y el respeto reverente con que son oteados desde abajo por los inferiores.
Estos últimos, sin embargo, se refieren a ellos invariablemente con el tú, como si viviesen bajo el mismo techo.
Una prueba irrefutable de la sencillez y la familiaridad de semejantes personajes, es que en tales ocasiones, jamás hablan de trabajo ni de temas serios ni profundos, sino de la familia, del tiempo, las vacaciones, o la Liga. Algunos cuentan chistes; otros incluso canturrean; todos se tocan en el hombro o en el brazo, cuando quieren poner énfasis y resaltar algo.
Sin vestir de forma especial, con frecuencia prescinden del traje y la corbata, salvo en los actos oficiales, pero destacan por un algo indefinible que revolotea en la ropa, la mirada, la piel, el pelo: brillan como ciertos pomos y manijas; y esparcen a su alrededor un olor fresco y discreto a albornoz y a ducha de hotel de congresos.
En suma, llevan la satisfacción pintada en la cara, como seres que respiran otro aire y descubren otra tierra.
Los más antiguos y sagaces han ocupado todos esos despachos de los que hablamos, desde que hace ya más de veinte años se proclamase el estado de las autonomías. Las autonomías en general, y la andaluza en especial, han sido para ellos lo que la loba fuera para Rómulo y Remo; lo que el agua, la tierra porosa, la brisa benévola, y los cuidados del jardinero, son para la planta: su maná.
Una plaza de por vida en semejantes alturas no puede ser nunca fruto de la mera preparación y el trabajo: el talento, las relaciones, la oportunidad, y en suma, la suerte, han debido jugar su papel.
Muchos de estos individuos, a cuyos desvelos y trabajos debe la Comunidad Andaluza tantos avances en sus carreteras, sus hospitales, sus celebraciones, sus escuelas, encontraron su lugar bajo el Sol en los nuevos cargos autonómicos. De súbito, de la noche a la mañana, había que cubrir todos los puestos recién creados de una consejería o una delegación determinada; asumir las competencias de una parcela transferida por el estado; esto por supuesto, no significaba liquidar el estado central, y de hecho muchos de los actuales jefes, los de siempre, habían conservado añejos despachos en la administración central, sin renunciar por ello a las nuevas oportunidades.
Solo aquellos que entendían de algo, los especialistas, permanecían atados de por vida a su trabajo técnico, en el área de justicia, en economía y hacienda, en urbanismo, o en transportes y comunicaciones; la mayoría, sin embargo, pertenecían a la clase feliz y abundante de los que no se han especializado en ninguna carrera técnica: licenciados en derecho que jamás han ejercido ni ejercerán la abogacía, faltos de tiempo para preparar las oposiciones; maestros de escuela metidos a sindicalistas que ya no cogerán la tiza; algunos, muy pocos, médicos sin la suficiente vocación; periodistas sin ambición, articulistas de sesudos ensayos sobre el porvenir de la Unión Europea o el nuevo panorama de la izquierda, creadores de crónicas y novelas; mucho profesor universitario reciclado desde los días turbulentos de la transición a las nuevas realidades culturales, con su cohorte de paniaguados tan investigadores y científicos como el rey visigodo Witiza.
Esta clase de los no especializados está hoy aquí y mañana allá; ya cesa en un cargo cuando es nombrada en otro, pasando alegremente de sanidad a educación; de medio ambiente a cultura; tanto valen para un roto como para un descosido. Su auténtico y raro talento consiste, no en entender las áreas que dirigen, sino en rodearse de adjuntos y de técnicos simpáticos y capaces de valorar e interpretar sus decisiones y trasladarlas al papel y a los hechos. Lo normal es que, tarde o temprano, tales decisiones se muestren irrealizables (porque la sociedad no está aún madura ni preparada para ellas), o bien choquen con las leyes vigentes que lastran y obstaculización la modernización de Andalucía. Entonces viene el cese discreto, el traslado fulminante a otra área totalmente distinta, o incluso el ascenso al despacho de Sevilla. ¡Más de uno ha acabado así, tras carrera imparable, en el parlamento andaluz, o en el palacio de San Telmo!
Nuestro inspector suspiraba, rojo de envidia, al considerar la trayectoria que otros, tan buenos como él, habían seguido en pocos años ¡Cuánta verdad encerraba el dicho que reza que lo importante es estar en el lugar oportuno en el momento oportuno!
Por circunstancias largas de contar, él había acabado en la cohorte de los técnicos; la clase superior había cristalizado hacía tiempo, y las únicas pasarelas hacia ella pasaban por caminos vedados, la carambola y la suerte que rigen el mundo. José García era de los que traducen e interpretan a los de arriba, los felices habitantes de los despachos: hoy una/o, mañana otra/o; siempre en los aledaños del poder, al acecho y a la espera de su oportunidad. Con idéntico fanatismo y diligencia.
Pensando como los de arriba, debía ser práctico como los de abajo. Tal era la norma de la inhóspita tierra de nadie que habitaba: no admitir ni reconocer jamás los hechos (por crudos que fueran) que contradijeran las directrices justas y dichosas de los venturosos habitantes de los despachos. No admitir jamás un arriba y un abajo.