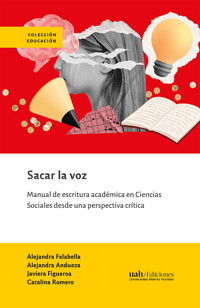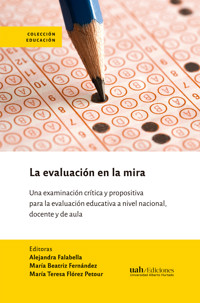
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Las y los profesores de las escuelas –seguramente más que nadie– entienden y experimentan de qué manera las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, evaluaciones docentes, bonos de desempeño, entre otros, son parte constitutiva de su labor y conforman tecnologías políticas que no son inocuas. La evaluación es una de las herramientas políticas de regulación masiva más ampliamente extendida sobre los sistemas educativos. El propósito de este libro es poner la evaluación en la mira, bajo una lupa, examinarla críticamente a partir del conocimiento acumulado en el área y, a su vez, avanzar hacia un nuevo paradigma evaluativo y proponer nuevos escenarios posibles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 797
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La evaluación en la mira
Una examinación crítica y propositiva para la evaluación nacional, docente y de aula
Alejandra Falabella, María Beatriz Fernández y María Teresa Flórez Petour
Editoras
Ediciones Universidad Alberto Hurtado
Alameda 1869 · Santiago de Chile
[email protected] · 56-228897726
www.uahurtado.cl
Marzo 2025
Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico
de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato ciego.
Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.
Este libro fue financiado gracias al aporte de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y ANID/PIA/Fondos Basales para Centros de Excelencia FB0003 de la Universidad de Chile.
ISBN libro impreso: 978-956-357-510-1
ISBN libro digital: 978-956-357-511-8
Coordinadora Colección Educación
María Teresa Rojas
Dirección editorial
Alejandra Stevenson Valdés
Editora ejecutiva
Beatriz García-Huidobro
Diseño interior y portada
Alejandra Norambuena
Portada
iStock
Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com
ÍNDICE
Introducción
La evaluación exacerbadaAlejandra Falabella, María Beatriz Fernández y María Teresa Flórez Petour
PRIMERA PARTE
EVALUACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CAPÍTULO 1La expansión global de las pruebas de desempeño:instrumentación y trayectorias en tiempos de rendición de cuentas y aseguramiento de la calidad educativa
Antoni Verger, Clara Fontdevila y Lluís Parcerisa
CAPÍTULO 2Evaluaciones internacionales a gran escala en Chile:métricas globales y sus (des)contentos
Cristina Alarcón López
CAPÍTULO 3El gobierno de las ilusiones: un análisis crítico del Simce
Paulina Contreras, Felipe Acuñay Alejandra Falabella
CAPÍTULO 4Evaluando la evaluación: tensiones en el debate por la validez de las pruebas estandarizadas
María Teresa Flórez Petour
CAPÍTULO 5¿Se puede? Modelos alternativos de evaluaciones a gran escala
Javier Campos Martínezy Fernanda Gándara
SEGUNDA PARTE
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL EJERCICIO DOCENTE
CAPÍTULO 6Uso de la rendición de cuentas como reforma:política y práctica de la formación del profesorado
Elizabeth S. Keefe y Andrew F. Miller
CAPÍTULO 7Formación inicial docente para la justicia social:desafíos en tiempos de rendición de cuentas
María Beatriz Fernández, Ilich Silva-Peña y César Peña-Sandoval
CAPÍTULO 8La evaluación nacional diagnóstica (END) en la formación inicial docente desde la perspectiva de los evaluados:elementos para una revisión de la política
Andrea Ruffinelli, Tatiana Cisternas, Carla Förster y Francisca Donoso
CAPÍTULO 9Contradicciones y paradojas de las trayectorias docentes:entre la evaluación con altas consecuencias y la cotidianidad escolar
Claudia Carrasco-Aguilar, Lilian Vergara, Verónica López, Tabisa Verdejo y Sebastián Ortiz
CAPÍTULO 10Consecuencias sociopsíquicas de la evaluación neoliberal-managerial
Patricia Guerrero, Leandro Silva, Mauro Ramos, Oriana Muñoz y Javiera Salinas
TERCERA PARTE
EVALUACIÓN EN EL AULA
CAPÍTULO 11Aproximaciones al campo de la investigación y las prácticas de evaluación en el aula
Rebeca Anijovich y Graciela Cappelletti
CAPÍTULO 12La política evaluativa y sus consecuencias en el aula:dificultades y posibilidades para avanzar hacia una evaluación con foco formativo
Tamara Rozas y Elisa De Padua
CAPÍTULO 13Experiencias de evaluación formativa en Chile:de un concepto aisladoa un enfoque integral
José Miguel Olave , Gloria Contreras y Ximena Azúa
CAPÍTULO 14Evaluación de aula para la justicia social en contextos indígenas:el caso de estudiantes mapuche
Miguel Del Pino, Silvia Castillo, Maximiliano Heeren y Pamela Tejeda
CAPÍTULO 15Evaluación inclusiva: ¿cómo dar respuesta a la diversidad en el aula para promover una educación con sentido?
Constanza San Martín, Rocío Rojas†, Liliana Ramos y Luz María Terán
A modo de cierre
Reimaginar un nuevo paradigma evaluativo
Alejandra Falabella, María Beatriz Fernández y María Teresa Flórez Petour
INTRODUCCIÓNLA EVALUACIÓN EXACERBADA
Alejandra Falabella, María Beatriz Fernández y María Teresa Flórez Petour
Exámenes nacionales e internacionales a estudiantes de educación escolar, pruebas de conocimiento a docentes, portafolios docentes, grabaciones de aula, pruebas a estudiantes de pedagogía, acreditación a carreras universitarias de pedagogía, indicadores de desarrollo personal y social, visitas evaluativas a establecimientos, pruebas de ensayo y monitoreo, etc. Todo ello es parte de la exacerbación evaluativa del sistema educativo chileno, similar a lo que ocurre en distintos lugares del mundo.
Es una “vida datificada” en palabras de Deborah Lupton (2018), con masivos volúmenes de datos, puntajes, indicadores, "evidencias", sobre lo que hacemos (y lo que no hacemos), cómo lo hacemos y con qué resultados. Estas son tecnologías políticas que no son inocuas, comúnmente asociadas a metas de trabajo, sistemas de monitoreo y comparación, y vinculadas a consecuencias, como bonos, símbolos de prestigio y desprestigio, amenazas y sanciones, como también asesorías técnicas y exigencias de formación continua.
Las y los docentes de escuela –seguramente más que nadie– entienden y experimentan esta “gobernanza de la métrica evaluativa” (Falabella, 2023). Las métricas sitúan la identidad docente en tensión entre los sentidos que otorgan a su labor y la necesidad de adaptar sus prácticas a las lógicas de la evaluación externa y su pedagogía subyacente. Es una tensión entre una pedagogía centrada en el proceso, y una centrada en los resultados; entre una formación holística y una con foco en los contenidos a evaluar; y entre innovar nuevas metodologías y seguir pautas estandarizadas. Los efectos de estas políticas transforman no solo las prácticas pedagógicas, pero también los modos de entender los propósitos de la escuela, y las maneras de tomar decisiones en la gestión pedagógica.
Las y los estudiantes de escuela también saben de métricas. En el caso de Chile, desde primer año básico ya deben aprender a entender lo que es un 4,2 o un 5,6 o un 7,0, sumado a su involucramiento en las pruebas nacionales estandarizadas que pueden comenzar desde los 7 años de edad (segundo básico). Así, el interés inicial por el aprendizaje y el descubrimiento es desplazado paulatinamente hacia “el valor de cambio” de la calificación, según argumenta Santos Guerra (2003), con aulas que comienzan a ser habitadas por frases como: “¿profe, esto es con nota?”, “¿se darán décimas extras por esta actividad?”, “¿esto entra en la prueba?”. Cuando el foco de la evaluación está en esta sintonía, se promueven identidades reputacionales entre estudiantes (Stobart, 2010), quienes asocian la evaluación a características personales estáticas (“soy malo” o “bueno” para…). Se alimenta, de este modo, la pérdida de sentido de estar en el aula, afectando las identidades de los y las estudiantes como aprendices.
Por último, quienes somos académicas y académicos bien sabemos de esto; nos miden cuántas publicaciones tenemos al año, la indexación, el factor de impacto y el cuartil de las revistas en que publicamos (Fardella, 2020). Pero no solo eso, participamos del juego de la métrica. Nos ponemos en Academia.edu o en ResearchGate que, a su vez, de forma pública, como un escenario de espectáculo, nos miden, nos felicitan, nos ranquean y nos comparan. Sumergidos en la presión y emocionalidad del “ego métrico”, nos alegramos, frustramos y autoexplotamos. Los que, además, trabajamos en formación docente o en posgrados en universidades chilenas invertimos tiempo y energía para responder a la acreditación del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), pues sabemos que tiene consecuencias en el prestigio de estos programas y para que sigan funcionando.
Esta gobernanza evaluativa cala hondo en los sistemas educativos, como tal vez en ningún otro servicio público. La educación escolar es, especialmente, un ámbito estratégico para los países y su futuro. A pesar de la propagación de las políticas de privatización, mercantilización y la disminución de la oferta pública, los Estados, en vez de disminuir su poder, han tendido a recrear sus mecanismos de control sobre el funcionamiento de la educación (Ball y Youdell, 2008; Maroy, 2009; Ozga, 2016). El poder estatal no disminuye, sino que cambia sus formatos y tecnologías. En este escenario, la evaluación es una de las herramientas políticas de regulación masiva más ampliamente extendidas sobre los sistemas educativos.
Las evaluaciones no son meramente “un instrumento” o “una medición”, delimitadas a su aplicación y resultados. Tampoco son una fase, como parte de un secuenciado y ordenado “círculo virtuoso”, en que los sujetos (casi vacíos de saber) se iluminan con los resultados, para luego disponerse a establecer estrategias de mejoramiento. La realidad, como se ilustra a lo largo de los capítulos de este libro, es mucho más compleja e intrincada.
La evaluación es poder. Establece horizontes de lo deseable, es capaz de girar prioridades institucionales y deseos personales. Es un poder performático sobre los actores del sistema. No es solamente un resultado, un número listo para ser leído y gatillar acciones “de mejora”. La gobernanza de la métrica funciona como un dispositivo de poder, en términos foucaultianos (Foucault 2006, 2008; Rose, 1996), induce a discursos, prácticas y procesos de subjetivación. La evaluación se convierte en una métrica que nos constituye.
La gubernamentalidad, explica Ramos (2019), es un conjunto de teorías, instituciones, procedimientos, análisis, cálculos, estrategias y tecnologías que permiten regular la conducta de poblaciones, posibilitando así la “conducción de las conductas”. Detrás de la gubernamentalidad de la métrica subyace una lógica capitalista de la tecnocracia managerial, de acumulación, comparación y competencia. Son “modos de acción sobre sí mismo” en palabras de Zangaro (2011), con un carácter eminentemente activo en la construcción de los sujetos manageriales. La eficacia en estos dispositivos está en un poder que individualiza a los sujetos por medio de responsabilizar, culpar o enaltecer. Es un poder que captura la identidad de las personas, el cual es difícil de eludir (Falabella, 2014).
El poder de los números –y de las clasificaciones– es que se naturalizan. La métricase hace invisible y parece autoevidente, se construye el sentido común de “lo bueno”, “lo deseable” y “lo despreciable”. Es “el espíritu de la cuantificación” explica Power (2004). Esta narrativa procura orden, exactitud y certidumbre en un campo, justamente, complejo, incierto e inexacto como son los procesos pedagógicos. Es una ecuación simple, económica y prometedora. Ello es parte de la “numerolatría”, de la seductora fantasía evaluativa de simplificar y reducir la realidad.
Es un conocimiento monolítico que crea la “tiranía de los números” (Ball, 2015) como criterio de decisión. Confunde lo político y lo técnico, y se pierden los sentidos democráticos de la evaluación. De allí la profundidad y complejidad en estudiar las evaluaciones. Aunque, a su vez, los actores tienen agencia y son creativos, interpretan, esconden, destacan, cuestionan y discuten las métricas (Campos-Martínez y Fernández, 2014; Villalba et al., 2023), como se evidencia en los capítulos de este libro.
Este contexto exige hacer una pausa y discutir las preguntas de fondo: ¿el intenso entramado evaluativo mejora los procesos educativos? Tanto tiempo, recursos y energía invertida en evaluar en distintos niveles –global, nacional, aula–, y a distintos actores; ¿tiene sentido?, ¿contribuye a una mejor educación?, ¿tiene consecuencias deseables? y ¿qué repertorios alternativos emergentes existen en la experiencia nacional e internacional?
Este es el propósito de este libro. Poner la evaluación en la mira, bajo una lupa, examinarla críticamente en detalle, a partir del conocimiento acumulado en el área y, a su vez, avanzar en proponer nuevos escenarios evaluativos posibles.
El caso de Chile
Las políticas de evaluación estandarizada a gran escala han viajado y se han expandido de forma masiva en los sistemas educativos a nivel global (Verger et al., 2019, capítulo 1 de este libro). América Latina tuvo una extendida agenda de promoción de los sistemas de evaluación a gran escala, bajo el lema de la “calidad y la equidad”, durante los años de 1990 y 2000, secundada por las organizaciones internacionales. En este libro profundizamos en el caso de Chile, como un caso emblemático, en la región y en el mundo, de un sistema exacerbado de evaluaciones con altas consecuencias.
Chile tiene una larga historia de evaluaciones en educación (Falabella y Ramos, 2019; Flórez, 2014). Desde los inicios del sistema educativo se comienza lentamente, desde la segunda mitad del siglo XIX, a crear mecanismos de evaluación estatal, como el sistema de inspección a las escuelas primarias (Soifer, 2009). Los llamados visitadores viajaban a través de las provincias para inspeccionar las escuelas, revisaban la higiene de los niños y niñas, evaluaban los avances de los alumnos y los métodos de enseñanza del profesorado, y examinaban los libros e información estadística de la escuela. Todo ello con un velo de solemnidad, pues representaban nada menos que el naciente Estado republicano en las precarias escuelas de la época. Estas inspecciones estaban vinculadas a consecuencias que incluían la destitución del cargo de un docente si era mal evaluado (Egaña, 2000; Falabella y Ramos, 2019). En definitiva, el sistema educativo tempranamente contaba con un sistema de evaluación centralizado, con altas consecuencias sobre los establecimientos educativos y la labor de los y las docentes primarios.
Por otra parte, se crearon evaluaciones externas para el estudiantado, como mecanismos de control y certificación. A nivel de educación primaria, al final del ciclo, se llevaban a cabo exámenes orales por asignatura, ante comisiones designadas por el gobernador. Paralelamente, los liceos de la educación secundaria –públicos y privados– estaban supervigilados por la Universidad de Chile, y controlados por los “exámenes finales”, que luego se transformarían en el “Bachillerato” para el ingreso a la universidad.
En cuanto al sistema de calificaciones, en el siglo XIX se utilizaban las categorías de distinción, aprobado o reprobado como las primeras etiquetas sobre el rendimiento de los y las estudiantes, según el criterio de los examinadores externos. Luego, el Decreto Disposiciones Relativas al Servicio de Instrucción Primaria de 1899 estableció que los examinadores asignaban notas del 1 al 4, siendo el 1 la nota más alta, equivalente a un nivel muy bueno, y el 4 la más baja, equivalente a malo. El Decreto Nº 2.545 de 1929, posteriormente, reglamentó la escala numérica del 1 a 7 que conocemos actualmente, con variaciones en el tiempo acerca del punto en que se situaba el nivel de aprobación (Gysling, 2015). De este modo, los orígenes de la evaluación de los aprendizajes estaban marcados por la calificación para cumplir una función social y de certificación, y poco o nada se aludía a consideraciones pedagógicas y formativas.
Mientras tanto, el conocimiento de la psicometría y de los “exámenes de inteligencia” llegó al país a fines del siglo XIX e impactó en la educación desde inicios del siglo XX con la construcción de pruebas estandarizadas (Mayorga, 2018). Estas influencias hicieron sinergia con la pedagogía experimental, la educación progresiva y una racionalidad científica y laica del Estado Docente, asociada a este tipo de evaluaciones entendidas como “científicas”. Tanto así que en 1930, explica Irma Salas (1942), se aplicó la primera prueba experimental a gran escala en la educación secundaria desde el Ministerio de Educación Pública (Falabella y Ramos, 2019).
Las evaluaciones descritas, en los distintos niveles del sistema, serían los inicios de la gobernanza de la métrica en el país. Ahora bien, ya en esos años, las publicaciones en revistas, desarrolladas por docentes, levantaban las tensiones que estos dispositivos generaban. Se señalaba que, si bien los exámenes tenían un potencial de “grandes ventajas para la escuela”, conllevaban la posibilidad de “poner un estigma al niño, un sello de inferioridad” (Velásquez, 1927a, pp. 70-71), en el marco de lo que llamaban una posible “aristocracia de la inteligencia”, que terminaría fomentando la exclusión (Velásquez, 1927b, pp. 97-98).
En la década de los 60, con la masificación de la educación y la planificación estatal, emerge otra época efervescente en cuanto a las evaluaciones nacionales y a nivel de aula. En este tiempo se pasa del Bachillerato a la Prueba de Aptitud Académica, la primera prueba nacional estandarizada para el ingreso a la educación superior en el año 1967. Junto a ello, a fines del mismo año, se experimenta con la aplicación de la Prueba Nacional de Habilidad Verbal y Matemática como mecanismo para certificar el cumplimiento de habilidades para el egreso del octavo año básico. Sin embargo, en la práctica aquello fue un propósito fallido, según explicó Mario Leyton, quien lideró el diseño de la prueba (Leyton, 1970). Ambos exámenes, de todas formas, tenían el fin de generar consecuencias individuales en las y los estudiantes, acorde a sus resultados. Conjuntamente, el año 1971, se aplicó la primera prueba internacional –Six Subject Study– dirigida por la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
A nivel de aula, se introdujo el uso de “evaluaciones objetivas”, es decir, pruebas con ítems de respuestas cerradas o estructuradas (por ejemplo: sección múltiple, verdadero o falso, términos pareados). Ello significaba una revolución pedagógica, influenciada por el currículum tecnológico, en que se dejaba en un segundo plano la larga tradición de exámenes orales y de ensayos, interpretadas desde aquel lente teórico como evaluaciones subjetivas y precientíficas (Flórez, 2014).
Lo anterior se cruza con la entrada de la evaluación como tema específico en la formación inicial docente en Chile, cuyo comienzo estaba más relacionado con elementos de medición y estadística aplicados a la educación. La formación de docentes de educación secundaria en estas materias tiene sus primeras apariciones en los años 30, mientras que para las y los docentes de educación primaria circulaba más bien en el formato de materiales tipo manuales (Gysling, 2015). Así, en diálogo con los desarrollos teóricos e investigativos a nivel internacional, la noción de evaluación formativa, asociada a la función pedagógica de la evaluación de aula, se instala recién a partir de los años 60 y 70, desde las primeras nociones neoconductistas del concepto a partir de los planteamientos de Bloom, Hastings y Madaus (1977). Por medio de manuales y cursos, los y las docentes en Chile se acercaron a una noción de evaluación formativa, en una lógica de corrección de errores y mecanismos de reforzamiento en torno a criterios explícitos (Flórez, 2014).
Bajo la dictadura cívico-militar y su política neoliberal durante los años 80, se continuó con el desarrollo de dispositivos evaluativos a gran escala: primero el Programa de Evaluación del Rendimiento Escolar –PER– (1982) y luego el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación –Simce– (1988). El giro político con la creación del Simce no era solamente que fuese para proveer información pedagógica o controlar la aplicación del currículum nacional en las escuelas, sino que, bajo la racionalidad neoliberal de la época, se diseñó para alimentar el nuevo mercado educativo, con un financiamiento estatal competitivo. La expectativa era, y sigue siendo en parte, orientar la elección escolar (y salida) de las familias a partir de los resultados por establecimiento, y de este modo regular la calidad del sistema educativo por medio de la “mano invisible” de la (informada) demanda (Campos et al., 2015; Falabella, 2021; Prieto, 1983).
Gradual y especialmente a partir de la década de los 2000, la lógica de la gobernanza de la métrica y la intensidad evaluativa se impregnó y aumentó en casi todos los rincones del sistema escolar. Esto consolidó lo que se denomina un Estado evaluador o hipervigilante (Bellei, 2015; Maroy, 2009; Falabella, 2014, 2021). Como resultado, contamos con una larga lista de evaluaciones, cada una asociada a redes de mediciones, categorizaciones, sistemas de prestigio y desprestigio, y premios, amenazas y sanciones. Es un “mercado intensificado”, en que el sistema de evaluación constituye un modo de ordenamiento social, según argumenta Santori (2023). A continuación, intentamos resumir este entramado de evaluaciones presentes en el sistema educativo escolar actual.
Partimos primero por la prueba Simce, que es un eje troncal de la gobernanza de la métrica del sistema escolar. Este se aplica en alrededor de ocho a diez pruebas anuales censales para estudiantes desde segundo año básico a segundo medio. Los “Planes de Mejoramiento”, la evaluación a directivos, la clasificación de los establecimientos según desempeño, los bonos docentes del Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED), la Subvención Escolar Preferencial (SEP), entre otros, están engarzados a la métrica del Simce. Asimismo, los resultados por establecimiento son publicados en la página web de la Agencia de Calidad de la Educación1 y, por medio de la Ley Nº 20.529 del Sistema de Aseguramiento de Calidad (2011), se define que los establecimientos con bajos resultados reiterados recibirán consecuencias, lo que incluye el cierre del establecimiento.
Sumado a ello, contamos con los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (nombrados por ley como los “Otros indicadores de la calidad”) que tienen el propósito de evaluar aspectos tales como autoestima académica, retención escolar, formación ciudadana, brechas de género, entre otros, que se basan en indicadores de los establecimientos y en una encuesta respondida por apoderados y estudiantes. Estos indicadores inciden en la categorización de los establecimientos en el sistema de ordenamiento según desempeño, pero su peso en comparación con los indicadores derivados del Simce en el proceso de ordenación es significativamente menor2. Además, existen las “visitas evaluativas” llevadas a cabo por profesionales de la Agencia de la Calidad, con el propósito de evaluar in situ la calidad del desempeño de los establecimientos escolares con una baja categorización según desempeño.
Otra evaluación que se suma a este listado es el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), autoaplicada tres veces al año en los establecimientos, con el fin de monitorear los aprendizajes de los y las estudiantes y ofrecer una retroalimentación pedagógica. Además, están las pruebas internacionales, por ejemplo, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) de la OCDE y el Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (Timss) de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, como también la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), que también tensiona la enseñanza de la educación media (Gazmuri et al., 2022).
En cuanto a los y las docentes, se agrega otro paquete de evaluaciones. Este listado comienza desde que son estudiantes de primer año en carreras de pedagogía, siendo los únicos estudiantes universitarios que por ley deben rendir ya en primer año una prueba diagnóstica inicial3 diseñada por cada institución, y deben participar de acciones remediales si sus resultados no son satisfactorios. Además, les corresponde rendir en el penúltimo año de la carrera la Evaluación Nacional Diagnóstica, que incluye pruebas nacionales de conocimiento pedagógico, disciplinario y didáctico (Fernández y Madrid, 2020). Al mismo tiempo, las carreras de pedagogía son evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación4 (CNA) y deben ser acreditadas5 y estar alineadas con los estándares nacionales para la formación docente, que complementan a los estándares de acreditación, de lo contrario arriesgan ser cerradas, pues como consecuencia no se les permite matricular nuevos estudiantes.
Las y los docentes en ejercicio, del sector público y privado subvencionado, son evaluados por medio de la Carrera Docente (Ley Nº 20.903, 2016), con pruebas de conocimiento disciplinar y pedagógico y un portafolio de su trabajo pedagógico. A esto, hasta el año 20236, se agregaba la evaluación docente (Ley Nº 19.961, 2004) del sector público, que constaba de cinco instrumentos que, sumando a los instrumentos evaluativos de la Carrera Docente, incluían una entrevista de evaluador par, la evaluación de un directivo del establecimiento y una autoevaluación. A pesar de la reducción de instrumentos, con la aprobación de un sistema único de evaluación docente (Ley N° 21.625, 2023), las consecuencias persisten. El sistema evaluativo de las y los docentes sigue estando vinculado a consecuencias, tanto al aumento de sueldo y entrega de bonos, como a sistemas de capacitación continua y potenciales despidos en caso de evaluaciones deficientes reiteradas.
En cuanto a la evaluación de aula, se mantiene hasta hoy la escala de notas (1 al 7), que se debe utilizar desde el primer año básico, reflejo de una larga tradición de la evaluación sumativa en el país. Los reglamentos y decretos actuales han tendido a centrarse en la regulación de las cantidades de calificaciones, la función sumativa de la evaluación y aspectos de la promoción o repitencia escolar. A ello se agrega, una serie de diagnósticos, evaluaciones y monitoreos para estudiantes con necesidades educativas especiales, definidos en el Decreto N° 170 del Programa de Integración Escolar (2009).
Ello se combina, al mismo tiempo, con el Decreto N° 67 (del año 2018) que es el primero en la historia evaluativa del país que escapa del foco de la calificación y promoción de los y las estudiantes para centrarse en los principios y componentes de una evaluación para el aprendizaje. El decreto modifica la tendencia hacia la repitencia automática, pasando a un modelo de repitencia excepcional, es decir, solamente se admite si hay un proceso de decisión colectiva de los actores de la escuela, donde se concluya que esta decisión va en beneficio del o de la estudiante.
Este enfoque evaluativo tuvo desarrollos teóricos iniciales en Chile, desde la década de los 80 hasta las actuales aproximaciones de base constructivista social, con enfoques como la evaluación auténtica, la evaluación como autorregulación y la evaluación para el aprendizaje. Pese a estas influencias y a la evidencia largamente acumulada acerca de sus efectos positivos (Flórez y Sammons, 2013), se trata de enfoques que no se han instalado con fuerza en la política educacional (Azúa Ríos, 2012). Asimismo, hasta el presente, la evaluación formativa experimenta dificultades para llegar al aula, tanto por los vacíos en la formación de los y las docentes, como por las tensiones que pone la propia política evaluativa en términos de mensajes divergentes y contradictorios acerca de cuál debe ser el foco del trabajo docente en este ámbito (Flórez, 2017).
Sobre este libro
La métrica nos sumerge en la vida cotidiana del sistema educativo. A pesar de los cuestionamientos a este tipo de evaluaciones en distintos momentos de la historia en Chile, pareciera que vivimos una desmemoria de los debates de fondo y un retroceso en la posibilidad de reimaginar un nuevo paradigma evaluativo. Resulta frecuente escuchar declaraciones respecto a la “importancia de estar informados”, que “no podemos andar a ciegas”, “debemos tomar decisiones basadas en información objetiva”, “debemos ser responsables”. Son discursos que reducen la comprensión de la evaluación desde una racionalidad instrumental y exacerban la métrica, de un modo casi religioso. Bajo estos discursos se esconde la producción de las evaluaciones, categorizaciones y mediciones, las discusiones y dudas al construirlas, y se invisibiliza lo que no es posible de cuantificar, mientras el estatus de objetividad de los números resulta incuestionado.
Decidimos hacer este libro con el fin de cuestionar la lógica evaluativa imperante y contribuir a una evaluación que sea un aporte a los procesos de mejoramiento educativo y a la formación integral de los estudiantes. No será posible transformar la educación acorde a los desafíos del siglo XXI, sino transformamos el sistema evaluativo. A través de análisis basados en la investigación acumulada, examinamos tres ámbitos: i) evaluaciones de aprendizajes a gran escala internacionales y nacionales, ii) evaluaciones a la formación docente y docentes en ejercicio, y iii) la evaluación a nivel de aula. En cada una de estas tres secciones del libro se revisan críticamente los procesos de construcción de estas políticas y se muestra de qué modos se experimentan, se ponen en práctica e inciden estas evaluaciones en el trabajo pedagógico de la vida cotidiana de las instituciones educativas. Igualmente, las autoras y autores de los capítulos desarrollan perspectivas de futuro, en búsqueda de reimaginar otros modos de evaluar en educación.
La primera sección aborda las evaluaciones a gran escala. El capítulo 1, desde una perspectiva internacional, revisa las principales tendencias respecto a las políticas de evaluación y rendición de cuentas, e identifica trayectorias diferenciadas entre países que han implementado estas medidas. El capítulo 2 examina el uso y los debates sobre las evaluaciones internacionales en Chile, desde sus orígenes hasta hoy en día. Los capítulos 3 y 4 realizan un análisis crítico respecto a la prueba Simce. El capítulo 3 examina sus efectos y transformaciones en la vida cotidiana de la escuela, y el capítulo 4 interroga la concepción de validez subyacente a la evaluación Simce, y propone una comprensión compleja y holística de validez, con el fin de repensar una evaluación a gran escala. El capítulo 5 realiza una revisión de sistemas evaluativos a gran escala alternativos al modelo de rendición de cuentas con altas consecuencias y da luces respecto a cómo avanzar hacia un modelo con foco en la profesionalización docente y la evaluación para el aprendizaje.
La sección dos, sobre evaluaciones para la formación docente y para docentes en ejercicio, comienza con el capítulo 6, que problematiza las políticas de rendición de cuentas en la formación y el trabajo docente como el principal instrumento de reforma a nivel internacional, tomando como ejemplo el caso de Estados Unidos. Los capítulos siguientes abordan las evaluaciones nacionales más relevantes sobre la formación y el trabajo docente en Chile. Los capítulos 7 y 8 profundizan en las principales evaluaciones usadas para la rendición de cuentas en la formación docente, las acreditaciones y evaluaciones diagnósticas a los y las estudiantes de pedagogía, discuten sus implicancias para proyectos formativos que promueven la justicia social y sus principales desafíos desde la perspectiva de los y las estudiantes. Los capítulos 9 y 10 profundizan en la evaluación de los y las docentes como una evaluación de altas consecuencias y analizan sus implicancias para las trayectorias de desarrollo profesional docente y para los aspectos sociopsíquicos de los y las profesoras.
La tercera sección del libro se centra en la evaluación a nivel de aula, en el marco de las tensiones para la promoción de un enfoque formativo en evaluación, cuyos principios y principales problemáticas se presentan en el capítulo 11, desde una perspectiva internacional. Luego, el capítulo 12 sitúa estas tensiones en el contexto chileno, específicamente entre la función pedagógica y la función de certificación y calificación, y entre la evaluación de aula y a gran escala. El capítulo 13 introduce formas de pensar en cómo transformar las culturas evaluativas de las comunidades escolares en Chile, a partir de la revisión de diferentes experiencias de desarrollo profesional docente, desde las cuales es posible tomar lecciones para promover cambios en un sentido formativo. Finalmente, los capítulos 14 y 15 ofrecen caminos y abren horizontes para un nudo crítico altamente presente en las aulas chilenas, y para los cuales las respuestas en evaluación no parecen suficientes: evaluación y diversidad. El capítulo 14 lo hace en un sentido más amplio, desde una propuesta para el abordaje inclusivo de la evaluación en el aula, mientras que el capítulo 15 se enfoca en las claves de una evaluación con perspectiva indígena para pensar en una evaluación con mayor justicia social.
Referencias bibliográficas
Azúa Ríos, X. (2012). ¿Qué se evalúa cuando se evalúa? Una experiencia de formación docente en evaluación para el aprendizaje. Ed. Universitaria.
Ball, S.J. (2015). Education, governance and the tyranny of numbers. Journal of Education Policy, 30(3), 299-301.
Ball, S. J. y Youdell, D. (2008). Hidden privatization in public education. Education International.
Bellei, C. (2015). El gran experimento: Mercado y privatización de la educaciónchilena. Lom.
Bloom, B., Hastings, T. y Madaus, G. (1977). Evaluación del aprendizaje. Troquel.
Campos, J., Corbalán, F. y Inzunza, J. (2015). Mapping neoliberal reform in Chile: following the development and legitimation of the Chilean system of school quality measurement. En W. Au y J. Ferrare, Mapping Corporate Education Reform (pp. 106-125). Routledge.
Campos-Martínez, J. y Fernández, B. (2014). Resistiendo la emboscada neoliberal desde las escuelas: Experiencias de organización docente contra las pruebas estandarizadas. Revista Docencia, 52(1), 72-82.
Congreso Nacional de Chile (2004). Ley N° 19.961. Evaluación Docente. Biblioteca del Congreso Nacional.
Congreso Nacional de Chile (2009). Decreto N° 170. Normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial. Biblioteca del Congreso Nacional.
Congreso Nacional de Chile (2011). Ley Nº 20.529. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización. Biblioteca del Congreso Nacional.
Congreso Nacional de Chile (2016). Ley N°20.903. Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas. Biblioteca del Congreso Nacional.
Congreso Nacional de Chile (2018). Decreto 67, Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción. Biblioteca del Congreso Nacional.
Congreso Nacional de Chile (2023). Ley N° 21.625. Sistema único de evaluación docente. Biblioteca del Congreso Nacional.
Egaña, Ma L. (2000). La educación primaria popular en el siglo XIX en Chile: Una práctica de política estatal. Lom.
Falabella, A. (2014). La escuela performativa: los efectos de las políticas de mercado y de responsabilización con altas consecuencias. Education Policy Analysis Archives, 22(51). https://goo.su/lSRB9.
Falabella, A. (2021). The Seduction of Hyper-Surveillance: Standards, Testing, and Accountability. Educational Administration Quarterly, 57(1), 113-142.
Falabella, A. (2023). El poder de los números en educación: subjetivización, resistencia y nuevos horizontes. En M.a V. Leiva Guerrero y M. Pasqual Schneider (Comps.), Políticas de evaluación y accountability en América Latina (pp. 59-71). Ediciones Altazor.
Falabella, A. y Ramos, C. (2019). La larga historia de las evaluaciones nacionales a nivel escolar en Chile. Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación, 11, 66-98.
Fardella, C. (2020). Abrir la jaula de oro. La universidad managerial y sus sujetos. Izquierdas 49, 2299-2320.
Fernández, M. B, y Madrid, R. (2020). Profesionalización desde una perspectiva democrática: nudos críticos y propuestas para formación y desarrollo docente. En M.T. Corvera y G. Muñoz (Eds.), Horizontes y propuestas para transformar el sistema educativo chileno (pp. 206-233). Biblioteca del Congreso Nacional.
Flórez, M.a T. 2014. Assessment reform in Chile: A contested discursive space. Tesis Doctoral. Oxford University.
Flórez, M.a T. (2017). High-stakes assessment systems as a historical barrier in the struggle for change in education: the case of Chile. En M. Lawn y C. Alarcón (Eds.), Cultures of Student Assessment (pp. 213-234). Editorial Peter Lang.
Flórez, M.a T. y Sammons, P (2013). A literature review of Assessment for Learning: effects and impact. University of Oxford, Department of Education and CfBT.
Foucault, M. (2006). Ethics: Subjectivity and truth. En P. Rabinow (Ed.), Essential works of Foucault, 1954-1984 (Vol. 1). New Press.
Foucault, M. (2008). Birth of biopolitics (Michel Foucault: Lectures at the College De France). Palgrave Macmillan.
Gazmuri, R., Toledo, M. I., Muñoz, E., y Ocampo, S. (2022). Las paradojas de la Prueba de Selección Universitaria de Historia y Ciencias Sociales: Dilemas y decisiones curriculares y pedagógicas de profesores chilenos. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 30 (124).
Gysling, J. (2015). The historical development of educational assessment in Chile: 1810-2014. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 23(1), 8-25.
Leyton, M. (1970). La Experiencia Chilena. La Reforma Educacional: 1965-1970. Vol 1. CPEIP.
Lupton, D. (2018). How Do Data Come to Matter? Living and Becoming with Personal Data. Big Data and Society, 5(2), 1-11.
Maroy, C. (2009). Convergences and hybridization of educational policies around “post-bureaucratic” models of regulation. Compare: A Journal of Comparative andInternational Education, 39(1), 71-84.
Mayorga, R. (2018). Las grandes reformas pedagógicas. En S. Serrano, M. Ponce de León, F. Rengifo y R. Mayorga (Eds.), Historia de la educación en Chile (1810-2010). Tomo III. Democracia, exclusión y crisis (1930-1964) (pp. 209-254). Taurus.
Oyarzún, G., y Falabella, A. (2022). Indicadores de Desarrollo Personal y Social: La ilusión de la evaluación integral de la calidad. Psicoperspectivas, 21(1), 1-14.
Ozga, J. (2016).Trust in Numbers? Digital Education Governance and the Inspection Process. European Educational Research Journal, 15(1), 69-81.
Power, M. (2004). Counting, control and calculation: Reflections on measuring and management. Human Relations, 57(6), 765-783.
Prieto, A. (1983). La modernización educacional. Ediciones Universidad Católica de Chile.
Ramos, C. (2018). Dispositivo de evaluación y gubernamentalidad del sistema educacional: entretejimiento de ciencia social y poder. Revista Cinta de Moebio, 61, 41-55.
Rose, N. (1996). Governing “advanced” liberal democracies. En A. Barry, T. Osborne, y N. Rose (Eds.), Foucault and political reason: Liberalism, neoliberalism and rationalities of government (pp. 37-64). UCL Press.
Salas, I. (1942). La investigación pedagógica en Chile. Octavo Congreso Científico Americano (Washington, mayo de 1940). Anales de la Universidad de Chile, 45/46.
Santori, D. (2023). The quantified school: pedagogy, subjectivity and metrics. Palgrave Macmillan.
Santos Guerra, M.A. (2003). Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. Revista Enfoque Educacionales, 5(1), 69-80.
Soifer, H. (2009). The Sources of Infrastructural Power. Evidence from Nineteenth-Century Chilean Education. Latin American Research Review, 44(2), 158-180.
Stobart, G. (2010). Tiempos de pruebas: los usos y abusos de la evaluación. Morata.
Velázquez, C. (1927a). Los tests psicológicos y la nueva educación. Nuevos Rumbos, 4, 97-98, 69-71.
Velásquez, C. (1927b). Controversia entre aristócratas y demócratas de la inteligencia. Nuevos Rumbos, 5, 97-98.
Verger, A., Parcerisa, L., y Fontdevila, C. (2019). The growth and spread of large-scale assessments and test-based accountabilities: A political sociology of global education reforms. Educational Review, 71(1), 5-30.
Villalba-Pino, D., Valdés-Flores, F., y Fernández, M. B. (2023). Desafiando las nociones de trabajo docente: Críticas, propuestas y bilingüismos desde la organización docente. Estudios Pedagógicos, 49(2), 373-392.
Zangaro, M. (2011). Subjetividad y trabajo: el management como dispositivo de gobierno. Trabajo y Sociedad, XV(16), 163-177.
PRIMERA PARTEEVALUACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
CAPÍTULO 1LA EXPANSIÓN GLOBAL DE LAS PRUEBAS DE DESEMPEÑO: INSTRUMENTACIÓN Y TRAYECTORIAS EN TIEMPOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Antoni Verger 7, Clara Fontdevila 8 y Lluís Parcerisa 9
La gobernanza de los servicios públicos se rige, cada vez más, por políticas que enfatizan la recolección de información y la definición de códigos y estándares de buenas prácticas (Le Galès, 2011). Muchos gobiernos adoptan este tipo de políticas debido a la capacidad de control que les otorgan sobre el comportamiento y los resultados de los proveedores de servicios (Scott, 2000). En el sector educativo, los instrumentos de gobernanza que han proliferado bajo este nuevo paradigma incluyen evaluaciones de desempeño a gran escala, políticas de rendición de cuentas (RdC) y la definición de estándares de aprendizaje. Concretamente, las evaluaciones de desempeño a gran escala, que consisten en la evaluación censal del aprendizaje de los y las estudiantes a través de pruebas estandarizadas, son uno de los instrumentos que se ha expandido más rápidamente en los últimos años, adquiriendo una dimensión global (Ramírez et al., 2018).
La combinación de evaluaciones de desempeño10, RdC y estándares de aprendizaje constituye “un dispositivo político coherente y eficaz” (Ball et al., 2017, p. 4) que, entre otras funciones, permite monitorear el desempeño de los centros educativos y del personal docente, a la vez que genera presión competitiva en las escuelas (Teltemann y Jude, 2018). En el contexto de la RdC basada en pruebas estandarizadas, tanto las escuelas como el personal docente se enfrentan a consecuencias que pueden ser muy variadas –materiales o reputacionales, individuales o colectivas– dependiendo de su desempeño y conformidad con los estándares de aprendizaje oficiales. Se trata de un fenómeno que pone de manifiesto la creciente importancia que la política educativa otorga a la medición y mejora del rendimiento educativo. Sin embargo, y a pesar de la dimensión global de este fenómeno, su origen e impacto han sido analizados principalmente en países anglosajones, donde estos sistemas se alinean más abiertamente con los principios del neoliberalismo y de la mercantilización educativa, adoptando un enfoque de RdC de altas consecuencias (o high stakes). Ahora bien, con el avance de la globalización y la competencia internacional por la excelencia educativa, ha aumentado rápidamente el número de países que han implementado políticas similares, con el objetivo de monitorear y potenciar la competitividad de sus sistemas educativos. La adopción de estas prácticas más allá del contexto anglosajón sugiere una tendencia global hacia la estandarización y la generalización de la RdC en materia educativa –si bien, como veremos, los efectos y adaptación de estas políticas varían significativamente de un país a otro–.
En este capítulo argumentamos que, a pesar de sus orígenes estrechamente vinculados a la agenda neoliberal, la adopción, recepción y evolución de la RdC basada en pruebas de desempeño no es un proceso uniforme, sino que varía significativamente en función del contexto y se cristaliza en distintas trayectorias políticas (Kauko et al., 2018; Maroy et al., 2017). Instrumentos como las evaluaciones de desempeño y la RdC se han difundido a nivel mundial, pero sus usos (y la intensidad de dichos usos) dependen de las especificidades de los entornos políticos e institucionales en los que estos instrumentos se integran. El enfoque de la sociología política de los instrumentos (Lascoumes y Le Galès, 2007; Simons y Voß, 2018), combinado con premisas analíticas del institucionalismo histórico (Thelen, 2004), nos permite analizar el fenómeno de la globalización de la RdC basada en pruebas de desempeño y sus múltiples configuraciones a escala global.
Sobre la base de este enfoque, prestamos especial atención a tres ejes analíticos: en primer lugar, a las lógicas de elección de las pruebas estandarizadas y de la RdC como instrumentos de gobernanza en diferentes países; en segundo lugar, a la evolución de los usos de dichos instrumentos en los distintos sistemas educativos; y en tercer lugar, a las nuevas subjetividades e intereses generados por estos instrumentos. En las secciones que siguen, presentamos los resultados de nuestro estudio de acuerdo con estos ejes. Para la elaboración del capítulo, hemos revisado un corpus de 158 artículos académicos sobre reformas contemporáneas de la gobernanza educativa en diferentes países.11 La búsqueda se realizó en la base de artículos académicos Scopus, aunque para aquellos países subrepresentados en la literatura recurrimos también a literatura gris y a las recomendaciones de informantes clave.
Elección de instrumentos:tres lógicas en las que se sustentan las reformas de la gobernanza educativa
En esta primera sección de resultados ponemos de relieve que los regímenes político-administrativos de los países actúan como mediadores en la adopción de políticas de RdC basada en pruebas. Para ello, nos basamos en las categorías desarrolladas por Pollitt (2007) y Pollitt y Bouckaert (2017) en sus estudios sobre la recepción y evolución de las reformas de Nueva Gestión Pública (NGP) en países industrializados. Estos autores distinguen entre diferentes tradiciones administrativas, de las que destacamos la liberal (o promercado), la neoweberiana y la napoleónica. La tradición liberal, predominante en países anglosajones, se caracteriza por un cierto pragmatismo, la orientación al cliente, la gestión por resultados, y la activación de mecanismos de mercado para una provisión más eficiente de servicios públicos. La tradición neoweberiana, sobre todo aquella que predomina en los países del norte de Europa, se caracteriza por sus altos niveles de transparencia, descentralización e igualitarismo. Finalmente, la tradición napoleónica, predominante en los países del sur de Europa, se caracteriza por el legalismo, el centralismo y una cierta uniformidad en la concepción de los servicios públicos y la relación entre los ciudadanos y el Estado.
La tipología de trayectorias de políticas que detallamos a continuación no tiene un carácter exhaustivo. En primer lugar, porque se basa en los regímenes administrativos más ampliamente documentados en los estudios de política comparada. Muchos países de América Latina, África o Asia no han sido tipificados desde esta perspectiva o bien han sido clasificados en categorías muy genéricas que dificultan el análisis de tendencias (Peters, 2021). Además, nuestra tipología no refleja todas las posibles manifestaciones de las reformas de RdC en educación, sino aquellas que están más presentes en la literatura sobre las causas y trayectorias de la política educativa. De nuevo, la mayoría de regiones del mundo están subrepresentadas en este ámbito de estudio. Es también importante señalar que los países federales son especialmente difíciles de clasificar, dado que los distintos estados o regiones autónomas dentro de un mismo contexto federal pueden presentar trayectorias de reforma diferentes e incluso divergentes.
Lógica de mercado:adopción de la RdC basada en pruebas para expandir la competencia y la elección escolar
En países anglosajones como Estados Unidos, Inglaterra y Nueva Zelanda, pero también en Chile, las reformas del sector público han sido a menudo inspiradas en los principios de libre mercado y de la teoría de la elección pública. En el marco de la crisis económica global de la década de 1970, las ideas neoliberales cobraron protagonismo en las agendas políticas de dichos países (Falabella, 2015; Hursh, 2005). En ellos, las herramientas de la NGP (gestión por resultados, descentralización, flexibilidad, etc.) se utilizaron estratégicamente para promover la mercantilización y la privatización de los servicios públicos. Las reformas educativas adoptaron un enfoque promercado y comportaron la adopción de nuevos instrumentos de gobernanza educativa con los que gestionar un conjunto cada vez más complejo, heterogéneo y fragmentado de proveedores educativos.
Los primeros países en adoptar el enfoque de la NGP en la educación partían de la premisa que la RdC basada en pruebas, la libre elección de escuela y la competencia entre centros educativos podían desencadenar un “círculo virtuoso” de mejora escolar. De acuerdo con ello, en estos países las pruebas estandarizadas y las medidas de RdC a menudo se implementaron en combinación con políticas de privatización exógena (como vouchers, cheques escolares u otras formas de subsidios públicos para escuelas privadas) con el propósito de estimular la competencia en el mercado educativo y empoderar a las familias en su rol de clientes (Ball, 2008; Clarke et al., 2000). Las pruebas estandarizadas se concebían como un instrumento fundamental para recoger datos sobre el desempeño de las escuelas, orientar la elección escolar de las familias y promover una RdC, no solo administrativa sino de mercado.
En muchos casos, estas reformas educativas se justificaron a través de un discurso persistente sobre los déficits y limitaciones de la educación pública y la baja calidad de las escuelas públicas, generalmente atribuida a reglas burocráticas onerosas y a la ausencia de incentivos en el sector público (Falabella, 2015; Hursh, 2005; Whitty y Wisby, 2016). En estos países, la necesidad de adoptar mecanismos de evaluación y control más estrictos fue justificada por un discurso a menudo hostil hacia el personal docente y sus sindicatos. En tal contexto de desconfianza hacia la educación pública, la RdC basada en pruebas y los estándares de aprendizaje se presentó como una solución política con la que incrementar el control estatal sobre las escuelas públicas, el trabajo del personal docente y el currículum (Whetton, 2009).
En Inglaterra y Chile, este modelo de gobernanza educativa se adoptó en los años 1980 y ha gozado de una notable continuidad en el tiempo, en gran parte debido a que tiene sus orígenes en un proceso más profundo de reestructuración del rol del Estado en la provisión de servicios. En ambos países, los sistemas de RdC basados en pruebas han devenido más complejos y sofisticados, y sus usos se han intensificado gradualmente por parte de gobiernos de distinto signo político (Ball, 2008; Parcerisa y Falabella, 2017).
En los Estados Unidos, las reformas del mercado educativo promovidas durante la década de 1980 tuvieron un impacto moderado, con variaciones significativas entre los estados (Klitgaard, 2007). A diferencia de otros contextos, la libertad de elección de escuela y la RdC basada en pruebas no se regularon inicialmente como un paquete unificado de reforma educativa a nivel federal. No fue hasta la promulgación de la Ley No Child Left Behind (NCLB) a principios de los 2000 que la RdC comenzó a definir más claramente la agenda educativa, marcando un punto de inflexión hacia políticas de altas consecuencias (Betebenner et al., 2005). El proceso político que dio lugar a la Ley NCLB combinó discursos sobre competitividad y elección escolar con argumentos a favor de la equidad racial y socioeconómica, así como la reducción de las brechas de rendimiento educativo entre distintos grupos sociales (Hursh, 2005). Esta ley instauró lógicas de RdC que facilitaron la conversión de escuelas públicas de bajo desempeño en escuelas charter, ampliando así las opciones de elección de escuela y la posibilidad de salida del sector público para las familias.
Aseguramiento de la calidad en Estados neoweberianos: la nueva gobernanza “viaja” a la Europa continental
Desde mediados de la primera década de los 2000, instrumentos de gobernanza como las evaluaciones externas y la RdC se han adoptado ampliamente en Europa continental, y concretamente en aquellos países del norte y centro de Europa en los que prevalece un régimen político-administrativo neoweberiano. Se trata de países en los que el Estado mantiene un rol protagónico en la solución de problemas sociales, pero que en los últimos años ha intentado modernizar su burocracia, haciéndola más profesional, eficiente y cercana a los ciudadanos. En los Estados neoweberianos, las evaluaciones externas y los instrumentos de RdC en educación fueron inicialmente concebidos como una forma de garantizar estándares de calidad por parte del Estado, en un contexto de sistemas educativos altamente descentralizados. En los años 1980 y 1990, países nórdicos como Dinamarca, Suecia o Noruega transfirieron numerosas competencias y responsabilidades en educación a los gobiernos locales (Hatch, 2013; Moos, 2014). La descentralización de los servicios públicos se adoptó por razones de eficiencia y como una forma de conseguir que respondieran mejor a las demandas de la ciudadanía. Sin embargo, la descentralización conllevó una cierta pérdida del control educativo a la administración central del Estado, y algunos actores claves comenzaron a cuestionar si el gobierno central contaba con las herramientas necesarias para monitorear la calidad de la educación (Tveit, 2009).
Los gobiernos de Noruega y Dinamarca comenzaron a enfocarse en el control de calidad educativa tras la publicación del primer informe PISA de la OECD en 2001. Los resultados, percibidos como insatisfactorios, reforzaron la percepción de una “crisis de aprendizaje” y abrieron la puerta a la influencia de grupos de expertos y reformadores educativos. En estos países, el motivo de alarma que impulsó el proceso de reforma no fue únicamente la calidad promedio del sistema educativo, sino también las amplias disparidades en los resultados de aprendizaje entre alumnos en función de su origen social (Camphujisen et al., 2021). Como respuesta a ello, los países nórdicos adoptaron un enfoque de gestión educativa basado en resultados, con currículums más centralizados y evaluaciones externas para monitorear el desempeño de gobiernos locales y escuelas (Møller y Skedsmo, 2013; Ydesen, 2013). También se crearon sistemas de aseguramiento de la calidad y de inspección escolar, así como nuevas unidades de evaluación educativa (Helgoy y Homme, 2007).
En Europa central, países como Alemania, Austria y los Países Bajos experimentaron un proceso de reforma educativa similar, introduciendo o reforzando sistemas de evaluación externa y RdC para recuperar el control sobre el currículum y mejorar los resultados de aprendizaje. En Alemania, por ejemplo, los bajos puntajes obtenidos en PISA generaron un “shock” educativo que dio lugar a un proceso de reforma para fomentar una gobernanza escolar más orientada a los resultados. Estas reformas incluyeron una mayor autonomía escolar y el seguimiento centralizado de los estándares educativos, junto con la expansión de la formulación de políticas basadas en la evidencia. Estas reformas fueron más intensas en los länder (o estados) alemanes que obtuvieron peores resultados en PISA (Niemann et al., 2017). Sin embargo, a pesar del creciente énfasis en la RdC, los sistemas adoptados en Alemania fueron predominantemente de bajas consecuencias (o low stakes), como ha sucedido en la mayoría de los Estados neoweberianos (Thiel et al., 2017).
En resumen, en la Europa del norte y central, la adopción de nuevos instrumentos y prácticas de evaluación y RdC vino motivada por las presiones competitivas generadas sobre todo por evaluaciones internacionales como PISA que, entre otras cosas, pusieron de manifiesto la necesidad de recentralizar el control sobre los resultados educativos por parte de los gobiernos nacionales (ver capítulo 2 de este libro).
“Modernización educativa” en los Estados napoleónicos: adopción parcial y desigual de instrumentos de gobernanza
En los Estados con un modelo de administración pública napoleónico, que es el que impera en los países del sur de Europa (tales como Portugal, España, Francia, Italia, Grecia), se han intentado implementar reformas de modernización de los servicios públicos reiteradamente, aunque estas no siempre han generado los cambios esperados (Gallego, 2003; Kickert, 2007). En estos países las reformas educativas gerenciales se han adoptado de forma tardía, sin suficiente respaldo político y sin seguir necesariamente un plan de reforma integral. Además, la implementación de los instrumentos de RdC ha sido desigual y muy condicionada por las tensiones políticas y la coyuntura económica.
En estos países, donde la mayoría de docentes son funcionarios públicos con altos niveles de autonomía pedagógica, las evaluaciones externas se han introducido principalmente como respuesta a la percepción de falta de control sobre lo que sucede en el aula, y con el objetivo de promover el mejoramiento escolar (Carvalho y Costa, 2017). Estos instrumentos también buscan modernizar la gobernanza del sistema educativo, en sintonía con normas y discursos internacionales que valoran la profesionalización de la dirección escolar y una gestión basada en resultados. Sin embargo, estas iniciativas no se han implementado dentro de un marco de reformas coherentes y, a menudo, han carecido de los recursos necesarios, lo que ha resultado en interrupciones y discontinuidades en su aplicación (Serpieri et al., 2012). Además, aunque las escuelas reciben regularmente los resultados de las pruebas estandarizadas, estos suelen ser utilizados de manera ritualista, sin que impliquen cambios significativos en la toma de decisiones (Pagès, 2021).
Estos nuevos instrumentos en los países del sur de Europa se asocian a una retórica de “garantía de la calidad”, aunque la teoría del cambio sobre cómo deben mejorar la calidad no siempre es explícita ni articulada. Otra característica de las reformas educativas en esta región es su fuerte énfasis en la autonomía escolar, que generalmente se traduce en la promoción de un estilo de liderazgo más jerárquico en las escuelas (Dobbins y Christ, 2017). La profesionalización y el empoderamiento de la dirección escolar representa un cambio significativo en países con una tradición de gobernanza escolar horizontal en el que el director o directora es un primus inter pares en el claustro de profesorado (Gairín Sallán, 2015). En países como Portugal, Grecia y España, la gobernanza escolar democrática (que valoriza la participación directa de las familias y el cuerpo docente en las decisiones más relevantes de la escuela) surgió como una reacción a décadas de regímenes autoritarios, que ejercían un firme control sobre el sistema educativo por razones políticas. No obstante, más recientemente este modelo ha sido cuestionado por su poca eficacia y por las dificultades de su correcta aplicación. Es sobre la base de este diagnóstico que se ha promovido la introducción de cambios gerenciales y nuevos estilos de liderazgo escolar, más orientados a la gestión por resultados y al uso de indicadores de desempeño en procesos de mejora escolar (Veloso et al., 2013; Verger y Curran, 2014).
Usos nuevos y cambiantes:la evolución de las pruebas de desempeño y los sistemas de RdC
Para comprender el impacto de las pruebas de desempeñoy de la RdCen la gobernanza educativa es necesario ir más allá de investigar la adopción de políticas y comprender cómo dichas políticas se despliegan, evolucionan y mutan con el paso del tiempo. Una de las premisas de partida de este estudio es que los instrumentos de política se adaptan a las nuevas circunstancias que emergen con el paso del tiempo, adquiriendo nuevos usos y propósitos (Thelen, 2004; Vetterlein y Moschella, 2014). Estas adaptaciones se pueden producir de manera intencionada, pero a veces se producen por inercia o por cambios en el contexto de implementación, de manera que la evolución y los efectos de dichos instrumentos son a menudo impredecibles (Mahoney, 2000; Bezes, 2007).
En esta sección se analiza separadamente la evolución de las pruebas de desempeño y de los sistemas de RdC. Ello debido a que, si bien ambos instrumentos acostumbran a estar imbricados en los sistemas educativos, desde la perspectiva de sus usos se trata de instrumentos objetivamente distintos: las pruebas de desempeño son instrumentos destinados a evaluar y recopilar información, que se pueden centrar exclusivamente en la toma de decisiones de planificación educativa (sobre todo cuando se llevan a cabo de manera muestral y con fines diagnósticos), mientras que la RdC refiere a instrumentos explícitamente destinados a moldear el comportamiento de los proveedores de servicios en base a las consecuencias asociadas a la evaluación de resultados (Hood, 2007). De modo que es esperable que la evolución de dichos instrumentos en los sistemas educativos difiera.
Expansión e intensificación de las evaluaciones de desempeño
Los instrumentos de evaluación y recopilación de datos, como las pruebas de desempeño, tienden a permanecer relativamente estables a lo largo del tiempo. No solo se trata de intervenciones cuyos beneficios para la administración educativa superan los costes, sino que además constituyen un instrumento ideológicamente maleable que puede acomodar distintas agendas políticas. El principal cambio experimentado por las pruebas de desempeño está relacionado con su sofisticación y expansión. Con el paso del tiempo, la frecuencia y el alcance de las evaluaciones nacionales tienden a aumentar. Los cambios en las evaluaciones suelen ser el resultado de preocupaciones sobre la confiabilidad o relevancia de las pruebas, por ejemplo, cuando se introducen cambios para asegurar una mejor alineación con los estándares curriculares o cuando las materias evaluadas se amplían debido a preocupaciones sobre la reducción del currículum. Estas preocupaciones a menudo son desencadenadas por el creciente número de usos y funciones que se otorgan a las pruebas de desempeño, lo que convierte su validez en una cuestión crucial.
Este patrón de intensificación se puede observar en diferentes contextos, pero es particularmente evidente en los países con una tradición administrativa liberal, es decir, aquellos que han sido pioneros en la adopción de la NGP, como Chile e Inglaterra. En Chile, a finales de los años 1990 y principios de los 2000, y a medida que las preocupaciones sobre la calidad de la educación adquirían mayor centralidad en la agenda educativa, se implementaron una serie de cambios para alinear el currículum y las evaluaciones nacionales (Gysling, 2015). Las pruebas se reorientaron progresivamente hacia la evaluación de un marco curricular nacional, con lo que se pretendía medir habilidades cognitivas de orden superior mediante la introducción de nuevos tipos de preguntas. Asimismo, durante el período 2005-2014 se agregaron nuevos grados y asignaturas al marco de evaluación nacional, y se intensificó la frecuencia de las pruebas para permitir el seguimiento de los y las estudiantes a lo largo del tiempo (Bravo, 2011; Inzunza y Campos-Martínez, 2016).
En otros casos, el ciclo de pruebas no se modifica o intensifica, pero se diseñan nuevas herramientas de monitoreo –por ejemplo, desagregando datos para facilitar la toma de decisiones, creando nuevos sistemas de clasificación de escuelas o desarrollando nuevas medidas compuestas (índices, tipologías, etc.)–. La introducción de medidas adicionales y herramientas más sofisticadas es la consecuencia lógica de la creación de organizaciones especializadas (normalmente, agencias de evaluación independientes de las autoridades educativas) cuya principal responsabilidad es supervisar y hacer uso de un volumen de datos creciente. Estas dinámicas se pueden observar claramente en Inglaterra donde, si bien las pruebas de desempeño se mantuvieron relativamente estables (en términos de número y frecuencia) desde su introducción con la Ley de Reforma Educativa (Education Reform Act) de 1988, el número y la sofisticación de la información relacionada con el desempeño ha aumentado (por ejemplo, con la adopción de los Pupil Achievement Trackers y de los informes Performance and Assessment). Además, en 2010, una serie de decisiones contribuyeron a la consolidación y expansión del marco de la evaluación de desempeño. Esto incluyó la introducción de una nueva prueba (Phonics Screening Check, aplicada a niños y niñas de seis años), la simplificación del Early Years Foundation Stage Profile (para niños y niñas de cinco años) y el establecimiento de una nueva medida de desempeño ligada a la proporción de estudiantes que adquieren puntuaciones elevadas en el Certificado General de Educación Secundaria12, entre otras (Bradbury, 2014; Mansell, 2011).
Estados Unidos ejemplifica también la naturaleza expansiva de las pruebas estandarizadas. La aprobación de NCLB en 2001 estableció un marco de evaluación extenso al requerir que los estados examinaran a los y las estudiantes en varios momentos de la educación obligatoria. Esta tendencia incremental se vio reforzada por la adopción del programa Race to the Top impulsado por la administración del presidente Obama. Entre otras medidas, esta ley federal alentó a los estados a adoptar estándares de aprendizaje y evaluaciones más rigurosas con las que medir con precisión el progreso de las y los estudiantes hacia esos estándares, así como el desarrollo y uso de sistemas de datos integrales para rastrear el rendimiento de los y las estudiantes y la efectividad de los y las docentes, que dependían en gran medida de los resultados de las pruebas estandarizadas (Lee and Wu, 2017).
La RdC basada en desempeño:un instrumento en constante evolución
Los sistemas de RdC han evolucionado a un ritmo diferente al de las pruebas estandarizadas, ya que han tendido a desplegarse de forma más gradual y desigual. Por ejemplo, es habitual que algunos de sus componentes y usos se descarten poco tiempo después de su implementación. Sin embargo, estas dinámicas se desarrollan de manera distinta, y sus usos varían en función de las diferentes tradiciones administrativas esbozadas anteriormente.
En el caso de los países con una tradición administrativa liberal, las consecuencias de las pruebas han tendido a aumentar e intensificarse. Esto ocurre no solo porque las consecuencias reputacionales y de mercado tienden a reforzarse con el tiempo, sino también porque a menudo se agregan consecuencias administrativas al sistema de RdC. En los Estados Unidos, la intensificación de las pruebas de desempeño acabó marcando la agenda de la evaluación docente. Programas federales como “Race to the Top” promovieron el desarrollo de sistemas de evaluación docente que otorgaban mucha relevancia al aumento en los resultados de aprendizaje de los y las estudiantes, medido mediante pruebas estandarizadas. En este contexto, los denominados modelos de valor agregado (value added models