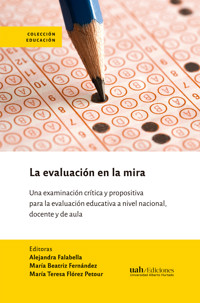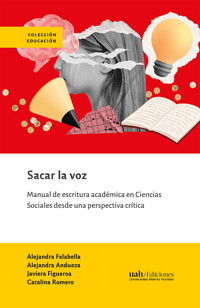
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Este libro ofrece una útil contribución a la formación especializada de escritores, procurando la adquisición de las convenciones escritas con una perspectiva crítica, crucial para construir una voz propia en la academia. Sus capítulos abordan aspectos como las características de la comunicación académica, la adopción de un lenguaje no sexista o capacitista, la decisión del orden de autoría y la necesidad de reflexionar sobre las propias estrategias. Además, presenta un repertorio de géneros usuales y una introducción a formas alternativas de escritura y a la difusión del conocimiento. Sin duda, un aporte para las y los investigadores en formación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SACAR LA VOZ
Manual de escritura académica en Ciencias Sociales desde una perspectiva crítica
Alejandra Falabella, Alejandra Andueza, Javiera Figueroa y Catalina Romero
Ediciones Universidad Alberto Hurtado
Alameda 1869 – Santiago de Chile
[email protected] – 56-228897726
www.uahurtado.cl
Primera edición: octubre 2023
Facultad de Educación, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Alberto Hurtado, Doctorado en Educación Universidad Alberto Hurtado y Universidad Diego Portales
Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.
ISBN libro impreso: 978-956-357-453-1
ISBN libro digital: 978-956-357-454-8
Coordinadora Colección Educación
María Teresa Rojas
Dirección editorial
Alejandra Stevenson Valdés
Editora ejecutiva
Beatriz García-Huidobro
Diseño interior
Elba Peña
Diseño de portada
Francisca Toral R.
Diagramación digital: ebooks [email protected]
Dedicamos este libro a nuestros estudiantes
en su camino de “sacar la voz”
por medio de la escritura académica.
ÍNDICE
Introducción
Capítulo 1. Un modo de entender la escritura académica
Capítulo 2. Géneros discursivos y escritura académica
Capítulo 3. Orientaciones generales para la escritura académica
Preparación del texto
Estructuración y coherencia interna
Estilo general de escritura
El arte de citar: propósitos y modos de citar
Postura académica: ¿escribir en tercera o primera persona?
Verbo: ¿en qué tiempo verbal escribir?
Lenguaje inclusivo no sexista: ¿o/a, x, @, e?
Definición de quiénes son los autores y en qué orden
Capítulo 4. Estrategias personales para la escritura
Estrategias que pueden ayudarte a escribir
¿Cuál es tu perfil de escritor/a?
Capítulo 5. Escribir un artículo
5.1 Artículo con resultados empíricos
Título
Resumen
Palabras claves
Introducción
Contexto, revisión bibliográfica y preguntas de investigación
Marco teórico
Diseño metodológico
Resultados del estudio
Discusión de los resultados
Conclusiones
Bibliografía
Otros: agradecimientos, financiamiento y declaración de intereses
5.2 Revisión bibliográfica sistemática en formato artículo
Pasos a seguir: ¿cómo hacer una revisión bibliográfica sistemática?
Inteligencia artificial para la realización de una revisión bibliográfica sistemática
La escritura de una revisión bibliográfica sistemática
5.3 Ensayo en formato de artículo
5.4 Proceso de publicación de un artículo
¿Qué significan las indexaciones de las revistas científicas y sus métricas?
¿En qué revista publicar?
Proceso de publicación de un artículo
Capítulo 6. Escribir un libro
¿Por qué escribir un libro?
Planificación del libro
Estructura, extensión y orientaciones por sección
Estilo de escritura
Proceso de publicación
¿Y luego qué? Proceso de edición
Capítulo 7. Ampliar el repertorio: otros lenguajes en las Ciencias Sociales
Capítulo 8. Difusión del conocimiento científico
Referencias bibliográficas
Anexos: Recursos de apoyo
I: Motores de búsqueda para documentos, artículos y libros
II: Páginas web de interés para la escritura académica
III: Ejemplos de formatos para difundir la investigación científica
IV: Resumen normas APA 7a edición
V: Ejemplo de ficha de lectura
VI: Recomendaciones de redacción y errores frecuentes
VII: Listado de conectores
VIII: Revistas en castellano para publicar en educación y ciencias sociales
Las autoras del libro
Agradecimientos
Agradecemos a las y los académicos, profesionales y estudiantes de posgrado de distintas disciplinas que colaboraron con sus comentarios en una versión anterior del manuscrito: Antonia Larraín, Beatriz García-Huidobro, Camilo Améstica, Christian Peake, Diego Troncoso, Diego Santori, Elisabeth Simbürger, Lluis Parcerisa, Maribel Barroso, Paola Miño, Paola Sevilla, Percy Peña Vicuña, Rafael Miranda y Rodrigo Loyola. Igualmente, agradecemos los insumos elaborados por Nicole Bustos sobre la revisión bibliográfica sistemática y por Manuela Mendoza sobre la escritura de un libro académico. Agradecemos también a Leonardo Piña, Ma. Jesús Espinosa, Ma. Soledad Falabella, Natalia Aguilera, Natalia Ávila y Paulo Olivares, quienes nos han nutrido con sus ideas, provocaciones y continuas conversaciones acerca de la escritura académica. Finalmente, agradecemos a nuestros estudiantes de posgrado, cuyas preguntas, experiencias y puntos de vista han inspirado el desarrollo de este manual.
Introducción
Con este libro se tiene el propósito de presentar orientaciones respecto de cómo pensar, estructurar y escribir un texto académico en el campo de las Ciencias Sociales. Nuestro interés es ayudar a autores y autoras a apropiarse de la ortodoxia de la escritura académica y, a la vez, desarrollar una voz académica propia de forma creativa y con perspectiva crítica. El enfoque teórico-práctico que plasmamos en este manual es el resultado de consolidar un trabajo colectivo llevado a cabo durante años por medio de la realización de talleres de escritura académica, la orientación a tesistas de pre- y posgrado y la labor desarrollada en el centro de escritura de la universidad. Simultáneamente, este enfoque ha generado sinergia y se ha enriquecido con el intercambio con otros académicos y académicas nacionales e internacionales.
En concreto, pretendemos que este libro sirva como manual de apoyo para estudiantes de posgrado e investigadores noveles en Ciencias Sociales que están comenzando a publicar sus trabajos académicos. Aunque también está pensado para que los académicos y académicas puedan revisar su propio estilo de escritura, reflexionar sobre él para así asesorar de mejor manera a sus estudiantes. Ello en el entendido de que la enseñanza de la escritura (y lectura) de textos académicos es responsabilidad de las instituciones de educación superior.
El libro contiene ocho secciones y anexos. En la primera sección, presentamos el enfoque de escritura académica desde una perspectiva crítica sociocultural; en la segunda sección, definimos la escritura académica desde la noción de géneros discursivos y exponemos las principales convenciones y normas del lenguaje académico; en la tercera sección, damos directrices generales para abordar el proceso de producción textual y enfrentamos algunas de las complejidades propias de este tipo de escritura; en la cuarta sección, sugerimos estrategias personales para la escritura; en la quinta sección, ofrecemos orientaciones para escribir un artículo; en la sexta sección, referimos a orientaciones para la escritura de un libro académico; en la séptima sección, mostramos otras maneras de comunicar el conocimiento académico por medio de producciones estéticas y el uso de lenguajes diversos; en la octava sección, entregamos recomendaciones para el proceso de publicación y difusión de trabajos académicos. Finalmente, los anexos contienen recursos de apoyo dirigidos a facilitar el proceso de escritura y publicación de textos académicos.
Esperamos que este libro contribuya a dar un soporte concreto a la construcción del conocimiento académico desde una mirada reflexiva y colaborativa.
Escribir en la academia significa insertarse en un diálogo con la comunidad disciplinar por medio del desarrollo de un posicionamiento y de una contribución propia. Esta escritura implica desarrollar lo que llamamos una voz académica que expone, mediante una argumentación fundada, los hallazgos de las y los autores y releva los aportes originales del trabajo. La misión de esta escritura es extender nuestra comprensión de la realidad social que se entreteje, a su vez, con el trabajo de otros integrantes de esa comunidad. Al publicar un texto académico, por tanto, estamos participando en una conversación continua que posibilita la generación colaborativa del conocimiento. Algunas autoras y autores que han inspirado esta perspectiva son Charles Bazerman (2009), Mijail Bajtín (2008, 1a edición 1979), Monserrat Castelló et al. (2007), Ken Hyland (2015), Anna Teberosky (2007), Virginia Zavala (2011), entre otros.
Un primer desafío desde este enfoque es aprender a “sacar la voz”, como diría la cantante Anita Tijoux. Pero esto no es una tarea sencilla. Para escribir un texto académico debemos tener algo relevante que compartir: aunque parezca evidente, es crucial sentir esa necesidad de sacar la voz. Más que la perfección gramatical, el punto de inicio es otorgar valor a nuestros planteamientos y conectarse con la importancia de compartirlo en la esfera pública.
Participar en este diálogo implica plasmar nuestras ideas y argumentos en un texto que circula en una red académica específica. Luego, estos planteamientos quedan abiertos a debates, interpretaciones y refutaciones; por ende, pueden surgir inseguridades y autotrabas en la escritura, pues una vez que el texto está publicado, las autoras y autores son responsables de su posicionamiento ante un público. Esto es especialmente desafiante para quienes tienen menos práctica en sacar la voz en circuitos académicos y según las convenciones discursivas dominantes, lo que usualmente está vinculado con nuestras des/ventajas de género, clase y nacionalidad, entre otras1.
Desarrollar una voz académica involucra construir un modo de escribir —y de pensar— que entrelaza i) la teorización de la realidad social, ii) la evidencia empírica y iii) el diálogo con la comunidad investigadora con el fin de elaborar una argumentación propia (ver diagrama 1). Ahora bien, incluir evidencia científica puede ser prescindible en el caso de textos teórico-conceptuales. Pero si un escrito solamente hace referencia a datos empíricos sin teorizar ni conceptualizar la realidad social que se estudia, no es un manuscrito de naturaleza académica.
La escritura, además, exige una práctica reflexiva, pues escribir conlleva una ética y una perspectiva política. No es neutral el modo que tenemos de escribir. La escritura refleja al autor o autora, ya sea su manera de presentar las ideas a otros, la forma en que dialoga y se integra en la comunidad académica, así como también, su modo de practicar y cambiar las convenciones discursivas del campo.
En los últimos años las políticas de producción del conocimiento han estado dominadas por el régimen del paperismo y la cuantificación del trabajo intelectual, lo que ha instrumentalizado la escritura en una lógica de acumulación individual y competencia (Fardella Cisternas et al., 2020; Vera Martínez, 2018). Sin embargo, el conocimiento científico se robustece al compartirlo, se coconstruye, se disputa y se expande en y entre las comunidades académicas (Fardella, 2020).
A partir de una perspectiva crítica, es importante, también, reflexionar desde dónde y para quién escribimos y tomar conciencia de nuestras decisiones al momento de hacerlo. Debemos tener especial cuidado con prácticas colonialistas, machistas y endogámicas. Existe una tendencia a mirar hacia “el norte”, a valorar la escritura en inglés y a citar autores “renombrados”, lo que ha generado una sobre-representación de autores blancos y euroamericanos2. El sistema de citación ha sido un poderoso mecanismo de exclusión y reproducción de racismo y sexismo en la generación del conocimiento científico, como argumenta la feminista Sara Ahmed (2017)3. Este modo de hacer academia ha marcado (y limitado) los paradigmas, las epistemologías, los lenguajes y las temáticas que se deben investigar.
En este sentido, los escritores y las escritoras en la academia tenemos la responsabilidad de tomar conciencia sobre cómo construimos pensamiento científico en consistencia con principios de justicia, democracia y reconocimiento al trabajo intelectual de distintos investigadores. Nuestra invitación es a leer, a citar y dialogar deliberadamente con la producción de conocimiento de distintas latitudes geográficas, las epistemologías y el trabajo de aquellos grupos históricamente menos reconocidos a nivel científico, como el de mujeres y “minorías” étnicas y raciales4. Asimismo, proponemos potenciar hábitos de lectura y escritura que permitan formular interrogantes, problematizar y teorizar desde “el Sur”, en conexión con otras latitudes. Esto significa, más allá de la referencia geopolítica, reconocer y validar una voz crítica que está fuera del poder hegemónico (Falabella y Brett, 2015), y contribuir de este modo a una “justicia epistémica” en la circulación del conocimiento científico (Alvarado y Hermida, 2022; Fricker, 2007)5.
1 Son varios quienes han insistido en este punto. Ver, por ejemplo: Ávila Reyes, Navarro y Tapia-Ladino (2020); Falabella Luco, Maurizi y Ramay (2009); Falabella Luco y Martínez Gamboa (2012); Zavala (2011).
2 Para una visión crítica de las prácticas en la academia actual, ver: Fardella et al. (2021), Morley y Leyton (2023), Muñoz-García (2020).
3 Adicionalmente, hay jerarquías epistémicas entre disciplinas. En Ciencias Sociales, por ejemplo, la economía, la sociología y la psicología propenden a tener un lugar de privilegio, en términos de legitimación y reconocimiento en la circulación del conocimiento, por sobre disciplinas tradicionalmente más feminizadas y asociadas al saber práctico, como la pedagogía o el trabajo social. De forma similar, existen jerarquías epistémicas entre estudios cuantitativos o de comparación internacionales y estudios cualitativos locales. Aunque, por cierto, estas jerarquías son móviles y pueden variar en el tiempo o según el contexto.
4 Ver Recurso de apoyo II: páginas web de interés, feminismo y políticas de citación.
5 También ver Leyton y Salinas (2020).
Aprender a escribir y sacar la voz académica conlleva un modo de pensar, leer, problematizar e investigar la realidad social de acuerdo con las convenciones de cada comunidad discursiva. Dominar la escritura propia de una comunidad académica, como argumenta Bazerman (2009), significa, a la larga, tomar parte como miembro de esa comunidad. Participamos en redes de lectura, escritura y prácticas discursivas acordes a los modos en que nuestra comunidad estudia, cuestiona y valida el conocimiento (Castelló et al., 2007). En otras palabras, aprender la escritura en una disciplina es una “herramienta epistémica” para aprender la disciplina misma (Ávila Reyes, González-Álvarez y Peñaloza Castillo, 2013, 542). La escritura y la disciplina son dos ámbitos indisociables.
Desde esta perspectiva, los textos académicos se articulan a partir de las convenciones establecidas por los géneros discursivos que cada comunidad legitima socio-históricamente. Esta noción de género discursivo, desarrollada por Bajtín (2008), entiende que cada género media la construcción y comunicación del conocimiento1. En consecuencia, existe un amplio rango de estilos en la escritura científica, desde los más sobrios y cautos hasta aquellos más persuasivos, expresivos e, incluso, creativos. Las fronteras de lo que es o no permitido en cada comunidad académica es móvil, situado y a veces con límites nebulosos y controversiales. Dentro de los estilos más disruptivos existen comunidades académicas que han cuestionado los cánones clásicos del modo de comunicar —y producir— el conocimiento académico, lo que incluye, por ejemplo, la autoetnografía (Blanco, 2012), la ficción sociológica (Watson, 2022), la antropología poética (González Cangas, 1995) o el teatro etnográfico (Coffey y Atkinson, 1997). Dicho en palabras de Navarro (2018): “Hay muchas escrituras” (p. 16).
La escritura ofrece un espacio en el que el escritor o escritora puede tomar decisiones y construir su propia voz, su propio estilo para comunicar sus planteamientos, aunque dentro de las “reglas del juego” de la escritura académica. En otras palabras, el proceso de escritura académica es una práctica agencial que, por una parte, exige el dominio de los géneros discursivos académicos y, por otra, abre un espacio creativo de poder, negociación y de producción de identidad académica, lo que Zavala (2011) llama un espacio de “negociación retórica” (p. 63).
Con todo, la escritura académica tiene ciertas características y convenciones comunes. Primero, conlleva un trabajo continuo de elaboración analítica, basado en argumentos y contraargumentos. Escribir nos hace pensar, ensayar nuevas ideas, elaborar conceptos y discutir nuestros datos desde distintas perspectivas. Escribir no es solamente “redactar” ideas, sino que es una práctica consustancial a la producción misma de la argumentación (Castelló et al., 2007). Escribir es un ejercicio de rumiar las ideas, lo que involucra tiempo de volver una y otra vez sobre su elaboración.
Segundo, la escritura académica es intertextual, lo que significa que la voz de la autora o autor se desarrolla y entreteje con ideas, argumentos y evidencias de otros escritos (Hyland, 2015). Ello implica formar alianzas con comunidades de pensamiento para exhibir puntos de encuentro, así como también mostrar diferencias y disputas en los modos de comprender el objeto de estudio y de interpretar los hallazgos. Al leer y escribir, las y los investigadores se abren a pensar diversas perspectivas de análisis, juegan con las ideas, establecen conexiones y crean nuevos significados que requieren de una “imaginación investigativa”, como plantea Hart (1998).
De este modo, la intertextualidad en la escritura es una “expropiación crítica” e intencionada de las ideas de otros, que se cuestionan, enriquecen y transforman en ideas propias (Castelló et al., 2011). Esto no significa realizar un listado fragmentado de investigaciones. La intertextualidad no son hebras separadas de una historia lineal ni tampoco una maraña de ideas de una confusa narración, sino que conlleva tejer una trama propia, con un propósito, un diseño y distintos colores, que invoca y entrecruza las voces de otros autores y autoras, pero con un desenlace que significa una contribución original.
El ejercicio de la intertextualidad, desde un enfoque crítico, como hemos mencionado anteriormente, exige reflexionar sobre los hábitos de citación en las comunidades de pensamiento y el modo en que se construyen jerarquías de pensamiento y la validación de la autoridad académica. Ahmed (2017) plantea que citar es un acto político, y se requiere pasar de una política de citación excluyente a una inclusiva.
Tercero, la escritura significa desarrollar un posicionamiento del autor o autora, posicionar su propia interpretación, construcción de argumentación y perspectiva de análisis (Castelló et al., 2011; Hyland, 2005; Prior, 2001). Esto se expresa en los énfasis y grados de condicionalidad y certeza epistémica en el texto; en los marcadores discursivos (por ejemplo, “no obstante”, “si bien”), y en los de actitud (por ejemplo, “es importante notar…”, “afortunadamente”). De forma tradicional, los textos académicos se escriben con una postura distanciada, con un estilo impersonal, muchas veces en tercera persona; sin embargo, en algunos contextos se utiliza —y cada vez más— una postura involucrada, con mayor uso de marcadores y en primera persona. Esto variará, según cada comunidad epistémica, el lugar de publicación y la autoconfianza y experiencia acumulada de quien escribe en el campo de estudio.
El posicionamiento de la autora o el autor debe mostrar una voz experta en el campo, en que se presentan los argumentos con certeza fundada y una robustez teórica y empírica capaz de persuadir con la argumentación. El desafío, en palabras de Teberosky (2007), es “convencer a la comunidad científica del estatuto factual de sus resultados y persuadir de la validez de sus argumentos” (p. 18). Por ello, el estándar no es solamente presentar los argumentos apropiados, sino que estos deben ser convincentes para el público científico y público en general.
Cuarto, esta certeza fundada, sin embargo, debe mantener al mismo tiempo una cautela epistémica. Ello significa que la escritura pondera la solidez de los fundamentos y de la evidencia disponible, en cuanto se explicitan los vacíos en el conocimiento y las limitaciones metodológicas (Snow y Uccelli, 2009). Por este motivo, se suele evitar el uso de fórmulas taxativas que expresan verdades absolutas, como “siempre”, “nunca”, “todos”, y se tiende a utilizar modalizadores con distintos grados de certeza de acuerdo con la fundamentación presentada, como “tal vez”, “posiblemente” o uso de condicionales; por ejemplo; “si consideramos que… entonces, es posible sostener…”.
Quinto, este tipo de escritura involucra una argumentación reflexiva y transparente en cuanto a los propósitos, hipótesis, enfoques teóricos y decisiones metodológicas. Como se suele decir, se muestra “la cocina de la investigación”, lo que permite comprender el modo en que se construye el estudio y se interpretan sus resultados.
Sexto, otra característica fundamental es la densidad informativa, que refiere a la capacidad de expresar muchas ideas en pocas palabras, es decir, es una escritura condensada. Esta, por una parte, evita la redundancia, las ambigüedades e ideas innecesarias y, por otra, compacta la información, utilizando nominalizaciones y empleando un léxico preciso y especializado, propio del campo de estudio. Por eso mismo, es necesario tener cuidado con el uso de los conceptos, pues están asociados a distintas redes teórico-conceptuales. Por ejemplo, es distinto emplear el concepto de “discurso” que el de “percepción social”; asimismo, es diferente utilizar la noción de “vulnerabilidad” que la de “condición de pobreza” o “desventaja social”.
Por último, la escritura académica es cooperativa con el público lector debido a que el autor o la autora se esfuerza en adaptar el texto a los marcos de conocimiento de los lectores y utiliza diversos mecanismos para que las ideas se entiendan de manera unívoca (Andueza Correa y Aguilera Meneses, 2018; Sarda et al., 2014). Quien escribe busca generar complicidad con el público para orientar la trayectoria de lectura y la línea argumental del texto. Para esto, se utiliza un metadiscurso que guía la lectura mediante, por ejemplo, explicitar el propósito y argumento central, anticipar la estructura del texto, invitar al público a pensar o considerar los argumentos. Además, se emplean paréntesis o notas explicativas al pie, entre otros.
Síntesis de las principales características de la escritura académica:
•Construye sentido sobre la base de una argumentación fundada que se sustenta en la teoría, discusión bibliográfica y/o evidencia científica. Busca persuadir y ser convincente por medio de este tipo de argumentación.
•Dialoga con otros autores: es un modo de crear comunidad académica. Esto implica criticar, diferenciar y construir a partir del trabajo de otros, lo que se denomina intertextualidad.
•Contiene un posicionamiento de la autora o autor: se plantean una interpretación, una argumentación y un énfasis propio.
•Requiere de un pensamiento crítico: se reflexiona acerca de los supuestos y las perspectivas teóricas y epistemológicas utilizadas. Por lo mismo, sitúa el enfoque adoptado entre otras tradiciones, muestra contrapuntos, debates, así como también, puntos en común.
•Expresa una voz experta en los hallazgos y referencias teórico-conceptuales; normalmente prescinde de juicios subjetivos de quien escribe.
•Mantiene una cautela epistémica, pondera los fundamentos y la evidencia para sostener los argumentos, y generalmente evita conclusiones taxativas.
•Contiene una densidad lexical, es decir, nominaliza y usa términos especializados en el campo de estudio diferentes al lenguaje coloquial.
•