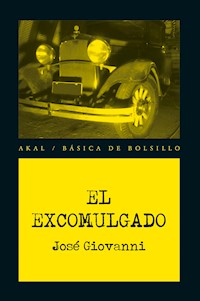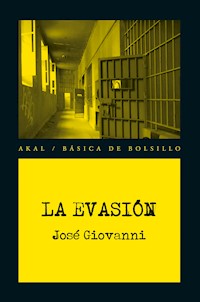
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Krimi
- Serie: Básica de Bolsillo - Serie Novela Negra
- Sprache: Spanisch
Evocando el universo carcelario y el entorno de delincuencia que envolvió su propia vida, José Giovanni, un miembro de la mafia corsa que se acabó rehabilitando y convirtiendo en uno de los autores de novela negra más destacados del género, nos cuenta el intento de fuga de la cárcel de La Santé protagonizado por cinco condenados a muerte, uno de ellos el propio autor. La evasión es el relato autobiográfico de Giovanni, quien consigue describir espectacularmente la vida entre rejas y logra guiar al lector a través del planteamiento de cuestiones tan delicadas como la pena de muerte, la fragilidad de la frontera entre el bien y el mal o la propia humanidad de presos y funcionarios de prisiones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de bolsillo / 282
José Giovanni
La evasión
Traducción: Esperanza Martínez Pérez
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Le trou
© Éditions Gallimard, 1957
© Ediciones Akal, S. A., 2013
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3839-9
Al abogado Stephen Hecquet.
Amigo mío, no se puede vivir plenamente sin piedad.
Dostoievski
1
No podía ver el exterior; era una cabina de otro modelo, totalmente cerrada. Se dio cuenta de que el furgón entraba en la cárcel cuando giró en ángulo recto, a continuación de un calabozo. Medio cegado por la luz, bajó y subió los peldaños que conocía de memoria.
Unos vigilantes los agruparon en un rincón, en espera de las formalidades de admisión. Venían del hospital de Fresnes[1]. ¡Qué rápido se curaba uno en Fresnes! Borelli reparó en las caras de perros apaleados de sus compañeros. No conocía a ninguno de ellos. Todos miraban con ojos pasmados por encima de barbas incipientes. Como la espera se prolongaba, uno de ellos se puso a barrer el suelo con la mirada; de repente, se agachó y se metió algo en el bolsillo. Repitió la operación a intervalos regulares y, al hacerlo, se alejó del grupo. Borelli se preguntaba hasta dónde llegaría el tipo recogiendo colillas, cuando una voz rugió detrás de ellos:
—¿Quieres que te echemos una mano?
El de las colillas volvió al grupo. Dejaba traslucir cierto nerviosismo en los andares; temblaba por los restos de cigarrillos informes, asquerosos, con saliva reseca. Eran su más preciado tesoro, lo sentía en el fondo del bolsillo mezclado con polvo y migas de un de pan añejo, al lado de un pañuelo almidonado de esperma. No oía los gritos del guardia y sacó el cuello lentamente de entre los hombros protectores. Sin embargo, el primer suboficial que pasó cerca del grupo no pudo reprimirse y eructó su bilis.
—Frente a la pared, ahí dentro –gruñó.
Una vez más, Borelli se encontró frente a una pared. Ciertamente no era un buen día. Culpaba a la campana de haber desatado la ira contra ellos. Deseó también que todos los hombres con uniforme desaparecieran de la faz de la tierra. Su último plan de fuga acababa de fracasar en Fresnes; de nuevo se encontraba frente a una pared de la Santé[2]. Había salido de allí el mes anterior henchido de esperanzas. Tocó la pared fría con el dorso de la mano y se propuso recapacitar más adelante. Si al menos pudiera caer en una celda decente, con gente legal. Lo más agotador era buscar gente legal. A principios de 194…, la Santé era un hervidero de seis mil hombres entre los que parecía imposible encontrar diez capaces de cerrar el pico y arriesgarse en una acción conjunta.
Siguió las formalidades con cierta indiferencia y no logró espabilarse hasta llegar a la rotonda, una especie de torre que distribuía a los hombres hacia un destino precario. Le dieron su nueva dirección: Galería Alta/Alta Vigilancia/Módulo 11/Celda 6.
Llevaba un auto de prisión por duplicado y, al encaminarse hacia la rotonda de arriba con el petate a la espalda, intentó recordar el módulo 11. No tenía por qué ir a la celda 6. Podía registrarse en la 11-8 o en la 11-10 en el duplicado y presentarlo al vigilante del pasillo del 11. Siempre y cuando se encontrara entre los efectivos del 11, daba lo mismo si aparecía en la celda 6 o en la 12. Pero no había razón para escoger otra distinta; no conocía ninguna celda donde la seguridad fuese completa. Prefirió seguir el destino que le marcaba el funcionario. A fuerza de luchar, de haber tenido la impresión de dominar su destino, no había recibido más que golpes duros. Cruzó el locutorio de los abogados; los prisioneros esperaban en un pasillo grande ante las puertas de los locutorios. Le llamaban la «Bomba Michelin». En esta cárcel que parece una estación enorme, los hombres estaban divididos por las pasiones. Los unía un sentimiento común: la esperanza, la necesidad de correr a enterarse de las noticias, beberse las palabras del abogado. El hecho de maldecirle cuando la suerte se volvía adversa no cambiaba nada.
Borelli dirigió un saludo con la mano que le quedaba libre a dos chicos que conocía, y soltó la manta que cobijaba sus enseres delante de la puerta de la rotonda de arriba. Mientras esperaba, reconoció a amigos que transitaban por razones diferentes. La cárcel le pareció menos hostil, menos asfixiante. Su último fracaso se difuminaba en pos de una nueva esperanza. Sentimiento impreciso pero reconfortante, resultado de una autodefensa contra la renuncia. Observó cómo el vigilante registraba el número del módulo y el de la celda. Le estaban colocando etiquetas en la ficha como si fuera un paquete y ya había dejado las marcas de los dedos de las manos en un montón de informes administrativos. Al fugarse, invalidaba todas esas precauciones, contrarrestaba el sistema arcaico y pretencioso. La idea le hizo sonreír. Sonreía de soslayo, con ironía, aparentando que le importaba todo un bledo. El vigilante le tendió el auto de prisión y le miró de mala manera. Le encantó percibir el odio de esa mirada. Era todo lo que les pedía. Se sentía superior a ellos. Adoptó la actitud más insolente de su repertorio y se dirigió por el módulo 5 hacia el 11.
—¿Qué tal, tío?
—Hola.
—¿Otra vez por aquí?
—Ya ves…
Respondió con la mano libre y una sonrisa a ese mundo que le recibía sonriente. No era afectación, sino una especie de reflejo nervioso. Todos esos hombres que se encontraban en tan triste situación y tan triste lugar no estaban para bromas, ni siquiera para esbozar un rictus. También contaba la necesidad inconsciente de mantener la prestancia que Borelli se negaba a confundir con la afectación. Tenía ganas de llegar a la celda; la pierna derecha se le estaba recargando. El trajín de la mañana le dejaba un sabor amargo. Se sentía sucio, torpe, descompuesto, y, en ese desorden, en esa inestabilidad, la celda que se encontraba a sólo unos metros hacía las veces de hogar, de oasis, de amarre. Le proporcionaba el medio vital para respirar, recomponerse. Cruzó la embocadura del pasillo del módulo 9 y se dirigió al 11.
Miraba a la derecha, del lado de los números pares. Un tabique y la celda 2. Otro tabique y la celda 4. Le parecía que caminaba por la calle buscando el número de los edificios hasta su destino. El último tabique y la 6, su nuevo universo. Encima de la puerta, sobre un rótulo giratorio, una cifra indicaba el número de ocupantes: 5. El guripa[3] giró la etiqueta que pasó del 5 al 6, lo que daba como resultado seis detenidos en la celda 6. Un hombre aquí valía la suma o la resta de una unidad en una etiqueta, en una lista. La llave de la celda giró en seco y Borelli pasó el umbral de la puerta que se cerró a sus espaldas. El movimiento fue tan rápido que el ruido de la cerradura y el portazo fueron simultáneos. El guardia hacía este gesto centenares de veces, como un robot. París albergaba esta gran prisión, donde se hacinaban miles de hombres que vivían en condiciones infames; drama en conserva comprimido en el fondo de las celdas, apisonado como se golpea en el suelo un saco para que quepa más. Y allí adentro, sueltos por los pasillos con una llave en la mano, unos robots. Tipos uniformados que, con el paso de los años, parecían trozos de pared ambulantes.
Cada celda resumía un pequeño mundo aparte, una pequeña parcela de sociedad completa en sí misma, autónoma, con sus vicios, sus blasfemias, incluso su pureza, sus lágrimas y su rebeldía, su esperanza, su quietud, su melancolía en el crepúsculo y su algarabía en la mañana. Dejó el petate en el suelo y se presentó.
—Manu Borelli, vengo de Fresnes.
Su mirada había recorrido rápidamente los rostros que se recortaban sobre las paredes infectas. Poseía una enorme facultad de observación y grababa las imágenes como una cámara, lo que le permitió reparar en una imperceptible señal con la cabeza, que un hombre mayor sentado al fondo, a la derecha, dirigía a un tipo grueso, esculpido en la masa, que se desplazaba de un lado a otro en una distancia de dos metros. Era una especie de consentimiento. El tipo que caminaba habló en primer lugar, con la mano tendida.
—Roland Darbant –dijo.
Manu sintió su mano aprisionada en una especie de pala que se plegaba. Miró los pequeños ojos vivos, ágiles, que animaban un rostro recio, de origen campesino. El nombre no le era desconocido; rebuscó en su memoria y recordó de repente que había copado titulares de evasión. Volvió a mirarle pensando que se equivocaba. Ese campesino no aparentaba haber corrido semejante aventura, pero como no podía quedarse con la duda viviendo unos encima de otros, dijo al soltar la mano de Darbant:
—Si no me equivoco, casos de evasión.
El tono se debatía entre la admiración y la interrogación. Le horrorizaban las preguntas y, además, en ese medio nadie las hacía. No era una regla escrita, pero los delincuentes evitaban los interrogatorios, por principio. Sin duda ya tenían más que suficiente con los de la policía, los jueces y el resto.
—Efectivamente –respondió Darbant, y se volvió hacia el tipo sentado en el fondo que, ahora, se levantaba.
Manu confirmó su primera impresión. El tono de Darbant le gustó. Le parecía franco y, como iba poco a poco rememorando sus proezas, le apreciaba más, si cabe. No dejaba de ser un cambio con relación al cacareo de bravuconadas sin fin, moneda corriente en la cárcel.
—Vosselin –dijo el hombre que venía del fondo–. Roland Vosselin, pero como ya hay un Roland, puedes llamarme Monseñor. Es un mote. Ya he oído hablar de ti y conozco a tus amigos.
Manu se preguntó por qué llamaban «Monseñor» a Vosselin. Un mote es todo un poema, lo sabía, y con frecuencia se podía atribuir mucha importancia a esa caricatura llevada al extremo, condensando en una sola palabra un retrato increíblemente breve, incisivo, fiel como una sombra. Monseñor, muy atento, se encargó de las presentaciones.
—Maurice Willman –dijo, señalando a un tío alto y rubio que llevaba una cazadora de piel vuelta con evidente distinción y descuido.
Intercambiaron un apretón de manos. Los ademanes de Willian eran los de un hombre bien educado.
Borelli lo apreció. No le gustaba la gente ordinaria; se encontraba a gusto en esa celda que le parecía por encima de la media. Reconoció al cuarto ocupante. Se llamaba Georges Cassid. Se habían conocido en el hospital dieciocho meses antes.
Cassid había recibido una bala en el pulmón tratando de huir en el momento del arresto. En cuanto a él, una bala le había fracturado el fémur. En la celda, los demás llamaban Geo a Cassid. Borelli hizo lo mismo. Su apodo era «Caimán»; entendía la comida como una tarea desagradable y era impresionante la rapidez con que procedía. Estaba recostado y no se levantó. Sacó una mano de entre las mantas y la tendió indolente. No parecía tener prisa por nada y su aspecto era raro.
El quinto y último ocupante era un gachó de París, un huido de la Mouffetard. Se llamaba Jarinc, Jean Jarinc, tenía una mujer estupenda, amigos más estupendos todavía (que sin duda debían de follarse a su mujer, pero eso Manu se lo reservaba para sí), había hecho cosas estupendas, y tenía un abogado increíble, sensacional, estupendo.
—Bueno, tío, tengo que pirarme, como lo oyes. No tengo más remedio. Te cuento: los tíos que cantaron, que dieron el soplo a la bofia, vamos…
Borelli no escuchaba. Miraba a los demás y un sentimiento de incomodidad inundó la estancia. Había conocido a cientos de gachós como él y estaba hasta las narices. Pensó que todo iría mejor en cuanto dejara de despotricar. De repente deseó que el tal Jarinc se fuera al diablo. Llevó sus cosas hasta el jergón al lado de Monseñor, que le dijo al oído:
—Se larga esta misma semana.
Manu se alegró de que le hubiera leído el pensamiento. Era martes 7 de enero. Con un poco de suerte, en cuarenta y ocho horas se librarían de Jarinc.
La celda medía 4x4. La ventana se encontraba frente a la puerta y daba a la tapia de un patio de paseo. Estaba oscuro, lo que mitigaba la miseria del lugar. Al mirar a la puerta, de espaldas a la ventana, se veía a la izquierda el váter; por encima sobresalía un grifo de agua corriente que funcionaba con una cerilla atrancada en una clavija. Los jergones ocupaban la superficie del suelo, unos al lado de otros, bajo la ventana, perpendiculares a la pared; se acostaban con los pies hacia la puerta.
Por encima de esa miseria, los hombres habían establecido sus rutinas. Incluso en un agujero, el hombre es capaz de volver a su rutina inmediatamente. El recién llegado descubre instintivamente el ritmo de la vida e intercala de forma animal sus rutinas entre las de los demás.
Al cabo de una hora, Borelli se había hecho un hueco, había colocado sus cosas más necesarias en un rincón de una estantería coja, situada a la derecha de la puerta. Envolvió el resto en una manta vieja y la dejó debajo de la estantería, sobre suelo. Los otros le miraban ir y venir: representaba el aporte exterior, la sangre nueva que viene a romper un poco la monotonía. Su presencia les brindaba la ocasión de volver a contar el relato de sus vidas y quizá de escuchar el de otra distinta, de penetrar en la intimidad de un ser que, tarde o temprano, se desahogaría al caer la tarde.
—¿Cómo están las cosas? –preguntó Manu.
—Dos gilipollas y un gracioso –respondió Monseñor.
Willian alzó la cabeza; estaba escribiendo sentado en su jergón enrollado, con la espalda contra la pared y un trozo de cartón en las rodillas.
—Dos gilipollas –dijo–. A mí no me lo parece.
Monseñor estaba aclarando su escudilla; se acercaba la hora de la cena.
—Qué gracia me hace –dijo girado hacia Borelli–. Mira, pregunta a Roland.
Roland seguía caminando, impulsado por una especie de movimiento continuo. Parecía preocupado por otras cuestiones y zanjó con un gesto evasivo de la mano.
—Para mí, todos son gilipollas –dijo Geo medio bostezando y todavía recostado de cara a la pared.
—En eso estamos todos de acuerdo –dijo Manu–, pero los puede haber más o menos pirados. No todos son como esa carroña de cobra.
—¡Anda este! –dijo Jarinc–. Un día, subiendo del alivio[4], él…
—Vale –dijo Geo–, reserva tus fuerzas para follarte a tu mujer.
Jarinc se calló y empezó a ordenar sus cosas para disimular su cobardía; ya era hora de salir de allí. Geo empezó a resoplar. Se sentó y preguntó a Manu:
—A propósito, ¿te acuerdas de la chica del hospital? La que estaba detenida. Pierrette, ¿no?
Borelli se acordaba de ella. Vivía en la celda de al lado. Estuvieron hablando todo el verano de 194… a través del montante de la pared medianera. Le había hecho favores memorables; despertaba un auténtico interés en los guardias en general, y en alguno en particular. El más duro de ellos se pasaba las horas muertas mirando cómo dormía, con la boca abierta de admiración. Pierrette se aprovechó de ello y defendió la causa de Manu, al que toda aquella buena gente hacía la vida imposible. Un día le dijo que acababa de llegar un tío formidable. «Tiene una mirada extraña y se parece a George Brent[5]», le precisó. Manu vio pasar a aquella celebridad por delante de su ventana cuando iba a hacerse una radiografía. No le pareció nada del otro mundo, pero él no era una mujer, claro está. Así fue como conoció a George Cassid.
—La recuerdo –respondió–. Creo que le gustabas.
El rostro de Cassid se animó. Incluso llegó a salir del camastro. De pie, sobre el jergón, sujetaba con una mano una especie de pijama o de calzón largo para impedir que se le cayera, y, con la otra, intentaba colocarse un calcetín. Enseguida se cansó, quizá le parecía inútil, y caminó con el talón hasta el váter.
Nada lograba proteger del frío. Los hombres se amontonaban unos encima de otros con el frío en los huesos. Los jergones, las mantas, la estantería, las escudillas, el suelo, la ropa, el papel de cartas, el pan, estaban fríos. El moho adornaba las paredes. Las salpicaduras del grifo no se secaban nunca.
Willman escribía; había que tener ganas. Monseñor esperaba la cena; el mote le daba cierto aspecto devoto. Sujetaba la escudilla con las manos abiertas y, cuando se la llevó a los labios, dio la impresión de estar celebrando misa. El penitenciario llamaba a aquello sopa. Willman miró su escudilla con aire soñador. Quizá buscaba una palabra para bautizar su contenido. Darbant ya había colgado su escudilla en la pared y continuaba con su vaivén, pasando una y otra vez al borde de los jergones.
Cassid se había vuelto a recostar. Monseñor seguía comiendo. Jarinc rebuscaba en sus cosas. Borelli se había bebido el líquido templado, turbio e inodoro, intentando contrarrestar ese frío pertinaz. Se sentía cansado y preparó el jergón para la noche. Eran sólo las cinco de la tarde; no tenía más que dos opciones: acostarse o caminar. Extendió su sábana cosida en forma de saco y, encima de la sábana, su manta personal. A continuación, puso encima las dos de la Administración. Era preferible que fueran ellas las que limpiaran el suelo cuando las remetiera bajo el desastroso camastro. Darbant estaba jurando contra la perra vida. Acababa de terminar un castigo de noventa días en el calabozo por haber huido de la Santé dieciocho meses antes. Una celda normal le procuraba una impresión de semilibertad.
Monseñor también contaba con una evasión en su palmarés y Cassid se había jugado el pellejo intentando huir cuando le arrestaron. Borelli empezaba a unir cabos en su cabeza. Jarinc iba a marcharse. Willman era el único punto de interrogación. El conjunto no lograba concretarse, pero algo había. No sería esa la noche en que nacería el feto. Esa noche había que dormir tratando de no pensar en nada. Le dolía la cabeza como le ocurría después de las visitas al Palacio de Justicia y la más mínima trasgresión de la rutina diaria. Se deslizó dentro del saco húmedo. Excepto Darbant, los demás estaban ya acostados o a punto de hacerlo. Las chaquetas, los pantalones, los abrigos ayudaban a las mantas a combatir el frío. Los jergones se tocaban; el batiburrillo de ropa tirada sobre los seis hombres, uno al lado del otro, unificaba la miseria; parecían una cama inmensa. Manu reflexionaba con los ojos fijos en el techo, iluminado con una luz amarilla. Le parecía que llevaba mucho tiempo viviendo en esa celda.
—Mañana será otro día –dijo Geo.
Willman había dejado las cartas que acababa de escribir a la vista, en la ventanilla, para que el carcelero las recogiera por la mañana al abrir la puerta. Estaba preocupado por el tema de Christiane; no podía obtener autorización para visitarlo en el locutorio y él hacía lo que podía para mantener viva la relación. Llegaba a escribir fuera del día que le tocaba, modificando la primera letra de su apellido. El suboficial encargado del correo tenía demasiado trabajo para hilar tan fino y únicamente el guripa del módulo, que ordenaba las cartas alfabéticamente, apartaba las que no correspondían a los apellidos de ese día. Willman escribía tanto a nombre de Cillman o Fillman, como Pillman o Rillman; esa treta le permitía escribir todos los días ante las burlas de Geo.
—No vayas a creer que se va a conformar con tu carta esta noche.
—Sólo piensas en eso –dijo Monseñor, colocándose en la cabeza una especie de gorro ruso para dormir.
Cassid salía de su somnolencia en cuanto oía hablar de una mujer.
—¿Y en qué quieres que pensemos aquí? –respondió–. El bajo vientre condiciona al hombre, pero la mayoría son demasiado hipócritas como para confesarlo. Yo, si lo perdiera por cualquier motivo, me daría un tiro.
—Con el chopo del vigilante jefe –añadió Willman.
Unas carcajadas irrumpieron en la nueva noche que se cernía sobre la ventana.
—Siempre podría colgarse –dijo Manu–, es una muerte hermosa. Una vez vi una especie de resucitado; la cuerda se soltó y cayó boca abajo encima de un tío que roncaba apaciblemente. Nos contó el desvanecimiento que había sentido al empezar a estrangularse. Así que ya no habría seguido sufriendo si la cuerda no se hubiese roto.
—¿Se alegró de volver a la vida? –preguntó Roland.
—No –dijo Manu–. No quería seguir viviendo. Lo volvió a intentar con una cuerda más gruesa. Cuando tiramos de los pies para bajar el cuerpo, no cedió. Tuvimos que cortarla con un cuchillo.
—Después del primer intento debisteis vigilarle –dijo Willman–, con el tiempo hubiese recuperado el ánimo. Hoy seguiría vivo.
—Quién sabe cómo acertar en esos casos –terció Monseñor–. Y, además, no se puede ayudar a la gente si no quiere.
«Habla como un pope», pensó Borelli. «Le va muy bien el mote; de hecho, lo parece.» Se acostaban uno al lado del otro. Borelli giró la cabeza y le preguntó de dónde había sacado el apodo.
—Es por mi tío –respondió–. Es el obispo de V…
—Creía que no tenías familia –dijo Manu.
—Viene a ser lo mismo. Ese carcamal se limita a rezar por mi salvación. Me manda de visita a un viejo chocho. Un día me dijo «le voy a traer una cosa», y me vino con un rosario bendecido por el obispo. Se desviven por mi vida espiritual. El estómago me cruje pero ellos no lo oyen. Nunca les he dicho nada. Aunque no gane nada con ellos, tampoco pierdo.
«Siempre le queda el mote», pensó Borelli, «un mote que le ha transformado inconscientemente. No se da cuenta, pero lo lleva en la cara, como esas personas mayores que terminan pareciéndose al animal al que dedican sus vidas».
Por encima del ventanuco, el judas de la puerta se cegó. No oían nada pero adivinaban una presencia tras la puerta. Por la noche, los vigilantes andaban con zapatillas, con un gran cronómetro atado a una correa y colgado al cuello. Una especie de caja redonda con un corazón mecánico, que emitía un tictac escandaloso como una bomba retardada. El crono oscilaba en la tripa del funcionario y chocaba a veces en las puertas, al acercarse para mirar. Los prisioneros no necesitaban oírlo para detectar la ronda.
—Ahí está –dijo Roland, bajito–. Viene cada cuarto de hora.
—¿Crees que cuentan? –preguntó Willman.
—Sí, cuentan la forma de los cuerpos y, si no ven las cabezas, esperan a que el cuerpo se mueva ligeramente para quedarse tranquilos.
Ya no se hablaba de mujeres. Geo se había vuelto contra la pared definitivamente.
—Mañana será otro día –añadió.
Y el silencio envolvió la angustia de aquellos hombres que esperaban el sueño como una liberación.
[1] La prisión de Fresnes, situada en el sur de París, es una cárcel preventiva para condenados a penas de menos de un año de prisión, o que se encuentran a la espera de destino. [N. de la T.]
[2] La única cárcel intramuros de París en la actualidad. Han cumplido condena en ella personajes famosos como el escritor Jean Genet o Ahmel Ben Bella, que fue presidente de la República de Argelia. [N. de la T.]
[3] Guardia de prisión. Procede del argot «gaffer», sinónimo de mirar. [N. de la T.: en el original, le «gaffe».]
[4] Abogado. [N. de la T.: en el original, «bavard», que significa charlatán.]
[5] Nacido en Irlanda, George Brent (1899-1979) formó parte del IRA junto a Michael Collins. Se exilió a EEUU, donde hizo carrera como actor de cine y teatro. [N. de la T.]
2
Un tumulto avanzaba hacia la 11-6; las ruedas de hierro del carro sobre el hormigón, los portazos junto al choque de las pesadas llaves en las cerraduras resignadas, los insultos y el rechinar de bacinas arrastradas por el suelo para meterlas en las celdas. Todo ese guirigay de comitiva de reyezuelo iba tomando cuerpo, pero no a todo el mundo afectaba por igual esa forma bárbara de despertar. En la 11-6, únicamente Monseñor volvió a tomar contacto con el frío, con la espantosa jornada que tenía que afrontar y, en un segundo, con el uniforme de un guardia y quizá con su careto.
El prisionero que servía removió el líquido oscuro con un enorme cucharón, mezclando el caldo con unas cuantas verduras. Fruto de un automatismo, su gesto abarcaba la circunferencia de la imponente marmita que presidía un carro viejo. Iba vestido con un saco, como el paisano de un señor, y sus pertrechos alimentarios parecían la máquina de guerra de un ejército muy antiguo. Llenó con un único cucharón la escudilla que le tendía Monseñor.
En el mango del cucharón se veían manchas resecas de sopa, que el café no había logrado disolver, ante lo cual Monseñor dedujo que estaba ya frío. Además, no humeaba. Para no agacharse, empujó la bacina con el pie, despacito, hasta el interior de la celda. En el módulo de alta vigilancia, cada noche había que sacar la bacina, la escobilla, un tintero y un portaplumas; era el resultado de infracciones sucesivas. Una noche, un tipo debió de hacer el payaso con la bacina y, más tarde, otro con un tintero; sin duda, redactar una carta clandestina, como si no tuviera tiempo suficiente durante el día. Los partes se acumularon uno tras otro hasta llegar al resultado actual. El ridículo no mata, afortunadamente para algunos funcionarios. Respecto al cortaplumas, contaban que un tipo duro de pelar lo había empleado para sacar el ojo a un metepatas demasiado curioso, siempre al acecho ante su mirilla. Esa historia circulaba en todas las cárceles de Francia, aderezada con todo lujo de detalles. La víctima revestía cada vez características diferentes. Se solía elegir a un tuerto. En la Santé era a costa de un tal «no tiene más que un ojo». ¿Por qué había que sacar la escobilla? Quizá por el mango.
Por todas esas razones de peso, cuando caía la noche, las bacinas dormían fuera en el módulo de alta vigilancia. Señalizaban las puertas con su presencia inmóvil como pequeños mojones de carretera. Mojones inútiles.
Monseñor dio un último empujón a la bacina que se colocó por inercia contra el váter, sobre las baldosas viscosas. La mesa plegable, fijada contra la pared, estaba rota desde hacía dos días; los objetos cotidianos, libros, papel de cartas, restos de paquetes, todo lo que necesitaban varias veces al día, yacían en el suelo, bajo la mesa. Monseñor echó líquido en un jarro y lo vació inmediatamente. A continuación, puso su escudilla en el suelo, encima de un libro, y volvió a acostarse. Le tocaba la limpieza esa semana, lo que consistía en recoger el café y el pan, que se distribuían a la peor hora del día, y en barrer la celda. Volvió a meterse entre las mantas para calentarse; le parecía que hacía más frío que de costumbre.
No pudo coger otra vez el sueño. Pensaba en la llegada de Borelli y en la salida de Jarinc. Había tenido ocasión de hablar con Darbant, tan rico en ideas y posibilidades. En cuanto a Willman, estaba locamente enamorado de su amante y haría lo que fuera. No era muy valiente, sin duda, pero el valor muchas veces dependía del ambiente. Llamaron a la pared medianera de la celda 11-8. Para responder había que levantarse, retirar uno de los cartones que cubrían uno de los azulejos a la izquierda de la ventana y asomar la cabeza por el agujero, con la frente contra los barrotes. Una vez hecho, se podía hablar en un tono normal. Monseñor no respondió.
—Toc… toc toc toc toc toc toc. Toc toc…
—¿Pero qué coño quieren a estas horas? –refunfuñó Roland.
Todavía era de noche. Una vez terminadas las formalidades de apertura, el pasillo quedaba prácticamente en silencio. Sin embargo, nadie dormía ya. Permanecían acostados por capricho. En aquella miseria, holgazanear un poco en los jergones suponía una compensación. Los vecinos seguían llamando.
—¡Joder, joder, me cago en dios! –exclamó Monseñor.
Se levantó de un salto pasando por encima del cuerpo de Borelli, arrancó el cartón que disimulaba la apertura de abajo y sacó la cabeza fuera.
—¿Qué coño queréis?
—Hay un trapicheo para la 4, ¿lo cogéis? –preguntó una voz.
—Lo cogemos, lo cogemos. Por supuesto que lo cogemos. Pero no a las siete de la mañana.
—Es para Riton, va al Palacio.
Monseñor iba a volver a colocar el cartón pero se lo pensó mejor. El Palacio era urgente y, además, conocía al tal Riton.
—Pásamelo –dijo, y recogió a sus pies un trozo de barra de pan que se solía utilizar para sujetar cables que se balanceaban de pared a pared a modo de guirnaldas de un baile.
Tendió la barra a lo largo del brazo a través de las baldosas y recibió una cuerda fina dirigida por un trozo de jabón. Levantó el trozo de madera y la cuerda le cayó en la mano. Metió el brazo, cogió la cuerda con la mano izquierda y sacó el paquete atado a un extremo.
—Quédate con el yoyó –dijo la voz–; ya me lo devolverás en el paseo.
Monseñor volvió a colocar el trozo de cartón y se dirigió a lo largo de la ventana, por encima de los cuerpos de Roland y de Willman, hasta la pared opuesta donde dormitaba Cassid. Golpeó la pared medianera con la 11-4. Le respondieron al instante; debían de andar al acecho del trapicheo. Los necesitados se mantienen siempre a la espera. Monseñor retiró el cartón de la baldosa de abajo, colocó el paquete en el borde, entre la ventana y los barrotes, con la cuerda enrollada como un lazo.
—¿Listo? –preguntó.
Y añadió:
—Es para Riton, viene de la 8.
—Soy yo –dijo la voz–. Perdona por haberte sacado de la cama.
—Vale, tío –contestó Monseñor–, para eso estamos.
Hizo girar el trozo de jabón, dejándole unos centímetros de hilo que mantenía con fuerza entre el índice y el pulgar. Cuando consideró que el impulso era suficiente, soltó el hilo y el jabón desapareció, arrastrando la cuerda en una trayectoria rectilínea hasta el trozo de madera que Riton debía tensar entre sus barrotes.
—¿Vale?
—Vale…
Monseñor deslizó el paquete a través de los barrotes y lo soltó en cuanto sintió que Riton tiraba de la cuerda. El paquete cayó a una repisa que sólo estaba a un metro del borde de la ventana.
—Recogeré el yoyó en el paseo –dijo Monseñor–, es el de la 8.
—De acuerdo. Gracias –dijo Riton.
Monseñor volvió a colocar el cartón y, al retroceder, chocó con Geo, que gruñó.
—¡Vaya trullo! No sólo no hay ni una mujer, sino que ni siquiera se puede dormir.
El trapicheo había sacado a la celda de su torpor matutino. Manu esperaba a que Roland terminara de asearse para levantarse. Observaba las contorsiones del torso robusto. El contacto del agua del grifo con la que se estancaba en el fondo del váter emitía un sonido terco. El choque de un agua contra la otra era el mismo en todas las celdas. Los ruidos de las escudillas también. Los ruidos de la vida se repetían en todas las celdas. Al igual que los movimientos, pues las necesidades eran también idénticas, de forma que Borelli se preguntó si había conocido otras celdas que no fueran la 11-6. De repente, sintió ganas de hablar con Jarinc. Y es que Jarinc le preocupaba mucho.
—Ayer hablabas de una liberación –dijo–. ¿Un sobreseimiento o una provisional?
—La provisional –dijo Jarinc–. El juez[1] está de acuerdo. Me estoy volviendo loco, ¿comprendes? Espera y más espera. Estoy seguro de que mi gachí está haciendo guardia delante de la puerta desde ayer.
—No es lo más prudente –dijo Geo–. Te la pueden levantar.
—Ya me extrañaba –dijo Willman– que Cassid no dijera la última palabra. Pero tío, no todas las mujeres son putas. Hay mujeres fieles.
—Creo que intentas tranquilizarte –dijo Geo–. Mira, estás a tiempo de levantarte y enviar una carta.
—Mi gachí está loca por mí –dijo Jarinc–. Nunca me ha fallado. Me escribe, viene al locutorio, no falla con los paquetes; te digo que está loca por mí, estoy seguro.
Geo se estiraba. Se sentía joven y el día empezaba hablando de mujeres. Estaba tan contento que incluso se estaba planteando levantarse.
—Puede venir al locutorio y joder con quien sea –dijo–. Una cosa no quita la otra.
—Dices eso porque tu amante está en la cárcel –dijo Willman–. Así ya puedes estar tranquilo.
—¡Tranquilo! Pero tío, a lo mejor se está metiendo mano con una compañera. ¿Crees que es mejor?
—En ese caso… –dijo Willman.
—Ni en ese ni en ninguno –dijo Geo–. Lo que cuenta es la presencia. Lo sé por experiencia. Hay corazón y sexo. Y vosotros lo confundís todo. La presencia es el problema. La presencia continua del tipo que merodea, que está al acecho, que llama por teléfono, que manda flores, el tipo que está ahí, libre, con su deseo que desprende un determinado olor. Un olor que se respira; intentas quitártelo de la cabeza y vuelve. Y contra eso, tío, no se puede hacer nada, ¿ves?
—¿Y cómo explicas eso? –dijo Jarinc.