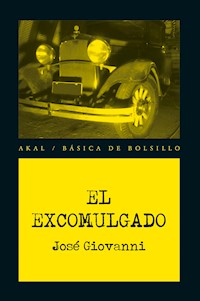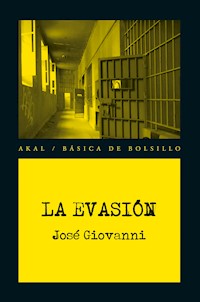Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Krimi
- Serie: Básica de Bolsillo - Serie Novela Negra
- Sprache: Spanisch
El viejo Gu es toda una leyenda. Condenado a cadena perpetua, se escapa de la cárcel después de ver cómo caía uno de sus cómplices desde diez metros de altura, y llega a París para poner en orden sus negocios. Toda la policía le persigue. Apenas llega, Manouche, que ya no le esperaba y que no se había atrevido a amarle, es víctima de una extorsión violenta. La ley del hampa, aunque la mentalidad haya cambiado, sigue inmutable para este delincuente de otra época. El único medio de saldar cuentas, después de dejar hablar a las armas, sigue siendo enlazar con otro delito. De los que nadie olvida… Esta novela fue llevada al cine por Jean-Pierre Melville en 1966 con el mismo título de la misma "Le deuxième souffle". Hubo una adaptación por parte de Alain Corneau en 2007.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 293
Serie negra
José Giovanni
Hasta el último aliento
Traducción: Esperanza Martínez Pérez
El viejo Gu es toda una leyenda. Condenado a cadena perpetua, se escapa de la cárcel y llega a París para poner en orden sus negocios. Toda la policía le persigue. Apenas llega, Manouche, que ya no le esperaba y que no se había atrevido a amarle, es víctima de una extorsión violenta. La ley del hampa, aunque la mentalidad haya cambiado, sigue inmutable para este delincuente de otra época. El único medio de saldar cuentas, después de dejar hablar a las armas, sigue siendo enlazar con otro delito. De los que nadie olvida…
Esta novela fue llevada al cine por Jean-Pierre Melville en 1966 con el título Le deuxième souffle, y posteriormente fue adaptada por Alain Corneau en 2007.
José Giovanni (1923-2004), pseudónimo de Joseph Damiani, nació en París, en el seno de una familia de orígenes corsos. En 1948 fue condenado a muerte por complicidad en un asesinato, pena que le fue conmutada por veinte años de trabajos forzados. Tras su salida de la cárcel en 1956, comenzó su carrera como escritor de novela negra, animada por el éxito de su autobiográfica La evasión, así como de guionista y director de cine, llevando muchos de sus relatos a la gran pantalla.
«La intriga, la lengua y la nobleza son extraordinarias.»
Jean Cocteau
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Le deuxième souffle
© Éditions Gallimard, 1958
© Ediciones Akal, S. A., 2014
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4100-9
Capítulo primero
Se levantaron del suelo apoyándose en las manos. Al asomar la cabeza por encima del antepecho de la terraza, sus ojos se precipitaron al vacío. Era una noche tranquila. Cuatro metros más abajo, el remate de la tapia trazaba una línea gruesa.
Oyeron un ruido de pasos. Las tres cabezas desaparecieron detrás del antepecho y las mejillas volvieron a tocar el suelo de cemento de la terraza.
Diez metros más abajo, en la tapia de ronda, los vigilantes manipulaban un chivato1 fijado al edificio. Se alejaron y el ruido de sus pasos se perdió en una esquina.
Bernard dio un salto y se puso de pie; llevaba una cuerda alrededor del torso y de la cintura, confeccionada con tiras de mantas trenzadas.
—Rápido –susurró–. No tenemos mucho tiempo.
Tenían que calcular el impulso del salto para engancharse, al pasar, en el borde de la tapia, evitando caer a horcajadas, so pena de desvanecerse de dolor.
Había cuatro metros desde la terraza a lo alto de la tapia y seis metros de la tapia al suelo. Así pues, el que fallara iría a estrellarse a diez metros del punto de partida.
La tapia distaba unos tres metros del edificio sobre el que se encontraban los fugitivos. Pero la anchura sería fácilmente compensada por el desnivel.
Bernard inspiró un poco de aire y saltó con los brazos en cruz. La tapia estaba rematada por un borde de cemento que reducía el grosor, lo que permitió a Bertrand pasar la mano izquierda por el otro lado del muro, por la parte que daba hacia la libertad. Sus dedos se aferraron a la rugosidad que quedaba entre la junta del remate y la pared propiamente dicha.
Y con ello paró la caída. La mano derecha había resbalado; volvió a echarla a la pared como un arpón y logró auparse a horcajadas. Luego, desenrolló la cuerda y la dejó colgando en el vacío.
Apareció un gancho, una especie de enorme punto de interrogación, confeccionado con una de las barras de hierro que servían para abrir y cerrar el parteluz de las celdas. Fijó el gancho y alzó la cabeza. Veía al viejo Gu de pie, en el borde de la terraza, agachándose y levantándose dubitativo.
Era una noche fría, pero Gu tenía calor. Sentía un nudo en el estómago. Se sentó, debilitado por el pánico.
Puso una mano en el hombro de François el Belga que estaba tumbado boca arriba, mirando las estrellas.
—Venga –dijo Gu.
François se puso de rodillas y acercó el rostro a Gu.
—No debes vacilar, ¿me oyes? –dijo.
Se levantó y saltó inmediatamente. Bernard le vio pasar por encima de la tapia. Oyó el choque blando del cuerpo. Diez metros de caída, al menos estaba en libertad. Se asomó y solo vio una forma inerte. François no había proferido el menor sonido. Bernard pensaba que ahora el viejo Gu tenía que espabilar; le costaba abandonarle pero no podía quedarse más tiempo con una pierna a cada lado de la pared. Y abajo, François, que quizá no estaba muerto, necesitaba ayuda.
Bernard se dispuso a deslizarse por la cuerda, hacia la libertad.
Gu le vio. Una vez solo en la terraza, en medio de la noche, tenía la impresión de ser el último ser vivo en la Tierra. Con la marcha de Bernard sentía que se desvanecía su última oportunidad.
—¡Chsssssstt! –profirió muy bajito.
Bernard miró. Gu estaba otra vez de pie en la terraza. El viejo echó un vistazo a la derecha, hacia el pabellón de castigo. Los aleros de las celdas parecían féretros. Tenía que saltar o asumir pudrirse en una de esas ratoneras.
Se lanzó al vacío en un impulso sobrehumano y chocó contra la pared, al lado de Bernard. Se deslizó rápidamente, arrastrado por el peso del cuerpo. Bernard no pudo agarrarlo al pasar, pero le tendió una pierna y Gu se aferró al pie.
Bernard subió la pierna, y a Gu con ella, hasta que pudo auparlo por la axila. Gu estaba en las últimas y se sujetaba a la pared con dificultad. Bernard esperó unos instantes a que se recuperara y se deslizó por la cuerda.
Se dirigió a François, le dio la vuelta. Estaba muerto. El rostro intacto pero el cuerpo descoyuntado. Enseguida sintió la presencia de Gu.
—El Belga ha muerto –dijo Bernard.
Gu se agachó. Sabía que François el Belga llevaba una bolsita colgada al cuello con un cordón. La bolsa contenía unas cartas y direcciones. Gu rompió el cordón y se metió la bolsa en un bolsillo.
—Yo me encargo –dijo–. Era un tío legal.
Y abandonaron al que, en el hampa, conocían como François el Belga porque había dado algunos golpes en Bélgica hacía mucho tiempo.
El alba no tardaría en apuntar. La alerta no se declararía en el interior de la prisión antes de dos horas.
Pero la cuerda que colgaba por el exterior de la tapia podía llamar la atención del primer desaprensivo que pasara, sin mencionar el cuerpo de François. Gu y Bernard recorrieron las cercas de los huertos a las afueras de la ciudad, buscando una caseta de jardinero.
—Ahí –señaló Bernard.
Saltaron la cerca y abrieron sin dificultad una puerta mal protegida. Cambiaron los harapos de la cárcel por ropa desparejada y usada. Gu se puso un morral en bandolera y lo rellenó con trapos que recogió del suelo. Había también una botella vacía. Bernard la metió en el morral de Gu dejando el cuello fuera.
—Sé que tú prefieres el champán –dijo–. Pero por estos lares, llamaría la atención.
Gu sonrió. Se sentía rejuvenecer. Iban a separarse siguiendo un plan que habían elaborado durante mucho tiempo y le quedaban cosas dentro. Sobre todo que, probablemente, no volverían a verse.
—Sabes, las he pasado muy putas en la jodida terraza –dijo–. Y encima el Belga espachurrado abajo…
Bernard se sintió molesto ante la franqueza del viejo Gu.
—No merece la pena volver a hablar del asunto –dijo–. Nos hemos largado y eso es lo que cuenta.
Habían hecho un hatillo con los uniformes de la cárcel.
—No es buen género –dijo Gu–, pero se los dejaremos para trabajar.
—No van a utilizar estos trapos. Se los llevarán corriendo a la pasma en cuanto se enteren de la evasión.
Gu había metido el paquete en una banasta vacía. La empujó con el pie.
—Que hagan lo que quieran –dijo, y abrió despacio la puerta para inspeccionar la zona.
Todo parecía tranquilo. Saltaron la cerca y Bernard, que conocía la comarca, hizo de guía. Atravesaron un bosquecillo hasta llegar a una curva del ferrocarril.
—Ya no tardará –dijo Bernard–. Es su hora y todavía no se le oye venir.
Se tumbaron al abrigo de los árboles. Las noches de noviembre no son especialmente cálidas pero no parecía afectarles.
—Luego –aconsejó Gu–, te recomiendo los autocares. Cambia a menudo; haz etapas pequeñas.
Le aliviaba hablar de su próxima separación como si ya estuviera hecho. Una semana antes, no pensaba que Bernard le salvaría la vida, pero no podía llevarlo a su escondite. No sabía lo que hubiese hecho si Bernard no hubiese sabido adónde dirigirse. Pero Bernard lo sabía, por lo que la cuestión no se planteaba.
Oyeron el chirriar de las ruedas y el traqueteo de los vagones en la vía.
—Aquí llega –dijo Bernard–, y debe de ser bastante largo.
Gu se levantó con cierta dificultad, le dolían las articulaciones. Miró a Bernard.
—En esta curva pasará muy despacio –aseguró Bernard, consciente de la inquietud del viejo.
Dejaron pasar la locomotora y el primer tercio del tren que, iniciada la curva, cada vez frenaba más. Bernard cogió impulso al ver una puerta entreabierta. La empujó un poco y, apoyando la palma de la mano en el suelo del vagón, se sentó de un salto con las piernas colgando.
Gu seguía corriendo por el talud. Bernard abrió del todo la puerta deslizante, se arrodilló y tendió la mano para ayudarle a subir. El vagón estaba vacío; solo había sacos viejos y un poco de paja al fondo, en el sentido de la locomotora.
—Estoy reventado –dijo Gu dejándose caer en los sacos.
No habría podido seguir corriendo diez metros más.
Bernard pensó que si volvían a coger a Gu, nunca más lograría fugarse.
El tren los alejaba de Castres y de su famosa prisión.
—Vamos hacia el Hérault –dijo Bernard.
Los vagones avanzaban por el campo a una velocidad desalentadora. Gu se preguntó si no sería mejor que robaran un coche.
—Si detienen este rápido y lo inspeccionan, estamos perdidos –dijo.
—Podemos esperar una o dos estaciones e iré a echar un vistazo –dijo Bernard–. No nos interesa andar rodando por las carreteras.
Observó sus alpargatas. Pueden aguantar un buen paseo por la Montagne Noire, pensó. El tren ya la iniciaba. Bernard había vivido en la comarca cuando estuvo en el ejército. Y como el uniforme no impresionaba nada a las chicas del pueblo, no le quedó más remedio que currarse las escasas posibilidades.
Gu se inclinó sobre un codo y apoyó la oreja en la palma de la mano.
—¿Sigues pensando en bajar a Marsella? –preguntó.
—Sí –contestó Bernard–. Es lo mejor para embarcar. Estoy harto de este jodido país. No quiero cumplir los diez años que me quedan.
—Si es para embarcarte, vale –dijo Gu–. Pero si es para quedarte…
—Yo no soy tan famoso como tú –precisó Bernard.
—Famoso o no, lo mismo da. En cuanto pones los pies en el barrio de la Ópera, ya te han localizado.
Bernard se encogió de hombros:
—¿Crees que soy tan gilipollas como para ir contando mis cosas a cualquiera?
Tenía veinticinco años y Gu dudaba si seguir adelante con el tema.
—Ya verás como terminas encontrando a un tío majo. Siempre hay un tío majo cerca.
—¿Y qué? Eso no quiere decir que vaya a entregarme a la pasma.
—No nos entendemos –dijo Gu–. Ese tipo tendrá un amigo o varios. Todos, unos tíos cojonudos. Hasta que todos los maderos de la zona terminen sabiendo que acaba de llegar uno nuevo. ¿Me sigues?
—No hago otra cosa –contestó Bernard.
El tono era áspero. Se acercó a la puerta y la deslizó. Amanecía un día de otoño blanquecino. El tren reducía la velocidad en una cuesta que flanqueaba la montana.
El bosque se cerraba. Bernard observaba esa naturaleza profunda y sintió una necesidad perentoria de perderse en ella.
El viejo le estaba tocando los cojones con su moralina. Gu se había hecho famoso en las páginas de sucesos, pero los años habían pasado y ahora ya no se sabía de qué era capaz. Sin embargo, Bernard no podía hacer tabla rasa del fabuloso pasado de Gu. Habría podido agarrar por la solapa a ese chiquilicuatre con pinta de rentista venido a menos y darle una manta de palos, pero un temor secreto le imponía respeto.
—Ya he pasado por eso –añadió Gu–. Cuando uno es joven, nunca se toman suficientes precauciones.
«Todo lo sabe, pensó Bernard. Pero llegó a la Central con una perpetua de trabajos forzados a las espaldas y, si no me hubiese conocido, todavía estaría dentro.»
—Nos estamos acercando al sitio que mejor conozco –dijo Bernard–. Me largo.
Gu se levantó, caminó hacia la puerta, cogió a Bernard por el brazo y, dándole la vuelta, le miró fijamente a los ojos.
—Buena suerte, hijo, y gracias por todo.
—No hay de qué –murmuró Bernard.
—Claro que lo hay –respondió Gu–. Habría podido costarte caro esperar en la tapia. Si no hubiese tenido el valor de saltar enseguida, no podías hacer nada. Habrías podido irte antes. Conozco a muchos que lo habrían hecho…
—¿Te habrías ido tú? –preguntó Bernard, e inmediatamente lamentó haber puesto al viejo en un aprieto.
Gu había soltado el brazo de Bernard. Se pasó la mano por el pelo gris y la retuvo un momento en la nuca.
—Sí –dijo con una voz que sonaba extraña–. Sí, en tu lugar, yo no habría esperado. Cuanto más lo pienso, más seguro estoy. Me habría marchado…
Bernard era nórdico, no estaba acostumbrado a efusiones afectivas. Se guardaba las emociones muy dentro. Tenía un nudo en la garganta. Dirigió a Gu una mirada azul claro y saltó del vagón. Gu se agachó, le vio rodar por el talud, levantarse y desaparecer entre los árboles. Se sentía muy solo, en un lugar hostil del que ignoraba todo. No llevaba armas y, con la marcha de Bernard, la juventud y la fuerza física le abandonaban.
Volvió al fondo del vagón, a la oscuridad. Pensó en los hombres nuevos, en los recursos de un tipo como Bernard bien dirigido. Gu había proporcionado las sierras y el dinero en metálico, indispensable para la fuga. Sin embargo, comprendía mejor ahora que un hombre del talante de Bernard podía lograrlo solo, corriendo riesgos enormes, sin duda, pero lograrlo. Mientras que él, en una celda, con todas las sierras y todo el dinero imaginable, hubiese dudado sobre el itinerario a seguir, empezando por el salto desde la terraza.
El tren frenaba ante la proximidad de una estación. Era de día. Gu salió de la oscuridad y miró por la puerta. Una estrecha carretera blanca discurría paralela al ferrocarril; un ciclista vestido con mono de trabajo pedaleaba sin mucha convicción. Llevaba un morral en bandolera y Gu observó con agrado que sobresalía el cuello de una botella.
Miró su propio morral y se sintió seguro. El tren se detuvo a trompicones. Aprovechó uno de ellos para saltar. A un centenar de metros a la izquierda se distinguía una estación pequeña. Gu no vio a nadie y cruzó la barrera. Decidió caminar hasta el centro del pueblo, entrar en una panadería y, luego, ir al bar a tomar algo caliente.
Si la policía le seguía los pasos, lo mismo le daba que le arrestaran en una cuneta que en la plaza de la iglesia.
Las puertas de las casas daban directamente a la carretera. El pavimento de las calles perpendiculares era de tierra batida. Los gallineros estaban en su momento álgido de alboroto matutino, solo apreciado por los parisinos de vacaciones.
Los hombres llevaban viseras y el aspecto de las mujeres que Gu tuvo el gusto de cruzarse confirmaba la necesidad de que la prostitución siguiera vigente. Entró en una panadería; se le hizo la boca agua al olor de la masa recién cocida. Compró panecillos con pasas. La panadera tenía una edad indefinida.
—¿Algo más, señor?
—No, gracias.
Recuperaba las palabras de antes, las palabras de todo el mundo.
Para entrar en la taberna, había que cruzar la carretera y bajar dos escalones horadados por el paso del tiempo.
—Buenos días –dijo Gu.
Se tocó mecánicamente la cabeza con la mano lamentando no llevar visera.
El tabernero se parecía a Vercingétorix.
—¿Qué le pongo? –preguntó.
Había dos tipos sentados en una mesa con un vaso de vino blanco y un tercero que, comiéndose un pan a bocados, tenía al alcance de la mano un litro de blanco ya empezado.
—Un chato de blanco –dijo Gu que se moría por un carajillo.
No le miraron más de lo normal. Se encontraba a gusto con los brazos apoyados en la barra. Vercingétorix llenó un vaso tan grueso que apenas si cabía algo de líquido dentro.
—¿Qué tal el negocio? –preguntó Gu por hablar de algo.
—Sin más –gruñó el hombre.
Y vio a una pareja de guardias que se bajaban de sendas bicicletas. Gu sintió un nudo en el estómago. Dio un mordisco a un panecillo para darse aplomo y se volvió hacia la puerta.
Dos tíos como armarios; Gu evitó en la medida de lo posible dirigir la mirada hacia las armas. El dueño del bar puso dos vasos encima de la barra.
—Hoy no –dijo el primero.
El segundo, que tenía cara de pocos amigos, no había abierto la boca. No le quitaba a Gu la vista de encima.
—Estamos buscando a alguien –dijo el primero al dueño–. Hemos pensado que a lo mejor lo habías visto.
El dueño se limpió el bigote con el revés de la mano.
—Como siempre, a su servicio –contestó–. Pero excepto a este señor –y señaló a Gu–, no he visto a nadie.
Podía salir del bar corriendo, pero ¿y después? Se dirigió al guardia que no cerraba la boca.
—Si tienen algo contra mí… –dijo con firmeza.
—Creo que te vamos a llevar al jefe –murmuró el segundo gendarme.
«A perro flaco todo son pulgas» –pensó Gu de repente nervioso–. Pero se le pasó rápido al ver que se referían al dueño.
—¡Pero si le estoy diciendo que no he visto a nadie! –protestó.
Y se volvió hacia los otros tres clientes que no se habían movido.
—¿No es cierto? Díganselo ustedes que no hemos visto a nadie.
Los tipos mascullaron algo y Gu notó que apartaban la mirada.
—Yo acabo de llegar –dijo Gu– y me voy a marchar enseguida. Pero desde que estoy aquí, puedo jurar que no hemos visto a nadie.
—¿Tu parienta anda por ahí? –preguntó el segundo guardia.
—Enseguida viene –respondió el dueño–, pero estoy seguro de que no ha visto a nadie.
—Pues echa el cerrojo y ya la veremos luego.
Le estaba anunciando la ruina tan tranquilo, como el que pregunta por la hora.
El dueño apoyó las dos manos en la barra. Se parecía a todos los hombres acorralados. Miró a Gu.
—Escuchen un momento… –empezó.
Gu sabía que el tipo iba a hablar. Lo presentía.
—Ya sabíamos que entrarías en razón –dijo el guardia–. Si tu cuñado hace gilipolleces, no es culpa tuya.
Se dirigió a Gu y a los demás:
—¿Han pagado ya?
Negaron con la cabeza.
—Pues paguen y lárguense.
Salieron, y como todos lo hacían por el mismo motivo, se sentían como si se conocieran. Gu se informó sobre la línea de autobús. Los hombres eran leñadores. Le propusieron un contrato a Gu que se lo pensó dos veces. No sabía nada de las disposiciones de alerta que podían haber tomado a raíz de la fuga. El autobús podía caer en un control de policía, mientras que una estancia de quince días en el bosque despejaría la situación.
—No he trabajado nunca en eso –dijo por fin.
Parecieron sorprendidos ya que el bosque se extendía por toda la comarca.
—No tiene ninguna ciencia –dijo el más alto.
Las palabras se alargaban al salir de su boca.
Gu pensaba en los dos picoletos. La alerta llegaría a su brigada y le recordarían. También recordarían a los otros tres clientes, y el tabernero, que solo tenía de viril el bigote, les daría todo tipo de detalles.
—Gracias –dijo Gu–. Pero me están esperando.
—Buen viaje –dijo el alto.
Se despidieron de él los tres alzando la mano, con un gesto que resumía su vida sencilla, en libertad.
El autobús paraba delante del bar-estanco-comestibles-hotel-alpargatería-ferretería. También vendían periódicos.
El coche con dirección a Saint-Pons pasaría dentro de media hora. Gu dio las gracias y cruzó la plaza de la iglesia. Delante de una casa con mejor aspecto que las demás había aparcado un viejo vehículo de tracción delantera. El del médico sin duda. Dos chavales se disputaban una tira de cuero.
Gu subió una callejuela lindando con la iglesia. Una pequeña puerta parda se incrustaba en la muralla. Giró el picaporte y la puerta se abrió. El interior de la iglesia estaba oscuro. Un extraño olor a cera fría y a papel flotaba en el aire. Los ojos de Gu se acostumbraron a la oscuridad; se encontraba al lado del altar. No oía nada y no veía a nadie. Se acercó a la gran puerta de entrada, eligió la esquina más oscura y se sentó en el suelo. De repente, sintió en los hombros el cansancio acumulado. Calculó el camino que tenía que recorrer hasta llegar a su escondite y se preguntó si lo lograría. Sacó del bolsillo un panecillo y empezó a masticar lentamente, para matar el tiempo.
***
Ella alzó los ojos y encontró la mirada de Jacques. Cada día quería más a esta mujer de cuarenta años. Recorrió los taburetes de la barra hasta llegar a la caja. Manouche no deseaba que ese amor se afianzara. Desde que Paul había muerto no estaba tranquila. Debería haberse quedado sola, pero no aguantaba la soledad. El primer hombre que había ocupado el puesto de Paul había visto la muerte tan cerca que le había cogido gusto a los viajes.
Hasta que llegó Jacques. Empezaron a decir que se necesitaba valor para cortejar a Manouche y que más le valdría que no le acceptara. Le llamaban Jacques el Notario en recuerdo de sus estudios de derecho. Era muy educado y más inteligente que los hombres del hampa que le rodeaban. Cogió a Manouche del brazo.
—¿Te quedarás hasta muy tarde? –preguntó.
Había venido muy joven al continente y casi no tenía acento corso.
—Ya lo ves –respondió ella señalando la sala.
El bar estaba lleno. Una puerta de hierro forjado daba a un comedor adaptado para club privado. El local atendía a una clientela sospechosa. Una clientela rica que vivía de la delincuencia. La mayoría había conocido al pobre Paul y respetaba a Manouche.
—Ya sabes que Gigi está enferma –añadió Manouche.
Gigi era la cajera.
—Coge una suplente –dijo Jacques–. Después de todo, eres la jefa…
Manouche suspiró. Todos eran iguales, incapaces de gestionar un negocio.
—Como si no conocieras a la gente de aquí –le recriminó–. No se puede poner a nadie al corriente en dos días. Y dentro de una semana Gigi ya estará aquí.
Jacques sonreía. La intensidad del negro de sus ojos se suavizaba cuando sonreía.
—Manouche, no te pongas tan seria…
Le hicieron una seña desde el bar. Acarició el hombro de su amante y se alejó. Ella le vio charlar con dos meridionales. Uno de ellos llevaba un traje de tela muy clara. Bebieron algo juntos y Jacques volvió al lado Manouche.
—Me parece haber reconocido a Fred –dijo Manouche.
—Sí. Me ha dicho que no venía a saludarte para no llamar la atención.
—¿A mí? –exclamó Manouche.
—Eso es –contestó Jacques, y le soltó–: Gu se ha escapado.
Manouche se llevó una mano al pecho y a Jacques le pareció que palidecía.
—¿Nos vamos? –sugirió.
Ella negó con la cabeza. El barman se acercaba y no era seguramente por necesidades del servicio.
—Alban –dijo Jacques–, tráenos dos coñacs.
Alban llevó dos copas y dejó la botella de Henco. No se le daba muy bien servir copas pero rompía el mango de una escoba a treinta metros con un Parabellum. Cuando vivía Paul, él conducía el coche. Ahora, cuidaba de Manouche.
Jacques acercó una copa a su amante. Ella se la bebió despacio. Sus ojos verdes y oro miraban al infinito.
—Es increíble –articuló por fin.
—¿Crees que se va a retirar? –preguntó Jacques.
Gu era de otra generación y a Jacques le parecía un viejo chocho.
—Hace diez años intentamos ayudarle –dijo Manouche como hablando para sí–, y nos dijo que le dejáramos tranquilo. Llegamos a creer que cualquier día se quitaría de en medio.
—Todo cuadra –dijo Jacques–. Me lo presentaron en el Maxim, en Marsella, hace doce años. Estaba en todo su apogeo2. Me decepcionó; parecía un empleado de banca que va a pescar los domingos.
Nunca había visto a Manouche tan emocionada.
—El pobre Paul habría dado saltos de alegría –dijo Manouche.
—Entonces, es un amigo íntimo –dijo Jacques extrañado.
—Solo socios –terció Manouche. Gu era un personaje.
Daba la impresión de estar echando cuentas.
—Ya debe de haber cumplido cincuenta –dijo–. Pero qué más da, ¿dónde está?
—¿Y qué sé yo?
—¿Como que qué sabes tú? ¿Con quién ha estado hablando Fred, contigo o con el papa?
Jacques se sirvió un sorbo de coñac con un poco de agua.
—No te pongas nerviosa –le aconsejó–, te están mirando. Ya te he contado lo que me ha dicho Fred. Gu se ha escapado, y eso es todo.
La hermosa Manouche estaba muy alterada; tenía las mejillas encendidas.
—Alban –dijo.
Se inclinó todo lo alto que era sobre Manouche.
—Gu está libre.
Al anunciar la noticia a ese viejo testigo, tenía la impresión de sentirse menos sola, de retomar el pasado. Alban no movió un músculo.
—Hay que intentar ponerse en contacto con él –dijo Alban.
Le salía el acento del terruño.
—Yo iré –interrumpió Jacques–, en cuanto sepamos algo más.
Jacques tenía muchas posibilidades. Conocía a mucha gente. Conseguiría documentación falsa, que embarcase inmediatamente y toda la pesca. Alban, emocionado, se pasaba la mano por la cabeza; le quedaba poco pelo y, generalmente, procuraba no tocarse la calva.
—Iremos juntos –decidió.
Contaban que Alban conducía el coche en el último golpe de Gu.
—Si pudiera verlo el jefe –añadió.
Los amantes de Manouche no habían sustituido a Paul a los ojos de Alban. Ni tampoco a los de Manouche, viendo cómo los trataba. Pasaban las horas. El bar se iba quedando vacío al tiempo que se iba llenando el restaurante. Jacques se había marchado y había vuelto.
—Charles quiere comprar el Buick –dijo–. Voy a vendérselo. Me apetece comprarme un Aston. Ya sabes, un coche deportivo, muy bajito.
—Un juguete, vamos –precisó Manouche.
—Podríamos irnos de viaje –propuso Jacques–. ¿Qué te parecería por Navidad? Ya se habrá resuelto el asunto de Gu. ¿No te apetece cambiar de aires?
Miró a ese chico tan guapo que no reparaba en gastos y pensó que ya no podría soportar que nadie le diera órdenes. Se había acostumbrado a hacer lo que le daba la gana y apreciaba la prudencia de Jacques. Le cogió la mano.
—No es mala idea, no nos vendrá mal.
Un tipo entró en el bar hablando muy fuerte. Iba bien vestido pero tartamudeaba y el barman no lograba entenderle. Jacques se acercó.
—¿Qué desea? –preguntó.
El hombre, de altura media, no parecía un delincuente, aunque no eran tiempos para fiarse de las apariencias. Agarró a Jacques por la solapa. Solo se vio la cabeza de Jacques retroceder unos centímetros y el tipo cayó fulminado a los pies de la barra.
Tenía una herida en el entrecejo, donde empieza la nariz. Alban había salido de la barra. Entre los dos, levantaron el cuerpo, lo sacaron, cruzaron la acera de la avenida Montaigne y lo dejaron al pie de un árbol. El portero no se había movido.
—Un borracho despistado –dijo Jacques–. No lo pierdas de vista. En teoría, debería marcharse. Si no es así, llámame.
Alban volvió a la barra. Necesitaba hablar de Gu con Manouche. Jacques se quedó cerca de la puerta, al otro extremo del bar. En una especie de nicho, a la derecha y al fondo del local, dos hombres hablaban en voz baja. La luz, muy tamizada, no lograba iluminarlos del todo.
Cuatro hombres irrumpieron en el bar. Llevaban los sombreros calados y los cuellos levantados. Dispararon a Jacques; el cuerpo se inmovilizó un segundo antes de iniciar un giro y caer al suelo.
Alban había metido a Manouche debajo de su asiento con una mano, y con la otra ajustó las cuentas al grupo antes de desaparecer detrás de la barra. Los cuatro asesinos se dieron a la fuga ayudando a uno de los suyos que se sujetaba la tripa; según uno de los clientes del fondo, el más bajito de los cuatro tenía un hombro herido.
El comedor se quedó de repente vacío. La gente pasaba sin detenerse al lado de Manouche, inclinada sobre el cuerpo de Jacques. Se levantó y cogió del brazo a Alban.
—¿Por qué? –murmuró–, ¿pero por qué?
Alban miró a Jacques: estaba horrible. Había recibido varias balas en la cara. Alban desplegó un pañuelo enorme, más bien parecía una servilleta, y cubrió el rostro del muerto. A continuación, ayudó a Manouche a sentarse en un sillón.
Ya no quedaba ningún cliente. El personal se agrupaba en el quicio de la puerta de hierro forjado. El maître era nuevo, estaba haciendo una sustitución.
—¿Qué pasa? ¿Qué pasa? –repetía sin cesar.
—¿Has visto algo? –preguntó Alban.
—No –logró articular–. No, nada…
—Entonces, cierra el pico. Estamos todos como tú.
Se dirigió al montacargas eléctrico.
—¡Eh!, ahí abajo –exclamó.
Sintió que estaban todos alrededor del orificio.
—Estamos aquí –respondieron.
—Hasta mañana –dijo Alban.
—¿Está bien la señora? –preguntó una voz.
Alban reconoció al chef. Un viejo que había pasado tiempo en chirona, de joven.
—Ha sido Jacques, contestó Alban. Procura que se larguen todos en menos de cinco minutos.
—Vale, chao…
Y bajó la puerta que se cerraba como una guillotina.
El portero había vuelto a entrar. Manouche se sujetaba la cabeza con las manos; no se movía. Un silencio total se pegaba a la gente y a las cosas. Alban pasó por detrás de la barra y se agachó. Se oyó cerrar las puertas de un coche en el exterior y el ruido de unos pasos apresurados en la acera.
Entraron en tromba en el bar y se dispersaron en todos los sentidos. Alban no conocía a nadie de esa brigada. El de mayor edad pretendía llevarse detenido a todo el mundo.
—¡No toquen a este! –voceó señalando el cuerpo de Jacques–. ¿Quién disparó? ¿Ella? –prosiguió sin perder de vista a Manouche que continuaba prostrada en el sillón.
—Ella no ha sido. Ella es la dueña –soltó Alban sin moverse.
—Nadie le ha preguntado nada, ya tendrá tiempo de hablar después –cortó en seco el madero.
Alban esbozó una sonrisa.
—No creo que vaya a contarte nada interesante –profirió una voz por detrás.
Las caras se volvieron hacia un tipo de unos cuarenta años, vestido con gusto. Estaba apoyado en el quicio de la puerta.
—¡Ah!, buenas noches –dijo el madero que no cerraba el pico desde que había entrado–. Precisamente…
—Buenas noches, Manouche –dijo el «jefe» mientras entraba.
—Buenas noches, comisario –musitó Manouche–. ¿Qué le parece?
Señaló a Jacques con la mano.
El comisario Blot había llevado el caso de la banda de Pierrot le Fou y seguía con interés los arreglos de cuentas. Levantó el pañuelo que cubría el rostro.
—Es Jacques Ribaldi, apodado Jacques el Notario –anunció a los hombres que le rodeaban–. (Tocó el cuerpo.) Lo han acribillado –dijo levantándose.
Tenía en la mano el Colt de Jacques y lo comprobó. El cargador estaba lleno, con una balla en el cañón. Pasó el arma a su adjunto.
—No le dio tiempo –dijo–. Por lo menos eran cuatro.
Blot levantó la vista hacia Alban.
—Seguro que tú estabas mejor situado, ¿eh? –le dijo.
—Siempre tan bromista, comisario –terció Alban–. Ya sabe que somos buenos chicos.
—… y que los que venían por ti están muertos –siguió Blot en el mismo tono.
—¿Cómo puede decir eso, comisario? –le reprochó Alban.
—Sobre todo no vayas a desmayarte –dijo Blot–. Y además, mientras Manouche esté intacta, lo demás te da lo mismo, ¿eh? La conferencia va a empezar –prosiguió–. Ya podéis acercaros, vosotros también. (E invitó al personal del comedor.) Cerrad el corro. No vale la pena llamar a los clientes, imagino que esta noche no había ninguno. (Sonrió a Manouche.)
—Señores –se dirigió a sus hombres–, los restos de comida que vemos aquí no indican en modo alguno precipitación. Algunos se marcharon del restaurante al terminar los entremeses; otros, inmediatamente antes del postre. Hasta el momento, nada más natural. Pongamos que la reina de Inglaterra estaba haciendo autostop en la avenida Montaigne y que merecía la pena el desplazamiento. Por lo demás, señores, aquí está Alban que no ha visto nada. Cuando ocurrió el accidente, estaba agachado detrás de la barra cazando moscas. Cuando quiso levantar la cabeza, los agresores, los muy pillos, que no se sabe muy bien a qué vinieron aquí, habían desaparecido. El mismo Alban no podría decir si se trataba de un solo hombre o de una tribu de tuareg. ¿No es cierto, Alban?
—Más o menos, señor comisario.
—Ya se lo decía yo –prosiguió Blot–. En cuanto a Manouche, las malas lenguas dirán que Jacques el Notario parecía interesado por ella, pero, ¿qué relación tiene una cosa con la otra, les pregunto? Pensemos más bien en que Jacques se ha muerto de risa. Manouche no ha visto nada, estaba sentada en la caja, concentrada en una cuenta. Y aquí tenemos al segundo barman, si mi memoria no me falla, Marcel le Stéphanois. (Miró a Marcel, quien asintió.) Sintió tanto miedo al ver entrar a un hombre de aspecto patibulario, que le sería imposible reconocerlo; es un hombre temeroso, Marcel, y desapareció detrás de la barra. Prácticamente acaba de salir de allí y, por supuesto, no ha visto nada. ¿No es eso, Marcel?
—¡Qué barbaridad! ¡Pero qué barbaridad!...
—Hazme un favor, tío –dijo Blot–, tómate todo el tiempo que necesites.
Marcel tragó saliva.
—Es usted un genio, eso es lo que quiero decir. Ni que hubiese estado aquí…
—Juzguen, señores, la buena fe de los testigos y sus ganas de colaborar. Les presento al portero. Un hombre honrado del que no recuerdo el nombre. Ha visto que entraban unos clientes, sin más, y no ha oído nada debido al ruido estridente de la circulación de camiones y silbatos de trenes en las inmediaciones. A continuación, ha visto que salían unos clientes, a lo que está acostumbrado como es lógico, y alguien ha venido a decirle que un hombre había muerto. Todavía se encuentra bajo los efectos del shock. ¿Te quedan fuerzas para hablar, hijo mío? –preguntó Blot.
—En efecto, ¡qué horror! Quién iba a imaginar… –empezó el portero.
—Seamos breves, por favor –dijo Blot–. No soy ningún torturador. Vaya a sentarse. (Con un gesto circular señaló al personal del restaurante.) Hasta el tonto del pueblo comprendería que esta gente no ha visto nada. En cuanto a la desaparición de los clientes a los que servían, no les pagan para analizar las causas de semejante comportamiento. No todo el mundo está dotado de una imaginación por encima de la media. Señores, he terminado.
Un madero se inclinó para hablar a su jefe al oído.
—No merece la pena –respondió Blot en voz alta–. Seguro que se han marchado. Corríjame si me equivoco, Alban. Los empleados de la cocina han debido reintegrarse ya a sus hogares, ¿no es así?
—Demasiada gente para tan poca cosa –contestó Alban.
—Gracias –pronunció Blot haciendo una reverencia–. ¿Podría hacerme el mismo favor que hace dos años? –preguntó a Manouche.
Ella se dirigió a la caja, abrió un cajón y sacó una agenda de cuero verde.
—Aquí tiene, comisario. Está actualizada.
Blot entregó el cuaderno a su adjunto.
—Es la relación del personal con las direcciones –le explicó–. Poca chicha va a sacar el juez. Llame a una ambulancia para que retiren el cuerpo.
Manouche señaló el teléfono. La policía se encontraba reunida cerca de la puerta. Blot se hizo paso entre ellos y observó la carpintería.
—Qué curioso –dijo al cabo de un momento–. Parece que salieron disparando en dirección a la calle. A menos que no les hayan disparado desde el interior. Espero que hayas matado uno por lo menos –dijo girándose hacia Alban–. Ya nos enteraremos dentro de unos días.
El adjunto había llamado por teléfono.
—Solo nos llevaremos el cuerpo –dijo Blot–. Respecto a los demás, podemos pronunciar la frase consabida.
—Manténganse a disposición del comisario –exclamó el adjunto–. Queda prohibido salir de París sin informarnos del cambio de dirección.
—Perfecto –sentenció Blot.
Se acercó y se sentó en el brazo del sillón de Manouche.
—¿Tiene familia en París? –preguntó.
—No –respondió Manouche–. Al menos, que yo sepa. Viven en Bastia. La madre y dos hermanos más jóvenes.
—Mejor para ellos –declaró Blot.
—Es usted tremendo –observó Manouche.
Él estaba pensando en la reacción de los dos hermanos y no se dio por enterado.
—Otra vez sola –observó–. Es una pena que haya que pagar un precio tan elevado.
Manouche vivía en el hampa desde hacía veinticinco años y nunca se le habría pasado por la cabeza pedir consejo a un madero. Pero esa noche, se estaba reprimiendo para no hacerlo.
—¿Por qué?... ¿Quién produce el vacío y por qué?
Dos camilleros recogieron el cuerpo. Manouche se levantó pero Blot se lo impidió suavemente.
—Todo ha terminado, cariño –dijo.
La mirada de Manouche se empañó y Blot giró la cabeza. Ordenó que salieran sus hombres y dejó libres a los miembros del personal.
En el lujoso local no quedaban más que Manouche, recostada en un sillón, Alban y Blot. El ambiente rezumaba tristeza.
—Esto está dando un giro importante –murmuró Blot.
Intimidaba a esa gente con métodos nuevos pero cuando trabajaba se implicaba a fondo.
—Basta con que aparezca alguien nuevo para que todo cambie, concluyó mientras se levantaba. Hasta la vista, Alban. Toma, para que le leas algo esta noche.