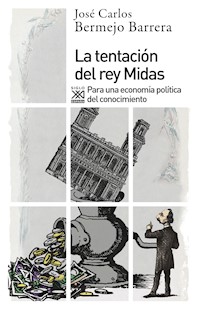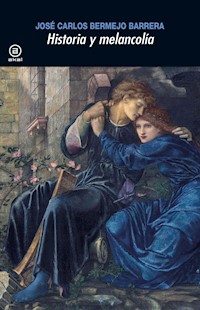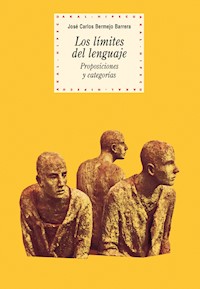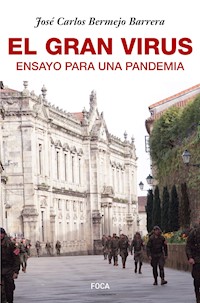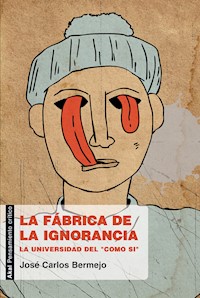
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Bildung
- Serie: Pensamiento crítico
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
En los últimos treinta años, las universidades españolas han crecido desmesuradamente sin planificación alguna, al tiempo que recibían cuantiosos medios y comenzaban a producir conocimiento de modo similar a las de los países más desarrollados. No obstante, se ha desembocado en un estrepitoso fracaso y una caótica situación que las ha llevado a ser prácticamente irreformables.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal /Pensamiento crítico/ 2
José Carlos Bermejo Barrera
La Fábrica de la ignorancia
La universidad del «como si»
Diseño cubierta: RAG
Ilustración de cubierta: Santiago Jiménez Jiménez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
© José Carlos Bermejo Barrera, 2009
© Ediciones Akal, S. A., 2009
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3613-5
Se puede engañar a todo el mundo durante un tiempo; se puede engañar a algunas personas siempre; pero no se puede engañar a todos siempre.
Abraham Lincoln
Para Mar, a la salida de la fábrica
Prólogo
Conócete a ti mismo
¿Qué sentido puede tener ahora, en el año 2008 y en España, escribir un libro sobre la universidad? En primer lugar evidentemente intentar ayudar modestamente a su conocimiento, que es para lo que han servido y deben seguir sirviendo los libros. Pero, además, en el momento presente, este libro es un pequeño intento de contestar a una pregunta que yo como profesor oigo cada vez más entre mis compañeros, ya sean profesores, alumnos o personal administrativo. La pregunta es ¿qué está pasando aquí?, o a veces, ¿cómo hemos podido llegar a esto?
La pregunta está clara. Lo que tendríamos que dilucidar es cómo se le puede dar una respuesta. Un profesor diría que, como la universidad es el lugar en el que se produce la ciencia –aunque lo está siendo y lo será cada vez menos–, lo lógico sería acudir a esa propia ciencia. Pero ¿existe unaciencia de la universidad? ¿Es que acaso los profesores universitarios son los únicos seres humanos capaces de conocerse científicamente a sí mismos?
Tenemos razones para dudar de esto, puesto que las personas que trabajan en la universidad no son ni mejores ni peores que los demás seres humanos, colectivamente considerados. Individualmente son capaces de alcanzar los mismos extremos de abnegación, de entrega y de brillantez, o bien de mezquindad, vileza y mediocridad, que las demás personas. No hay una ciencia de la universidad, ni una ciencia de la ciencia, aunque se haya intentado crear unacienciometría. La universidad como institución y sus miembros como grupo o como personas concretas pueden ser abordados por los mismos métodos que se pueden aplicar al estudio de otras instituciones y personas, básicamente la economía, la sociología, la historia y la psicología, y de estos saberes intentaremos partir.
Negar la existencia de una ciencia de la universidad es una labor fundamental en el momento presente, puesto que en nombre de esa misma ciencia los universitarios, sobre todo aquellos que ejercen el gobierno de las instituciones, han elaborado todo un discurso supuestamente riguroso, pero en realidad vacuo, como podremos ver al hablar del actual sistema de las publicaciones, y que no sirve nada más que para que esas personas desarrollen una imagen complaciente de sus instituciones y de sí mismos.
Pero si en este discurso ya cabía a priori esperar un cierto grado de perversión, esa perversión todavía será mayor en España, patria del Buscón y el Lazarillo de Tormes, en la que muchas veces cualquier medio ha servido para lograr un fin. Cuando en otros países se establece un sistema para jerarquizar las publicaciones científicas en categorías como A, B o C, un profesor sabe que debe aspirar a las publicaciones más reputadas, e intentará escribir trabajos de la mayor calidad posible y que se ajusten a las normas de esas revistas. En España, ese profesor intrigaría para formar parte de una comisión clasificadora de revistas, que ascendiese a dicho nivel A a algunas de aquellas en las que él publica. Si lacienciometríaes en sí un saber dudoso, en España corre el peligro de llegar a convertirse en un auténtico cambalache.
Observaremos la universidad a un nivel más terrenal, y para ello aunaremos dos tipos de perspectivas: la histórica y la analítica, que alguien quizás podría llamar filosófica.
Toda historia es una narración. La realidad sin embargo no tiene por qué tener necesariamente una estructura narrativa. Una estructura narrativa es algo que los seres humanos necesitamos construir para intentar comprender algunos aspectos de la realidad. En este libro intentaremos narrar la historia más reciente de las universidades españolas sólo con el fin de lograr comprender el presente, con el objetivo de intentar saber cómo hemos podido llegar a esto.
Al tratarse de una historia muy reciente, vivida por el autor y compartida por la mayor parte de aquellas personas que trabajamos en la universidad, haremos un uso limitado de los documentos y de las anécdotas, ya que no queremos caer en la tentación ego-histórica o autobiográfica, precisamente porque la autobiografía es de entre todos los géneros literarios el que es más falso, aquel en el que el narrador miente más, por presentarse casi siempre bajo una apariencia épica. Si alguien quiere saber quién soy académicamente puede consultar, como es inevitable, la página web de mi universidad en la que figurarán mis datos. Si alguien quisiera saber quién soy personalmente le diría que no debería preocuparse por saberlo, ya que mi persona, en este asunto, no tiene el menor interés.
Creo que en la historia que narro en la introducción, en el capítulo primero, en el capítulo segundo y en el capítulo tercero no me alejo mucho de la verdad. Es una historia que muchos hemos vivido, en la que se retratan muchas ideas que hemos compartido y que desde el momento presente pueden ya ser consideradas con cierta ironía y cierta benevolencia, pero que nunca deben ser tomadas con complacencia.
Si la cienciometría es una pseudociencia, la historia de las universidades, entendida en la clave cómica en la que ahora se quiere contar –una clave en la que las universidades están en el último eslabón de la cadena del progreso y alcanzan su cumbre en el momento presente–, presupone una falsificación similar. En primer lugar porque la realidad no es ni una comedia ni una tragedia, en todo caso sería una mezcla de ambas. Por esa razón creemos que es una labor necesaria desmontar ese discurso histórico autocomplaciente gracias al uso de la ironía.
La ironía es, desde la Grecia antigua, un instrumento fundamental para intentar lograr, en la escasa medida en la que lo podamos conseguir, la claridad intelectual. La ironía supone intercambiar siempre los registros en los que se habla, dudar de todo lo ya sabido y sobre todo de lo que está institucionalmente establecido: de los ídolos de la tribu y de los ídolos del foro, como diría mucho más tarde sir Francis Bacon, quien pretendió establecer una nueva lógica a partir de la cual habría de nacer la ciencia moderna. La ironía supone no sólo relativizar lo que ya se sabe, sino también dudar del propio sujeto parlante. La ironía es el mayor enemigo de la vanidad y de la autocomplacencia, los dos pecados capitales de los profesores universitarios.
El uso de la ironía, y el acceso gracias a ella a lo cómico o lo trágico, será constante en todos los capítulos de este libro, en los cuales se intentará ante todo desenmascarar unagran ficción,una ficción sobre la que se quiere construir la universidad española actual, no porque se tenga un cierto sentido lúdico o una desaforada pasión por el simulacro, sino para ocultar una realidad mucho más banal, mucho más mezquina y mucho más vil, como es precisamente la ficción del capitalismo imaginario, una ficción desarrollada por quienes saben que si bien el poder puede ser democratizado, por el contrario el dinero no podrá ser democratizado nunca; y que si no es detenida acabará por liquidar la propia existencia de la universidad como institución dotada de un sentido propio.
Introducción
Oligarquía y caciquismo en la Universidad española
Este libro es el fruto de una reflexión personal, muchas veces compartida con numerosos compañeros, que ya sea como profesores, como alumnos o como personal de administración y servicios estamos viviendo en el momento presente un proceso de transformación de la universidad en el que se comienza a observar claramente cómo en el marco de un sistema institucional cada vez más complejo, más caro y mas ineficaz, surgen pequeños grupos de personas que poco a poco están consiguiendo monopolizar todo el sistema universitario español en beneficio de sus propios intereses (académicos o económicos), gracias a su capacidad de controlar e incluso de manipular los mecanismos de gobierno de las instituciones universitarias salvando la legalidad.
El autor tiene una experiencia de treinta y cuatro años de docencia en la universidad, en los que pudo conocer el funcionamiento de todos y cada uno de sus mecanismos docentes, de investigación y de gobierno gracias, entre otras cosas, a haber ocupado cargos directivos (vicedecano y decano) durante diez años. Por esa razón buena parte del libro será fruto de la observación directa de la institución universitaria, evitando sin embargo reflexiones autobiográficas que, además de no tener en este caso el más mínimo interés, traerían consigo el peligro de que el autor acabase por narrar su historia en términos más o menos épico-académicos, cayendo así en uno de los vicios clave de los profesores universitarios.
Treinta y cuatro años son muchos en una trayectoria vital personal, en la vida de una institución y en la vida de un país. Los suficientes como para poder observar la descomposición de la universidad franquista, el nacimiento abortado de una universidad española más moderna y la génesis de un nuevo tipo de universidad que podría traer consigo la liquidación prácticamente definitiva de lo que fueron las universidades europeas de los siglosXIXyXX. No vamos a narrar puntualmente estos procesos sino a intentar nada más que comprender el momento presente, procurando responder a las preguntas que se oyen cada vez más entre los universitarios: «¿Qué está pasando?». «Yo no reconozco a esta institución», o «Ésta no es mi universidad». Unas preguntas que no son sólo fruto de la observación más o menos desencantada de unos profesores ya mayores, sino el reflejo de todo un proceso de cambio global que cada vez genera más incredulidad en la mayoría, del que se benefician cada vez más unas minorías, y que sólo puede ser plenamente creído por aquellas personas cuya ingenuidad y buena fe esté acompañada por una notoria falta de inteligencia.
Hemos tomado como lema de esta introducción el título de un célebre trabajo de Joaquín Costa en el cual este autor de la Restauración puso claramente de manifiesto cómo en el sistema político constitucional y aparentemente democrático de la España de finales del sigloXIXy comienzos delxx, tras esa fachada se ocultaba un régimen profundamente antidemocrático, en el cual unas minorías económicas monopolizaban el poder político y acababan convirtiéndolo en parte de su patrimonio personal gracias a la manipulación de las elecciones y al control de los electores, y al establecimiento de un sistema de partidos concebidos como máquinas de control del poder político y del uso y disfrute de los beneficios de todo tipo que ese poder trae consigo, aunque ese disfrute se lograse mediante un sistema de turnos alternativos.
Ese sistema político hizo necesaria la aparición de la Segunda República y volvió con todo su vigor tras la Guerra Civil, aunque eso sí, en un régimen que ya no tenía ni siquiera una fachada democrática, pero en el que el sentido patrimonial del Estado y del poder político y su subordinación a unas minorías dirigentes (económicas, eclesiásticas y políticas) continuó presente de un modo palmario y sin necesidad de justificación alguna.
En el momento presente, como veremos más adelante, la situación política y económica vuelve a configurarse de un modo parcialmente similar, puesto que en nuestro sistema parlamentario y en nuestro espectro político los partidos y el complejo sistema de las autonomías no son más que los agentes de unos complicados juegos de estrategia en los que poco o casi nada se ventila en beneficio de la mayoría, y todo o casi todo se maneja con el fin de conseguir los réditos políticos y económicos que el control del gobierno y los fondos públicos traen consigo.
En la descripción de Joaquín Costa interactuaban básicamente tres elementos: la comunidad política, los mecanismos de control y de gobierno de la misma y el dinero, o los recursos económicos, sin los cuales no son posibles la vida ni la acción del gobierno. En ella de lo que se trataba básicamente era de la historia de una perversión, o de un simulacro, puesto que se intentaba describir cómo tras una fachada aparentemente aceptable se ocultaba una realidad mucho más compleja y totalmente censurable desde el punto de vista ético y político. La Restauración española era una democracia del «como si», en la que se hacía una cosa y se decía otra y en la que las minorías dirigentes estuvieron plenamente de acuerdo en participar en ese juego, o esa ficción, que incluso a veces se denomina literalmente el «juego político».
Podría pensarse que la aplicación del modelo de Joaquín Costa a la universidad española actual no tiene mayor sentido, puesto que una universidad no es ni un país ni un cuerpo político, y en ella no hay minorías dirigentes beneficiarias de la institución y mayorías perjudicadas por la acción de gobierno de esas minorías. Por el contrario, nosotros creemos que el modelo de Costa es perfectamente aplicable, en tanto que las universidades españolas actuales están viviendo una auténtica ficción en la que sobre todo los profesores, pero también el personal de administración y servicios y los alumnos, actúan siguiendo la lógica del «como si».
Cada universidad es como si fuese un país soberano, con un estatuto que es como si fuese su constitución, con un claustro que es como si fuese su parlamento, con grupos de profesores que actúan como si fuesen partidos políticos, con alumnos que actúan como si fuesen el pueblo de la nación, o como si ellos fuesen los trabajadores y los profesores sus empresarios, siendo así ellos los oprimidos y los profesores sus opresores. Con unos grupos de trabajadores y sus sindicatos que sólo defienden sus intereses corporativos, cueste lo que cueste.
Y si esto viene siendo así desde hace ya bastantes años en lo que se refiere a la simulación de la acción política, a ello se añade en los últimos diez años el juego de los profesores y las autoridades académicas que hablan como si fuesen empresarios –unos curiosos empresarios que parecen estar dispuestos a revolucionar la gestión empresarial maximizando los gastos y minimizando los beneficios–, que pretenden actuar como legisladores neutros y racionales mediante la promulgación de una ingente cantidad de normativas que se contradicen entre sí, que cambian constantemente y están conscientemente diseñadas para favorecer a unos determinados grupos o personas en detrimento de otras, dentro de los amplísimos márgenes de maniobra que la realidad académica, la flexibilidad jurídica y la falta de control real de las universidades permiten.
Lo curioso será comprobar cómo en esa universidad del «como si» se han mantenido los mismos patrones de conducta vigentes en las universidades del franquismo, en lo que se refiere a las concepciones de la autoridad, al uso de los recursos económicos y a la jerarquía del conocimiento, una jerarquía que brilló siempre por su ausencia en las universidades españolas, y que continuará así a pesar de que se pretendan institucionalizar sistemas de cuantificación del conocimiento. Unos sistemas de evaluación únicamente basados en criterios externos, que consiguen crear lo que denominaremos laindocta ignorancia,o lo que es lo mismo, una supuesta jerarquía del saber en la que todo se regula por unas normativas que siempre se pueden revisar, y en el que los supuestos evaluadores neutrales y con prestigio académico dependen del partido o los partidos políticos que estén en el gobierno.
En este nuevo sistema de evaluación del conocimiento –en el que la propia evaluación pretende constituirse como ciencia– los investigadores y los profesores sólo intentan conseguir aquello que puede ser medible y que les puede ser académicamente rentable. En ese nuevo sistema, enfocado desde una óptica de la democracia del «como si», todo lo que no sea medible en función de las normativas cambiantes puede ser objeto de opinión, de negociación y de transacción política.
Como en la democracia formal todos los ciudadanos son iguales –aunque de hecho sólo son iguales a la hora de votar– cada cual puede exhibir su opinión sobre cualquier tema con la misma dignidad. En ese nuevo sistema todo el mundo tiene derecho a opinar de todo y en todos los campos. La ignorancia pasa a ser respetable, puesto que, al fin y al cabo, también es una opinión. Como todo el mundo tiene derecho a opinar, todo el mundo tiene derecho a ser ignorante, ya que no existe la jerarquía del conocimiento (puesto que no se puede medir). Y la ignorancia, como también es una opinión, se puede exhibir con un orgullo supuestamente democrático, de tal modo que lo que durante mucho tiempo se consideró como mera necedad, ahora se convierte en algo digno de respeto cuando sale de la boca de alguna autoridad académica. Una autoridad cuya inteligencia ha de valorarse por sus capacidades de negociación en el marco de la política académica del «como si», por su habilidad para dictar ininterrumpidamente normas y para buscar la aprobación de aquellas personas que lo han elegido y a los que se trata de controlar gracias al desarrollo de un sistema de incentivos académicos y económicos.
Decía Voltaire: «Sabed que es más honroso ser aprobado por hombres que razonan que dominar a gentes que no piensan» (Questions sur les miracles,X,Oeuvres,LX, p. 234 [1785]). En las universidades españolas pocas veces se valoró esa capacidad de razonar, ya que las circunstancias políticas, sociales e históricas del país tampoco lo favorecieron. Rara vez se valoró la jerarquía del saber y del conocimiento, y tampoco se está valorando ahora, a pesar de que se intenten desarrollar complejos sistemas para lograrlo. Y ello es así porque las improntas básicas que configuran esas universidades, y sobre todo a sus profesores, se han mantenido constantes a pesar de los cambios sociales, políticos y económicos. Con el fin de poner de manifiesto este hecho estableceremos unos breves cortes en lo que fue la historia de nuestras universidades, no con el fin de narrarla, sino intentando meramente establecer suidealtypus.
Todos sabemos que las universidades europeas nacen en la Baja Edad Media, a partir del desarrollo de las escuelas catedralicias y de las escuelas monásticas. Las universidades medievales estaban organizadas en función del desarrollo de una ciencia reina, que era la Teología, de la cual la Filosofía en primer lugar, y luego todos los demás saberes habían de ser meros siervos.
Las universidades medievales eran indisociables del poder de la Iglesia. Todos sus miembros eran sacerdotes o frailes, que solían llevar una vida en común. Las universidades medievales eran auténticos universos aislados y cerrados. Tenían autonomía económica, ya que vivían de las rentas de la tierra que pagaban los campesinos de sus dominios territoriales. Sin embargo esa autonomía, similar a la de las catedrales, los monasterios, o la nobleza, no favorecía que en ellas se buscase en modo alguno el conocimiento libre.
Las universidades medievales eran solidarias de todo el orden feudal, gracias al cual existían, y contribuían a mantenerlo mediante la creación del derecho y el establecimiento de las correctas opiniones filosóficas, que siempre debían estar subordinadas a un dogma, basado en la interpretación de un corpus de textos sagrados que sólo podían ser correctamente leídos a la luz de la autoridad de cada momento. Así, autores que luego pasarían a ser considerados el símbolo de la ortodoxia católica, como Tomás de Aquino, fueron considerados parcialmente heréticos en su momento, tal como le ocurrió a Tomás al ver catalogadas como no ortodoxas algunas de sus innumerables tesis teológicas por parte del obispo de París, Étienne Tempier.
Los académicos de la Edad Media podían desarrollar su pensamiento libremente sólo si no se salían de los márgenes de una ortodoxia que podría cambiar en cada momento. Una ortodoxia que no dudaba en defender la unidad de la fe con el purificador fuego de la hoguera. Por esa razón los académicos medievales, que podían disfrutar del ocio necesario para el cultivo de la vida intelectual gracias a las instituciones que los mantenían con sus rentas, debían ser siempre prudentes como las serpientes y estar atentos a las opiniones de aquellas autoridades que podían establecer las fronteras entre la verdad y la mentira, entre la salvación y el infierno.
En las universidades medievales, en sus colegios, se llevaba una vida en común. Cada colegio tenía sus rentas, sus órganos de gobierno y sus autoridades, con las que cada fraile tenía que convivir, a las que tenía que aceptar, y a las que debía manipular si quería ascender en la carrera académica o eclesiástica.
En el marco de cada colegio los frailes competían entre sí no sólo por el control de los cargos, sino también por el desarrollo de su prestigio como filósofos o teólogos. Un prestigio que dependía de sus lecciones orales, de sus obras escritas, y que se lograba gracias a los mecanismos de aprobación de sus pares. Unos mecanismos que podrían ir desde ladisputatio,o enfrentamiento erudito verbal, en el que el fraile había de demostrar su habilidad para razonar y para manejar todos aquellos textos –sagrados o profanos– que servían como argumentos de autoridad, a la redacción por escrito de sus tesis, que podía verse culminada cuando un discípulo de unmagisterdesarrollaba oralmente ante un claustro una de las tesis de su maestro.
El mundo de las universidades medievales fue un mundo cerrado, que tendió a negar el cambio sobre todo a partir del sigloXIV, cuando las grandes construcciones teológicas comenzaron a entrar en crisis con la crítica del nominalismo (que pasó a considerarlas como meros constructos verbales), y con algunos avances en el conocimiento del mundo físico y en el campo de las humanidades, promovidos muchas veces por los propios defensores del nominalismo, que intentaron comenzar a leer el libro de la naturaleza y abandonar las viejas bibliotecas teológicas.
Este modelo de la universidad medieval perduró en Europa prácticamente hasta llegar el sigloXIX, y lo mismo ocurrió en España, en donde se vieron nacer numerosas universidades a partir del sigloXVI, inspiradas por la Contrarreforma y preocupadas por la lucha contra la herejía y el mantenimiento del dogma y por la formación de las pequeñas élites gobernantes –formadas por los juristas– y por el desarrollo de la medicina.
Si siguiésemos brevemente la historia intelectual de la Europa moderna podríamos comprobar cómo en ella comenzó a darse una clara disociación en el campo del conocimiento entre la innovación y el mundo de las universidades.
En la Francia del sigloXVIFrancisco I tuvo que crear el Collège de France, con el fin de poder introducir el humanismo, al que eran reacios los profesores de la Sorbona. En España el cardenal Cisneros intentó introducirlo en la Universidad de Alcalá, pero el propio desarrollo político de la monarquía española haría que esa introducción quedase abortada. Como ha señalado Luis Gil Fernández (Gil, 1997), el humanismo español fracasó por este motivo y por otros, como la escasez de imprentas y de libreros. En la Alemania reformada también se crearon nuevas universidades, pero su principal misión consistió en la formación de pastores luteranos, de juristas y de médicos. Y esas universidades pasaron a ser dependientes de los príncipes de los pequeños estados alemanes, de sus numerosas ciudades, o de la protección de las familias nobiliarias.
El desarrollo del conocimiento innovador en el campo de las humanidades clásicas, de la filosofía y de lo que luego serían llamadas ciencias naturales (a las que hasta el sigloXIXse les denominó simplemente «filosofía natural») tuvo lugar en Europa básicamente al margen de las universidades y gracias a la creación de editores libres –como por ejemplo los editores holandeses, entre los que podríamos situar a Elsevier, que continúa siendo en la actualidad uno de los grandes editores científicos– que pudieron desarrollar su actividad en países protestantes menos sometidos a la censura.
Fueron esos editores los que consiguieron crear laRepública de las letras,es decir, un mundo europeo en el que los libros pudieron circular más o menos libremente y los autores pasaron a ser conocidos en diferentes países por sus obras, muchas veces escritas en latín (la lengua académica europea). España quedó fuera, a partir del sigloXIV, de esa República de las letras, no sólo debido a la falta de editores, sino también debido a los problemas de la censura de los libros, que estaba encomendada a la Inquisición.
El nacimiento de la República de las letras fue acompañado por la creación de las sociedades eruditas o científicas, como las academias, como la italiana Academia dei Lincei (o Academia de los Linces) o las sociedades de caballeros que compartían sus observaciones y conocimientos científicos, como la Royal Society, sociedades que consiguieron ir creando mediante el intercambio de correspondencia los precedentes de lo que luego serían las revistas eruditas y científicas. En este proceso también España quedó básicamente al margen, a pesar de lo que en su momento dijo –con un grado increíble de complacencia– Marcelino Menéndez y Pelayo, un católico intransigente del sigloXIXque intentó defender la «ciencia española».
La marginación española de la República de las letras y la escasa existencia de sociedades eruditas, que los ilustrados españoles intentaron paliar (con intentos luego abortados en el sigloXIX), hizo que en España no se desarrollase el proceso social del reconocimiento de la figura del sabio, o del investigador, más que en un grado mínimo. Y la marginación de esos sabios e investigadores del mundo académico, que hasta el sigloXIXfue común a toda Europa, en España se dio en un grado quizás aun mayor, debido a la inexistencia en este país de una burguesía fuerte, de una industria naciente y de una economía de mercado.
Será en el sigloXIXcuando, primero en Alemania y luego en el resto de Europa, se cree un nuevo tipo de universidad orientada a la vez a la difusión y a la creación del conocimiento. Las universidades alemanas consiguieron desarrollar plenamente este modelo gracias al reconocimiento de la figura delProfessor,un docente que a la vez había de ser un investigador original, y al que se le ofrecían los medios materiales y humanos para el desarrollo de su labor. Pensemos por ejemplo en Justus Liebig y su primer laboratorio de química orgánica, o en W. Wundt y su primer laboratorio de psicología experimental.
En otros países, como Inglaterra, fue necesario crear nuevos centros al margen de las universidades tradicionales –que seguían centradas en la formación de clérigos y juristas– para introducir este nuevo tipo de enseñanza unida a la investigación. En España las universidades apenas se renovaron y no se crearon nuevos centros.
En la España del sigloXIX, y tras el proceso de desamortización de los bienes eclesiásticos, las universidades perdieron su autonomía financiera, vieron limitado su número y quedaron subordinadas al nuevo poder político central. En España sólo una universidad, la llamada Central, pasó a expedir el título de doctor, requisito académico que exigía una investigación y un esfuerzo mínimos.
Todos los profesores españoles pasaron a ser sólo docentes, encargándose de transmitir un conocimiento que no creaban, y en el que muchas veces no creían. Un personaje como Nicolás Salmerón pasó de una cátedra de Metafísica a otra de Historia. Los puestos de profesor fueron casi siempre pasos previos en una carrera política. Y si hubo algún profesor que investigaba lo hacía a veces en su casa –como ocurrió en el caso de Ramón y Cajal– y con sus medios propios, puesto que no sólo no hubo laboratorios, sino tampoco bibliotecas dignas de tal nombre.
El prestigio social que pasaron a tener en Alemania los profesores universitarios, o el prestigio literario, filosófico y científico –indisociable de la publicación de libros– de muchos intelectuales y científicos europeos nunca fue plenamente reconocido por la sociedad española, que siguió considerando la universidad como un organismo administrativo en el que se podía obtener un título para el ejercicio de determinadas profesiones y en el que apenas podía darse una promoción personal ni económica de sus profesores, que estaban siempre deseosos de abandonar sus cátedras y salir a la luz pública en el terreno de la política. Dijo una vez Miguel de Unamuno que en España el que no sabe algo lo enseña y el que lo sabe lo escribe. Pudo decirlo con conocimiento de causa, puesto que fue a la vez un gran intelectual y literato y un catedrático de griego totalmente desconocido en el ámbito europeo de su especialidad.
Este modelo español de la universidad perduró hasta la Segunda República, en la que se intentaron llevar a cabo una serie de reformas inspiradas en la Institución Libre de Enseñanza, un modelo europeo creado totalmente al margen de la universidad. Sin embargo la Guerra Civil y el franquismo consiguieron volver a implantar el modelo tradicional mucho más empobrecido por la miseria económica, por la represión política y por la pobreza intelectual que caracterizó a ese régimen, sobre todo en sus primeras fases.
En el modelo franquista, prácticamente hasta llegar a los años sesenta del sigloXX, la Universidad Central continuó manteniendo su poder sobre las menos de doce universidades que había en el país. La docencia fue de una calidad media o baja, aunque hubo excepciones individuales debidas más al esfuerzo de profesores aislados que a un sistema preocupado por la creación y la transmisión del conocimiento. Y la investigación y los medios necesarios para desarrollarla brillaron casi por su ausencia.