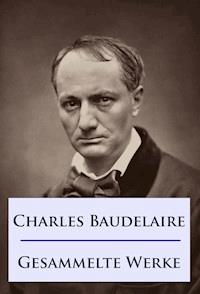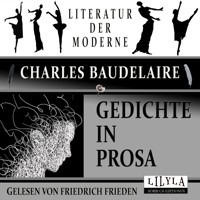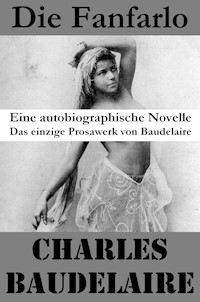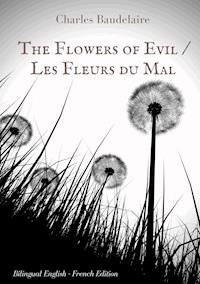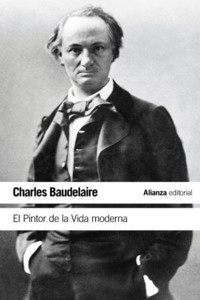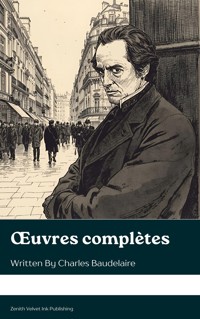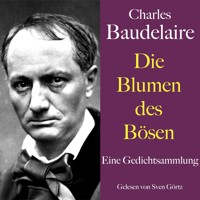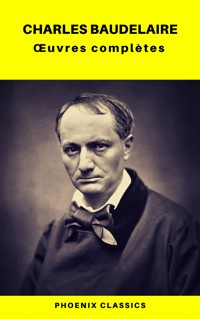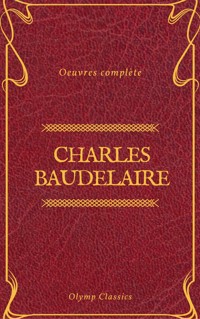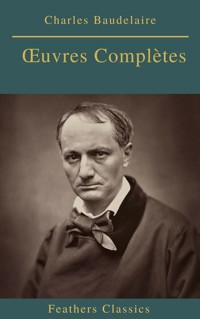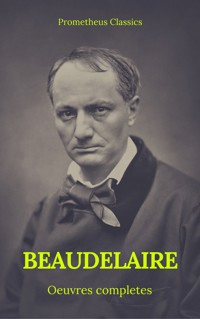Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Senda Florida
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"La muerte se cernía alegremente sobre los hospitales, y los Chatterton y los Savage de la calle Saint-Jacques crispaban sus dedos helados sobre los escritorios, cuando el hombre más falso, el más egoísta, el más sensual, el más goloso, el más espiritual de nuestros amigos se instalaba frente a una deliciosa cena y una buena mesa, en compañía de una de las mujeres más hermosas que la naturaleza haya creado para el placer de los ojos." La Fanfarlo es un relato de inspiración autobiográfica escrito por Baudelaire a los 24 años. El joven poeta Samuel Cramer intenta ayudar a su amiga Mme de Cosmelly: debe deshacer el romance entre el esposo de ésta y la célebre bailarina Fanfarlo. Se hace pasar por un enamorado de la actriz, pero se toma tan en serio el papel que cae en su propia trampa.Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) fue uno de los más notables poetas franceses del siglo XIX. Su vida estuvo marcada por diversas amarguras y por el anhelo de un afuera imposible de encontrar, convergiendo en un desesperado deseo de muerte sólo conjurable por la poesía. Entre sus obras se destacan Las flores del mal (1857) y Los paraísos artificiales (1860).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 53
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charles Baudelaire
La Fanfarlo
Traducción: Alejandrina Falcón
© 2022. Senda florida
España
ISBN 978-84-19596-28-4
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa de la editorial o de los titulares de los derechos.
Impreso en España / Printed in Spain
Samuel Cramer, que en el pasado firmó con el nombre de Manuela de Monteverde algunas locuras románticas –en los buenos tiempos del Romanticismo–, es el producto contradictorio de un pálido alemán y de una oscura chilena. Agregue a este doble origen una educación francesa y una cultura literaria, y estará usted menos sorprendido –cuando no satisfecho y edificado– por las extrañas complicaciones de este carácter.
Samuel tiene la frente pura y noble, los ojos brillantes como gotas de café, la nariz atrevida y burlona, los labios impúdicos y sensuales, el mentón cuadrado y déspota, la cabellera pretenciosamente rafaelesca. Es a la vez un gran haragán, un ambicioso triste y un ilustre desdichado, pues en toda su vida no ha tenido sino mitades de ideas. El sol de la pereza, que resplandece sin cesar en su interior, evapora y consume esa mitad de genio con que el cielo lo ha dotado.
Entre todos los hombres semibrillantes que he conocido en esta terrible vida parisina, Samuel fue, más que ningún otro, el hombre de las grandes obras fallidas. Criatura enfermiza y extravagante, su poesía resplandece mucho más en su persona que en sus obras; y, hacia la una de la mañana, entre el resplandor de un fuego de carbón mineral y el tictac de un reloj, se me ha aparecido siempre como el dios de la impotencia –dios moderno y hermafrodita–, ¡impotencia tan colosal y enorme que llega a ser épica!
¿Cómo dar a conocer y mostrar claramente esta naturaleza tenebrosa, atravesada de vivos destellos, perezosa y emprendedora a un mismo tiempo, fecunda en proyectos difíciles y en irrisorios fracasos; espíritu en el cual la paradoja a menudo tenía visos de ingenuidad, y cuya imaginación era tan vasta como la soledad y la pereza absolutas?
Uno de los defectos más naturales en Samuel era considerarse el igual de aquellos a quienes solía admirar. Después de la lectura apasionada de un buen libro, su conclusión involuntaria era:
–¡Esto es tan hermoso que podría ser mío! Y de ahí a pensar: “Por lo tanto, es mío”, sólo hay un paso.
En el mundo actual, esta clase de caracteres es más frecuente de lo que se piensa; las calles, los paseos públicos, los cafés y todos los refugios del flâneur están plagados de seres de esta especie.
A tal punto se identifican con el nuevo modelo que no están lejos de creer que lo han inventado. Hoy los veremos descifrando penosamente las páginas místicas de Plotino o de Porfirio; mañana admirarán el modo en que Crébillon hijo ha expresado el lado frívolo y francés de su carácter. Ayer se entretenían familiarmente con Jerónimo Cardano; ahora juegan con Sterne, o se entregan con Rabelais a todos los excesos de la hipérbole. De hecho, son tan felices en cada una de sus metamorfosis que no guardan rencor alguno a todos estos grandes genios por habérseles adelantado en la estima de la posteridad. ¡Ingenuo y respetable descaro! Así era el pobre Samuel.
Hombre de bien por su origen y un poco sinvergüenza por pasatiempo, comediante por temperamento, representaba para sí mismo, y a puertas cerradas, incomparables tragedias, o, mejor dicho, tragicomedias. Si la alegría lo rozaba o apenas se insinuaba, debía asegurarse de ello, y entonces nuestro hombre ensayaba risas y carcajadas. Si algún recuerdo hacía que una lágrima asomara a sus ojos, corría al espejo para mirarse llorar. Cuando alguna mujer de mala vida, en un acceso de celos brutal y pueril, le hacía un rasguño con una aguja o una navaja, Samuel se jactaba de haber recibido una cuchillada, y cuando debía unos miserables veinte mil francos, exclama alegremente: “¡Qué triste y miserable suerte la de un genio acosado por un millón de deudas!”
Por lo demás, cuídese bien de creer que fuera incapaz de experimentar sentimientos verdaderos, y que la pasión tan sólo rozó su epidermis. Hubiese vendido sus camisas por un hombre al que apenas conocía, y a quien, un día antes, por la sola inspección de su frente y de su mano, había declarado su íntimo amigo. Llevaba a las cosas del espíritu y del alma la contemplación germánica; a las cosas de la pasión, el fugaz e inconstante ardor de su madre; y a la práctica de la vida, todos los defectos de la vanidad francesa. Se hubiese batido en duelo por un autor o un artista muerto dos siglos antes. Era ateo con pasión como había sido devoto con fervor. Era, a un mismo tiempo, todos los artistas que había estudiado y todos los libros que había leído; y, sin embargo, pese a esta habilidad de histrión, seguía siendo profundamente original: era el tierno, el caprichoso, el perezoso, el terrible, el sabio, el ignorante, el desaliñado, el coqueto Samuel Cramer, la romántica Manuela de Monteverde. Adoraba a un amigo como a una mujer; amaba a una mujer como a un compañero. Poseía la lógica de todos los buenos sentimientos y la ciencia de todas las astucias, y sin embargo jamás triunfó en nada, porque creía demasiado en lo imposible. ¿Qué tiene de sorprendente? Estaba siempre intentanto concebirlo.
Una tarde Samuel tuvo deseos de salir; el tiempo estaba agradable y perfumado. Tenía, según su gusto natural por el exceso, hábitos de reclusión y de disipación igualmente violentos y prolongados; y hacía ya mucho tiempo que permanecía fiel a su hogar. La pereza materna, la haraganería criolla que corría por sus venas, le impedían sufrir por el desorden de su cuarto, de su ropa y de sus cabellos excesivamente sucios y enmarañados. Se peinó, se lavó y, en unos minutos, supo recobrar el porte y el aplomo de aquellas personas para quienes la elegancia es cosa de todos los días; después abrió la ventana. Un día cálido y dorado se precipitó en el gabinete polvoriento. Samuel se maravilló de que la primavera hubiese llegado tan pronto, en muy pocos días, y sin anunciarse. Un aire cálido e impregnado de agradables perfumes lo invadió; una parte se le subió al cerebro, lo llenó de fantasías y de deseo; el resto le removió libertinamente el corazón, el estómago y el hígado. Apagó resueltamente sus dos velas, una de las cuales aún palpitaba sobre un volumen de Swedenborg, y la otra se extinguía sobre uno de esos libros vergonzosos cuya lectura sólo es provechosa para aquellos espíritus poseídos de una inmoderada inclinación por la verdad.