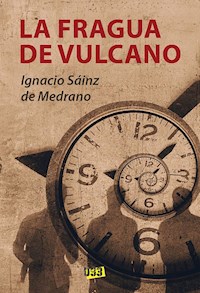
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Distrito 93
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La fragua de Vulcano es un relato sobre la inescapable vigencia del pasado, tanto personal como colectivo. Sus protagonistas, ya sean hijos de la pobreza u orgullosos miembros de la clase media, luchan por un futuro mejor, marcado por un amor imposible. Sin embargo, su historia común regresa para ajustar cuentas violentamente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA FRAGUA DE VULCANO
Ignacio Sáinz de Medrano
LA FRAGUA DE VULCANO
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
© Ignacio Sáinz de Medrano (2021)
© Bunker Books S.L.
Cardenal Cisneros, 39 – 2º
15007 A Coruña
www.distrito93.com
978-84-17895-83-9
Depósito legal: CO 559-2020
Diseño de cubierta: © Distrito93/Kendra Springer
Fotografía de cubierta: © AdobeStock/mdurson sonja spaxiax
Diseño y maquetación: Distrito93/ Noelia Collado
Fotografía del autor: © Beatriz Asenjo
El autor quisiera dar agradecimientos especiales a: María Martínez, Jaime Cabrera, Pedro Gala Zapatero, Miguel Ángel Sanz Espinosa, María del Rocío Fernández Guerrero, José A. Herce, Pedro Alcalá, Dori, Irene Guzmán Huertas, Alex y Lidia, Roberto M. Barrueco y Alfonso Castañeda.
Para Alina.
Para quienes me ayudaron.
NORTE
Habrás estado pensando que las promesas de un caballero español siguen sin valer nada. En realidad ya lo creías en aquella época. Pues te equivocabas entonces y te equivocas ahora, ¿ves?, aquí estoy. Ole.
Demasiado tiempo, chiquilla, te doy toda la razón; no tengo excusa, ya sé que prometí volver. Pero por muchas veces que me he decidido a venir, siempre se me ha ido pasando el momento, los días, los meses, y luego los años. Te lo juro que no te me quitabas de la cabeza. Pero hoy cumplo. Y eso que no ha sido fácil, ¿sabes? Me ha costado encontrar el sitio exacto, orientarme en estos campos llenos de cuervos y dar con el camino que lleva al lago, junto a la granja; aunque sigue con ese techo de calamina sucio, parece que la han pintado de otro color y ahora está nueva, reluciente, como del Ikea, difícil de reconocer. Los árboles no tenían hojas aquel día, además. Como te imaginarás no regresé a España tirando miguitas de pan, mi alma. Por cierto, ¿me puedes decir por qué ya está todo nublado, si aún estamos en agosto? Mira que seguramente no voy a tener la oportunidad de visitar este país nunca más y va a resultar que, al final, aquí no veré el sol lucir en mi vida.
Me quedo con la impresión de la primera vez. Qué feo es esto, hija. Seréis de los más felices del mundo, pero pasar kilómetros y kilómetros sin ver una montaña, un valle, qué sé yo… con ese cielo de plomo, los terneritos paciendo aburridos, los grajos… Aunque más que feo, es soso. Lo único que os salva es que tenéis mar. Y eso que se lo espera uno bravío, un poquito como de galerna, ¿no? Pues no, hoy está llano como un plato; pero a pesar de todo le da a uno paz, así de tan monótono que es. Esta mañana, viniendo en el coche, ha habido un momento en el que, con la bruma, todo se confundía en una masa gris: la playa, el agua, las nubes, los prados al otro lado de la carretera. Y ha sido como si condujese, sin encontrar ningún obstáculo, hacia algún lugar sagrado, oculto tras la siguiente curva, como si algo, no sé, el final de algo, me estuviese esperando al cruzar la masa de niebla. Pero nunca llegaba: siempre había otro giro, o una colina tan suave que no la podías llamar colina, o un bosquecillo de pinos, o unos árboles preciosos que por cierto ya están empezando a amarillear. Estaba perdido en una especie de inmensidad pequeña hecha de granjas y vallas que iban apareciendo entre esta masa lechosa de nubes. He terminado cansado de tanta bruma, y justo entonces ha empezado a llover. Que si quieres caldo. Con el ruido del limpiaparabrisas se me jodió definitivamente la mística. Ya para colmo, al llegar a la ciudad el ruido de los ferris en el puerto se ha cargado el hechizo del todo, qué quieres. Soy del sur y todas esas idioteces que se cuentan, ahora, yo creo que son verdad. No somos mejores tipos que nadie, pero es cierto que nos hace falta el sol. Lo que te digo, no sé cómo esos estúpidos informes que salen en la tele dicen que sois tan felices. Bueno, son tan felices.
No he venido a pedirte perdón, Anita. No tuviste que rechazarme. Mira que hacerme viajar hasta aquí pensando que al final habría un desenlace romántico, aunque algo exótico (qué novela de amor puede acabar bien en estas latitudes), y terminar a los dos días, por un quítame allá esas pajas, diciéndome que no querías seguir, que lo nuestro no funcionaba, que me fuera a un hostal, que podíamos seguir siendo amigos pero nada más que eso. Esas cosas no se le hacen a uno a miles de kilómetros de casa, hija. Y lo sabes. Bueno, en aquel momento no lo sabías, no tuviste reparos en dejarme plantado; ahora sí que te das cuenta. Has tenido tiempo para pensarlo. Ya no hay marcha atrás, qué le vamos a hacer. Cómo me gustaría que ahora pudieras decirme que me entiendes, ahora que estoy seguro de que has comprendido que cuando estoy enamorado no se me puede decir que no, hija. Pero eso no quiere decir que esté arrepentido. No lo estuve entonces y no lo estoy ahora. No te digo yo que no he pasado por malas épocas. Que lo he visto todo negro. Claro que sí, me faltabas, por supuesto que me pesaba haberme separado de tu vida, por muy triste y sosa que hubiera sido, por mucho que te la hubieras pasado fumando porros y acostándote con cualquiera hecha una pelandusca y todo eso, o a lo mejor comiendo toneladas de mantequilla y dando clases de español a los cuatro gatos que hubieran querido recibirlas. Pero qué quieres que te diga: lo hecho, hecho está.
SUR
La conciencia volvió en un fogonazo seco, y con ella regresaron los rostros de sus enemigos. Los pensamientos estallaron en un grito de luz blanca, sin tener la cortesía de demorarse en el estupor que suele seguir al sueño; ajetreada por el vaivén, la culpabilidad por los quehaceres pendientes y las excusas mal resueltas se instaló nuevamente en su cerebro aturdido. Se quitó los auriculares, y al abrir los ojos vio que su compañera de viaje agitaba una servilleta sobre él con gestos de nerviosismo. Sintió sus pantalones mojados, contempló una bandeja de desayuno recién servido en la que chapoteaba un líquido naranja y comprendió embotado que le habían derramado el zumo encima.
Unos minutos antes, que habían durado como siglos, cuando por fin consiguió vencer a la angustia, había podido dormir: soñó que volaba. Con un suave impulso de los brazos su cuerpo despegaba del suelo y se elevaba hasta el techo, sustentado por una fuerza que él podía controlar a voluntad. Años después, desmadejado por los errores, se daría cuenta de que esa era la ensoñación más habitual de su vida: las ventanas abiertas de una casa le permitían salir con facilidad y remontaba por encima de las calles, hablando frívolamente a quienes pretendían asirle desde abajo, sin conseguirlo. Mientras su cuerpo abandonado oscilaba al compás del tren, él ascendió cada vez más arriba, sin inmutarse por el frío de las alturas, sobrevolando siempre azoteas, rótulos luminosos y antenas, casi nunca campos, montañas o cigüeñas. A veces perdía fuerza y bajaba lentamente hasta casi tocar el suelo; entonces un sutil movimiento de los hombros bastaba para volver a elevarlo. Todo era fácil, incluso en esos instantes en los que la magia parecía perderse. En algún momento su poder desapareció del todo y regresó despacio desde los algodones del sueño, planeando tranquilo hasta recuperar la verticalidad y depositar los pies en alguna parte, con el ánimo sereno y algo entristecido por el fin de su gracilidad. Camino de Málaga, en lo más recóndito y cálido de una sonata, su vuelo había acabado sobre un lago de agua fría, ácida y pegajosa en el que suavemente se estaba mojando los pantalones.
—Discúlpeme, ¡por Dios, pero qué inútil soy!
Tuvo que vencer la torpeza mental del despertar para evaluar la situación y darse cuenta de que no había sido a propósito. Era evidente que aquella mujer no lo conocía, porque apenas se habían cruzado un saludo de breve cortesía al embarcar a las siete de la mañana y no se habían mirado: él había fingido concentrarse en ese libro de Héctor Abad que tenía, tantos años después, todavía pendiente (una deuda con la decencia que sentía que debía saldar, y que por eso había rescatado de su biblioteca cuando hizo atropelladamente el equipaje la noche anterior). Así y todo, no había que bajar la guardia: ella podía no ser lo que aparentaba, sino, al contrario, una esbirra enviada para acecharlo: el miedo se solidificó en sus manos, que arrancaron con fiereza la servilleta manchada de los dedos pintados de fucsia foncé de la dama pesarosa. Con rabia recuperó la lucidez y de un vistazo, mientras se limpiaba por sí mismo, dedujo que la agresora cítrica estaba en viaje de trabajo. Así lo delataban su chaqueta ejecutiva y sus maneras suaves pero directas. Alejó la paranoia definitivamente al dictaminar que en la servilleta manchada de zumo no había más que zumo, y no pociones somníferas, y que ella no era un peligro. Determinó también que, aun pudiendo serlo (un peligro), era bastante atractiva. La señora de las uñas chic no se arredró frente a su mirada chiflada y siguió insistiendo, higiénica.
—No sabe cuánto lo siento, de verdad, he debido dar un manotazo al vaso mientras leía el periódico.
El periódico: la banalidad de la palabra lo aterró, y ella aprovechó ese breve momento de debilidad para hacerse de nuevo con la tela y frotarle con audacia el muslo derecho. Mientras la torpe y solícita ejecutiva se inclinaba otra vez para limpiarlo, su blusa azul se entreabrió algo más que tímidamente, y él se sorprendió echando miradas furtivas donde no debía, jugando como siempre a observar un lunar escondido sin ser visto; lúbrico incluso en ese momento de desesperación. Pero no podía dejar de contemplar la melena que caía levemente sobre sus hombros, inclinados hacia abajo hasta rozar sus pantalones, y sentir un cosquilleo indolente sobre sus piernas. Llevaba unos pendientes de Pandora y en la mano que frotaba con ardor el trapillo, tintineaba una pulsera de la misma marca con ositos y cochecitos de plata. En la otra no había ningún anillo.
—Listo. —dijo ella impostando una voz festiva, para rebajar la gravedad de su fechoría—. He hecho lo que he podido. De verdad, dígame si hace falta que le pague, no sé, una tintorería cuando lleguemos a Málaga.
El sol se abrió entre las lomas y chisporroteó sobre la cara de la mujer, encendiendo con artificio las mechas de su pelo, que ella sabía echar hacia atrás de las orejas en un movimiento natural, buscando comodidad. En otro momento, en otra vida, quién sabe, se atrevió a pensar una vez vuelto a la razón, hubieran jugado, él habría apostado por ir más lejos. Aunque más joven, la dama tenía ya la edad de saber recorrer esos caminos y el turbador atrevimiento de las personas seguras de sí mismas, que juegan y se entretienen contigo antes de decidir cómo te van a comer. Sus arrugas apenas comenzaban a enturbiar un rostro interesante y todavía fresco, maquillado con espontaneidad. En su mirada había certezas y ambición pero también entregas pasadas y desengaños. Se presentó como Beatriz Aldama y luego, durante el trayecto, supo muchas cosas, como que era hija de español y francesa. Ese toque cosmopolita, se dijo él, era lo que lo había revuelto. Pero ese no era el día de jugar ni de hacer cábalas. Instintivamente miró hacia fuera, buscando la luz del exterior para escapar del momento embarazoso, y fue solo entonces, tanto trecho después, cuando se dio cuenta de que iban sentados de espaldas al sentido de la marcha.
Los olivos salían disparados hacia atrás, clavados en el suelo florecido de la campiña. El paisaje se deslizaba a doscientos cincuenta por hora, expulsando a presión las colinas redondas y las nubes aún rosadas que aparecían por la ventanilla. Eran las dehesas verdes de la primavera que Elena nunca conoció porque solo venían en verano, y siempre cruzaban con el coche un planeta pardo de montes descoyuntados por el sol. Se pasó la mano por la frente, pensando que por fin, todo quedaba cada vez más lejos, pero que nada estaba cada vez más cerca, que no se aproximaba a ningún destino sino que en realidad se limitaba a echar paletadas de kilómetros, leguas de olivares y viñedos sobre el lugar donde había vivido hasta ayer con la esperanza de dejarlo atrás. Se le secó la garganta con la angustia recobrada, tan familiar ya, y se impuso la fuerza de ánimo de beber lo que quedaba de su zumo, para calmarse. Una azafata aniñada le retiró la bandeja siniestrada y le ofreció mecánicamente otro desayuno; él lo rechazó y se fue al baño a terminar de limpiarse. En el lavabo se frotó el pantalón de loneta con una toallita de papel, con tal ahínco que la cosa acabó en una especie de erección humillante, aunque no lo sorprendió sino que más bien lo fastidió: el despertar a la vigilia, la proximidad de Beatriz, el calor de sus manos sobre sus muslos, cómo podía ahora pensar en esas cosas. Tapándose la humedad del pantalón con las manos regresó al asiento recorriendo apresurado el pasillo del vagón, verificando que nadie había tocado su equipaje. Todavía no había dicho una palabra, cuando ella volvió a insistir en que lo compensaría, no faltaba más, si hacía falta, y añadió sonriendo que paraba en el Málaga Palacio para lo que quisiera; él buscó la forma de esquivar la conversación sin resultar maleducado: fingiendo que se desperezaba, giró la cabeza hacia otro lado estirando el cuello, como las tortugas de Atocha.
En el jardín tropical de la estación reparó en el charquito lleno de tortugas abandonadas a su suerte, languideciendo bajo el día artificial que producen los focos con su luz calabaza, hurtando la noche a los animales. Había leído hacía meses una reseña en El País que denunciaba la situación: los bichos vivían amontonados literalmente en la mierda de sus propios desechos, el agua estaba sucia, y ante la falta de alimento habían llegado a comerse unas a otras. Tortugas caníbales, insalubres, enloquecidas en su breve espacio, aturdidas por las decenas de congéneres que te podían morder, estorbar, cagar encima. Beatriz seguía hablándole, con sus ojos de miel, no tanto para conjurar el agravio que ya había dado por enmendado sino para hacerse valer, ahora que él daba pocas muestras de cortesía. «Pocos vienen aquí por trabajo como yo, ¿sabe? La mayoría son turistas, jubilados de bien, famosillos de la jet, algún torero, señoritos. ¿Te puedo tutear?»; él pensaba que a pesar de su atractivo ella era una tortuga también, y su belleza distante, un caparazón que la prevenía de decir cualquier cosa que fuera interesante o verdadera, porque la realidad es que no le contaba nada más que tonterías.
Como tantos otros viajeros, él se había detenido en el pequeño estanque de las tortugas, puesto que había llegado con demasiada anticipación a la estación, a la hora de las tinieblas y no convenía pasar mucho tiempo en los vestíbulos del AVE: demasiado concurridos, incluso a las seis y pico de la mañana, no sea que pudieran verlo. Así que había que hacer tiempo; se había acodado sobre la barandilla, encorvándose, a observar compadecido los pequeños cuerpos oscuros, escamosos, que surgían del agua turbia para respirar; las aglomeraciones de conchas sobre la laja de piedra inclinada e ínfima que les servía de tierra firme, unas encima de otras, ni un centímetro libre, apiñadas codo con codo, atontadas, lentas, alienadas, si se puede alienar a una tortuga en un infierno encharcado; los turistas sacarían fotos por la mañana de ese espectáculo aterrador, no tanto escandalizados por el maltrato sino más bien sorprendidos por lo promiscuo y lo geométrico de una aglomeración urbana de tortugas en una estación de tren, una burbuja inmobiliaria de los quelonios; y la mujer seguía de palique y él pensaba que ella qué le iba a contar, debajo de su caparazón de ejecutiva, si era una tortuga, sus pequeñas arrugas de galápago en el cuello largo estirado, la cabeza tiesa, todo es mentira, no me interesa lo que me cuentas, no te interesa lo que me cuentas, «de acuerdo, pídame otro zumo, por favor». Si no fuera porque llevo el caparazón de la urbanidad ahora yo te lo tiraba encima pero, se corrigió, a pesar de todo seguro que me entrarían las ganas de frotarte. Conversación banal de tortuga, qué van a decir las tortugas, qué se dirían las tortugas si pudieran hablar, se había dicho mientras las miraba alucinado en el estanque, «con permiso, déjame pasar», o «disculpa pero te voy a comer una pierna, ¿o debo esperar a que te mueras de una infección?, total tu carne está ya fétida, malvivimos en este agua verduzca de hongos y mierda y aun así nos acoplamos, nos comemos, nadamos, nos chocamos al bucear, nos olemos, apenas nos vemos porque los ojos los tenemos enfermos, a veces desde fuera nos lanzan destellos, pero aun así vivimos; esta es nuestra vida de tortuga, no recuerdo otra, somos un fracaso como especie, sería mejor morirnos todas pero ni eso sabemos, nos matamos de hambre y de comernos, nos apareamos o nos regocijamos por la aparición de una nueva vecina que algún desgraciado de esos que marchan sobre las dos patas de atrás nos ha arrojado al estanque: muda, lenta, aturdida, pero tortuga».
—Con permiso, Beatriz, si no te importa, me voy a volver a dormir. —le dijo sonriendo y por fin, tuteándola. «Señora Tortuga, o me voy a dormir con los reptiles que me persiguen o consigo imaginarme cosas contigo».
Ella le respondió cortésmente que cómo no, con esa sonrisa a media raya que se pone cuando no te gusta lo que te dicen y te tienes que joder, y él quiso cerrar los ojos pero antes estiró también el cuello en un gesto fingidamente natural; al hacerlo echó un vistazo involuntario al pasaje del vagón como buscando algo, y sí, se dijo aliviado, la mayoría eran turistas, jubilados, famosillos de la jet, algún torero, señoritos, todos atortugados, escondidos tras de sus carapachos de lujo, hechos de Rolex, de gafas de sol, de ordenador abierto, de periódico leído, de conversación banal, de llamada de móvil. Cualquier cosa vale para ocultarse, para verse sin mirarse, si pudieran se comerían pero ni siquiera lo saben, yo que soy también tortugo, que he sido un pequeño reptil entre los cocodrilos, repulsivo pero enano, un lagarto, una iguana, un bicho entre monstruos, yo lo sé bien. Déjeme dormir, galápago. Hágame el favor, señora-joven-no-tan-joven, no me invada, no me seduzca. En lo que quedaba de trayecto por fin durmió de veras, aunque no se privó de atormentarse de nuevo con sus pesadillas.
Al llegar a Málaga se despidieron en el andén con educación y hasta se estrecharon la mano. Él quiso resultar frío y ausente pero ella fue cálida y quizás sincera. Le dio una tarjeta: «llámame si de verdad lo de tu traje no tiene arreglo». Él ni siquiera había dicho su nombre. Resultó que era auditora. Fue un estúpido triunfo saber que al final no le había concedido más que una conversación sin sustancia, pero aun así se tomó la molestia de ir a los lavabos para hacer tiempo y no coincidir con ella en la fila de los taxis. La vio a lo lejos, desde la distancia concedida, introducirse en un Renault Laguna, pequeñita, frágil, valiente. Deseable.
En la María Zambrano el azar le deparó un día cubierto y un taxista calvito, rechoncho y locuaz. No esperaba una estación tan moderna, sino más bien un olor de infancia a mar que le hiciera olvidar todo, una salmuera en el aire, el tufillo de los cebos secos de los pescadores. Imperaba el humo de los tubos de escape de los autobuses y el cenizo y moderno aroma del asfalto gastado de una ciudad cualquiera. Para colmo el cielo anunciaba lluvia. El chófer quiso cargar los dos bultos de su equipaje en el maletero, pero a pesar de su insistencia él no se dejó desprender de su bolsa de deporte negra, que guardó a su lado en el asiento. A medida que la mañana se ennegrecía, amenazando con chubasquear de inmediato, más hablaba el taxista. Era de Larache, que es como decir que era de aquí pero en más pobre, el mismo clima, casi el mismo paisaje, las mismas motos trucadas, el mismo cambalache, «pero es que allí nos lo roban todo, oiga», le decía en un castellano simpático, pulido por los muchos años viendo Televisión Española en su casa y algunos meses trabajando en una plataforma telefónica vendiendo desde allí servicios de todos los colores a los españoles; pero aquello era una mierda y lo había dejado.
—Total que me vine para aquí. Si tengo que trabajar con ustedes por lo menos que les vea la cara, ¿no?
Se miraban de vez en cuando a través del retrovisor: el conductor se reía, con un deje de ironía entre los dientes rotos que él no pudo identificar: a veces parecía un tipo encantador, y otras cosía las frases con la violencia de un traficante de hachís. Si había resentimiento él no podía saberlo. Buscó, acercando la cara a la ventanilla, el cauce seco del Guadalmedina, el antiguo matadero, la ruta hacia el puerto, la aduana, los recuerdos que ingenuamente lo iban a redimir de su pecado. Pero no había nada de eso: solo goterones de lluvia y bloques, nuevos y viejos, que habían desnaturalizado el mapa de su memoria. Creyó que llegarían al Paseo de los Curas: del otro lado estarían la farola, la bahía, el Paseo Marítimo, los Baños del Carmen, el Palo. No ocurrió así: el taxista tiró hacia arriba y enseguida dieron con una autopista que él no reconoció y que los elevó por los montes, esos sí, los de siempre; la ciudad quedó atrás y él no pudo asirla con su melancolía, atrapar algo tangible que lo clavase a alguna realidad aunque fuese recordada, saberse parte de un lugar y de un sitio, ahora que solo era protagonista de aquel viaje descerebrado. ¿Tanto tiempo hacía que él no había vuelto? ¿Tanto había cambiado todo? Se animó a sí mismo pensando que tendría que continuar viajando hacia adelante: si Málaga no encajaba en sus recuerdos, el pisito no quedaba lejos y no sería tan diferente. Calmado por esa promesa de redención se dejó atrapar de nuevo por la conversación del joven conductor, que lo fue envolviendo hasta que finalmente volvió a incomodarlo.
—Usted no sabe lo que pasa ahí abajo, en Humilladero, por ejemplo, donde vivo yo, ¿no?
Él qué iba a saber del paro del cuarenta por ciento, de las familias empobrecidas, de comedores sociales, de los inmigrantes desarraigados; él solo quería llegar, ver de nuevo los montes reverdecidos, atisbar el mar tras la lluvia, hacerse tortuga, no enterarse de nada. No, claro que no sabía, más bien no podía sino pensar en la última conversación amenazante mantenida en la tarde anterior con José Aurelio, escuchar el tintineo negro de los hielos en su vaso de whisky, ver la flechita del ratón haciendo clic, tras tantas dudas, sobre la opción de formatear el disco duro. Pero el hombre (se presentó, Aboubaki, todos le llamaban Bobi) no podía parar. La barriada, cuando él había llegado, no era gran cosa. Ahora era un nido de pobreza, de indignidad apenas lavada por unos pocos subsidios y las pensiones de los abuelos. Le daba igual: a su mente volvían una y otra vez la llamada decisiva de Fernando Giménez, el de Intervención General, hacía solo dos días, las horas pasadas luchando para decidir qué hacer, y la noche en vela planificando una salida imposible, a todas luces absurda pero, a sus ojos, inevitable.
—Pero no se preocupe porque esto peta, ¿sabe? Yo bebo y fumo y no le digo si fumo qué cosas sí o qué cosas no, pero también rezo, una cosa no quita la otra, digo yo.
Ay madre, como decían ustedes, si le contara que algunos de sus amigos, que también se metían cositas como él, lo habían dejado de repente, y colgado en el armario las chaquetas de cuero y los vaqueros, y ya no se afeitaban, y ya no bebían nada de nada y solo rezaban y rezaban y rezaban… Alguno se había ido sin decir ni pío y no sabían a dónde. Y él, oiga, no quería saber.
Cómo puede ser, le dice, si eran de su misma cuadrilla, si se iban a la Feria de Málaga a Campanillas y a ligar y a pillar lo que fuera, y a emborracharse, si eran como de aquí, llevaban muchos más años que el tonto de Bobi. Los montes eran los mismos pero la autovía ya no recorría los pueblos que él atravesó despacio tantas veces, en el Symca 1000 del abuelo, sino que de ellos solo quedaban los nombres ceñidos en carteles azules y blancos, indicando las salidas adonde habrán confinado esos pueblitos lindos que ahora serán pueblorros alicatados y llenos de videoclubes cerrados, y bares, y pobres parroquias, destinados de nuevo a la nada como cuando la carretera no pasaba por ellos, la nada de antes incluso de que el tren de la caña llevara el progreso y se llevara el dinero de vuelta a la capital. En el bolsillo izquierdo de su chaqueta aún estaban las llaves de su casa de Madrid, que no había querido tirar como si, ingenuamente, pensara que algún día podría volver. Se echó la mano al otro bolsillo palpando inconscientemente su interior en busca del móvil, como si fuera a revisar mecánicamente sus mensajes, a leer las alertas de las noticias, como había hecho tantos años; sus dedos encontraron en su lugar el viejo reproductor de música y los auriculares, y entonces se acordó de que había tirado el aparato, aquella extensión carísima de su vida, a una rendija de las alcantarillas en un pobre gesto policíaco de madrugada. Al pensar dónde estaba y por qué se le revinieron las arcadas y la garganta se le llenó de un gustillo ácido y espantoso, pero hizo un esfuerzo para que Bobi no se diera cuenta.
Cuando tomaron la última salida de la autovía llovía cada vez con más fuerza. Parecía que al final del viaje no habría tampoco nada; ninguna redención. Jugando con la tarjeta de visita de Beatriz Aldama entre sus dedos le dio por pensar que a lo mejor la única salvación, imposible y efímera, hubiera estado en un remolino de cuerpos enredados en alguna habitación del Málaga Palacio.
PIEDRA
Mamá me sacó de la cama a gritos, porque en la cocina estaba esperándome el Champi. Aunque era lunes, me habían perdonado de ir a trabajar, y es que sabían que él vendría para las vacaciones, me dijo ella, y pensaron que estaría contento de saludarlo. Qué va. Yo estaba completamente dormido y no tenía ganas de nada. Además creo que mi primo no me cae simpático. Y sé que yo a él, tampoco. Cómo íbamos a querer saludarnos, si se notaba que también venía obligado. Así que nos dimos dos besos fríos, de esos de los primos. Al tocarlo sentí vergüenza, un poco de asco y también algo de mala leche. Desayuné deprisa, con el muchacho ahí sentado, mirándome, largando sus tonterías de siempre. No ha cambiado, está peor. Había llegado por la noche en el autobús de la Alsina, y en el viaje una vieja había vomitado en el asiento de al lado, lo que al parecer en vez de darle asco le había hecho mucha gracia. «Tío, para ya, que estoy con las galletas en la boca», le dije, pero no me hizo ni caso, y se reía contándonos la historia con todo detalle, tropezones, ruidos y olores incluidos.
Eran las nueve y media de la mañana; yo creo que tita Agustina se lo quitó de encima en cuanto pudo y le dijo que se fuera a saludar a la tía Manuela y al primo. Y aquí estaba, sentado a horcajadas con los brazos sobre el respaldo como en una película del Oeste, repeinado como siempre con ese pelo de acero, mirándome con sus aires de la capital. Se burló de mí porque se dio cuenta de que me ha salido un mechón de canas en la frente, como una caracola blanca. Dice que si no fuera por lo gordo que estoy parecería un galán de cine de los antiguos. Salté hecho una mula y con la barriga casi tiro la mesa; la leche se desparramó. «¿Y tú qué? Si pareces una seta negra con ese cabezón: Champiñón», le dije. Así que mamá nos echó a gritos de la cocina porque tenía que hacer el puchero y con borricos como nosotros no se podía. «¿Otra vez puchero?», protesté, porque en casa se come puchero un día sí y otro también, que siempre sabe igual, no hay variación, es como una partitura en la que solo hubiera una sola nota: un puchero. Luego me llaman Bolo. Normal, aunque me joda. Debo oler a puchero, la casa huele a puchero, hasta la moto de papá huele a puchero. Lo único bueno que tiene Champi es que cuando está por aquí, mamá le invita a comer a menudo. Deben haber pactado así las viejas. Solo entonces salimos de esa música de grasa y comemos adobo, o albóndigas, que también le salen ricas y que no sé por qué no hace nunca cuando estamos solos.
Solté a los perros cuando salimos al patio. «Charli está más viejo, ¿no?», me dijo el Champi y tiene razón, ha perdido agilidad. Sin embargo conserva esa mirada limpia en la que me refugio cuando las cosas se oscurecen en casa, o dentro de mí. Sus ojos de carbón me miran encendidos de gracia, como dice el Padre Luis cuando se pone cursi. Le pedí por favor al primo que no le tirara más de la cola porque un día lo desguaza. A Soto casi no lo reconoce, y es que ha crecido muchísimo. Se le subió encima y casi lo tumba. Todo el día dando por culo el cabrón este, no para, pero valdrá para la caza, dice papá, porque Charli siempre fue un inútil. Dice que parece que tiene sangre de gallina más que de perro. «Eso quiero verlo yo, un día me lleváis al campo a pillar conejos», y le dije que sí, aunque espero no tener que hacerlo. En realidad Charli no tiene la sangre de gallina, simplemente tiene el coraje de no querer hacer daño a nadie ni a nada. Y es tener mucho valor eso.
Champi me propuso salir a dar una vuelta con mi bici y la de mi padre, pero yo no quise porque había como bruma y no me gustan esos días que sudan frío: se te mete la humedad en los huesos. Nos sentamos a hablar en el brocal del pozo, sobre la chapa de hierro. Me gusta pensar que si un día se rompe el candado me voy para abajo y no salgo más. Y no porque me muera ahogado o congelado, sino porque me imagino que el pozo conecta con pasadizos secretos y yo acabo saliendo en otro sitio, muy lejos, donde nadie me conoce, y empiezo otra vida. Me limpio el barro y con él me limpio toda mi vida anterior. Que no es mucha, es más bien poca, pero precisamente por eso. Y me miro las manos y ya no tengo las uñas negras de tierra.
El primo quiere acabar los estudios, ir a la universidad. «Y tú deberías por lo menos seguir un año más, sacarte lo mínimo para trabajar en una oficina, o tener una profesión, yo qué sé, electricista». Con los tiempos que corren, dice. No entiende que yo quiera empezar a ganar dinero ya, en cuanto pueda, porque cuando haga los dieciséis, papá está dispuesto a pagarme por el tajo, a condición de que trabaje como un hombre y rinda, y entonces me compraré la moto que llevo rato mirando en el escaparate de los Guzmán, y la prepararé y tendré pasta para salir. «¿Con quién, con el Pepe vas a salir?», dice Champi que ese es un pringado y que si me ajunto no se me va a pegar nada bueno y que el uno al otro nos ayudaremos a quedarnos en el hoyo. Es verdad que Pepe no es como Charli: en sus ojos hay algo sucio, no le puedes mirar directo mucho tiempo porque te rehúye, quieres entrar en él y rebotas contra una pared de cristal. Yo creo que tiene miedo aunque vaya de chulito. Es triste eso. Ser chulito. Imponerse a la gente por gusto, sencillamente por creerse más que nadie, sin pararse a pensar qué piensan los demás. Aquí mando yo y punto. Y al mismo tiempo me da envidia. Su seguridad, sus barbillas altas, esas miradas que se te clavan y te arrodillan. Las ganas de hacer algo y hacerlo. Cuando los veo, a Pepe, a los chulitos como él, los esquivo, me escurro siempre para que no se metan conmigo, con la cabeza baja, acobardado. Y sin embargo cuando hablan en clase, o rebuznan delante de las chicas, me gustaría ser un poco como ellos.
No sé, quizás el primo tenga razón, mis padres no me dicen nada, que si quiero trabajar bien y que si quiero estudiar un par de años más, pues también. Dicen que gracias a la huerta que compraron el año pasado con la herencia de la tía Elvira van a tener dinero de más. A costa de llevar a mamá en la moto tres días por semana, claro: papá tiene que trabajar también para las tierras arrendadas. Pero una cosa es segura: habichuelas y aguacates aquí se van a vender siempre porque en Europa no se dan bien, y como cada vez hay menos gente que quiera deslomarse, a mí nunca me va a faltar para el puchero. ¿Lo ves? El puchero. Hasta en la tinta me sale el caldo.
Y la cosa es que hay algunas asignaturas que me gustan. Por eso el Antonio, el de Lengua, se ha dado cuenta y me ha obligado a hacer un diario, porque se me queda lo que leo. Que lo haga a mano, dice, «como nuestros grandes escritores». Es bueno ese profesor. No soporto tener que memorizar tantos nombres y tantas obras, y no soy capaz de acordarme de todo; pero a veces se pone a declamar poesías, se emociona y empieza a pasear por la clase con el libro en la mano, gritando por encima del cachondeo general; y yo oigo cosas, frases, ritmos que no entiendo y que son como música, entonces miro a la ventana para dejarme deslumbrar por la luz y concentrarme, escucharlo a él hablando de toros de luna y soles de sangre, o algo así. Luego nos hace escribir sobre lo que ha recitado, solo una impresión, lo primero que se nos ocurra. Nadie se ha enterado de nada, por supuesto, la mayoría solo dice memeces, y algunos, los chulitos, se envalentonan y escriben porquerías sobre el rabo del toro y el chocho de la vaca. Cuando el Antonio los recrimina, ellos dicen que eso es lo que han sentido, y en medio de una carcajada asquerosa y general, él, gritando, les pone un cero. Da igual. No les importa. El año que viene irán como yo a las huertas y el Antonio quedará recitando en el olvido. Pero a mí en vez de ponerme un cero me ha mandado hacer un diario, y me ha prometido que no me lo pedirá para leerlo.
Se me olvidó escribirlo ayer, pero es que me cuesta olvidarlo. Cuando estábamos en el patio apareció un gato por detrás de la maceta de la hierbabuena. No era de los nuestros, yo no lo conocía. Más bien pequeño, tampoco un cachorrillo pero poco le faltaba. Los dos perros, el chico y el viejo, se pusieron a ladrar como locos al verlo, y el bicho saltó disparado a lo alto de la tapia; después se quedó allí quieto, paralizado. Le di una patada a Soto para que dejara de ladrar y los dos se metieron en la casa. Champi y yo nos miramos, y enseguida estábamos buscando piedras en el suelo. No sé por qué. Supongo que es lo que había que hacer. El gato seguía allí inmóvil, se ve que quería subir al tejado porque allí estaría su madre, supongo. Era bonito, negro casi del todo, con unos ojos claros que nos miraban fijamente. No pedía perdón, ni se le sentía el miedo, tan chiquito: sin embargo se veía que quería vivir. Era una mancha oscura, un contorno preciso y vivo, clavado sobre el muro blanco que nos deslumbraba. El viento había limpiado la niebla y todo detrás de él, hasta el infinito, era azul.
Entonces se me quitaron las ganas de jugar, pero el Champi me miró con desdén. «¿No tiras?». Y se impuso en mí su voluntad, como si yo no pudiera hacer otra cosa. Le lancé una piedra con todas mis fuerzas, pero no a fallar, lo juro, quise darle. El gatito salió zumbando por el borde de la tapia y oímos un chasquido en la pared. Fallé. Lo que el bicho no vio es que mi primo ya había disparado la suya un segundo después que yo, apuntando al final del muro. Le dio en toda la cabeza, y cayó al patio soltando un aullido de gato viejo. Toma ya, Bolo. Cómo odio que me llame así. De repente allí estaba Soto, que debía haberlo visto todo desde la casa. No sabemos cómo pero a la velocidad del rayo se había plantado en el lugar oportuno. El cachorro cayó casi directamente en su boca y por poco lo parte en dos en el acto, del bocado que le dio. Sentí el crujido; el gato ni siquiera pudo bufar. Con las cuatro patitas colgándole de los colmillos Soto se metió en la cocina y volvió a salir de los escobazos que le daba mamá, que le gritaba «¡bicho asqueroso!». Así que le abrí la verja y salió corriendo lleno de orgullo. No sé dónde iría ni quiero saberlo. Luego pregunté al Champi: «¿cómo has hecho eso?» y la verdad, me dijo, no lo sabía. Solo quería matarlo. Yo me callé, ya no hicimos nada más y mi primo se fue a su casa sin decirnos hasta mañana o hasta luego, aunque él sabía que yo estaba enfadado. Al rato volvió la niebla, comimos puchero y yo me quedé tirado en el sofá esperando a papá, que come siempre tarde y recalentado. Soto tardó un rato largo en volver, con el rabo entre las piernas y los morros llenos de sangre sucia, pero nadie le hizo nada. Le habíamos contado a papá la historia y le había parecido bien. «Ya te lo dije, valdrá para cazar». Pues muy bien, pero que mañana llore cuando cague los huesos del gato.
Hoy sí fui a los campos. Estoy deslomado, pero contento. Padre me hizo trabajar todo el día, porque si quiero ganarme un dinerillo ya no puedo hacer solo la mitad de la jornada, como el año pasado, cuando me dejaba dormir debajo de la higuera hasta la hora del almuerzo al sentirme cansado. ¿Por qué le llamo padre cuando estamos en la huerta, cuando pone en marcha ese corpachón tan gastado? ¿Por qué no me corrige? Sus manos no cambian, son siempre las mismas, callosas y gruesas, como serán un día las mías, supongo. Son sus ojos los que son distintos. En casa no es cariñoso, pero tampoco seco. Los domingos nos tiramos en el sofá del salón a oír Carrusel Deportivo, nos reímos de las tonterías que dicen. Si gana el Barça, luego está de buen humor, me da palmadas fuertes en el hombro y hasta me da unos traguitos de coñac que guarda para las ocasiones. Y yo hago como que soy del Barça porque el coñac me anima y me da ganas de reír con él. Pero en la finca sus pupilas no miran, solo ven el trabajo que tiene por delante. Se transforma en un animal silencioso, incansable, hiriendo la tierra con la azada para airearla. Se cubre la calva con su sombrero de paja y de vez en cuando se lo quita para secarse el sudor. Mudo. Y yo le pregunto si abro la acequia o si limpio las hierbas, padre, y él me dice secamente lo que tengo que hacer pero no me corrige, no me dice llámame papá: solo sigue trabajando y sudando.
Llovió ayer por la noche y el río llevaba agua cuando lo cruzamos por el puente viejo. Es bonito verlo así de vez en cuando, alegre, contento de poder llamarse río aunque solo sea por un día, gracias a un par de palmos de corriente. No tiene término medio. O se pasa el año desquiciado por el sol, amargado, o baja en torrenteras negras cuando las tormentas del invierno. Canta pocas veces como hoy, arrastrando el agua vivamente por entre los cantos rodados, haciendo cascadillas y remolinos a la altura de los vados, que debieron formarse cuando el río llevaba agua casi todo el año. Ni padre se acuerda de eso. Faltando poco para llegar, a la altura del cortijo de los Ramírez, desde la moto echamos la vista hacia el fondo de las sierras, y atisbamos los nubarrones que seguían descargando, pero seguimos adelante. «Aquí no llegarán hoy, esas se quedan hoy en Los Molinos». Y así fue, padre siempre acierta con el tiempo. Pudimos trabajar a gusto aunque enseguida se echó la calor, tan húmeda que nos quedamos en pantalones, sudando a goterones por la frente y la espalda. Las matas del lado de las higueras no estaban todavía listas, así que las fumigamos por última vez. «Muy pronto; muy pronto», decía padre. Pero las de la caseta sí que estaban maduras, así que recogimos habichuelas hasta hartarnos. Almorzamos unos bocadillos con carne del puchero y casi me bebo medio botijo de la sed. Me dio permiso para bañarme en la alberca, encogiéndose de hombros, porque aún eran los doce y todavía teníamos tajo; en eso llegó el camión de la cooperativa, rascando las marchas, un Pegaso cascado, lleno de polvo. Desde el agua, chapoteando, le oí discutir y gritar mientras cargaban nuestro producto. Era una vergüenza. Una miseria. Que se fueran a la mierda, decía, y yo salí del agua pensando que tal vez no me ganaría esas perrillas y que quizás no me daría para comprarme la moto y prepararla y salir con el Pepe, y que a lo mejor Champi tenía razón y había que hacerse fontanero, o electricista, y salir echando leches del campo.
Al regreso el río seguía llevando agua, porque en la sierra de Los Molinos no había parado de llover, como predijo padre. Pero ya era esa agua sucia y turbia, llena de barro, que arrastra cañas y basura. Parece entonces un río que viene borracho, lleno de violencia. Al llegar a casa no hubo palmadas ni coñac, sino costillas con papas recalentadas. Vimos un poco la televisión mientras mamá regaba el patio con la puerta abierta. El olor de la hierbabuena mojada entró en la casa y por un momento dejó de oler a caldo. Papá no habló mucho, yo me acosté y creo que ellos discutieron de dinero en su dormitorio, porque yo oí las voces rompiéndose contra la puerta y los manotazos de papá sobre la cómoda. Debieron saltar hasta las fotos de su boda. Sin hacer ruido salí al patio y desaté a Charli para que durmiera conmigo.
LLAVES
Se sorprendió de la aparición de aquel hombre minúsculo, al borde de lo inverosímil; por algún motivo intuyó también que muy probablemente resultaría muy caro. Lo vio sumergirse como un buzo en su propia bolsa de cuero viejo, trasteando entre las herramientas y manoseándolas con eficacia precisa de hormiga, mientras él se acomodaba en uno de los peldaños de la escalera para ponerse a su misma altura. Sentado, medía casi lo mismo que el increíble cerrajero menguante, que le hablaba con voz blanca desde sus cincuenta y muchos, preparándolo a trinos para la factura, que vendría a ser de un tamaño inversamente proporcional al tiempo invertido y al cuerpo menudo. Involuntariamente se echó la mano a la cartera.
—Vamos a ver si hay suerte, ¿sabe? ¿Dice que desde el verano no viene nadie?
—Pues eso me parece— respondió él desde los escalones, echándose el pelo mojado hacia atrás, lamentando no haber traído el paraguas.
Al llegar no había sido capaz de abrir la puerta, y aunque no era seguro, calculó que en algún momento sus hermanos podrían haber cambiado la cerradura. Lo había intentado durante bastante tiempo, sudando muchos minutos de impotencia delante del bombín impenetrable, inasequible a los requerimientos de su llave: la mayoría de las veces no era capaz de introducirse, y otras entraba pero no giraba, desbaratando sus esperanzas de poder, finalmente, refugiarse. Perdida toda expectativa de entrar por las buenas, decidió bajar y cruzar la calle en busca de ayuda, hasta el pequeño supermercado que había visto al dejar el taxi, cargando con su maleta de ruedas y su bolsa; no se había atrevido ni por un segundo a dejarlas en el rellano.
Se empapó como un bobo en el breve trayecto desde la esquina de Doctor Quiroga hasta San Andrés, bautizándose a chuzos de una realidad, la de la vida en la calle, que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Sintiéndose un extraterrestre aterrizado en el nuevo mundo de los que se mojan y siguen trabajando, recorrió aquellos doscientos metros, desesperado por la rabia y la confusión. Detrás de la casa de los abuelos ya no estaban los maizales, sino barrios que se perdían a lo lejos; las cañas de azúcar que él masticaba de niño también habían sido arrancadas, en nombre del progreso y la urbanización. Era por aquel tiempo la última vivienda del pueblo; más allá solo había campesinos y ratas de campo, grandes como ratas de campo, que se escondían en el cañaveral cuando él y Alfredo iban a pedir a un viejo sin nombre que les cortara un trozo por favor, y el tipo, que sabía quién era su abuelo, a veces los corría con la vara y otras les cortaba unos pedazos bien escogidos con una navaja que daba miedo, por eso Luisa nunca quería ir, le tenía pavor a la faca y a su sonrisa desdentada; la abuela pelaba luego los tallos con mano recia y ellos merendaban la cañaduz fibrosa extrayendo el jugo empalagoso pero fresco de las hebras, que se iban haciendo cada vez más pastosas hasta quedar reducidas a estopa inmasticable. Así pasaban la tarde entonces, y ahora, en el lugar del cañaveral, la calle San Andrés continuaba con autoescuelas, peluquerías y locutorios, hasta otro nuevo final del pueblo, más allá, en otro planeta sin cañizos ni ratas de campo, ni viejos con vara en un cobertizo guardando los campos, sino, pensaba él, en el linde de algún depósito de neumáticos o un último bloque erguido sobre el descampado final, quizás justo delante de la central de transformación eléctrica al lado de la carretera.
Dos africanos salieron de la tiendita sujetándole amablemente la puerta. Él les sonrió con sincera urbanidad, con la educación que mamá y papá le habían enseñado, siempre educados, no cuesta nada. Se sacudió los zapatos en un pequeño felpudo que decía «Hola, Forastero» en tipografía del Oeste. La dependienta (por alguna lejana intuición decidió que debía ser la dueña) era algo más joven que él, pero dedujo por el maltrato que vio en su peinado que estaba gastada por la vida. Le pidió el teléfono de un cerrajero y con una amabilidad seca, ella le extendió una guía práctica de Torre Pedrera, un folleto verde y blanco, como todo en Andalucía, lleno de direcciones útiles en caso de desastre. Aún tuvo que tener el ánimo de pedirle que le dejara usar el móvil, por favor, porque era urgente, se le había acabado la batería, y la mujer accedió aunque le indicó que justo enfrente tenía una tienda de telefonía. Mientras llamaba empapado a un cerrajero se fijó inconscientemente, sonriendo, en sus ojos azules, en su cara aniñada y pecosa echada un poco a perder, qué pena, y cayó entonces en la cuenta de que los adultos, los que tenían comercios, trabajaban en las tiendas o incluso barrían las calles, eran seguramente los chicos de su generación; ya no era el niño que la abuela Isabel mandaba a hacer recados al Río de la Plata, la mercería junto al mercado viejo, hacia el final de la calle. Todos en Torre Pedrera habían crecido, medrado o echado, como él, su vida por la ventana. Los chiquillos eran ahora otros y los de entonces no se habían quedado a esperarlo. ¿Podía ser entonces ella? Se habría teñido, entonces. La mujer le preguntó si no quería nada más; por cortesía echó un vistazo a la tienda y desviando la mirada pidió una bolsa de patatas, una lata de Coca-Cola y un sándwich envasado: al darle el cambio de los veinte euros se miraron fugazmente. Sí, seguramente era ella, y le vino a la boca el sabor de su lengua y su saliva. Él bajó la cabeza para meter el cambio en el bolsillo del anorak, mientras le decía adiós y gracias y la dependienta-fantasma le despedía con un lacónico hasta luego y volvía a sentarse en un taburete tras el mostrador para ver la televisión.
Fuera, a pesar del diluvio, no hacía frío. Se apartó de la acera justo a tiempo para evitar que un motorista le salpicara todo entero y se acordó de aquellos años insensatos, cuando Paco el carpintero, ese chico que cada año tenía un dedo de menos a causa de torpeza, lo llevaba en moto desde Torre Pedrera hasta El Castillar, a pasar la tarde con su novia Antonia, que salía de servir; iban sin casco, petardeando los cuatro kilómetros escasos, eso sí, despacito por el arcén no fuera a ser que al niño le pasara algo, Paco, pero a él le parecía siempre que iban a mil por hora, cómo me dejaban papá y mamá hacer esas excursiones, yo tendría cinco años, sobre todo aquel día en que a la vuelta reventó una tormenta y a la moto no se le encendieron las luces y era casi de noche; estoy aquí de milagro, se dijo entrando de nuevo en el portal. Ya se compraría un móvil de prepago otro día. Se sacudió el agua y quedó esperando al cerrajero como un abrigo mojado en un perchero.
—Mire usted por dónde, va a tener suerte —le dijo la pulga. Con una pequeña ganzúa y un poco de polvo gris que aplicó con un tubito, empezó a hacer ceder la cerradura con manos de sietemesino—. Deme su llave. Ahora tiene que entrar.
La casa se abrió como un libro de páginas negras. Unos pocos rastros de luz entraban por las rendijas de las persianas del salón, así que hubo que pagar allí mismo, en el rellano, porque no encontraron los plomos a la primera. El cerrajero tenía prisa: al final no había tardado nada y debía amortizar todavía la mañana. No podía cobrar un bombín nuevo pero sí la urgencia, por lo tanto caballero son sesenta euros, que le fueron entregados por un par de manos comparativamente enormes. Se puso su chaqueta impermeable, que había dejado en el suelo del descansillo y le quedaba grande como una casulla, se caló una gorra de béisbol y se despidió con voz de tiple: «sobre todo no le vaya a poner grasa, tres en uno y esas cosas; se cargará la cerradura», aunque, ahora que le había dejado una tarjeta, en el fondo deseaba que la puerta volviera a obstruirse y su cliente la llenase de aceite, como hacen todos, para poder finalmente cambiarle el bombín. Le dejó la tarjeta para dicha eventualidad: Federico. Sus pasos de duende ni siquiera se oyeron al bajar las escaleras. Adiós, adiós. Cerró la puerta y una fina chapa de madera se interpuso por fin entre él y el mundo, como si nada ni nadie existiese más allá, como si todo hubiera terminado (bien sabía él que no, pero qué podía hacer por ahora). Se pasó la mano por las mejillas en un gesto nervioso, comprobando el rasurado del afeitado que aún había tenido el aplomo de hacerse de buena mañana en Madrid, buscando la aspereza de la barba.
Se llegó hasta el salón para subir las persianas, que se doblegaron con un crujido. Comenzó a sentir el cansancio, el sudor de las axilas, el vértigo del disparate. Asomado tras los visillos ligeramente entreabiertos, con las maletas descuidadas en la entrada, no pudo evitar ponerse a espiar a la gente que seguía yendo de un sitio a otro, incansable a pesar de la lluvia y el día fallido de primavera. Nadie se habría fijado en la persiana abierta; pero de momento no deberían abrirse todas las de la casa, por precaución. En la acera de enfrente ya no estaba el Riviera, el único cine cubierto del pueblo, donde le conocían los acomodadores y el dueño, y le invitaban a ver los programas dobles de Cantinflas, la Vuelta al Mundo en Ochenta Días, un coñazo, y el Profesor, esa sí que le gustó. Una academia de peluquería ocupaba ahora toda la primera planta y arriba quedaba, tapiado, el ventanuco de la sala de proyecciones donde le dejaban subir de vez en cuando, en su calidad patricia de nieto de don Jesús. No se reconoció en el ajetreo de recados e inmigrantes. Solo las motos le susurraban a gritos que estaba en Torre Pedrera, una ciudad nueva construida sobre las piedras de la otra, ruinas sobre ruinas, pobreza sobre pobreza con una capa de oropel entre medias en los noventa, de tiendas de ropa de niño ahora en liquidación, de quiero y no puedo. Al menos Rip van Winkle había encontrado la misma taberna después de sus años de sueño. A él le habían dejado solamente los contornos de las calles y las fachadas de los edificios, y habían sustituido todo lo demás: niños por viejos, calor por lluvia, cines por peluquerías, mercerías por chuches.
La casa no era tampoco la misma, aunque conservaba ese olor a polvo de casa cerrada que había al llegar en verano, y que la humedad ahora acentuaba. En la pared del salón se distinguía, tras el papel pintado blanco, el cerco de la puerta que una vez había comunicado la vivienda con el piso de los abuelos, y que hubo que tapiar cuando la vendieron. Aunque todo era básicamente igual, tuvo la sensación de ser suavemente rechazado, de no ser bienvenido, desconocido por un mobiliario mestizo de viejos aparadores, estanterías prefabricadas y muebles estilo bambú. El cuadro extraño, que mostraba en escorzo un valle de montañas peladas, surcado por un torrente frío, seguía colgado contra natura, como un recuerdo imposible de Escocia. La lámpara de bronce de la abuela, comprada en Melilla a precio de oro, se imponía pesada en una esquina, vestida con una pantalla nueva de pececillos rojos y azules, infantilmente inadecuada para su edad y su tronío. Sintió que la casa estaba maquillada, que los abuelos y papá y mamá se habían ido pero habían dejado su huella para siempre; que sus hermanos, sobre todo Luisa, habían ido reponiendo los desperfectos y la vetustez con enseres y motivos playeros, dejando por todas partes fotos de sus hijos encuadradas en marcos con forma de estrella de mar, de barquito de pesca, Carlitos en los columpios con mamá, Marina en la playa sentada en el regazo de papá (siempre fue su favorita, pensó con envidia). Ni rastro de Elena ni los niños. Nadie se había molestado, lógicamente, en recordar a los abuelos que esos nietos existían. Era una manera de decir que la casa no era suya.
Quedaba, entre la sala y el pasillo, en un pequeño vestíbulo que daba a la habitación principal, la vidriera pintada: una especie de carabela que navegaba espléndida sobre borreguillos rizados de espuma en un océano imperial, recortándose sobre un cielo de azul profundo, tormentoso. Su abuelo Jesús lo llamaba «azul ultramar». El barco remontaba una ola mostrando la proa y el mascarón. En la esquina superior izquierda, el emblema de la familia materna, seguramente inventado, un simple escudo listado de azur y blanco coronado por un yelmo plateado y unas hojas de acanto. En la visera del casco Alfredo había dejado impreso sus dedos. Se había acondicionado un muro, encargado el diseño de la vidriera a la profesora de Bellas Artes del instituto del Castillar, quien había buscado el cristalero en la capital, supervisado el corte de las piezas y su ensamblado con plomo, y luego las había pintado durante dos días en los que la abuela instauró la ley marcial en el trayecto del salón al pasillo. Qué tendría la pintura que no se podía corregir, que era tóxica y no se acordaba de qué más. No admitía el error, ese era el orgullo y el riesgo de pagar un alto precio a la artista, que, pensó él examinando la obra a través de la penumbra, había hecho un buen trabajo.
El último día Alfredito, pensando que estaba seca, aprovechando un descuido policial, la tocó. No hubo arreglo para aquel disgusto. Al trasluz, cuarenta años después, seguía su dedo, pequeño y eterno, sobre el escudo de la familia; los abuelos se habían ido a Madrid al jubilarse y nunca habían vuelto; habían muerto papá y mamá, a nadie le importaba ya el mérito de un barco vidriado, pero Alfredito estaría allí jodiéndolo para siempre, sería perpetuamente recordado, con el rigor de las anécdotas familiares que se convierten en leyenda (aunque la benevolencia iría en aumento con los años), como el autor del delito, el que se cargó los humildes delirios de grandeza del abuelo Jesús. Él pasó la mano por encima del yelmo estropeado, poniendo sus dedazos de hombre crecido sobre la huellita de Alfredo, y lo echó enormemente de menos. Abuela Isabel casi lo mata: llegó de la cocina con un cuchillo de cortar pescados, echándose las manos llenas de escamas a la cabeza al ver el estropicio. Sus gritos fueron, sin embargo, acordes al temperamento de aquella mujer bondadosa: más bien unos lamentos en voz alta. Fue corriendo al teléfono a llamar a la artista, que le confirmó lo ineluctable del destrozo: no había nada que hacer, la técnica utilizada no admitía retoques. Abuela sacudió a Alfredito por los hombros y los dos quedaron llenos de lentejuelas de pez y lágrimas de disgusto y de miedo.
Removido por ese dedito, volvió al salón y sin saber por qué se tumbó en el suelo, tal cual, justo enfrente de la televisión. Como hacía cuando era niño y quería refrescarse en las tardes calurosas, después de la siesta, mientras veía los dibujos animados o el «Superhéroe Americano». Ahora la tele era plana y él se daba de cabeza contra el sofá: toda la casa había empequeñecido. Pero se quedó allí a pesar de la incomodidad, adormilándose, sintiendo que el frío debajo de la ropa era en realidad un recuerdo cálido, verdadero, el único momento en el que sintió, en todo el día, haber llegado a alguna parte.
En el sofá habían quedado la maleta y las bolsas: la negra de deporte y la del pequeño supermercado. Desde el suelo buscó, tanteando con los brazos echados hacia atrás, la comida y la lata de refresco; con obstinación se las arregló para comer y beber todo aquello tumbado en el suelo, mirando tranquilo las baldosas oscuras, adivinando en los dibujos blancos las siluetas de caballos, peces y rostros inquietantes, recomponiendo las figuras que al principio parecían solamente nubes hasta convertirlas en viejas brujas o gordos calvos con verrugas. Las brujas y los gordos calvos con verrugas, los rostros retorcidos que ya lo estaban buscando cuando vieron que no había acudido al trabajo ese día.





























