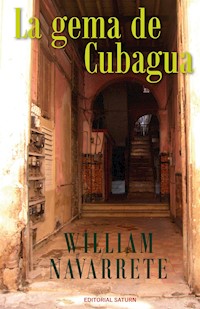
3,70 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Saturn förlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la ciudad cubana de Holguín, Ana Isidora descubre, la víspera de su cincuenta cumpleaños, una insólita noticia en un antiguo ejemplar de un diario nacional. Todo parece indicar que sería ella la heredera de una colosal fortuna dejada, a mediados del siglo XVIII por uno de sus ancestros: un navegante portugués, instalado primero en la colonia de Cumaná (actual Venezuela) y, luego, en San Isidoro de Holguín, villa de la que fue uno de los fundadores. A partir de este hallazgo, y a medida que la noticia se hace pública, casi todos los habitantes de la región intentarán probar su pertenencia al linaje de los González de Rivera. El delirio de apoderará de la gente, el destino de Ana Isidora cambia por completo y la vida de los habitantes comenzará a girar en torno a la supuesta fortuna. Intrigas, implicaciones políticas, situaciones absurdas, enredos y pleitos quedarán imbricados en una espiral de la que pocos podrán escapar y a la que casi todos dedicarán enormes esfuerzos para convertirse en herederos del cuantioso capital.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
La gema de Cubagua
William Navarrete
A todos los que un día llegaron
a América para quedarse
Nace en las Indias honrado,
donde el mundo le acompaña;
viene a morir en España,
y es en Génova enterrado.
Ypues quien le trae al lado
es hermoso, aunque sea fiero,
poderoso caballero
es Don Dinero.
Letrilla
Francisco de Quevedo y Villegas
Dis, front blanc que Phébus tanna,
De combien de dollars se rente
Pedro Velasques, Habana;
Incague la mer de Sorrente.
Ce qu’on dit au poète à propos de fleurs
Arthur Rimbaud
El regalo de cumpleaños
La mañana en que Ana Isidora no había perdido todavía un diente durante el sueño, se dio cuenta de que estaba harta de vivir en la miseria. Se sentó en su cama, tanteó el suelo de baldosas de su cuarto buscando con el pie izquierdo la pantufla correspondiente y se levantó, como siempre, en pie de combate para empezar su jornada. Tan sólo un día antes se hubiera negado a que sus pies entraran en contacto con las frías baldosas del suelo, temiéndole a aquel enfriamiento de los ovarios del que había oído decir, de niña, que dejaba para siempre estéril a la mujer que no tuviera cuidado en evitarlo. De costumbre saltaba de la cama con el pie derecho, para garantizarse un día de suerte, reírse, por separado, de todos y cada uno de sus pesares, restándole importancia a su soledad, en cuanto abriese el gran ventanal de su cuarto, que daba hacia la calle Frexes. Tras ese despertar, una punzada en la cervical le recordó que había nacido en aquella misma casa, sobre aquella misma cama y bajo un calor igual de inhumano, en el año de mil novescientos treinta y siete. Se incorporó, sin detenerse más tiempo en reflexiones amargas, sintió el leve frescor mañanero colarse por el ventanal y se dijo que el olor a tierra y rocío mezclados que le llegaba como una bendición, sería su primer regalo en ese cincuenta cumpleaños.
Al ir hacia la cocina se dio cuenta enseguida de que no podría ofrecerse ni tan siquiera una taza de café. Decidida a no dejarse vencer en ese día especial por contrariedad alguna, cortó del naranjo de su patio un gajo polvoriento, le arrancó unas cuantas hojas, las lavó, y las echo a flotar en un jarro de fondo requemado que rellenó con agua. El cocimiento hirvió, en lo que Ana Isidora, plantada como centinela delante de su fogón marca Píker que funcionaba con luz brillante, se acordaba, como cada vez que lo encendía, de que un artefacto similar le había explotado en la cara a su prima Migdalia, quien, aunque no falleció a causa del impacto y las quemaduras, conservó durante el resto de su vida, el jocoso sobrenombre de “La Pirata”, por la aureola que le quedaría alrededor de su ojo derecho.
Sintió la acidez de las hojas escalar hasta su nariz a través del vapor y sorbió, valiéndose de un cucharón, un poco de la infusión. Un gustillo dulzón le recorrió la garganta alegrándole el alma, sin comprender que el jarro guardaba aún las trazas del caramelo que había preparado el domingo anterior. Se admiró de que aquel sabor gratificante viniera de las hojas de su naranjo, y sonrió, optimista, al pensar que la tierra en la que habían nacido ella y todos sus antepasados, a pesar de las circunstancias, era una tierra generosa.
La vida le había deparado en realidad pocos momentos placenteros. No por eso se sentía una mujer desdichada y, menos aún, desahuciada. De lo que sí estaba consciente era de que parte de su existencia se le iba absorbida por tareas que ella misma calificaba de intrascendentes o absurdas. Sin ir más lejos: ayer mismo había pasado media tarde en la Oficoda municipal, oficina responsable de todo lo que tuviera que ver con la libreta de racionamiento. Fue hacia el mediodía que, en persona, se había presentado en aquella dependencia del Ministerio del Comercio Interior, en donde alcanzó el número treinta y tres entre los que esperaban para arreglar algún entuerto con respecto a su situación alimentaria. En lo que aguardaba la llegada de su turno se entretuvo leyendo viejas cartas que su madre había recibido antes, e incluso después, de su nacimiento. Las había sacado del olvido porque necesitaba probar por todos los medios, ante los funcionarios de la Oficoda, que ella, Ana Isidora, se apellidaba González de Rivera y Tamayo, y no Rivera y Tamayo a secas, como aparecía escrito en la cartilla. A pesar de la demora y del calor durante la espera, contempló orgullosa su certificación de bautismo con la que contaba dar pruebas convincentes de su verdadera identidad. Estaba sopesando ya los pros y los contras de aquel azar y contando las horas que llevaba sentada en la saleta de aquel lugar, cuando un empleado gritó, desde su oficina, el número de su turno: “¡el treintitré’!”.
Ana Isidora entró a una habitación en donde la atendió un funcionario con cara de pocos amigos. Parecía al corriente de su caso pues, apenas leyó la certificación que Ana Isidora le extendió, frunció el ceño y le preguntó, con socarronería, que si acaso creía que por llevar un apellido de más le tocaría un filete de carne de res adicional en su cuota mensual. Muy molesta, molestísima, por el pésimo gusto de la broma de aquel individuo que se atrevía a burlarse de ella sin conocerla, Ana Isidora lo encaró indignada y protestó firmemente ante la amputación de parte de su apellido paterno:
—Sepa usted, señor Filete —le dijo—, que tiene delante a la descendiente de una de las familias patriarcales de este pueblo. En mis costillas hay tres siglos y quince generaciones desde que el primer González de Rivera se estableció aquí, en la villa de San Isidoro de Holguín. No voy a permitir que nadie borre de un plumazo, en un documento tan valioso, mi innegable pertenencia a los orígenes de esta ciudad.
Filete no se mostró ofendido por el apodo que acababa de ganarse, pero se sobresaltó al oír la palabra “patriarcal”, temeroso de que aquella cincuentona se estuviera refiriendo a alguna microfacción que cuestionara la política del Estado o, incluso, el poder inalienable de su Partido. Releyó la certificación de bautismo y se dirigió hacia otra pieza en busca de algún superior que, como él, seguramente desconocía la existencia de certificaciones que llevasen por todo sello el escudo del Arzobispado de la diócesis.
—Este tipo de pruebas, compañera, no basta —sentenció entonces otra funcionaria—. Para corregir un apellido en la libreta de abastecimientos, ya que tanto se obstina en ese mínimo detalle de castas y extinguidos abolengos, es necesario que nos presente una copia de su asiento de Registro Civil y dos testigos que no posean vínculos sanguíneos con usted y que de fen de que la persona del documento es la que tengo delante de mí en este momento, o sea, usted.
Ana Isidora salió de la oficina alicaída, aunque mucho más determinada a enmendar, costase lo que costase, la memoria de su difunto padre y linaje. Encontrar un conocido que diera testimonio de su identidad no era difícil. Atravesó el parque de Las Flores contemplando lo feas que se habían puesto las arecas y las amapolas de los canteros. Cuando pasó frente al teatro Suñol, antes llamado Infante, sintió un escalofrío al recordar con nostalgia las matinés de su infancia, y se revolvió toda cuando pensó que en la platea de aquella antigua sala de espectáculos un hombre la había besado, por última vez, hacía exactamente veintisiete años. Miró, de reojo, su rostro en el pedazo de espejo que en la entrada del teatro había sobrevivido a la hecatombre de los últimos treinta años. Se vió ajada, envejecida, y exhaló un suspiro, mezcla de resignación y alivio.
Tratándose de la víspera de su cumpleaños, se propuso regalarse algo muy especial. Se asomó a los escaparates de las pocas tiendas en pie: nada había en ellos que no hubieran adquirido ya todos y cada uno de los habitantes de la ciudad. Le echó un vistazo a una librería, al estanquillo de la prensa y constató que todos los libros, periódicos y revistas que se vendían abordaban el mismo e inagotable tema: el bienestar en la sociedad en la que había tenido que vivir esas tres últimas y largas décadas. ¡Cuánto no hubiera dado por una de aquellas novelitas rosa que, muchos años atrás, deleitaban a las mujeres de su casa, una vez terminados los quehaceres de la mañana y el almuerzo! Recorrió, un poco furiosa, las tres salas de la ferretería La Casa León. En la primera sólo encontró destupidores de goma para servicios sanitarios; en la segunda, flotantes de diferentes colores para tanques de inodoros que colgaban como zarzas americanas desde el techo de la pieza, y en la tercera, a una mulata que la miró de medio lado y le preguntó que si no sabía que aquel espacio estaba estrictamente reservado a la administración de la ferretería. Fue entonces que, huyendo de las amonestaciones y groserías de la sulfurosa dependiente, fue a dar al elegante edificio de La Periquera que se erguía señorial cerca de allí desde la época en que el mayor general Calixto García Íñiguez organizó la insurrección de la región contra el poder colonial español.
¡Aquello era cosa de corazonadas y ella se había dejado llevar siempre por los vuelcos o presentimientos de su corazón! Con el semblante iluminado se acercó a la entrada del edificio que acogía parte de los archivos provinciales. ¡Seguro que encontraría allí la novelita que la pondría a soñar en el acto! No queriendo dárselas de mujer de letras, que reconocía no lo era, convencida de sus modestos conocimientos y grandes limitaciones en el ámbito del saber, preguntó con humildad a la portera de ese sitio si los archivos que atesoraba aquel lugar estaban a disposición del público.
—Del público no, compañera, ¡del pueblo! ¡No se confunda! —rectificó con una sonrisa de oreja a oreja la recepcionista y le pidió que le mostrara su identificación y que rellenara un formulario de rutina si quería acceder a los servicios que brindaba la institución—. Es algo de rigor —aclaró en seguida, con mucho desenfado—, para evitar que malhechores oportunistas roben o dañen los materiales de consulta que la institución pone a la disposición de todos.
Ana Isidora se sobresaltó primero y se calmó después cuando entendió que su problema de identidad afectaba exclusivamente a su libreta de abastecimientos y no a su documento de identidad. Sacó del bolsito de mallas que siempre llevaba consigo, con gesto de guerrera victoriosa, la documentación requerida. Llenó el formulario y se apresuró en ganar la gran sala de consultas, no sin antes agradecer que la portera no hubiera dudado, justo en un día como ese, de sus señas y santo.
Tantos anaqueles atestados de legajos que inundaban las salas de lectura la atolondraron un poco. No sabía muy bien qué procedimiento seguir con miras a procurarse la novelita rosa soñada o tal vez otra lectura refrescante por el estilo. Así, se sentó a una de las mesas semipiramidales destinadas a los investigadores de la prensa, todavía bajo el efecto de encantamiento que le provocaba un lugar como aquel. Se preguntó cómo había podido ignorarlo durante cincuenta años y cómo había podido atravesar todo ese tiempo sin que se hubiera convertido en una ruina.
A tres puestos de su asiento un hombre de avanzada edad leía, con ayuda de una lupa, un ejemplar de La Voz de Oriente, periódico que le lanzó a la cara el suave aroma de jabones y perfumes extinguidos, desde la época en que ella había dejado de asistir a los cursos de Corte y Costura de la señorita Lucía Cabrera. El investigador no se embelesaba, en todo caso, con aquellos anuncios publicitarios, sino que se enfrascaba en transcribir una noticia que ella, desde la silla que ocupaba, no alcanzaba a leer. Miró otra vez hacia los anaqueles desbordantes de antiguas revistas y periódicos amarillentos y empezó a sentirse como cuando de niña no sabía qué gracia pintar para ganarse un elogio de los mayores, una suiza para saltar o una chambelona multicolor en una rifa de cumpleaños. De repente, concentrando todo su interés en la pendiente contraria de la mesa, vio un bulto de periódicos que ya había sido revisado por el hombre de la lupa o que, tal vez, esperaba para ser consultado más tarde. Contó hasta cien, fijando el rostro radiante de la actriz Consuelito Vidal en la publicidad del jabón, y armándose de valor decidió interrumpir al docto señor para preguntarle si le molestaba que echara un vistazo a aquellos diarios. Estaba tan excitada por la idea de hojearlos que le entró tal picazón por debajo de los tirantes de su ajustador que no sabía si debía salir del edificio para darse uña con toda libertad afuera o rascarse allí mismo. No tuvo tiempo de optar por una u otra solución. Obedeciendo a un impulso natural, incontrolable, se rascó con vigor, con gestos cuya intensidad fueron en crescendo. Su vecina Herminia le había comentado días antes que, al parecer, el jabón que habían dado ese mes por la dichosa cartilla que ella ahora necesitaba enmendar provocaba urticarias. Rememorando la suavidad del Rina, en contraste con el baño de potasa rusa del jabón que le vendieron, provocó, tal vez por reflejos incondicionados, tal escozor que al investigador sentado frente a ella le pareció que era una estudiante novata de violín que araña su piel con la misma pasión con que podría sacar estridentes notas a su instrumento musical.
La reacción del hombre que hasta ese momento parecía ajeno a cosas terrenales, no se hizo esperar.
—Señora —dijo observando a Ana Isidora a través de su lupa—, si usted tiene perros y a su vez estos tienen pulgas, ¡vayan todos, perros, pulgas y ama, al veterinario! Pero no venga, por favor, a infestar estos archivos que de por sí están ya cundidos de polillas.
Ana Isidora hubiera jurado que polilla se les llamaba a los seres que, como aquel señor, se pasaban la vida sepultados por una montaña de papeles, haciéndose los cultos y restregándoles en la cara a los restantes mortales su sapiencia.
—Disculpe señor, pero me suena que la única polilla que veo por aquí es usted —Y sin darle otra explicación añadió: —¿Cree que pudiera prestarme un rato uno de esos periódicos que no está leyendo?
El señor Polilla encontró dicharachera la salida de aquella mujer y se sintió halagado. A decir verdad, era el tipo de intelectual que prefería que los otros reconociesen por las claras su vocación. Olvidó enseguida el nombrete, que muy caro le costaría más tarde, e incluso la amenaza de verse invadido por pulgas y pústulas, y aceptó:
—Claro que sí. La prevengo que en poco tiempo tendrá que devolvérmelos. Estoy terminando con esta reliquia —señaló hacia el periódico que tenía abierto sobre la mesa— y continuaré enseguida con los restantes.
Ana Isidora se abalanzó sobre los diarios como si se tratase de una de las latas de aceite de oliva que Alcibíades, el bodeguero de la calle Frexes, vendía a sobreprecio en la bolsa negra. Tomó un Diario de la Marina. Leyó el año, el día y el mes de impresión quedando boquiabierta al comprobar lo antiguo que era. Sabiéndose a contrarreloj debido a la advertencia de Polilla, calculó que aquel papel había sido impreso siete años antes de su nacimiento, en mil novescientos treinta. Quiso recordar qué había sucedido en el país en aquella fecha y no recordó nada. Entre tanto, su vecino de mesa se había vuelto a sumergir en la transcripción de una noticia que ocupaba la primera plana de otro diario.
¡Pronto concluirán las obras de la Carretera Central!Ciento diez millones de pesos se emplearán al concluirse esta columna vertebral de asfalto y hormigón que atraviesa la isla, cuando el año próximo su Excelentísimo General, nuestro presidente Gerardo Machado inaugure la obra que...
Los periodistas de otros tiempos tampoco ponían reparos en alabar los logros presidenciales. Pasó el dedo de carretilla, barriendo los párrafos, por la siguiente noticia:
Descubre el gobierno una conspiración en La Cabaña. Se asegura que los conspiradores pretendían dar un golpe militar que se iniciaría por una rebelión en la guarnición de la fortaleza. Detenidos quedan el coronel Julio Aguado, jefe de La Cabaña y otros oficiales...
¡Por lo menos había motín y salpafuera de cuando en cuando! ¡Por lo menos una rebelión bastaba para pasarle la cuenta a un jefe deshonesto! ¡Lo que es ahora…!, se dijo sin detenerse mucho en la noticia y pasando al próximo titular.
La muerte del joven Rafael Trejo sigue suscitando revueltas. El acontecimiento galvaniza la opinión pública. Liberan a algunos de los manifestantes que se habían congregado frente a la residencia del venerable educador Enrique José Varona, quien estuvo...
¡Qué no haya tampoco nada de agradable en esta prensa Santo Cristo!, se dijo. ¡Qué destino el de esta isla! Ana Isidora dio un manotazo sobre el periódico y buscó desesperadamente la sección de pasatiempos. De una página a otra, alguna publicidad de General Motors, dos o tres anuncios de las bebidas Ironbeer y Jupiña, la fueron reconciliando poco a poco con el periódico. Abrió la penúltima hoja del diario y leyó:
Quejas y otras cosas
A primera vista la sección le pareció mucho más entretenida. En el primer bloque de quejas los vecinos de un suburbio de Santiago de Cuba llamado Loma Hueca, se lamentaban del alcantarillado público que le habían prometido durante dos períodos electorales consecutivos, sin que hasta la fecha las autoridades hubieran cavado un sólo hueco para instalarlo. Testimoniaba uno de los afectados por la carencia de desagüe que el mismísimo presidente Alfredo Zayas, en campaña electoral, había estado en Loma Hueca en el año veinte prometiendo villas y castillas a sus moradores. Durante su alocución un cartucho repleto de excrementos, lanzado por uno de los vecinos afectados, le había explotado en pleno rostro.
¡Y eso que al barrio le llamaban Loma Hueca! “¡Hueca de qué si no había por donde desaguar!”, exclamó Ana Isidora muy divertida al imaginar lo allí ocurrido.
De repente, la sonrisita de complacencia se le congeló en los labios. Sintió que la sala comenzaba a dar vueltas alrededor de su silla. No atinaba a detener los anaqueles que giraban y giraban en torno a ella. De todos los rincones de la estancia salían, propulsados hacia su mesa, estrellas, cometas y figuras rómbicas de colores chillones. Los libros caían estrepitosamente desparramándose por el suelo; sus gruesos lomos hacían, al chocar con el borde de la mesa, el ruido de una artillería antiaérea en acción. Sintió que la tierra temblaba, que las vigas del techo dejaban escapar una lluvia fina de cal. Se rascó de nuevo debajo del ajustador para comprobar que la picazón persistía como indicio de que no soñaba. Miró indecisa a Polilla. No deseaba ponerlo sobreaviso. Controló como pudo su agitación. El nerviosismo de sus manos hacía temblar la mesa. Cerró los ojos y contó, por segunda vez en aquella tarde, hasta cien. Saltó mentalmente del cincuenta al ochenta y de este al noventa y cinco. Cuando llegó a cien abrió los ojos. Anaqueles, mesas y archivos cesaron de girar. Ocultó la noticia poniendo su mano derecha de canto entre el periódico y el asiento de Polilla, y más sosegada leyó para sí:
Se interesa conocer el actual paradero de los descendientes del alférez de fragata Juan Bautista González de Rivera y Obeda, fallecido en el hato de Managuaco, término de Holguín, en el año de mil seiscientos noventa y cinco. Los herederos del ilustre discípulo de Magallanes se beneficiarán con una herencia cuyo monto se eleva a ciento setenta y cinco millones de libras esterlinas, depositados en una caja de caudales en el Lloyd’s Bank of London, de Inglaterra. Se ruega a todas las personas directamente emparentadas con el difunto que tramiten su reclamación, previa consulta jurídica en el bufete que más próximo quede de su domicilio.
Si alguna lección no había olvidado, de todas las que su madre le había enseñado durante su infancia, era justamente aquella que se infería del cuento La lechera. Así que, antes de ponerse a practicar la reverencia con la que debería inclinarse ante Su Majestad, la reina Isabel de Inglaterra, o de calcular cuántos miles de aquellos millones gastaría en arreglar el techo de zinc de su cuarto, repleto de goteras, decidió, como primer paso, mutilar la hoja del periódico, a sabiendas de que un acto de este tipo podría costarle, en el mejor de los casos, una fuerte multa o, en el peor, un mes de reclusión en el penitenciario provincial por atentado a la propiedad social. Rasgó la hoja tratando de no hacer ruido para que Polilla no se diera cuenta y ordenó las restantes páginas disimulando el diario debajo del bulto que el investigador no había consultado aún. Se incorporó e intentó, en vano, despedirse del hombre. El historiador tomaba en ese momento notas sobre un héroe local del siglo diecinueve y penaba por mantener el ritmo de su propia escritura. Entonces, abandonó la sala de lecturas. Al salir, la curiosa portera le preguntó con insistencia si había dado por fin con lo que buscaba, y asintió mientras aceleraba el paso para dejar cuanto antes el edificio.
Cuando atravesaba en diagonal el parque Central, ya próxima de la calle Maceo, creyó oír a un trío de guitarras que rasgaba, desde el local de la Casa de la Trova, las notas de una melodía que conocía. ¿No era acaso la canción preferida de su padre? “A papá le gustaban, sobre todo, los temas tristones”, se dijo. Los muertos de esa tumba no están muertos, no están muertos, no, no..., tarareó reconociendo el estribillo. Casi estaba a punto de cobijarse debajo del soportal de la cafetería de la esquina (a las cinco y media de la tarde todavía el sol raja las piedras), cuando se vio atrapada por una cola que se formó en un santiamén. No sabía con qué finalidad se agolparon de pronto decenas de personas, ni tampoco qué iban a vender. Quedando, por pura casualidad, gracias al remolino que se formó de pronto a su alrededor, entre los primeros puestos, no iba a desaprovechar la ocasión excepcional de comprar lo que fuera, con tal de que no fueran destupidores o flotantes de inodoro. Se agarró de la cintura del muchacho que le cayó delante, dejó que una señora bastante gruesa le colocara su macizo antebrazo sobre el hombro y se afincó en el suelo del soportal, segura de que ya no podría perder su privilegiado lugar en la cola.
—¡Rompequijadas hasta el cincuenta! —vociferó alguien desde el mostrador de un cafetín—. Un paquete por persona y sólo se puede marcar una vez.
Era la décimotercera persona de la cola, una cifra que nunca había sido de su agrado. Sin embargo, a pesar del mal agüero que ese el numerito —¿por qué no le tocó el doce, a ver?— se tranquilizó al comprobar que con un puesto cerca del principio resultaría imposible salir de allí sin su cartucho de caramelos de chocolate. ¿Acaso el notición de la herencia no era una prueba de que su biorritmo estaba, ese día, a punto de caramelos? Se dejó zarandear, apabullar, le dieron tres pisotones, respondió con dos, el peso del brazo de la gorda por poco le desencaja la cadera y, a fuerza de empellones, obtuvo, al cabo de veinte minutos de suplicio, la codiciada golosina.
Se alejó entonces del cafetín, desenvolvió airosa uno de aquellos caramelos amelcochados y chupó, con placer infinito, aquella reminiscencia del cacao, satisfecha, en todo caso, por el sinnúmero de sorpresas que la tarde de un miércoles, día famoso por ser el más atravesado de la semana, le estaba deparando. Vaciló en echarse otro en la boca, no porque pecara de golosa, sino por lo nocivo que podría ser para su vieja pero perfecta dentadura. Por el camino saludó a tres conocidos del barrio que no disimularon su asombro al verla, por vez primera en tanto tiempo, tan ajetreada y jovial. El tercero, un locutor de la radio local que vivía cerca de su casa, le preguntó, extrañado de verla tan radiante, si le había tocado una herencia. Ana Isidora que chupaba en ese momento el tercer rompequijadas, sintió un vuelco que le puso de vuelta y media el estómago y la golosina, apenas consumida, se le fue de un tirón por la garganta.
—¿Se ha atorado, Anita? —le preguntó alarmado el animador de radio, al verla toser y ponerse violeta en un segundo.
—No, no fue nada. No se preocupe —le respondió ella palpando en su garganta la impresión perforadora que le había dejado aquel terrón de gusto indefinible—. Es que estos rompequijadas que hacen ahora le acaban con el cielo de la boca a cualquiera. Fíjese que se me pegan al cielo de la boca y cuando hablo parece que tengo acento francés.
—Me hace usted reír —dijo riéndose con ganas el locutor—. Debe ser por eso que el escritor Alejo Carpentier habló siempre el español con ese acento. ¿Cuántos rompequijadas no habrá devorado ese señor, ¿eh?
Ana Isidora había oído hablar vagamente del escritor que Angelito mencionaba. Lo que sí no sospechaba era de que hablara como ella cuando chupaba un arrancadientes como aquellos. ¡Pobre señor!
—¿Y dice usted que lo conoció personalmente?
—No hombre, qué va. ¿Cómo lo voy a haber conocido si nunca vivió mucho tiempo en esta isla? Ya sabe. Le cogió la vuelta a la cosa —le susurró al oído—, se las ingenió para vivir afuera y ser de los primeros dentro. ¡Si le digo yo que hasta cogió el hablaíto de Francia, en donde vivía! Es más, le voy a pasar una de sus novelas. Eso sí, con carácter devolutivo, que está dedicada y en este país la gente tiene la manía, primero de no leer, y segundo, de no devolver los libros.
—¡Si fueran los libros nada más! —y Angelito la miró preguntándose qué habría querido decir su vecina con aquello.
Se despidieron frente al portal de la casa del locutor y Ana Isidora se ilusionó con que tal vez la novela del escritor con acento de rompequijadas, que ella imaginaba rosa, le diera la clave de cómo actuar cuando uno se sabe heredero de una suma tan colosal. Repasó mentalmente su lista de conocidos sin dar con nadie que, hasta donde sabía, se hubiese visto confrontado a una herencia tan colosal. Tal vez el mismo Angelito podría ayudarla. Un hombre tan conocido como él sabría aconsejarla, además de las numerosas relaciones que tenía, ya que su programa en la radio no era otro que Apartado Popular, al que todos los holguineros llamaban para quejarse de cualquier cosa, menos de la más causa real de todas las quejas.
Llegó a su casa y cerró la puerta en lugar de dejarla entreabierta, como era su costumbre. Mejor se echaba en la cama desde donde vería los últimos rayos de sol de la tarde filtrarse por las goteras del techo de zinc de su cuarto que, pronto, con la herencia, podría reparar. Entrecerró los ojos y dejó que su mente vagara por paisajes desconocidos, nevados y con trineos.
Del televisor de la casa de Herminia le llegaba la música del programa Detrás de la fachada. ¡Las nueve sin haber hecho otra cosa que errar tiritando de frío, dando fuetazos a los perros esquimales, bajo la nevada más descomunal del mundo! Buscó en el fondo del cartucho de caramelos la última golosina que le quedaba y se permitió la licencia de clavarle el diente. Ni sintió hambre, tampoco tuvo deseos de emprender en ese gran día los quehaceres de su cotidianeidad. Se quitó los zapatos, se recogió el pelo con una pinza plástica azul que ahora llamaban “pellizco”, escondió el recorte mutilado del Diario de la Marina debajo del colchón, comprobó que en su mesa de noche no faltaba el vaso con agua y se durmió.
Nadie supo con qué novela rosa Ana Isidora soñó, aquella noche en que perdería, por primera vez, uno de sus dientes.
La reina del estrellato
—... ¿Y dice usted que se trata de ciento setenta millones de libras esterlinas?
—¡Cómo lo ha oído! Tengo aquí el recorte del periódico donde hace cincuenta y siete años se publicó la noticia.
—¡Qué bella suma! Si le añadimos quince punto nueve por cien de intereses, la fortuna se habrá incrementado veinte millones más, y ronda ya los ciento noventa millones de libras esterlinas.
—Bueno, a decir verdad, yo no he sacado tantos cálculos todavía, compañero Angelito. En matemáticas nunca fui muy ducha...
—¡Ducha, pero de oro es la que va a caer sobre aquellos que desciendan directamente del ilustrísimo tronco fundado por el alférez de fragata Juan Bautista...
—Bautista no, Francisco querrá decir. Bautista creo que era el nombre del padre.
—Sí, sí, disculpe. Bautista, católico, en fin, lo que sea. Juan Francisco. ¡Eso es! Juan Francisco, no Bautista, sino González de Rivera y Obeda, para más precisión.
—Aclare de paso que el tronco del que se habla es el genetológico o ginetecológico, vaya, el ramerío de familia para decirlo con palabras fáciles de pronunciar, no el tronco de un árbol cualquiera como el que yo misma tengo en el patio de mi casa.
—¡Así de simple y llana es Ana Isidora! ¡Ocurrente, rebosante de humor! Pues sí, tronco, como desea aclarar nuestra invitada, tronco genealógico, ge-ne-a-ló-gi-co, que no significa más que la lógica de los genes, la consecutividad de los mismos.
—Y puesto que usted ha revelado todo, no olvide entonces hablar de los trámites Angelito.
—¡A eso iba! Les recordamos estimados radioyentes que nuestra invitada de hoy en Apartado Popular es Ana Isidora González de Rivera y Tamayo, descendiente directa de una de las familias más rancias de nuestra legendaria ciudad de Holguín, quien con humildad no desea soportar todo el peso del tremendísimo fardo de billetes de una herencia descomunal. Agradecemos a Ana Isidora su sencillez, su entereza, su honestidad y sentido del compañerismo, su deber patrio...
—Espere, espere… ¿qué rayos pinta la patria en todo esto?
—¡Cómo así! No se sobresalten estimados radioyentes de Apartado Popular, Ana Isidora, Anita para todos los que día a día la hemos frecuentado y mimado, está, como es natural, un poco nerviosa. Esta es su primera emisión radial y no es para menos. ¿No es cierto, Anita?
—Bueno mire, yo... yo había estado ya en esta misma radio cuando cantaba en el coro de mi kindergarten allá por el año cuarenta y algo, pero...
—¡Pero aquellos eran otros tiempos! Tiempos de egoísmo en que pocos podían oírla en medio del coro de niños, porque pocos gozaban del privilegio de poseer una radio en casa.
—Afloje, afloje, que en la mía teníamos tres y no éramos de los más...
—¡De los más necesitados! Claro, con tal abolengo. ¡De ahí las tres radios! Pues bien, una radio de la marca Taíno, acabadita de salir de nuestra fábrica local, ganará el primero que pruebe, con documentos debidamente autentificados, su parentesco con el acaudalado Juan Francisco González de Rivera, que nos sorprende hoy, casi tres siglos después, con un botín tan crecidito. Démos las gracias a Ana Isidora por honrarnos con su presencia. Gracias, muchas gracias, por habernos acompañado durante la hora de más calor. Pasamos en seguida el micrófono a nuestro reportero Julio Romero Yusía que ha entrevistado a la compañera machetera María Pérez Rodríguez, heroína del corte manual, única en haber cortado doce caballerías de caña, ella sola, en el Complejo Agroindustrial Urbano Noris. ¡Cómo lo oyen! La machetera millonaria María Pé...
Como no lo iban a oír, pues Holguín entero apagó la radio y Ana Isidora el suyo, un Motorola del año cuarenta y cuatro, enorgullecida de oírse por primera vez su voz en la emisora provincial Radio Cadena Angulo y apenada por aquella machetera, millonaria, pero en arrobas de cañas de azúcar, que llevaba ¡la pobrecita! unos apellidos tan desheredados. Terminó de enjuagar las hojas de naranjo para su infusión del desayuno y se prometió ganar aquel famoso radio Taíno, presentando, antes de que otros le cogieran la delantera, las dieciséis certificaciones de bautismo que según sus cálculos debían separarla de su primer ancestro holguinero.
Acababa de poner el jarro al fuego cuando desde la casa contigua, Herminia, su vecina, la llamó por encima de la cerca del patio. Le ofrecía un paquetico de café Pilón que el mismo bodeguero del barrio, Alcibíades, acababa de traerle, y unos panes “de piquitos”, los preferidos de Ana Isidora, recién horneados. “Antes de abrir la puerta de la bodega a las hordas de consumidores hambrientos y sin abolengo —dijo Herminia parafraseando al bodeguero—, prefiero salvar estos panes y hacérselos llegar a nuestra generosa vecina en agradecimiento por su intervención en la radio”.
—Ay, ¿para qué tantas molestias? —protestó Ana Isidora ante la visión de los panes y del café que, por encima de la cerca, le extendía su vecina—. Si yo estoy más que acostumbrada a mis hojitas de naranjo y sé esperar pacientemente a que termine el mes y llegue a la bodega la siguiente cuota de café. Mi naranjo no echará frutos, pero lo que es dar hojas, ¡no me deja ni ver el sol!
—Ya le daré mangos en cuanto se maduren los de mi patio. ¡No faltaba más, querida prima!
Ana Isidora pegó un brinco, sorprendida al oír el grado de parentesco por el que Herminia la acababa de llamar, y por poco se encarna en el cráneo una de las púas del alambre de la tendedera que atravesaba en diagonal el patio, desde el tronco de la mata de aguacates hasta el gajo más fornido del naranjo de las infusiones.
—¿Prima has dicho? —preguntó atónita a su vecina.





























