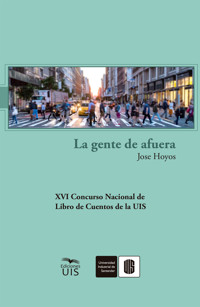
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones UIS
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Obra ganadora del XVI Concurso Nacional de Libros de Cuentos 2022, de la UIS. En La gente de afuera hay un mosaico de personajes y estructuras narrativas de gran riqueza. Los personajes se revelan en sus voces con una coherencia tal que se ganan la empatía de quien los lee. Son seres reales, con una belleza que nace de sus imperfecciones, de las que surgen las situaciones, con tintes dramáticos, cómicos y hasta trágicos, así no haya heroísmo entre ellos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
La gente de afuera
Jose Hoyos
XVI Concurso Nacional de
Libro de Cuentos de la UIS
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, 2023
Página legal
La gente de afuera
XVI Concurso Nacional de Libro de Cuentos UIS
Jose Hoyos
© Universidad Industrial de Santander
Reservados todos los derechos
ISBN impreso: 978-958-5188-51-8
ISBN e-pub: 978-958-5188-54-9
Primera edición, febrero de 2023
Diseño, diagramación e impresión:
División de Publicaciones UIS
Carrera 27 calle 9, ciudad universitaria
Bucaramanga, Colombia
Tel.: (607) 6344000, ext. 1602
Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio, sin autorización escrita de la UIS
Impreso en Colombia
Dedicatoria
A María del Carmen, mi madre
Juano
1995. Han pasado unos meses y la alegría del juego se te ha ido evaporando. A mitad del entrenamiento, a tu cabeza vuelve la imagen de los dos ataúdes y te impide seguir jugando. Ya has dejado de esperar que Juano regrese. Todas las noches te acuestas desganado y temeroso. Una mañana te despierta una ráfaga de fusil. Parece reventar al lado de tu casa. Antes de que puedas saltar de la cama, tu mamá viene muy pálida y te abraza y te dice con voz temblorosa: «Quédese ahí que en la esquina hay una balacera». Es un día con mucho sol, pero no logras asociarlo con la luminosidad del verano en el pueblo porque los estallidos de plomo parecen una tempestad.
Quieres salir a la puerta a ver si alguien te explica mejor qué está pasando, pero tu mamá lo impide con un grito de alarido. Te levantas como un resorte y te subes a un muro en la parte trasera de tu casa y puedes ver cómo se agita la esquina. Todo es apremiante y aterrador. A tu tía se le caen de golpe todas las lágrimas que tiene, vive momentos que considera irreales, la sospecha de irrealidad que turba el ánimo a la hora de las grandes catástrofes. Toda la cuadra está verde de policías, son cerca de cuarenta. «¡Hay dos, hay dos!», se gritan unos a otros. Tienen los ojos grandes como bolas de billar y saltan de un lado a otro con rápida precisión entre los postes y los muros. Todos le apuntan a la casa color uva. Solo has visto ese tipo de escenas en películas. Jamás imaginaste que la guerra pudiera suceder en tu barrio. El miedo físico se concentra en tus intestinos y el emocional se te riega por todo el cuerpo; es un hierro caliente que te marca la piel. Se te cae el suelo. Un chorro de orines baja por tus piernas. Tirado en el andén de la casa color uva ves el cuerpo del señor Andrade, cubierto de sangre, inmóvil, con un chaleco que dice SIJIN. Recuerdas los estruendos del polígono, y no encuentras diferencia entre el reventar de unas balas y el de las otras. Ves a los dos hombres perseguidos que se arrastran sobre un tejado vecino, a uno solamente lo cubre un poncho y una pantaloneta y en la mano lleva un revólver brillante. El otro, el flaco barbudo, lleva un fusil que escupe balas casi al azar y se alterna para hacer fuego y avanzar sobre el tejado. Reconoces al que lleva poncho y pantaloneta, y tu miedo se convierte en la tristeza que te acompañará el resto de tu vida; de golpe se agota el azúcar de tu sangre, se te derrumban los párpados y la inocencia, se seca tu alma como una hojita. Al velorio de Juano viene muy poca gente. Empiezas a saber lo que significa negro día. No vuelves a jugar fútbol. No vuelves a jugar nada. Te haces adulto.
1994. A finales de noviembre, a la media hora de haberte ido para la escuela, vuelves a tu casa. Tu mamá te pregunta por qué no estás en clase. Le dices que las clases están suspendidas indefinidamente porque anoche aparecieron muertos dos profesores y el velorio se hará en la escuela. Decide ir y llevarte con ella. Es un velorio cargado de tensión, te preguntas por qué la gente habla en voz baja, por qué tu mamá tiene tan frías las manos, por qué hay hombres desconocidos parados en la puerta mirando muy atentos y muy serios. A un lado del patio de recreo, la tarima donde usualmente hacen las ceremonias de izada de bandera está acondicionada como sala de velación. Sobresalen grandes coronas de flores, candelabros, obituarios, un crucifijo y dos ataúdes. Todo el escenario te parece un lugar lleno de fantasmas que cobraron vida y actúan con mucho miedo porque saben que van a volver a perderla. Le preguntas a tu mamá si puedes asomarte a los ataúdes y te responde que ni riesgos. En uno está don Rey María, presidente del sindicato docente; en el otro está Claribel, la secretaria. Piensas en don Rey María y te afliges hasta los huesos. Esperas que las directivas de la escuela den con otro profesor de educación física como ese. Para matemáticas, ruegas que no encuentren reemplazo.
1993. El salón de clases te aburre como una misa. No quieres volver a estudiar. Armas un berrinche de apocalipsis. Tu mamá te dice que ni pensarlo. Estás seguro de que tu destino es el fútbol, quieres jugar todo el tiempo y la escuela se interpone. La increpas: «Usted también fue a la escuela y al final terminó trabajando en una cafetería», y antes de que termines de hablar zumba una correa por todo tu cuerpo. Lo único que consigues es que te prohíba ir a los entrenamientos por un mes. Juano pasa cada vez menos tiempo en la casa. Cuando viene, tu tía le hace súplicas lagrimosas, casi de rodillas, menciona expresiones como pensarlo mejor, pues nos vamos lejos, ideas raras en esa universidad, el peligro de esa gente, mire lo que le pasó a... Él no quiere más sermones, dice que ya es un adulto dueño de su criterio, por eso decide irse a vivir a la casa que hace poco alquiló con el flaco barbudo y otros de sus compañeros, una casa color uva que queda a solo una cuadra. Tu tía pasa de uno a dos rosarios por día para que él vuelva, infructuosamente. Le suplicas al profesor de educación física que te incluya en el equipo de fútbol de la escuela, le prometes mejorar tus notas. Después de varias semanas, él accede. Dice que tienes talento en ascenso. Estás feliz, en la escuela por fin hay algo que te gusta y un profesor que está de tu lado. Una tarde, al pasar por la tienda de la esquina, el señor Andrade se te acerca queriendo parecer casual y te dice: «Oiga muchacho, y en qué trabaja pues su primo Juano». Le dices que ni idea. No mientes.
1992. Como todos los martes al llegar de la escuela, te apuras a cambiarte el uniforme por la ropa de fútbol y vas corriendo hasta la cancha para el entrenamiento. Pero hoy te encuentras con que a nadie dejan entrar a la cancha. Está cercada con cinta amarilla porque los policías se adueñaron de ella. Te subes a un barranco lejano y observas: contiguo a una portería clavaron unas tablas gruesas en cuya parte frontal está pegado un cartel con la silueta de una persona. Están ubicadas en hilera y frente a cada una, al otro extremo, cada policía se tiende, apunta su fusil y dispara series de diez balas. La palabra más mencionada por los curiosos, «polígono», se te hace familiar porque la oíste en clase de matemáticas, la asocias a la cancelación del fútbol y la odias para siempre. El señor Andrade pasa por el lugar y al ver que te tapas los oídos te dice: «Oiga muchacho, así es como suenan las balas legales». No le ves ninguna relación a la figura del polígono con lo que está sucediendo en la cancha ni encuentras justificación para que hayan aplazado el entrenamiento y en su lugar llenen el ambiente con estruendos de pánico que huelen a Juano con una mano ensangrentada.
1991. Mientras estás en el lavadero quitándole el barro a tu ropa de fútbol, revienta un fogonazo y la detonación en el patio de tu casa te deja un pito constante en los oídos a pesar de que estás a varios metros de distancia, los gritos se producen muy cerca de ti pero los oyes lejanos, hueles el humo pavoroso de la pólvora, te pones blanco de terror al ver pasar a tu primo Juano corriendo y gritando, lleva una mano sosteniendo la otra, bañada en sangre y con unas hebras de piel colgante donde deberían estar los dedos. En toda la casa retumba la voz furiosa de tu tía: «¿Estopines? ¿Y usted qué carajos hacía con una caja de estopines?». A Juano lo suben a un taxi. Regresa una semana después con tres dedos menos. Por la noche tocan la puerta, abres y el flaco barbudo te entrega una bolsa con vendajes y medicamentos encargándote decirle a Juano que «ahí le mandan los compañeros». Nunca se te olvidará el rojo pavoroso de la sangre. Guardas en tu memoria el olor de la pólvora, el de la carne quemada, la duda acerca de qué son los estopines. En adelante te evocarán a un primo que se pierde por días, y cuando regresa trae unos paquetes rarísimos que guarda con mucho celo.
1990. Es diciembre. Hay en el pueblo una extraña mezcla de festividad y preocupación. Tu mamá te pide que vayas al enorme cafetal que hay cerca de la casa por unas hojas de plátano para los tamales. Vas a regañadientes y al internarte ves que por el camino de la quebrada van en fila unos veinte hombres armados y uniformados irregularmente, algunos llevan costales con mercado y galones de gasolina. Te preguntas si el ejército anda siempre así de apurado. Te paralizas de miedo cuando uno de ellos, un flaco barbudo, se queda mirándote. Respiras aliviado al ver que siguen de largo. Por las tardes te quedas por horas absorto en la ventana desde donde se puede ver el cafetal y a lo lejos, por encima de potreros y fincas, el oscuro verdor de los bosques tupidos. Te gusta el ondear de las guaduas con el viento. Te gusta observar las hileras de hormigas pequeñas al pie de la ventana, crees que al tocarse se comunican algún secreto importante. Tratas de encontrar las ventajas de vivir en esa casa, donde por un lado están las calles normales de un barrio de pueblo, y por el otro hay caminos que se vuelven trochas y se pierden a lo lejos. Te preguntas a dónde llevarán esos caminos. Junto a tu casa, el camino principal empieza a bifurcarse en otros tantos. Uno de esos caminos no conduce a ninguna parte, es por ahí que caminan los hombres armados. Un día, cuando te vas a retirar de la ventana, ves pasar a dos hombres enruanados, uno de ellos es el flaco barbudo, te mira, te saluda muy amable y te pregunta por tu primo Juano, le dices que no está, pero tal vez venga el fin de semana para Navidad. «Gracias, compañero», te dice, y sigue a paso largo. No sabes por qué, pero te queda la impresión de que es un hombre amable.
1989. Juano te regala un par de guayos y un balón y te enseña a patearlo. Hace poco abandonó la universidad, solo va a unas reuniones cada tanto, así que estás feliz porque puedes pasar mucho tiempo con él. Algunos días te le pegas como lapa, y aunque se niegue a llevarte a la tienda donde se reúne con sus amigos a ver los partidos de las eliminatorias al Mundial de Italia ahí estás junto a él viendo cada partido. Piensas que Maradona vuela siempre que tiene el balón. Piensas que Maradona y tú son los seres más especiales del mundo. Siempre que Juano y sus amigos gritan un gol, viene el señor Andrade, un vecino malacaroso que hace poco vive en el barrio y más que pedir ordena que dejen el ruido. El flaco barbudo le dice a Juano que ese Andrade tiene cara como de policía, que es mejor estar pendiente. Empiezas a asistir a esa academia de fútbol para menores de diez años que no cobra mensualidad y que tiene como sede la cancha pública a tres cuadras de tu casa. La felicidad tiene forma de balón. Eres el primero en llegar a los entrenamientos, siempre acompañado por Juano. Sonríes cuando juegas en la parte de la cancha que es puro césped y llueve. Después de patear el balón, no le das importancia a dónde va a parar, solo mantienes la cara en alto de forma que reciba toda la lluvia posible. A veces en pleno partido estás tan feliz que te entran ganas de quedarte quieto. Vuelves a casa y ya quieres que sea mañana para volver a jugar. Odias la parte de tu casa que da al pueblo y amas la que da al campo. Anhelas encontrar algo dulce por la noche en la comida y que tu mamá haya salido temprano de la cafetería y esté en casa cuando llegas del entrenamiento para contarle tus ascensos en el juego mientras ella cose en su vieja máquina Singer. Le cuentas sobre tu vínculo secreto con Maradona. Le dices que nunca vas a dejar de jugar fútbol. Le dices que nunca vas a dejar de jugar.
Celina
Ay, Tulio, voy a enloquecer sin mis pastillas. ¿Dónde estás?, ya es hora de que hubieras venido. Te llamé varias veces y no contestas. Me veo obligada a escribirte esta pequeña carta porque creo que se te olvidó venir por mí, y también porque amanecí queriéndote más. Asumo que estás en el bar de siempre o por ahí distraído; no te voy a decir nada por eso, pero ven rápido. Sobre la nevera te dejé una carta que te había llegado antier, es una citación para la audiencia en el Juzgado de Familia, por lo de alimentos; no me importa que suene a sermón, pero es que antes de mí siempre elegiste mal a las mujeres, o si no mira de eso solo te quedaron líos. Soy lo mejor que has tenido y tú lo sabes. Me encanta cuando dices que soy tu bello desastre. Extraño los días en que nos gastábamos en besos todo el aire de respirar. Por favor tráeme algo para curarme las uñas que las tengo todas partidas. Tráeme también el esmalte negro y los tacones rojos, fue que en el despelote de ayer se me dañaron los tenis que tenía puestos y los tuve que botar.
Espero mucha, mucha comprensión de tu parte, Tulio. Pasé una noche terrible. No pude leer, y tú sabes que para dormir bien tengo que leer primero algo tranquilo. Además, qué libros voy a encontrar aquí; lo único que hay es el periódico que trajo una mujer. Para este frío nada mejor que un trago de vodka del que está en la mesa a un lado de la nevera, no se te olvide traerlo también. Tranquilo, no he abandonado mis sesiones en Alcohólicos Anónimos, pero entiéndeme, recaer de vez en cuando es la mejor parte de dejar el alcoholismo. Ya conoces la sentencia que tomé casi como un mantra, esa de que un abstemio es una persona débil y sin carácter porque cede a la tentación de negarse un placer. Aunque bien sabes que no soy nada débil de carácter, al contrario. Bueno, hay algunas tentaciones a las que cedo porque encuentro placer en cosas que muchos cuestionarían, pero no me importa. Tú eres todo lo que me importa. Hoy sí que he aplicado mis técnicas de autocontrol: respiro, serenidad, respiro, serenidad, respiro…
La boca me sabe a pedo, anoche no tuve con qué cepillarme y dormí así. Dormir es un decir, hubiera dado cualquier cosa por una sola de mis pastillitas de colores. No te perdono que me dejaras sin cepillo de dientes, sabes lo escrupulosa que soy con eso. Tengo una especie de hueco en la memoria, no recuerdo algunas partes del día de ayer. No sé por qué tengo en la blusa unas manchas rojas, y me mata el dolor en las falanges de todos los dedos; tampoco sé de dónde me aparecieron en la cara rastros de algo como una costra blanca parecida a la que sueltan los perros cuando sufren de rabia. Lo que sí recuerdo es un nombre: Marcela. Cuando lo pronuncio me empieza a temblar el ojo izquierdo y todo lo veo rojo, siento que estoy en medio de una tormenta eléctrica y yo soy el pararrayos. Ya lo sé, ya lo sé, debo contar hasta diez y respirar. Tranquilo, Tulio, prácticamente ya domino las técnicas de meditación y control interno, creí que era más difícil. Me preocupan Raldo y Roldo, espero que no hayas olvidado anoche darles alpiste y cambiarles el agua, mira que oí en un programa que los canarios pierden color si se acostumbran a tomar agua que no esté limpia. En la madrugada de hoy lo que más extrañé fueron tus piernas enlazadas en las mías y el canto de Raldo. Hace días no encuentro mi maltrecho librito amarillo, el de la flor, mira si está entre los cuadernos en que escribes tus versos o en esos cerros de cartas que guardas. Me duele la cabeza, tengo la piel magullada, tengo sed y hambre; si ya de por sí los lunes son un inmundo ladrillo negro, imagínate este. Te espero pronto, amorcito.
Te quiere, Celina.
Voy a ir directo al tema, Celina: no creás que me gusta verte allá, sé lo insoportable que es. Tampoco pensés que sigo ofendido con vos, así suene increíble, no tengo ni esto de rencor. Al contrario, siento algo como lástima revuelta con amor. En fin, es una cosa bien jodida de explicar. Solo te escribo para decirte que me voy. ¡Qué va!, no aguanto más, con vos es así de difícil siempre todo. Este trance ya me lo sé de memoria: inventás el problema, tomás la actitud de un cavernícola, armás un chispero de espuma y rabia, te ponés roja como los fuegos del infierno y después volvés con el rabo entre las patas a pedir perdón y a decir que vas a cambiar. Ya te di muchas oportunidades. Ahí te dejo con tu neurosis. Me llevo un librito de los que mantenés bajo la almohada y que leés antes de dormir, el que habla de Justine la sucia, pa que no aprendás más cochinadas; cuál Marqués, el que lo escribió más bien debería llamarse El Depravado de Sade. Me llevo puestas tres botellitas de vodka; te dejo las otras tres. No sé cómo pudimos defendernos con un solo cepillo de dientes tanto tiempo, pero así todo despelucado me lo voy a llevar.





























