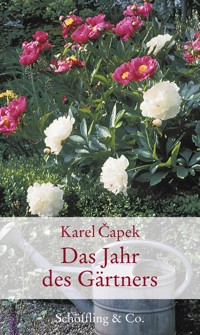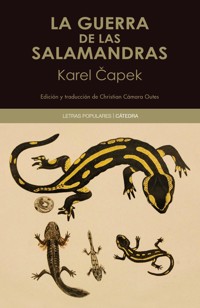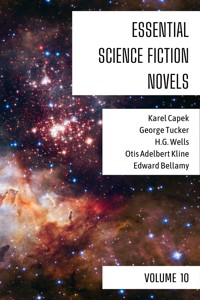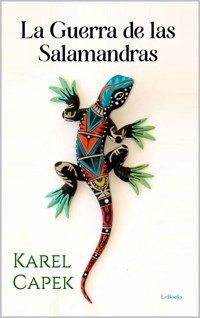
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La Guerra de las Salamandras, de Karel Čapek, es una novela satírica y alegórica publicada en 1936 que narra el descubrimiento de unas salamandras inteligentes en una isla del sudeste asiático. Inicialmente explotadas por el ser humano como mano de obra barata para la recolección de perlas y trabajos submarinos, estas criaturas comienzan a reproducirse rápidamente y a ser incorporadas al sistema económico mundial. Empresas, gobiernos y científicos ven en ellas una oportunidad de progreso y beneficio, sin prever las consecuencias de su expansión. A medida que las salamandras adquieren lenguaje, organización y tecnología —aprendida de los propios humanos—, empiezan a reclamar espacios, derechos y territorios. El crecimiento de su población provoca tensiones geopolíticas: las salamandras son utilizadas para modificar costas, construir infraestructuras y, finalmente, como instrumento de poder militar. La humanidad, dividida por intereses económicos y rivalidades nacionales, contribuye involuntariamente a fortalecer a una especie que terminará enfrentándose a ella. La novela combina distintos registros narrativos —artículos de prensa, informes científicos, documentos políticos y episodios de ficción— para construir una crítica mordaz al imperialismo, al capitalismo desenfrenado, al racismo y al avance ciego de la técnica. A través del humor negro y de situaciones absurdas, Čapek muestra cómo la incapacidad humana para reconocer límites morales conduce a una catástrofe global. La amenaza de las salamandras no surge de su maldad, sino de la lógica del sistema que las creó. Karel Čapek (1890–1938) fue un escritor, dramaturgo y ensayista checo, conocido por su defensa del humanismo y su crítica precoz a los totalitarismos del siglo XX. Autor también de R.U.R., obra que popularizó la palabra "robot", Čapek utilizó la ficción especulativa como medio para reflexionar sobre la responsabilidad ética, el abuso del poder y el destino de la civilización moderna. La guerra de las salamandras es considerada su obra más ambiciosa y una de las grandes novelas distópicas europeas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Karel Capek
LA GUERRA DE LAS SALAMANDRAS
Original Title:
“Válka s mloky”
Primera Edición
Sumario
INTRODUCTION
LA GUERRA DE LAS SALAMANDRAS
LIBRO PRIMERO
LIBRO SEGUNDO
LIBRO TERCERO
INTRODUCTION
Karel Čapek
1890–1938
Karel Čapek (1890–1938) fue un escritor, dramaturgo y periodista checo, considerado una de las figuras más importantes de la literatura europea del siglo XX. Su obra se caracteriza por la reflexión filosófica, la crítica social y una temprana preocupación por los efectos éticos del progreso científico y tecnológico.
Infancia y Formación
Čapek nació en Malé Svatoňovice, en la entonces Austria-Hungría, en una familia intelectual. Estudió filosofía en las universidades de Praga, Berlín y París, formación que influyó profundamente en su pensamiento humanista y en su mirada crítica sobre la modernidad. Desde joven participó activamente en la vida cultural y periodística de Checoslovaquia.
Obra y Temas
Karel Čapek alcanzó fama internacional con la obra teatral “R.U.R. (Rossum’s Universal Robots)” (1920), en la que introdujo por primera vez la palabra robot, derivada del término checo robota (trabajo forzado). La obra anticipa los peligros de la deshumanización y de la explotación tecnológica.
Entre sus obras más importantes se encuentran también “La guerra de las salamandras”, una sátira sobre el totalitarismo y el imperialismo, y piezas teatrales como “El asunto Makropulos” y “La vida de los insectos”, en las que combina ironía, fantasía y reflexión moral. Sus ensayos y artículos periodísticos defienden los valores democráticos, la tolerancia y el humanismo.
Influencia y Legado
Čapek fue una voz fundamental contra el auge del totalitarismo en Europa, especialmente frente al nazismo. Su literatura influyó en el desarrollo de la ciencia ficción y del teatro moderno, y sigue siendo leída por su vigencia ética y filosófica.
Karel Čapek murió en Praga en 1938, poco antes de la ocupación nazi de Checoslovaquia.
Su obra permanece como una advertencia lúcida sobre los riesgos del poder, del fanatismo y del uso irresponsable de la tecnología.
Sobre la obra
La Guerra de las Salamandras, de Karel Čapek, es una novela satírica y alegórica publicada en 1936 que narra el descubrimiento de unas salamandras inteligentes en una isla del sudeste asiático. Inicialmente explotadas por el ser humano como mano de obra barata para la recolección de perlas y trabajos submarinos, estas criaturas comienzan a reproducirse rápidamente y a ser incorporadas al sistema económico mundial. Empresas, gobiernos y científicos ven en ellas una oportunidad de progreso y beneficio, sin prever las consecuencias de su expansión.
A medida que las salamandras adquieren lenguaje, organización y tecnología —aprendida de los propios humanos—, empiezan a reclamar espacios, derechos y territorios. El crecimiento de su población provoca tensiones geopolíticas: las salamandras son utilizadas para modificar costas, construir infraestructuras y, finalmente, como instrumento de poder militar. La humanidad, dividida por intereses económicos y rivalidades nacionales, contribuye involuntariamente a fortalecer a una especie que terminará enfrentándose a ella.
La novela combina distintos registros narrativos —artículos de prensa, informes científicos, documentos políticos y episodios de ficción— para construir una crítica mordaz al imperialismo, al capitalismo desenfrenado, al racismo y al avance ciego de la técnica. A través del humor negro y de situaciones absurdas, Čapek muestra cómo la incapacidad humana para reconocer límites morales conduce a una catástrofe global. La amenaza de las salamandras no surge de su maldad, sino de la lógica del sistema que las creó.
Karel Čapek (1890–1938) fue un escritor, dramaturgo y ensayista checo, conocido por su defensa del humanismo y su crítica precoz a los totalitarismos del siglo XX. Autor también de R.U.R., obra que popularizó la palabra “robot”, Čapek utilizó la ficción especulativa como medio para reflexionar sobre la responsabilidad ética, el abuso del poder y el destino de la civilización moderna. La guerra de las salamandras es considerada su obra más ambiciosa y una de las grandes novelas distópicas europeas.
LA GUERRA DE LAS SALAMANDRAS
LIBRO PRIMERO – ANDRIAS SCHEUCHZERI
Capítulo I
Las rarezas del capitán Van Toch
Si busca usted en el mapa la islita de Tana Masa, la encontrará exactamente en el Ecuador, un poco al oeste de Sumatra. Pero si pregunta al capitán J. van Toch, a bordo del Kandong Bandoeng, qué es esa Tana Masa ante la cual acaba de echar anclas, maldecirá un rato y, después, le dirá que es el agujero más sucio de toda esta zona de los Estrechos, aún más miserable que Tana Bala y al menos tan maldito como Pinos o Banka; que el único hombre, con perdón, que vive allí, — sin contar, desde luego, a los piojosos batacos — es un agente comercial borracho, un mestizo de cubano y portuguesa, y más ladrón, pagano y guarro que el cubano y la blanca juntos; y que si en el mundo hay algo maldito, señores, es la maldita vida en esa maldita Tana Masa. Después de lo cual, probablemente, le preguntará usted por qué, entonces, echó en ese lugar las malditas anclas, como si pensara quedarse tres malditos días, y Van Toch refunfuñará irritado y murmurará algo parecido a esto: que «el Kandong Bandoeng no navegaría hasta aquí solamente por la maldita copra o por aceite de palma, eso es fácil de entender y, además, a ustedes no les importa y hagan el favor, señores, de ocuparse de sus propios asuntos». Y maldecirá con tanta fluidez y amplitud como corresponde a un viejo capitán de barco, bien conservado para su edad.
Pero si en vez de hacerle preguntas impertinentes, deja usted al capitán van Toch jurar y maldecir para sí, acabará enterándose de muchas más cosas. ¿Acaso no se le nota que necesita desahogarse? ¡Déjelo en paz! Su amargura acabará encontrando, por sí sola, una vía de escape.
— Fíjese usted, señor — exclama el capitán — a aquella gente nuestra de Amsterdam, a aquellos malditos judíos de allá arriba, se les ocurre de pronto: «¡Perlas, hombre! Averigüe dónde puede haber perlas.» Te dicen que la gente anda loca por las perlas y ¡nada más!
Aquí el capitán escupe asqueado.
— Está claro, ¡quieren invertir su dinero en perlas! Eso ocurre porque ustedes, todo el mundo, están pensando siempre en alguna de esas guerras o lo que sea... ¡El miedo del dinero!, eso es todo. ¡Y a esto le llaman crisis, señor mío!
El capitán van Toch duda un momento si ponerse a hablar con usted sobre cuestiones de economía política, porque, hoy en día, no se habla de otra cosa. Sólo que aquí, en Tana Masa, hace demasiado calor y uno se siente perezoso. El capitán van Toch hace un gesto con la mano y gruñe:
— ¡Perlas! Es fácil decirlo, señor mío. En Ceilán las agotaron hace ya cinco años, en Formosa se ha prohibido pescarlas... Pero ellos... «...trate Vd., capitán van Toch, de encontrar nuevos bancos. Vaya usted a aquellas malditas islas, quizás encuentre en ellas algún criadero completo»...
El capitán se sueña con desprecio en su pañuelo azul.
— Aquellas ratas europeas se imaginan que aquí se puede encontrar todavía algo desconocido por todo el mundo. ¡Dios mío! ¿Serán estúpidos? Como no quieran que les suene las narices a esos batacos, a ver si echan perlas... ¿Nuevos bancos? En Padang hay un nuevo burdel, eso sí, pero ¿nuevos bancos de perlas? Señores, yo conozco estas islas mejor que mis propios pantalones, desde Ceilán hasta esa maldita isla de Cliperton... Si alguien piensa que aquí se puede encontrar aún algo que proporcione alguna ganancia, pues ¡feliz viaje, señor mío! Treinta años hace que navego por estos mares y ahora quieren esos idiotas que les descubra todavía algo...
El capitán van Toch casi se ahoga de rabia al pensar en tan ofensiva exigencia.
— ¡Que manden aquí a algún novato y les descubrirá tantas cosas que se quedarán boquiabiertos! Pero pedirle eso a uno que conoce el lugar como el capitán van Toch... ¡Compréndalo, señor! En Europa podrían descubrirse quién sabe cuántas cosas, pero, ¿aquí? Aquí la gente viene solamente a husmear lo que se puede zampar y, ¡ni siquiera zampar! Lo que se puede comprar y vender. Señor mío, si en estos malditos trópicos quedara todavía algo que tuviese algún precio, habría ya tres agentes, gesticulando y haciendo señas con sus sucios pañuelos a los barcos de siete naciones para que se detuvieran. Así es la cosa, señor. Yo esto lo conozco mejor que los empleados del Ministerio de Colonias de S.M. la reina... con perdón.
El capitán van Toch hace esfuerzos por dominar su justa indignación, lo que consigue después de maldecir y jurar un rato.
— ¿Ve usted a esos dos miserables holgazanes? Son pescadores de perlas de Ceilán, Dios me perdone, cingaleses como el Señor los creó (aunque, en realidad, no puedo comprender por qué lo hizo). A esos los llevo ahora conmigo, señores, y si alguna vez encuentro un trocito de costa en el que no esté escrito «Agencia», «B'ata» o «Aduanas», los tiro al agua para que busquen perlas. El más pequeño de esos granujas bucea hasta una profundidad de ochenta metros; hace poco, en las islas Príncipe, pescó a una profundidad de noventa metros la manivela de una cámara cinematográfica, señor mío, pero, ¿perlas? ¡Ni soñarlo! Son unos inútiles codiciosos, estos cingaleses. Ésta es la maldita tarea que yo tengo, señores míos; hacer como que compro aceite de palma y, mientras, buscar nuevos criaderos de perlas. A lo mejor algún día se les ocurre que descubra un continente virgen, ¿no? Ésta no es una tarea apropiada para un honrado capitán mercante; el señor J. van Toch no es ningún maldito aventurero, no, señor.
Y así continúa hablando... El mar es grande y el océano del tiempo no tiene límites. Escupa en el mar, hombre, y verá que ni se mueve; cuéntele su destino y no se conmoverá. Y así, después de muchas preparaciones y rodeos, llegamos al momento en que el capitán J. van Toch, del barco holandés Kandong Bandoeng, lamentándose y maldiciendo, sube a un bote para que le lleve al kampong en Tana Masa y tratar con el agente borracho, mestizo de cubano y portuguesa, algunos asuntos comerciales.
— Lo siento, capitán — dijo finalmente el mestizo — pero aquí en Tana Masa no llega a crecer ningún molusco. Estos cochinos batacos — añadió con un gesto de asco — se comen hasta las medusas, están más tiempo en el agua que en la tierra y las mujeres apestan a pescado. ¡No se lo puede usted imaginar...! ¿Qué estaba diciendo? ¡Ah, sí! Usted me preguntaba por mujeres.
— ¿Y no hay por aquí un trocito de litoral — preguntó el capitán — donde no se metan en el agua esos batacos?
El mestizo negó con la cabeza:
— No lo hay, señor, como no sea en la Bahía del Diablo... pero aquello no es para usted.
— ¿Y por qué?
— Porque... allí no puede ir nadie. ¿Le sirvo más, capitán?
— Gracias. ¿Hay tiburones allí?
— Tiburones y... lo demás... — balbuceó el mestizo — . Un mal sitio, señor. A los batacos no les gustaría que nadie metiese las narices allí.
— Pero, ¿por qué?
— Allí hay diablos, señor. Diablos marinos.
— ¿Qué es eso de «diablo marino»? ¿Algún pez?
— No, ningún pez — respondió evasivo el mestizo — Sencillamente, diablos, señor. Diablos submarinos. Los batacos los llaman Tapas. Dicen que esos diablos tienen su ciudad en el fondo del mar. ¿Le sirvo más bebida?
— ¿Y qué forma tienen esos diablos marinos?
El mestizo se encogió de hombros.
— Como diablos, señor, sencillamente, como diablos. Yo vi uno una vez... mejor dicho, solamente su cabeza. Volvía en un bote del Cabo Haarlem... de pronto, justo delante de mí, salió del agua una cabezota...
— Bueno, ¿y cómo era? ¿A qué se parecía?
— En fin, la cabezota era, más o menos, como la de un bataco, pero completamente calva, señor.
— ¿Y no sería un bataco?
— No lo era, señor. ¡En aquel lugar no hay bataco que se meta en el agua! Además, me hacía guiños con los párpados inferiores, señor — el mestizo tembló de horror al recordarlo — . Con los párpados inferiores que le cubrían casi todo el ojo. Así son los Tapas.
El capitán J. van Toch hizo rodar entre sus gruesos dedos el vasito con vino de palma.
— Y... ¿no estaría usted borracho? ¿No estaría usted como una cuba?
— Lo estaba, señor. De no ser así, no habría remado por aquel lugar. A los batacos no les gusta que nadie moleste a esos diablos.
El capitán van Toch negó con la cabeza.
— Mire, hombre, diablos no existen y, caso de existir, se parecerían a los europeos. Quizás fuese algún pez o algo parecido.
— ¿Un pez? — tartamudeó el mestizo — . Un pez no tiene manos, señor. Yo no soy ningún bataco, señor, he ido a la escuela en Bandjoeng. Quizás me acuerde todavía de los Diez Mandamientos y de otras enseñanzas científicas. Un hombre culto sabe distinguir perfectamente un diablo de un animal. Pregúnteselo usted a los batacos, señor.
— Ésas son supersticiones de negros, hombre — aclaró jovialmente el capitán con la superioridad de un hombre culto — . Científicamente es algo sin sentido, pues un diablo no puede vivir en el agua. ¿Qué haría allí? No debes hacer caso de los cuentos de los nativos, muchacho. Alguien dio a ese golfo el nombre de "Bahía del Diablo" y, desde entonces, los batacos le tienen miedo. Así es la cosa — añadió el capitán, golpeando con su gruesa palma la mesa — allí no hay nada, muchacho, eso está científicamente claro.
— Lo está, señor — asintió el mestizo que había ido a la escuela en Bandjoeng — pero ningún hombre con sus cinco sentidos tiene nada que buscar en la Bahía del Diablo.
El capitán van Toch enrojeció.
— ¿Cómo? — gritó — . ¿Crees que me voy a asustar de tus diablos? ¡Ya lo veremos! — dijo levantando con gran dignidad su mole de cien kilos de peso — . No voy a perder mi tiempo contigo, cuando tengo que ocuparme de negocios. Pero, ¡recuérdalo bien!, en las colonias holandesas no existe ningún diablo; si los hubiera sería, en todo caso, en las francesas. Allí es posible. Y, ahora, llámame al jefe de este maldito kampong.
No fue preciso esperar mucho tiempo al referido mandatario. Estaba sentado en cuclillas junto a la tienda del mestizo, chupando una caña de azúcar. Era un señor de cierta edad, completamente desnudo, aunque muchísimo más delgado de lo que acostumbran a ser los alcaldes europeos. Tras él, un poco retirada para conservar la distancia apropiada, estaba sentada en cuclillas toda la aldea, incluidos mujeres y niños, esperando seguramente que los fueran a filmar.
— Escucha, viejo — le dijo el capitán van Toch en malayo (podía haberle hablado también en holandés o inglés, porque el muy honorable viejo bataco no sabía una palabra de malayo, y todo el discurso del capitán se lo tenía que traducir al bataco el mestizo; pero por alguna razón, el capitán consideraba el malayo la lengua más adecuada). Escucha, viejo, necesitaría algunos muchachos grandes, fuertes, valientes, para que viniesen conmigo a pescar, ¿comprendes?, a pescar.
El mestizo hizo la traducción y el alcalde movió la cabeza afirmativamente, para demostrar que comprendía. Luego se volvió hacia el amplio auditorio y tuvo con su gente una conversación, con evidente éxito.
— El jefe dice — tradujo el mestizo — que toda la aldea irá con el señor capitán a pescar donde quiera.
— ¿Lo ves? Diles, pues, que vamos a ir a pescar perlas a la Bahía del Diablo.
A esto siguió un cuarto de hora de agitadas discusiones en las que participó toda la aldea, principalmente las viejas. Por fin el mestizo se volvió hacia el capitán:
— Dicen, señor, que a la Bahía del Diablo no se puede ir.
El capitán empezó a enrojecer.
— ¿Y por qué no?
El mestizo se encogió de hombros.
— Porque dicen que allí hay Tapa-tapas. Diablos, señor.
El capitán empezó a ponerse morado.
— Bien, pues diles que si no vienen... ¡les sacaré los dientes, les arrancaré las orejas, los colgaré y le prenderé fuego a todo este piojoso kampong ¿comprendes?
El mestizo lo tradujo escrupulosamente y de nuevo siguió una larga deliberación. Finalmente, se volvió hacia el capitán.
— Dicen, señor, que irán a presentar una denuncia a la policía de Padang, que usted los ha amenazado... Dicen que contra eso hay leyes... El alcalde asegura que no va a dejar las cosas así...
El rostro del capitán van Toch tomó un tinte azulado...
— Bien, pues dile — gritó — que es un...
Y habló sin parar durante once minutos.
El mestizo lo tradujo hasta donde le bastó su reserva de palabras y, después de una larga pero efectiva discusión con los batacos, tradujo a su vez al capitán:
— Dicen, señor, que estarían dispuestos a no llevar el asunto a las autoridades si el capitán paga una multa al jefe local. Dicen — titubeó un momento — que doscientas rupias, pero yo creo que es demasiado... Ofrézcales sólo cinco.
La tez del capitán van Toch empezó a llenarse de manchas oscuras. Primero ofreció asesinar a todos los batacos del mundo, después lo rebajó hasta trescientos puntapiés y, finalmente, se hubiera conformado con disecar al alcalde para el Museo Colonial de Amsterdam. Por otra parte los batacos fueron rebajando también, de doscientas rupias a una bomba de hierro con una rueda, acabando por conformarse con que el capitán, como castigo, diese al alcalde un encendedor de gasolina.
— Déselo, señor — trataba de convencerlo el mestizo — yo tengo tres en el almacén, pero sin mecha.
Así fue restablecida la paz en Tana Masa, pero el capitán J. van Toch sabía que ahora estaba en juego el prestigio de la raza blanca.
Al atardecer salió del barco Kandong Bandoeng un bote en el que se encontraban el capitán J. van Toch, el sueco Jensen, el islandés Gudmundson, el finlandés Gillemainen y dos cingaleses pescadores de perlas. El bote se dirigió a la Bahía del Diablo.
A las tres, al culminar la marea baja, el capitán estaba en la playa, el bote cruzaba a unos cien metros de la costa para ahuyentar a los tiburones, y los dos buzos cingaleses esperaban, con los cuchillos preparados, la señal para sumergirse en el agua.
— Bien, ahora tú — dijo el capitán señalando al más alto de los hombres desnudos. El cingalés saltó al agua, dio unas cuantas brazadas y después se sumergió. El capitán miró su reloj.
A los cuatro minutos y veinte segundos apareció, a unos sesenta metros a la izquierda, una cabeza oscura; con un extraño, desesperado y, al mismo tiempo, rígido apresuramiento, el cingalés se aferraba a los pedruscos, en una mano el cuchillo, en la otra una madreperla.
El capitán se enfadó.
— ¿Qué pasa? — dijo secamente.
El cingalés seguía resbalando por las piedras, dando gritos de horror.
— ¿Qué ha ocurrido? — gritó el capitán.
— ¡Sahib, Sahib...! — pudo articular por fin el cingalés, y cayó desplomado en la playa. Luego, con la respiración entrecortada dijo: — ¡Sahib, Sahib!
— ¿Tiburones?
— ¡Djinns! — Sollozó el cingalés — ¡Diablos, señor, miles de diablos! — se tapaba los ojos con los puños — . ¡Nada más que diablos, señor!
— ¡A ver esa madreperla! — dijo el capitán, y la abrió con un cuchillo. En ella había una perlita pequeña y limpia.
— ¿Y no has encontrado nada más?
El cingalés sacó todavía otras tres madreperlas del saquito que llevaba colgado al cuello.
— Hay madreperlas, señor, pero los diablos las están guardando... Me observaban cuando yo trataba de despegarlas...
Sus rizados cabellos se erizaron de espanto.
— ¡Sahib, aquí no!
El capitán abrió las madreperlas. Dos estaban vacías, pero en la tercera había una perla como un guisante, redonda como una gota de mercurio. La mirada del capitán van Toch iba de la perla al cingalés desplomado en el suelo.
— Oye, tú — dijo dudando — ¿no quieres sumergirte una vez más?
El cingalés negó con la cabeza, sin pronunciar palabra.
El capitán J. van Toch sintió en la lengua un gusto fuerte que lo incitaba a maldecir, pero con sorpresa advirtió que estaba hablando silenciosamente, casi con suavidad.
— ¡No tengas miedo, muchacho! Y... ¿qué aspecto tienen esos... diablos?
— Parecen niños pequeños — tartajeó el cingalés — tienen rabo, señor, y son así de altos — indicó un metro y unos veinte centímetros sobre el suelo — . Estaban a mi alrededor y miraban lo que hacía... formaban un círculo así... — el cingalés tembló — . \Sahib, Sahib, aquí no!
El capitán van Toch reflexionó un momento.
— ¿Y qué más?, ¿hacen guiños con los párpados inferiores, o cómo?
— No sé, señor — dijo con voz ronca el cingalés — . ¡Hay por lo menos diez mil!
El capitán miró al segundo cingalés. Estaba a unos ciento cincuenta metros de distancia y esperaba indiferente, con las manos cruzadas sobre los hombros. La verdad es que, cuando uno está desnudo, no tiene otro lugar en que poner las manos más que en sus propios hombros. El capitán le hizo una seña silenciosamente, y el pequeño cingalés saltó al agua. Al cabo de tres minutos y cincuenta segundos apareció agarrándose a los pedruscos con sus resbaladizas manos.
— ¡Sal ya! — gritó el capitán, pero después lo miró con atención y empezó a saltar por las piedras en dirección a aquellas vacilantes manos. Uno nunca hubiese imaginado que un hombrón así pudiera saltar de esa manera. En el último momento agarró al cingalés por una mano y, ¡aupa!, lo sacó del agua. Luego lo colocó sobre las rocas y se secó el sudor. El muchacho yacía inerte; tenía una herida en la pantorrilla, probablemente causada con alguna piedra, pero, aparte de eso, estaba ileso. El capitán le levantó los párpados. Se veía solamente el blanco del ojo. No tenía ni madreperlas ni cuchillo.
En ese momento el bote con los marineros se acercó a la orilla.
— ¡Señor! — Gritó el sueco Jensen — ¡hay algunos tiburones! ¿Van a seguir pescando?
— No — respondió el capitán — vengan a recoger a estos dos.
Cuando regresaban al barco, Jensen llamó la atención del capitán van Toch.
— Mire usted, señor, qué poca profundidad hay en este lugar. Va desde aquí, directamente hasta la orilla — señalaba metiendo el remo en el agua — como si hubiese algún dique bajo el agua.
Una vez en el barco, el pequeño cingalés recobró el conocimiento. Estaba sentado con la barbilla apoyada en las rodillas y le temblaba todo el cuerpo. El capitán despidió a la gente y se arrellanó en su asiento.
— Anda, desembucha — dijo — ¿qué has visto?
— Diablos, djinns, Sahib — tartajeó el pequeño cingalés — . Ahora empezaron a temblarle también los párpados y, por todo el cuerpo, se le puso la carne de gallina.
El capitán van Toch tosió un poco.
— Dime, ¿qué tipo tienen?
— Como... como...
El cingalés empezó a poner de nuevo los ojos en blanco. El capitán van Toch, con una agilidad inesperada, le dio unas bofetadas en ambas mejillas con el dorso de la mano, para hacerlo volver en sí.
— Gracias... Sahib... — jadeó el pequeño cingalés, y en el blanco de sus ojos brillaron de nuevo las niñas.
— ¿Ya estás bien?
— Sí, Sahib.
El capitán van Toch continuó su interrogatorio con no poca paciencia y minuciosidad.
— Sí, allí hay demonios.
— ¿Cuántos?
— Miles y miles. Son del tamaño de un niño de diez años, señor, casi negros. En el agua nadan, pero en el fondo andan sobre las patas traseras. En dos, como usted y yo, señor, pero, al mismo tiempo, van contoneándose, tin tan, tin tan, siempre tin tan... Sí, señor, también tienen manos como las personas. No, no son garras, más bien son parecidas a las manos de los niños. No, Sahib, ni tienen cuernos ni son peludos. Sí, la cola un poco parecida a la de los peces, pero sin aletas. Y una cabezota redonda, como las de los batacos. No, no decían nada, señor, pero parecían masticar.
Cuando el cingalés despegaba las ostras a unos dieciséis metros de profundidad, sintió en la espalda el roce de unos dedos fríos. Se volvió y vio a su alrededor cientos y cientos de estos diablos, nadando y de pie en las rocas, todos mirando lo que hacía. Entonces tiró el cuchillo y las madreperlas y trató de salir a la superficie. En el camino tropezó con algunos que nadaban sobre él. De lo que ocurrió después, ya no sabía nada. El capitán van Toch contempló pensativo al tembloroso buzo. «Este muchacho ya nunca servirá para nada, — se dijo — lo enviaré desde Padang a su tierra, Ceilán.» Refunfuñando y gruñendo se fue a su camarote. Una vez allí dejó caer sobre la mesa dos perlas, desde el cartuchito que las guardaba. Una era pequeñita como un grano de arena, y la segunda era como un guisante con brillo plateado, tirando a rosado. El capitán del barco holandés rezongó y sacó del armario su whisky irlandés.
A las seis se hizo llevar de nuevo en el bote a la aldea y, directamente, a aquel mestizo. «Toddy», dijo, y ésa fue la única palabra que pronunció. Sentado en la veranda, sostenía entre sus dedos rollizos el vaso de grueso vidrio, bebía y escupía, y miraba fijamente, bajo sus pobladas cejas, a las flacas y amarillentas gallinas que picoteaban Dios sabe qué en el sucio y pisoteado patio entre las palmeras. El mestizo se guardaba muy bien de hablar, limitándose a servirle vino de palma. Poco a poco, los ojos del capitán se pusieron sanguinolentos y sus dedos empezaron a moverse con dificultad. Anochecía ya cuando se levantó y se estiró los pantalones.
— ¿Ya se va a dormir, capitán? — le preguntó cortésmente el mestizo de demonio y diablo.
El capitán alzó un dedo en el aire.
— ¡Tendría gracia — dijo — que hubiese en el mundo diablos que yo no conociera! Oye, tú, ¿dónde está ese maldito noroeste?
— Por ahí — señaló el mestizo — . ¿A dónde va, capitán?
— ¡Al infierno! — dijo con voz ronca el capitán J. van Toch — . Voy a echarle una mirada a la Bahía del Diablo.
Aquella noche comenzaron las rarezas del capitán J. van Toch. Volvió al kampong al amanecer y no pronunció ni una palabra. Se hizo llevar al barco, donde se encerró en su camarote hasta que anocheció. Esto todavía no extrañó a nadie, porque el Kandong Bandoeng tenía mucho que cargar en la bendita isla de Tana Masa (copra, pimienta, alcanfor, gutapercha, aceite de palma, tabaco y mano de obra). Pero cuando le anunciaron por la noche que la mercancía estaba ya embarcada, solamente rezongó y dijo:
— ¡Un bote! ¡A la aldea!
Y volvió de nuevo al amanecer. El sueco Jensen, que lo ayudó a subir a cubierta, le preguntó solamente por cortesía:
— Entonces, ¿continuaremos hoy el viaje, capitán?
El capitán se volvió como si le hubiesen pinchado en el trasero.
— ¿A ti qué te importa? ¡Ocúpate de tus malditos asuntos!
Durante todo el día estuvo el Kandong Bandoeng con las anclas echadas, a un nudo de distancia de la costa de Tana Masa, sin hacer nada. Al anochecer salió el capitán de su camarote y ordenó: — ¡Un bote! ¡A la aldea!
El pequeño griego Zapatis lo miró con un ojo ciego y el otro bizco.
— Muchachos — tartamudeó — o nuestro viejo tiene allá una novia, o se ha vuelto completamente loco.
El sueco Jensen frunció el ceño.
— ¿A ti qué te importa? ¡Ocúpate de tus malditos asuntos!
Luego, con ayuda del islandés Gudmundson, bajó un bote pequeño y remaron en dirección a la Bahía del Diablo. Llegaron con el bote hasta los pedruscos y esperaron a ver qué iba a pasar. El capitán llegó a la Bahía; parecía que esperaba a alguien. Al cabo de un momento se paró y llamó: «Chiss, chiss, chiss...»
— ¡Mira! — dijo Gudmundson señalando al mar, ahora rojo y dorado por la puesta de sol.
Jensen contó dos, tres, cuatro, seis aletas, afiladas como cuchillos, que se dirigían a la Bahía del Diablo.
— ¡Caramba! — exclamó Jensen — . ¡Vaya cantidad de tiburones que hay por aquí!
A cada momento desaparecían un par de aletas, sobre el agua se agitaba una cola, formándose luego un remolino. Entonces el capitán van Toch empezaba a saltar furioso en la orilla, maldiciendo y amenazando a los tiburones con el puño. Después llegó el rápido crepúsculo tropical y la luna brilló sobre la isla. Jensen tomó los remos y acercó el bote hasta unos doscientos metros de la orilla. El capitán se había sentado sobre las piedras y hacía: «Chiss, chiss, chiss...»
Algo se movía a su alrededor, pero no se divisaba bien qué era.
— Parecen focas — pensó Jensen — pero las focas se arrastran de otra manera.
Salían del agua por entre las piedras y se contoneaban como pingüinos. Jensen remó silenciosamente y se aproximó a unos cien metros del capitán. Sí, el capitán decía algo, pero, el diablo podía entenderlo! Parecía malayo o tamules. Extendía las manos como si echase algo a aquellas focas («Pero no son focas» se decía Jensen) y, al mismo tiempo, les hablaba en chino o malayo.
En ese momento se le escapó a Jensen el remo de la mano y fue a parar al agua. El capitán alzó la cabeza, se levantó, dio unos treinta pasos hacia el agua, y de pronto empezó a brillar y estallar algo. El capitán disparaba su browning en dirección al bote. Casi simultáneamente se oyó en el golfo un ligero susurro y, después, un ruido como si miles de focas se zambullesen de pronto en el agua. Pero ya Jensen y Gudmundson habían cogido los remos y, como un rayo, alejaban el bote hasta que quedó escondido tras las rocas más cercanas. Cuando volvieron al barco no dijeron a nadie ni una palabra. Esos nórdicos, desde luego, saben callar cuando es preciso. Por la madrugada llegó el capitán. Su aspecto era malhumorado y cruel, pero no habló. Sólo cuando Jensen le ayudó a subir a bordo, se encontraron dos pares de ojos azules en una mirada fría e inquisitiva.
— Jensen — dijo el capitán.
— Sí, señor.
— Partimos hoy.
— Sí, señor.
— En Surabaya recibirá su libreta.
— Sí, señor.
Y eso fue todo. Ese día el Kandong Bandoeng salió hacia Padang. Desde allí envió el capitán J. van Toch a su sociedad de Amsterdam un paquetito asegurado en mil doscientas libras esterlinas y, al mismo tiempo, una petición cablegráfica de un año de vacaciones. Urgentes razones de salud, etc... Después deambuló por Padang hasta encontrar la persona que buscaba. Era un salvaje de Borneo, un dayak, por el que se interesaban de vez en cuando los viajeros ingleses como cazador de tiburones, solamente por el placer de ver cómo los mataba. Porque el dayak trabajaba todavía a la antigua, armado solamente con un enorme cuchillo. Era, seguramente, caníbal, pero tenía su precio fijo: cinco libras por tiburón, además de las comidas. Aparte de eso causaba una impresión terrible, porque en los brazos, pecho y piernas tenía la piel rasguñada por los tiburones, y las narices y oídos adornados con dientes de tiburón. Le llamaban Shark, o tiburón.
Y con este dayak se estableció el capitán J. van Toch en la isla de Tana Masa.
Capítulo II
Los señores Golombek y Valenta
Era un verano demasiado caluroso para poder escribir algo, uno de esos veranos en los que no ocurre nada, pero absolutamente nada, en los que no se hace política y ni siquiera existe la «cuestión europea». Y, sin embargo, también en esa época los lectores de periódicos, tumbados en la agonía del aburrimiento a la orilla del agua o a la escasa sombra de los árboles, desmoralizados por el calor, la naturaleza, la tranquilidad campestre y, en resumen, por la vida sencilla y sana de las vacaciones, esperan cada día, para desilusionarse después, que los periódicos traigan algo nuevo, refrescante, algún crimen, una guerra o un terremoto. En fin, ¡ALGO! Y si no lo hay, tiran el diario amargado diciendo que «en los periódicos ya no hay nada, pero absolutamente nada que leer, y que no renovarán su suscripción».
Y mientras tanto, en la redacción están sentados cinco o seis individuos abandonados, porque los otros colegas se han ido también de vacaciones y estarán tirando con desprecio los periódicos, quejándose de que en todo el número no hay NADA, pero absolutamente NADA que valga la pena. Y de la linotipia sale el señor tipógrafo diciendo en tono de reproche: «¡Señores, señores, todavía no tenemos el artículo de fondo para mañana!»
— Bueno, pues ponga usted ese artículo sobre la situación económica en Bulgaria — sugiere uno de los abandonados.
El señor tipógrafo suspira ruidosamente.
— ¿Pero quién va a leer eso, redactor? Otra vez no habrá en todo el periódico NADA que valga la pena.
Seis caballeros abandonados levantan sus ojos hacia el techo, como si en él pudieran descubrir ALGO que se pueda leer.
— Si de pronto pasara algo... — sugiere uno.
— O si tuviéramos algún reportaje interesante — añade otro.
— ¿Sobre qué?
— ¡Qué sé yo!
— O... si se inventara alguna nueva vitamina — refunfuña un tercero.
— ¿Ahora en verano? — replica el cuarto — . Hombre, las vitaminas son cosas instructivas. Eso pegaría mejor en el otoño, cuando empiezan las clases.
— Dios mío, ¡qué calor! — dice bostezando el quinto — . Deberíamos escribir algo sobre las regiones polares.
— Pero, ¿qué?
— Bueno, algo como aquello del esquimal Welzl. Dedos helados, hielos perpetuos y cosas parecidas.
— Es fácil decirlo — interviene el sexto — pero ¿de dónde sacarlo?
Un silencio sin esperanzas se extiende por la redacción.
— Yo estuve el domingo en Jevícko — dice dudando el señor tipógrafo.
— ¿Y qué?
— Parece ser que está allí de vacaciones un tal capitán van Toch. Dicen que nació en Jevícko.
— ¿Qué van Toch?
— Uno gordo. Dicen que es capitán de un barco, ese van Toch. Algunos aseguran que ha sido pescador de perlas.
Golombek miró al señor Valenta.
— ¿Y dónde las pescaba?
— En Sumatra y en las Célebes... en fin, por aquellos parajes. Parece ser que vivió allí unos treinta años.
— Hombre, no es mala idea — dice el señor Valenta — . Podría hacerse un reportaje formidable.
¿Vamos, Golombek?
— Bueno, podemos probar — decide el señor Golombek bajando de la mesa en la que está sentado.
— Aquel señor es — dijo el posadero de Jevícko. En el jardín, junto a una mesa, se arrellanaba en su asiento un hombre gordo con una gorra blanca de marinero, bebiendo cerveza y garabateando con su dedo índice en el mantel. Los dos señores se dirigieron a él.
— Redactor Valenta.
— Redactor Golombek.
El señor grueso alzó la vista.
— What? ¿Qué?
— Soy el redactor Valenta.
— Y yo el redactor Golombek.
El señor grueso se levantó con dignidad.
— Capitán J. van Toch, servidor de ustedes. Very glad. Siéntense, muchachos, por favor.
Los dos señores se sentaron satisfechos.
— ¿Qué beberán, muchachos?
— Un refresco de frambuesa — indicó el señor Valenta.
— ¿De frambuesa? — repitió incrédulo el capitán — . ¿Por qué? ¡Posadero! Tráigales unas cervezas. Bien. ¿Y qué es lo que quieren? — dijo apoyando el codo sobre la mesa.
— ¿Es cierto que nació usted aquí, señor van Toch?
— Sí. Aquí he nacido.
— Por favor, dígame, ¿cómo llegó usted al mar?
— Vía Hamburgo.
— ¿Y cuánto tiempo ha sido usted capitán?
— Veinte años, muchachos. Y la documentación la tengo aquí — dijo golpeando enérgicamente el bolsillo de su chaqueta — para enseñársela a quien la quiera ver.
El señor Golombek tenía grandes deseos de verla, pero se contuvo.
— En esos veinte años, capitán, habrá visto usted una buena parte del mundo, ¿no es así?
— Sí, un buen pedacito. Sí.
— ¿Y dónde ha estado?
— En Java, Borneo, Filipinas, las islas Fidji, las Solomón, las Carolinas, Samoa, la maldita isla de Cliperton. Una serie de malditas islas, muchachos. ¿Por qué lo preguntan?
— Por nada, porque es interesante. Nos gustaría que nos contase muchas cosas, ¿sabe?
— ¡Aja! Entonces ustedes preguntan sin ton ni son, ¿no?
El capitán fijó en ellos sus ojos azul pálido.
— ¿No son ustedes de la pólice} Quiero decir, de la policía, ¿no?
— No, capitán. Somos periodistas.
— ¡Ah, de los periódicos! Reporteros, ¿eh? Entonces pueden escribir: Capitán J. van Toch, capitán del barco Kandong Bandoeng.
— ¿Cómo ha dicho?
— Kandong Bandoeng, de puerto Surabaya. Objeto del viaje: vacances... ¿cómo se dice?
— Vacaciones.
— Ah, sí, vacaciones. Pongan entonces en el periódico quién llegó a puerto. Y ahora, guarden ya sus notas, jóvenes. ¡A su salud, muchachos!
— Señor van Toch, hemos venido para que usted nos cuente algo de su vida.
— ¿Y por qué?
— Para escribirlo en nuestro periódico. Al público le interesará mucho leer algo sobre los países lejanos y lo que pasó y vivió en ellos su compatriota, un checo natural de Jevícko.
El capitán asintió con la cabeza.
— Es cierto, muchachos, soy el único capitán de Jevícko. Así es la cosa. Dicen que también hay aquí un capitán, pero será de alguna mecedora... Yo creo que no es un verdadero capitán — añadió confidencialmente — . Eso se mide según el tonelaje del barco, ¿saben ustedes?
— ¿Y qué tonelaje tiene su barco, capitán?
— Mil doscientas toneladas, muchachos.
— Entonces, usted es un gran capitán.
— Sí, muy grande — dijo van Toch con dignidad — . Muchachos, ¿tienen dinero?
Los dos señores se miraron un poco confusos.
— Tenemos, pero poco. ¿Acaso necesita usted, capitán?
— Sí. Necesitaría.
— Ya lo ve. Si nos cuenta muchas cosas, lo escribiremos en los periódicos y usted recibirá dinero.
— ¿Cuánto?
— Quizá... algunos miles — dijo magnánimo el señor Golombek.
— ¿En libras esterlinas?
— No, en coronas checoslovacas.
El capitán J. van Toch movió la cabeza.
— Coronas no quiero, tengo bastantes, muchachos. — Sacó del bolsillo del pantalón un gran paquete de billetes y dijo — : ¿Ven?
Después apoyó el codo en la mesa y se inclinó hacia los dos señores.
— Señores, yo podría proporcionarles un big business. ¿Cómo se dice?
— Un gran negocio.
— Yes, un gran negocio. Pero ustedes tendrían que poner quince... ¡esperen!, quince o dieciséis millones de coronas. ¿Qué les parece?
Los dos señores se miraron una vez más algo intranquilos. Los redactores, desde luego, tienen sus experiencias sobre las más extraordinarias clases de locos, estafadores e inventores.
— Esperen — dijo el capitán — puedo mostrarles algo. — Buscó con sus gruesos dedos en el bolsillo del chaleco, sacó algo y lo puso sobre la mesa. Eran tres perlas rosadas del tamaño de huesos de cerezas. — ¿Entienden ustedes de perlas?
— ¿Qué valor pueden tener? — jadeó el señor Valenta.
— Yes, lots of money, muchachos. Éstas las llevo solamente como muestra. Bueno qué, ¿quieren asociarse conmigo? — dijo alargando a través de la mesa su amplia mano.
El señor Golombek suspiró.
— Señor van Toch, ¡tanto dinero!...
— ¡Alto! — le interrumpió el capitán — . Ya sé... tú no me conoces, pero pregunta por el capitán van Toch en Surabaya, en Batavia, en Padang, ¡donde quieras! Ve y pregunta, y todos te dirán: «Yes, Captain van Toch, he is as good as his word.»
— Señor van Toch, no es que no le creamos — protestó el señor Golombek — pero...
— ¡Espera! — ordenó el capitán — . Ya sé, tú no quieres dar tu bonito dinero sólo porque sí. ¡Eso es elogiable, muchacho! Pero vas a invertir tu dinero en un barco, ¿comprendes? Tú compras el barco, te conviertes en naviero y podrás venir conmigo. Yes, puedes venir y verás cómo lo administro. Pero el dinero que se saque con él serífifty-fifty. Es un negocio honrado, ¿no?
— Pero, señor van Toch — pudo articular por fin el señor Golombek un poco agobiado — ¡si no tenemos tanto dinero!
— ¡Aja! Eso ya es otro cantar — dijo el capitán — . Sorry, señores, pero entonces no comprendo por qué han venido a verme.
— Para que nos cuente su vida, capitán. ¡Usted debe de haber vivido tantas experiencias!
— Eso sí, muchachos; ¡muchas experiencias tengo yo!
— ¿Ha naufragado usted alguna vez?
— ¿Qué quiere decir? Ship-wrecking! ¡Eso no! ¿Qué te has creído tú, hombre? Si me das un buen barco, no puede ocurrir-le nada. Si quieres informes sobre mí, pregunta en Amsterdam, pregunta.
— ¿Y qué tal los nativos de aquellas islas? ¿Conoció usted a muchos nativos?
El capitán van Toch sacudió la cabeza.
— Eso no es tema para gente culta. Esas cosas se callan.
— Pues cuéntenos cualquier otra cosa.
— Yes, contar — gruñó el capitán con desconfianza — . Y ustedes, después, van con el cuento a cualquier compañía y ella envía allí sus barcos. Te digo, my lad, que la gente es muy ladrona. Y los más ladrones son esos banqueros de Colombo.
— ¿Ha estado muchas veces en Colombo?
— Yes, muy a menudo. Y también en Bangkok y en Manila. ¡Jóvenes! — Dijo de pronto — yo sé de un barco muy útil a un precio muy barato, que está en Rotterdam. Vengan conmigo a verlo. Rotterdam está ahí al lado — y señaló con el índice por encima del hombro — . Ahora los barcos están muy baratos, a precio de chatarra. Éste es un barco de unos seis años, con motor diésel. ¿Quieren verlo, muchachos?
— No tenemos tiempo, señor van Toch.
— ¡Qué gente tan rara son ustedes! — suspiró el capitán, y se sonó ruidosamente en el cielo azul de su inmenso pañuelo — . ¿Y no saben de alguien que quiera comprar un barco?
— ¿Aquí, en Jevícko?
— Yes, aquí o cerca de aquí. Yo quisiera que este gran negocio lo hiciese alguien de mi tierra.
— Es usted muy bondadoso, capitán.
— Yes, porque los otros son demasiado ladrones y, además, no tienen dinero. Ustedes, como periodistas, deben conocer a los peces gordos de por aquí, banqueros, shipowners... ¿cómo se dice? ¿Navegadores?
— Navieros. No, no conocemos a nadie, señor van Toch.
— ¡Es lástima! — exclamó contrariado el capitán.
El señor Golombek trató de recordar.
— Quizá conozca usted al señor Bondy.
— ¿Bondy?... ¿Bondy?... ¡Espera! Ese nombre me suena — el capitán reflexionó — . Bondy... Yes, en Londres hay una Bond Street en la que vive gente muy rica. ¿No tendrá ese tipo algún comercio en Bond Street, muchachos?
— No, señor, vive en Praga y creo que nació en Jevícko.
— ¡Caramba! — Exclamó alegremente el capitán — tienes razón, muchacho. Aquél que tenía en la plaza una tienducha en la que vendía de todo. Yes, Bondy... ¿Cómo se llamaba?... Max, Max Bondy. ¿Así que, ahora, tiene un comercio en Praga?
— No, el que usted dice es el padre. Este Bondy se llama G.H., el presidente G.H. Bondy, capitán.
— G.H. — negó con la cabeza el capitán — G.H. no había ninguno. Como no sea Gustl Bondy... pero él no era presidente ni mucho menos. Un judito pecoso... ¡No puede ser él!
— Sí que puede ser él, señor van Toch. ¡Hace muchos años que usted no lo ha visto!
— Tienes razón, ¡muchísimos años! Puede que ese Gustl ya sea mayor. ¿Y qué hace?
— Es presidente del Consejo de Administración de la M.E.A.T. ¿sabe?, esa fábrica grande que construye calderas y cosas parecidas. Y, además, presidente de unas veinte sociedades y trusts. Un gran señor, capitán van Toch. Lo llaman el capitán de nuestra industria.
— ¿Capitán? — se extrañó van Toch — . Entonces, ¡no soy el único capitán de Jevícko! ¡Caramba! Así que Gustl es también capitán. Tendré que ir a verlo. Y, ¿tiene dinero?
— ¡Ya lo creo! ¡Montones de dinero, señor van Toch! Ése tendrá sus buenos cientos de millones. Es el hombre más rico del país.
El capitán van Toch estaba pensativo.
— ¡Y también capitán!... Muchas gracias, muchachos. Voy a buscar a ese Bondy; / know, yes, Gustl Bondy. Un judito pequeño era... Y ahora es el capitán G.H. Bondy. Yes, yes... ¡cómo vuela el tiempo! — dijo suspirando melancólicamente.
— Capitán, nosotros tenemos que irnos ya para no perder el tren de la noche.
— Les acompañaré hasta el puerto — dijo el capitán con la fuerza de la costumbre, y empezó a levar anclas.
— Me alegro de que hayan venido, señores. Conozco a un redactor en Surabaya, buen muchacho, yes, a good friend of mine. Un tremendo borracho, jovencitos. Si tienen interés, les puedo buscar un puesto en el periódico de Surabaya. ¿No quieren? ¡Está bien, muchachos!
Al ponerse en marcha el tren, el capitán J. van Toch les dijo adiós, despacio y con solemnidad, agitando su inmenso pañuelo azul. Al hacerlo, se le cayó al suelo una gran perla, de forma irregular. Perla que nunca encontró nadie.
Capítulo III
G.H. Bondy y su paisano
Es cosa sabida que, cuanto más importante es una persona, menos tiene escrito en la placa de su puerta. Un señor como el viejo Max Bondy, de Jevícko, tenía carteles sobre su tienda, a los lados de las puertas y en las ventanas, que decían que allí estaba Max Bondy, comerciante en toda clase de artículos al detalle, ajuares para novias, batistas, toallas, servilletas, manteles y sábanas, holandas y algodones, paño de primera calidad, sedas, cortinas, visillos, pasamanería y todo lo necesario para coser. Casa fundada en el año 1885.
Su hijo G.H. Bondy, capitán de industria, presidente de la sociedad M.E.A.T., consejero de la Cámara de Comercio, consejero de la Bolsa, vicepresidente de la Sociedad de Industriales, Cónsul de la República del Ecuador, miembro de muchos consejos de administración, etc., etc., tenía en su puerta una sencilla placa de cristal negro con letras doradas, en la que decía simplemente:
Bondy
Nada más. Solamente Bondy. Hay otros que escriben en sus puertas: «Julio Bondy, representante de la firma tal o cual», o «Dr. Ervin Bondy» o «S. Bondy y Compañía». Pero hay sólo un «Bondy» que es sencillamente «Bondy», sin ninguna indicación adicional. Según tengo entendido, el Papa tenía también escrito en su puerta solamente «PÍO», sin ningún título ni número. Y Dios no tiene puesta placa ni en la Tierra ni en el Cielo. Eso ya lo debes de saber tú, ¡hombre!, que Él vive allí. Pero esto no viene a cuento, y quede mencionado solamente, entre paréntesis.
Ante aquella placa de cristal se paró, un día de calor agobiante, un señor con una gorra blanca de capitán de marina, y se limpió el pescuezo con su pañuelo. «¡Maldita casa de nobles!» pensó, y un poco inseguro tiró del mango de latón de la campanilla.
En la puerta apareció el portero Povondra, midió con los ojos a aquel inmenso caballero, desde los pies hasta los galones de la gorra, y dijo con cierta reserva:
— ¿Qué desea usted?
— Oye, muchacho — resonó la voz del inmenso caballero — ¿vive aquí un tal señor Bondy?
— ¿Desea usted?... — preguntó el señor Povondra con frialdad.
— Dígale que quisiera hablarle el capitán J. van Toch, de Surabaya... Yes — -dijo recordando — aquí está mi tarjeta. Y entregó una tarjeta de visita al señor Povondra, en la que, bajo un ancla, estaba impreso lo siguiente:
El señor Povondra inclinó la cabeza y vaciló un momento. «¿Debo decirle que el señor Bondy no está en casa? ¿O que lo siento, pero que el señor Bondy tiene una importante conferencia?» Hay visitas que se deben anunciar, y otras que un portero como es debido resuelve por sí mismo. El señor Povondra sintió una atormentadora ausencia de intuición, que era la que le había ayudado siempre en casos parecidos. Aquel grueso caballero no podía contarse entre la acostumbrada clase de visitas que no se anuncian. No parecía ni agente comercial, ni funcionario de alguna sociedad benéfica.
Mientras tanto, el capitán J. van Toch se limpiaba la frente con su pañuelo azul, y curioseaba el recibidor.
— ¡Caramba! ¡Qué bien puesta tiene la casa Gustl! Parece el salón de uno de esos barcos que navegan de Rotterdam a Batavia. ¡Qué dineral debe de costar todo esto! Y entonces era un judito lleno de pecas... — se extrañaba el capitán.
Mientras, G.H. Bondy miraba sorprendido la tarjeta del capitán.
— ¿Qué es lo que quiere? — preguntó pensativo.
— No sé, señor — contestó respetuosamente el señor Povondra.
El señor Bondy tenía todavía en sus manos la tarjeta. Un ancla. Capitán J. van Toch, Surabaya. «¿Dónde está Surabaya? ¿No es por Java?» El señor Bondy sentía la impresión de algo extraño, lejano. «Kandong Bandoeng... eso suena a golpes de gong. Surabaya... Y hoy, precisamente, hace un tiempo verdaderamente tropical. Surabaya...»
— Bien, ¡hágalo pasar! — ordenó el señor Bondy.
En la puerta apareció un hombre inmenso, con una gorra de capitán de marina, que le saludaba.
G.H. Bondy salió a su encuentro.
— Very glad to meet yon, captain. Please, come in.
— ¡Hola, hola, señor Bondy! — exclamó jovialmente el capitán.
— Pero... ¿usted es checo? — dijo extrañado el señor Bondy.
— Yes, checo. Nosotros, señor Bondy, nos conocemos de Jevícko. Tienda de granos van Toch. Do you remember?
— Cierto, cierto — se alegró ruidosamente Bondy, pero sintiendo como una especie de decepción. (¡Así que no es holandés!)
— Sí, la tienda de granos van Toch, en la plaza, ¿verdad? No ha cambiado usted mucho, señor van Toch. ¡Siempre el mismo viejo! Y, ¿qué?, ¿cómo le va la tienda?
— Gracias — contestó el capitán atentamente — . Papá hace tiempo que se fue... ¿cómo se dice?
— ¿Murió? ¡Caramba, caramba! ¡Si es verdad! Usted debe de ser el hijo. — Los ojos del señor Bondy se animaron con los recuerdos — . ¡Hombre de Dios! ¿No es usted aquel van Toch con el que me pegaba yo en Jevícko cuando éramos pequeños?
— Yes, yes, ése soy yo — confirmó el capitán seriamente — . Por ese motivo me mandaron mis padres a Moravská Ostrava.
— Peleábamos muy a menudo, pero usted era más fuerte que yo — reconocía sinceramente el señor Bondy.
— Sí, sí. Usted entonces era un judito flacucho, y aguantaba mucha leña en el trasero... ¡Muchísima!
— Es verdad, mucha leña — recordó G.H. Bondy conmovido.
— Bueno, siéntese, paisano. Es usted muy amable al haberse acordado de mí. Y, ¿de dónde sale, capitán?
El capitán van Toch se sentó dignamente en el sillón de cuero y colocó su gorra en el suelo.
— Estoy aquí de vacaciones, señor Bondy. Sí, así es. Eso mismito.
— ¿Recuerda usted — dijo enfrascándose en los recuerdos el señor Bondy — cómo gritaba persiguiéndome: «Judío, judío, te llevará el demonio»?...
— Yes — dijo el capitán, y trompeteó conmovido en su pañuelo azul — . ¡Ay, sí, qué tiempos más hermosos aquéllos, muchacho! ¡Qué se le va a hacer! El tiempo vuela. Ahora los dos somos capitanes y ambos de bastante edad.
— Es verdad, usted es capitán — recordó el señor Bondy ¡Quién lo hubiera dicho! Captain of long distances... ¿se dice así?
— Yes, sir. A bighseaer. East India and Pacific Lines, sir.
— ¡Hermosa profesión! — Suspiró el señor Bondy — . Me cambiaría ahora mismo con usted, capitán. Tiene que contarme muchas cosas.
— Eso es lo que quiero — se animó el capitán — . Yo quisiera contarle algo, señor Bondy. Una cosa muy interesante, joven-cito.
El capitán J. van Toch miró intranquilo a su alrededor.
— ¿Busca usted algo, capitán?
— Yes, ¿tú no bebes cerveza, señor Bondy? A mí me ha entrado una sed en mi viaje desde Surabaya...
El capitán empezó a buscar en los inmensos bolsillos de su pantalón y sacó un pañuelo azul, un saquito de tela con algo dentro, una bolsa de tabaco, una navaja, un compás y un fajo de billetes de banco.
— Quisiera enviar a alguien a por cerveza. Quizá ese stewart que me trajo a esta cabina...
El señor Bondy tocó el timbre.
— ¡Déjelo, capitán! Encienda, mientras tanto, uno de estos cigarros.
El capitán tomó un puro con anillo negro y dorado y lo olfateó.
— Esto es tabaco de Lombok. Allí son grandes ladrones, a decir verdad.
Y luego, ante los ojos horrorizados del señor Bondy, aplastó el costoso puro en su potente palma y metió la picadura en su pipa.
— Sí, Lombok o Surabaya.
Mientras tanto, apareció en la puerta el señor Povondra.
— Traiga cerveza — ordenó el señor Bondy.
El señor Povondra alzó las cejas.
— ¿Cerveza?... y... ¿cuánta?
— Un galón — gruñó el capitán, aplastando la cerilla encendida contra la alfombra. En Aden hacía un calor terrible, muchacho. Yo tengo una novedad que contarte, señor Bondy. De las islas de la Sonda, ¿sabes? Allí se podría hacer un negocio formidable. A big business. Pero para eso, tendría que contarte toda... ¿cómo se dice?, the story, ¿no?
— La historia.