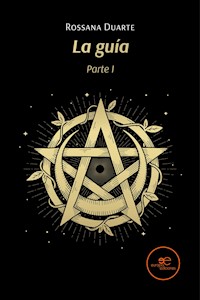
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Europa Edizioni
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta novela remueve el valor de ser mujer. Victoria, a pesar de no conocer su pasado ni su futuro, descubre en la isla de Lanzarote un presente que desmonta su vida entera, nada tiene sentido porque todo está basado en una gran mentira. Partir de cero y crear una nueva vida es la solución que encuentra para no decaer, pero ese nuevo comienzo, lejos de sanarla, le hace vivir en una nueva pesadilla.
Descubrir que el destino de cada uno es infranqueable, por mucho que intentes cambiarlo, creará que se cumpla la profecía para la que estaba destinada por derecho de sangre.
Varios mundos paralelos donde las brujas, eruditos, Seres de agua y dioses se mezclan para hacerle entender que nunca nada fue lo que parecía y que siempre esperaron su despertar.
Nunca habíamos estado solos, a pesar de tenerlos delante de nuestros ojos.
Rossana Duarte nace en Lanzarote en los años 70. En esta isla mágica, de donde son todos sus antepasados, es donde crece y vive hasta la actualidad. Muy pequeña descubrió que la manera de desechar, o pensar de forma más clara, consistía en escribir sus pensamientos y se convierte en algo cotidiano en su vida.
Interesada por todo lo relacionado con las letras, se convierte en una lectora libre sin tener en cuenta los diferentes géneros literarios, aunque los que más le llamaron la atención desde niña fueron los libros de terror y fantasía. La lectura se convierte en un mundo que la atrapa.
Hacer cuentos para sus hijos, relatos y narrativas se convierte en poco a poco en costumbre. En 2005 publicó su primera obra, titulada
Pequeños titanes: diario de una madre de la (Editorial Slovento), narrativa vital debido a la prematuridad de su hija, y de la cual en la actualidad se está preparando la tercera edición. Ha quedado finalista en varias ocasiones y han publicado algunos de sus relatos.
Este año está prevista la salida de varias novelas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Rossana Duarte
La guía
ISBN 9791220130219
I edición: Noviembre de 2022
Depósito legal: M-24113-2022
Distribuidor para las librerías: CAL Málaga S.L.
Impreso para Italia por Rotomail Italia S.p.A. - Vignate (MI)
Stampato in Italia presso Rotomail Italia S.p.A. - Vignate (MI)
La guía
Parte I
Para Alejandro, Andrea y Carlotta
que hicieron que mi vida siempre tuviera sentido.
Como todas las cosas invisibles, a pesar de no poder verlas, no significa que no existan. Todos estamos rodeados de fuerzas ocultas y llenos de temores, que algunas veces pueden convertirse en realidad, solo es cuestión de tiempo que el destino los muestre.
I DOLOR
Mientras conducía, mis lágrimas caían con tanta fuerza que casi me impedían ver lo que tenía delante. El viento manejaba mi larga melena castaña y ondulada por la ventanilla abierta, como si quisiera compactarse con el aire y también ponerse a volar. Mi maltrecha mente solo quería respuestas que no tenía, pero aun así me reafirmaba como agarrándome a algo invisible, diciéndome que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Constantemente me repetía que nada de lo que había dejado atrás era importante. El dolor de no tomar aquella decisión hubiese sido mi perdición. Olvidar lo ocurrido, como tantas veces, después de lo que me había hecho, como si no pasara nada, me rompería para siempre.
Adrián, ese novio, ese ser de mi absoluta confianza, en el que había depositado mi alma, mi corazón y todos mis secretos y pasiones, me había estado engañando desde el principio; desde el día que nos habíamos conocido. La confianza, qué difícil era entregarla en mi caso y qué fácil había sido, para él, maltratarla y pisotearla. El dolor que sentía era oscuro, no provenía en sí del hecho de un desengaño sexual, más bien procedía de la más pura deslealtad de alguien a quien le había confiado mi vida.
Siempre pensé que mi relación estaba basada en el respeto y el cariño, pero, ahora, en este momento, ese apartado dentro de las normas que habíamos impuesto dentro de la pareja, solamente yo lo había entendido y cumplido.
El dolor ciego, ese que no ubicas y casi no te deja respirar, llamado incomprensión, provenía de todas las partes de mi cuerpo llegando a ser desesperante. Pocas veces en mi vida lo había sentido, pero, esta vez, la sensación no solo me impedía respirar: casi me colapsaba cada poro de mi piel y cada reacción. Mi ego no estaba dañado y tampoco, mientras lo analizaba, se trataba de una humillación hacia mi persona provocado por sus actos; más bien, ese sentimiento que me estaba ahogando lo podía describir como sentirme usada y vilipendiada. Mi dolor provenía de lo estúpida que había sido desde el minuto uno al conocerlo. Una persona sabe cuándo las cosas no van bien en su relación, pero, en el afán de no perder a quien amas, incluso permites ir en contra de ti misma, haciéndole ver, y autoconvenciéndote de que solamente son paranoias tuyas. Siempre supe que algo estaba mal entre nosotros; no quería ponerle nombre para que no se acabara y tampoco analizarlo.
Trabajar en buscar y rebuscar en el fondo de las personas la base de su malestar, tratando de encontrar el detonante donde la mente había empezado a desconectar de la realidad buscando salidas en vicios, ansiedades o depresiones, eso es en lo que consistía mi día a día, en arreglar mentes ajenas sin herramientas para que, por sí mismos, pudieran hacerlo y repartir consejos que facilitaran la vida a mis pacientes. Dos trabajos simultáneos cada día, dedicarme muchas horas para ayudar a otros seres humanos a encontrar su basura interna para retirarla, y que volvieran a vivir partiendo de cero. Todo esto de manera despersonalizada para no empatizar más de lo adecuado, tal y como había aprendido.
¿Qué tipo de psicóloga era? ¿La de mirar a otro lado? ¿La de no querer indagar, para no sufrir?…
Pero, justo ante esas preguntas, mientras las lágrimas seguían corriendo sin poder reprimirlas, paré en seco mi mente y, durante un segundo, miré en el poco interior sano que me quedaba y me dije en voz alta:
—¡Victoria, el problema lo tiene él, no tú!
Una manera muy barata y básica para recomponerme de la culpa que mi interior reflejaba en lágrimas. Mientras conducía, el viento no aminoraba, pero el frescor que entraba me hacía bien; era como si me enfriara las ideas, haciendo que mi mente rebajara un poco el momento de ebullición en el que estaba sumida. Cómo cambia la vida en veinticuatro horas: de tenerla perfectamente estructurada y plena, pasa a ser una vida donde los miedos, las incertidumbres y los tantos porqués no tienen respuesta.
A la espera de que el semáforo en rojo cambiara de color, vuelvo al pasado. Solamente pienso en cuántas veces el piloto de la desconfianza había aparecido en mi cabeza, y en nuestra relación, convirtiéndolo yo en verde simultáneamente para no sufrir. Tenía que pasar por esta situación para entender el grado de cobardía y de autoceguera que yo misma me había impuesto. Siempre supe que el amor incondicional que sentía hacia él no era compartido en el mismo porcentaje, pero me conformaba con lo que diera con tal de que me quisiera, aunque fuera a su manera. Mientras me secaba parte de las lágrimas que seguían brotando, aparecieron sucesos amontonados y enredados. Mi mente me intentaba lamer las heridas, pero quería obligarla a recordar.
«¡Andrea!».
Ese pensamiento, tenía que cuadrarlo. ¿Por qué me venía a la cabeza, justo ahora?
¡Claro! Andrea, era una usuaria de mi gabinete, llevaba tratándola dos años por un desengaño amoroso y, realmente, no avanzaba prácticamente en ninguna sesión. La obsesión la corroía y el desespero de volver con un ex que la maltrataba a todos los niveles, así como la sucesión de excusas para salvarle provocaban en mí, algunas veces, rechazo como mujer. Dentro del mapa mental de Andrea estaba enquistada la culpa de hacer las cosas mal y por ese motivo su maltratador la había dejado. Claro, ella lo llamaba amor porque realmente el amor lo entendía de esa manera. Ese era el motivo por el que había aparecido en mi subconsciente. Yo era una Andrea más.
Recordé, en ese instante, la última vez que habíamos salido juntos a cenar, hacía un mes, a aquel asadero al que tanto me costó convencerlo de que lo adecuado era que fuera con él, como el resto de las parejas que irían, y, a pesar de asentir en mi planteamiento, notaba que no era más que un lastre. Al llegar a la sala reservada para tal fin, después de haber cuidado cada detalle de mi vestimenta y maquillaje para causar la mejor impresión, una mujer guapísima y considerada por todos como su mano derecha en la oficina, apareció y, de repente, dejó de ser mi pareja en su comportamiento y nada más buscaba un acercamiento hacia ella. Esta mujer de unos treinta años lo desnudaba con la mirada sin cortarse un pelo delante de su marido y de mi persona, mientras él, sin reparos hacia mi presencia, hacía lo mismo delante de todos los que permanecíamos en pie, sin ocultarse. Tanto uno como otro se saludaron sin pudor ni respeto con un beso tremendamente sonoro en la mejilla totalmente fuera de lugar, acompañado de un abrazo donde casi se rozaban más que se abrazaban.
Mi novio me había soltado la mano sin mirarme nada más verla acercarse, y habían desaparecido detrás de la barra de la sala muertos de risa. El sentimiento que me abatió en ese momento era de frustración y rabia. Todos dirigían la mirada hacia el marido y hacia mí, así que, como acto instintivo, nos presentamos y conversamos. Ninguno se atrevió a comentar lo que acababa de ocurrir, pero los dos fuimos conscientes de lo que nos estaban haciendo nuestras parejas en ese momento.
No eran ataques de celos yo no era así, pero, ante lo evidente, todos los comensales fijaban su mirada en mi persona, supongo que buscando una reacción con más carácter del que había mostrado. A fin de cuentas, sabían, después de ocho horas trabajando juntos, lo que yo en ese instante estaba viviendo. Ya habrían pasado unas horas del incidente inicial.
Recuerdo haber cenado y tomado dos copas de vino casi sin levantar la cabeza del mantel y, en ese tiempo, nadie se había acercado para darme conversación por mi ceguera. Tenía la opción de irme, pero mi cuerpo y mi mente se paralizaron casi impidiéndome levantarme de la mesa. Cada minuto que pasaba más me dolía el corazón, ¿realmente le perdonaría este bochorno o justificaría la situación para salvarlo de nuevo? Mi mente ya empezaba a juzgar la manera de darle la vuelta para perdonarlo.
Yo llevaba cuatro meses horribles llorando la muerte de mi madre, a la que echaba tremendamente de menos —otra vez, mi mente reproducía mis miedos internos de abandono, recordándome que él necesitaba el sexo y que yo no se lo estaba ofreciendo—.
¿Cuántos miedos necesitaba solucionar para empezar una vida sola?
Otro momento crucial, que guardé en mi gaveta escondida para no dejarlo, me ocurría en nuestros paseos delante de casa. Cuando, de casualidad, se encontraba en nuestro camino a alguien de su pasado o de su trabajo, cuando hacía mi presentación se refería a mi persona como su pareja, pero con la coletilla siempre detrás de esa frase «con la que no llevo tanto tiempo», para restarme importancia delante de la persona con la que conversaba. Ni un gesto de cariño en público ni una comida con sus compañeros cuando quedaban para cenar… Conmigo no contaba, a no ser que no tuviera planes y nos quedáramos en casa. Cada año que pasábamos juntos, más me acostumbraba a las migajas, pero cuando se daba cuenta de mi molestia, lo solucionaba rápidamente con detalles ínfimos que me proporcionaban consuelo y lo volvía a perdonar.
¿Me quería? Pues creo que no, soy de las que siempre creyó que a quien quieres no lo lastimas o ¿quizá nunca me había querido?
Una gran pitada me sacó del letargo. El semáforo estaba en verde. De nuevo, mi memoria retrocedía al momento en que me había dejado, antes de irse al trabajo, antes de que despertara, un sobre con una rosa encima de la cama.
—¡Cómo nos gustan a las mujeres semejantes tonterías, para perdonar los agravios sufridos! —pensé.
Esa promesa con la que yo fantaseaba a la hora de celebrar mi cumpleaños; ir a la playa más bonita del mundo que estaba en la isla de Lanzarote, después de tantos años diciéndoselo, había sido el regalo perfecto en el momento perfecto ya que él sabía que ya no aguantaría muchísimo más tiempo en la relación; estaba muy desgastada. Ese viaje que había soñado más de una vez como si fuera mi oasis, mi propio paraíso, donde yo había jurado de nuevo hacer borrón y cuenta nueva junto al amor de mi vida, de nuevo, me había hecho olvidar todo lo anterior. Dos días de ilusión cambiando turnos en el trabajo, yendo a comprarme bikinis, toallas monas y ropa para él, para cada día, para que estuviera más guapo todavía. Mi corazón latía fuerte y con demasiado amor para plantearme alguna duda.
Qué absurda era y qué básico mi comportamiento. Las mujeres enamoradas cómo nos conformamos con cualquier detalle pensando que es una gran proeza. Solamente hacía trece horas de la caída de mi venda y de ganar la consciencia y autocrítica que me estaban permitiendo ver la realidad de la mierda de vida que tenía, simplemente, por mis miedos al fracaso y a la soledad.
Solamente tres años atrás, antes de conocerlo, yo era una chica de veinte años que soñaba con que mi jefe me visualizara. El hombre más guapo del mundo y el mejor psiquiatra. Muy bueno en su trabajo y admirado y reconocido por todos e, incluso, por mí. Todo era lo más en él.
Entré como becaria en aquel hospital privado y, antes de que pasaran dos minutos haciéndome la entrevista de trabajo, ya me había enamorado. Su mirada, su manera de hacerme sentir importante en aquellos minutos que pasé a su lado y el resultado de haber sido la seleccionada para el puesto me habían hecho pensar que quería comprobar quién era. Hasta el momento de conocerlo, mi vida había transcurrido en mi hogar en Madrid con mi madre, en la universidad y en la biblioteca. El objetivo que perseguía había sido trabajar ayudando a la mayor cantidad de gente posible.
Conocer a alguien no entraba en mis planes, mi destino lo había enfocado, más bien, en otro tipo de lucha. La tesis de mi grado había estado basada en el absurdo de los apegos. Pero ahí estaba yo, apegada hasta el fondo. Mi dedicación a él, a su mundo abandonando el mío, fue plena y consciente; solamente quería agradarle, que estuviera cómodo conmigo y que me conociera realmente. Yo pensaba que con todo lo que yo lo amaba, bastaría para los dos, qué feliz era incluso con desprecios, esos que ahora podía ver de manera nítida.
Nunca me había dado cuenta de la capacidad que estoy sintiendo ahora. Soy consciente de la cantidad de tráfico que me rodea mientras conduzco, pero, a la vez, estoy ida y perdida en mi interior sintiendo como cuchillos afilados las situaciones donde me hacía la ciega, la sorda y, por supuesto, la muda para no molestarlo con mis tonterías, como me solía decir. No quería que se acabara; yo sí lo quería con toda mi alma, de eso sí estaba totalmente segura.
¿Cómo había llegado al aeropuerto? No lo recordaba, pero ya estaba aparcando.
Una vez que entregué las llaves del coche de alquiler, después de hacerle entender a la chica del mostrador que no sabía cuándo entregaría mi expareja el segundo coche y que yo solo haría la entrega de este, fui consciente de que no tenía novio, no tenía padres ni hermanos ni primos; en ese momento, entendí que me encontraba sola en el mundo. Incluso había perdido, hacía años, a mis antiguas amistades por jugar solo a una ficha en mi vida.
Necesitaba un billete urgente a Madrid, mi desespero por huir era evidente y el motivo no era otro que un desengaño amoroso. Las personas que me atendieron — dos mujeres maravillosas— se percataron de este hecho, porque no pararon hasta encontrarme un asiento libre. Sus caras eran un poema y la mía de total agradecimiento. En el vuelo en que podía irme de su lado era uno de Iberia, pero todavía quedaban cuatro horas para llegar a casa. Nunca mejor dicho: a mi casa. Lanzarote, la alegría de sus gentes, de sus calles, la luz magnética que me había hecho esos cortos días tan tremendamente feliz se disipaban en mi pensamiento oscuro.
¿Cómo pudo llevarnos a las dos a la misma isla? ¿Qué promesa le habría hecho a aquella chica que no llegaba ni a los dieciocho años? ¿Ella sabría que yo era su verdadera novia o ella pensaría que la verdadera novia era ella?
¿Cuántos meses de embarazo tendría, si ya era tan evidente la barriga? Demasiado dolor había generado de manera gratuita o, a lo mejor, ya lo tenía planeado, para abrirme los ojos y se acabara lo que me había parecido una vida idílica. Nunca lo sabría, nunca más le daría la oportunidad de acercarse a mí. Mis ojos azules, esos mismos tan llenos de vida y de ilusión que recordaba tener, habían desaparecido para dar cabida a estos que ahora poseía, tristes y rojos de tanto llorar. El espejo incrustado en el cajero automático del aeropuerto me recordaba también las horas sin dormir. Curiosamente, no sentía vergüenza de mi apariencia, sentía que me merecía estar así por mis decisiones y mi cobardía permitiendo todo esto. Despreciada y llena de dolor por la martilleante pregunta sin respuesta una y otra vez… «¿Por qué?».
Sentada en las sillas correlativas de la sala de espera, con la mirada puesta en el infinito, volvía a retroceder a esos cuatro días que llevábamos en la isla más bonita del mundo, como la bauticé. Había estado con él, si unía las horas, diez en total. ¡El resto, sola!
Me hablaba de continuas reuniones y problemas diarios con especialistas de su campo y con reuniones en el hospital... Ese era el motivo por el que me había alquilado un coche para mí, para que pudiera moverme mientras él trabajaba. Mientras lo estaba pensando, yo misma sonreía.
«¡El muy cabrón!».
Se me escapó una gran sonrisa al pensar y decir ese taco, yo controlaba las expresiones como nadie, me parecía de muy mal gusto decirlos, pero me había sentado bastante bien.
«Victoria, te vino bien», me repetía… «Dentro de lo malo, ya pasó. Ya sabes quién es y lo que suponía en tu vida. Que esté fuera de ella es el mejor regalo que te ha hecho».
Llegué a Madrid en hora punta. Qué alegría respirar aire diferente al que él respiraba, aunque fuera con más polución. Prometí, mientras me despedía de la isla, que cuando me recuperara, volvería a Lanzarote, nadie me alejaría de las ganas de conocer más a fondo esta tierra que cambió para bien mi destino.
Estar de camino a casa en aquel taxi, donde su conductor no paraba de decirme lo morena que estaba y qué suerte tenía de estar de vacaciones, ya llegaba a molestarme y se lo hice saber educadamente al no darle conversación. La parte donde él, el taxista, no había podido tener en tres años, la paz que tenía yo en mi cara me estaban dando ganas de vomitar.
—¡Gracias! —le dije al llegar a mi portal.
El resto de la tarde y de la noche, las pasé llorando y maldiciendo mi gran error. Cogiendo mis cosas y embalándolas, hasta que caí en la cuenta de que era mi casa no la de él, así que rompí mis cosas plastificadas y comencé a guardar todas las suyas. Mientras sacaba de las perchas todas sus miserias y las doblaba para meterlas en las cajas, revivía la imagen en aquella playa idílica de nombre Papagayo y que tantas ganas tenía de conocer. La de mi cara descompuesta por la alegría de aquella chica, sin yo entender la confusión que estaba viviendo. Con qué cariño e ilusión lo había llamado desde lejos en la playa y había corrido hacia él por la arena con la cara de felicidad que solo una niña con zapatos nuevos podía tener.
—Pero ¿no me habías dicho que no podías venir porque estabas trabajando? —le había gritado a pleno pulmón mientras se acercaba.
Yo, en el mar; ellos, en la arena frente a mí. Yo, estupefacta mirándolo; él, mirándonos a las dos. Las personas que, minutos antes de haber entrado en el mar, nos habían visto besándonos en la orilla, también pendientes de la situación. En ese momento en el que ella lo besó mientras le decía lo contenta que estaba por ese regalo, por esas vacaciones, lo bien que se lo estaba pasando recorriendo la isla y lo triste que se sentía cada noche al esperarlo en el hotel, mientras le cogía la mano y se la pasaba por su barriga hizo que, sin saber por qué, las lágrimas no aparecieran.
Toda aquella inmensa playa de color turquesa y arena blanca estaba llena de gente caminando por la orilla, niños gritando, pero, en ese momento, mi soledad hizo que me sintiera herida, incluso de muerte. Mi reacción fue de lo más extraña, creo que sabía que me estaba enfrentando al fin de todo, al fin de la caída de su máscara y al fin de la caída de la mía.
Salí de la marea y él me dio la espalda mientras la abrazaba y la besaba a un metro de donde yo me encontraba. Cogí mi cesta donde tenía mi documentación y las llaves del coche con tanta rabia que creo que podría haber echado espuma por la boca. Sin toalla ni nada que me cubriera, tal cual estaba, empapada, caminé por la arena caliente en dirección a donde estaban los coches aparcados. Mientras caminaba a toda prisa, recordé mis esfuerzos poniéndome monísima con mis tentaciones para disfrutar los dos plenamente, pero, por mucho que lo intenté, no habíamos mantenido sexo por su cansancio, por su falta de sueño y no sé cuántas excusas más. Ahora sí que entendía sus cansancios.
La cantidad de arena seca acumulada en el camino casi me impedía avanzar, pero tenía que seguir el sendero, tenía que llegar al aparcamiento. Justo a mitad de camino, las bandidas lágrimas hicieron su aparición, obligando a mis ojos a nublarse. Mi cabeza no entendía y no digería. Buscaba la manera de centrarla; estaba perdida. Las ideas retumbaban, iban y venían, pero sin un orden, sentía que ya nada funcionaría porque yo no tenía vida sin él. La última conversación sobre tener una familia la había propiciado en el aeropuerto de Madrid, justo antes de venirnos. No quería hablar del tema. Se consideraba muy joven a sus veintiocho años para tener un hijo. Nunca había querido tenerlos conmigo, decía que no estaba capacitado para cuidar de alguien tan pequeño.
Mientras recordaba esto, me autoafligía más dolor, pero ese del que uno piensa que nunca en la vida se va a recuperar. Busqué las llaves de su coche, el mío lo había dejado aparcado en el hotel. Vacié la cesta en el suelo y nada, no estaban. Caminaría los dos kilómetros que separaban aquella playa idílica de la civilización, pero no iría de nuevo a su lado para buscarlas.
—¿Te llevo a algún lado? —me dijo una señora desde su coche que caminaba detrás de mí, supongo que oyéndome maldecir a mi ex.
—Sí, por favor —pude articular mientras me secaba las lágrimas, con tanto esfuerzo como el que se quita algo malo de la cara.
Me subí y me miró, mientras me decía:
—Pasa página, es mejor así. Mejor que te hayas enterado hoy, que hacerlo dentro de dos años. A los hombres tienes que mantenerlos a raya en cuanto a tu respeto. Ellos no piensan con las neuronas de la cabeza, lo hacen con otras. Tu destino es otro, desde luego, está claro que no es con él.
En el momento de poner en marcha el coche me dijo lo siguiente:
—Por cierto…, perdona, era tu vecina en la parcela de playa que ocupaste. ¿Dónde te llevo?
—Donde haya una parada de guagua, por favor. De ahí, llegaré al hotel.
—No tengo nada que hacer ahora mismo, te acerco y te ahorras el mal trago de estar llorando por la calle.
—Gracias, muy amable —pude articular—. Estoy alojándome en Puerto del Carmen, en la zona de la avenida de las playas, justo al lado del centro comercial. Le pago la gasolina y lo que quiera.
—No te preocupes, podría ser tu madre y, desde luego, si a una de mis hermanas le ocurriera algo así fuera de Lanzarote, me gustaría que la ayudaran. Yo ahora hago como si tu madre me enviara. —Se me acercó y me secó parte de las lágrimas de mi cara que ya eran como torrentes—. Buena zona y ubicación la del hotel, la conozco bien —dijo cambiando de tema—. Por cierto, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Ana.
—Perdona mi falta de educación, me llamo Victoria — le contesté mientras sorbía los mocos, evitando así que se cayeran en mi camisa—. Gracias por acercarme. Tendré que tomar decisiones que nunca imaginé que haría, y menos en esta situación. Pero es lo que hay, y lo que tengo que hacer, no me queda otra.
Puso música y, durante el trayecto, prácticamente no hablamos. Mis ojos se perdían mirando hacia fuera el paisaje, pero no lo veía por las lágrimas y por el modo de trance que había adoptado perdida en mis recuerdos. Solo le daba vueltas a lo que en ese momento me había hecho.
Al bajarme del coche, ella hizo lo mismo y me dio un abrazo cálido y duradero.
—Llegamos. ¡Cuídate! El destino nos acaba de unir. Algún día volverás a esta maravillosa tierra y entenderás que, a veces, las cosas pasan porque están en nuestro destino. Lo que hoy te parece un mundo de sufrimiento, te llevará a tu libertad.
—Gracias, gracias de nuevo —le contesté mientras mis lágrimas no dejaban de caer.
Me hizo daño saludar al portero del hotel apostado en la entrada después de preguntarle tantos destinos a los que ir en la isla y demostrarle mi felicidad en tantos días.
A la vez que me abría la puerta, me dijo bajito:
—Señorita, cualquier necesidad que tenga, nos llama.
—Gracias —le contesté sin mirarle a los ojos.
Ahora, todo era diferente. Yo era diferente y mi vida y el enfoque que tenía que darle, igual. En este presente que tenía delante, mientras seguía empaquetando, me encontraba en territorio seguro para llorar como si no hubiera un mañana, pero me negaba a más desgaste. Una vez consideré que había acabado de aniquilar cualquier recuerdo de ese miserable, llamé al portero para que subiera a mi piso. El pobre señor, vigía realmente de lo que pasaba en las vidas de cada vecino de mi edificio, había sido testigo de mi felicidad el día que nos habíamos ido de vacaciones y, ahora, lo estaba siendo de mi desesperación. Nada más llamarlo para que me abriera el portal al bajarme del taxi, caminaba hacia mí con una sonrisa que nunca le había visto, pero, al mirarme, había bajado la cabeza y con un «Buenas tardes» lo había dicho todo. Supongo que, desde su lugar de trabajo, me había oído, mientras había pataleado y gritado a pesar de taparme la boca con la almohada en la cara para evitar escándalos.
En este transcurso de tiempo, el móvil no había parado de sonar.
—¡No me llames más! —grité mientras volvía a colgar y a llorar.
Cerré todas las contraventanas y, justo antes de quedarme dormida, pensé en mis recién cumplidos veinticinco años. Qué ironía del destino.
Sobre las tres de mañana desperté, y aun así miré su foto que no había embalado por descuido, a la que di un manotazo tan fuerte que la desplacé de la mesilla de noche hasta la puerta del baño. Me duché y, en bragas, sentada en el borde de la cama pensé en qué hacer que me hiciera sentir bien. Mi madre, su calor y su comprensión hicieron presencia en mi cansado cerebro y de manera autómata me acerqué a la caja que ella misma había hecho y tenía en la última balda de mi ropero.
Busqué en todas las cosas que guardaba de ella a lo largo de los años; mientras miraba esos recuerdos que me estaban haciendo sonreír, encontré la dirección de su casa, esa maravilla que se había comprado con su pareja y que me habían dejado los dos como herencia en los Alpes.
Marcus y ella se habían conocido y convertido en pareja en el centro de voluntariado que asistían los dos. Me lo tomé estupendamente y me dio alegría saber que ella, por fin, podría rehacer una historia de amor después de haber perdido a mi padre. Tenían una complicidad increíble y se notaba. Desde ese momento, empezaron a quedar cada vez más hasta que decidió irse con él, parecía que habían pasado ya mil años de eso a pesar de haber transcurrido solo uno. Sé que estaba bien y feliz, no paraba de hablar de todos los rincones del pueblo más tranquilo y acogedor del mundo según los dos.
Recordar el sonido de su risa me hacía tanto bien; sus ojos mirándome mientras comía esperando mi confirmación de su plato inventado… Qué poco me había permitido el destino estar con ella. Recordaba una de las últimas veces que había escuchado su voz. Y, de manera inmediata, busqué todos los audios que mantenía en mi móvil. ¿Cuánto lloré?, no lo sé, aunque la última vez que pude oírla no lo hice, como siempre. En esa llamada, me había cogido discutiendo con… el idiota, a partir de ahora no diría su nombre.
Recuerdo su voz desesperada sin consuelo. «Tranquila, mamá, explícate», le había dicho, en vez de haberme ido corriendo al aeropuerto para estar a su lado… Solo me repetía que no entendía por qué Marcus había muerto. Había fallecido de un paro cardiaco al enterarse de la muerte de su hija; ese había sido el detonante. Durante semanas, después del suceso, hablaba con ella a diario y cada día se iba recomponiendo y acogiéndose a que todos tendríamos que morir y a que el tiempo iría curando todo.
Yo no paraba de decirle que se viniera a Madrid una temporada para estar juntas, pero me daba una negativa a mi propuesta. Solo quería estar tranquila haciendo sus cosas y preparando no sé qué otras.
Otra vez aparecía la culpa en mi mente, por no haber sido yo la que fuera para estar a su lado en esos momentos, a pesar de no decírmelo, sé que tenía que haberlo hecho. Pasaron dos meses y se acercaba mi cumpleaños. Yo necesitaba que estuviera como siempre, pero ella me decía que hiciera algo con el idiota y que no pasaba nada porque ella no estuviera.
Así que, por supuesto, yo tenía un ultraenfado con ella desde hacía semanas al no querer regresar a Madrid conmigo, ella lo sabía más que de sobra porque se lo había hecho saber a gritos en una de las últimas llamadas. Mi egoísmo y yo, siempre igual. Yo pensando en mi fiesta y mi pobre madre haciendo el duelo de su marido y aguantando en la distancia mis absurdas quejas.
Ya habían pasado cinco meses desde que la policía de Suiza me había llamado para comunicarme su fallecimiento. Cuántas cosas había vivido y cuántas me quedarían por superar. Tenía la repatriación de sus cenizas firmadas dos años atrás, por si le pasaba cualquier cosa y, desde Suiza, me habían confirmado que no hacía falta que hiciera nada, que todo estaba arreglado, que esperara sus noticias del traslado y llegada a Madrid. Pensé en ir a buscarlas a Suiza, me daban esa posibilidad, y luego pensé en no hacerlo, agarrándome a que ya no podía hacer nada por ella, cuando la realidad no era otra cosa que no dejar solo a Adrián en Madrid, ante la negativa de acompañarme. ¡Qué tonta e ilusa he sido siempre! Realmente, la madurez de la que había presumido tanto hizo que mis cimientos internos temblaran.
Cuántas cervezas había perdido con aquellas amigas de verdad que saqué de mi vida; cuántos viajes para ver a mi madre y a Marcus no había hecho por estar con él, cuántos eventos laborales, formaciones en otras comunidades, celebraciones de ascensos de compañeros y compañeras… A cuánto había renunciado para que no hubiera motivos para dejarme.
—Sí, Victoria —me dije seriamente—, tu miedo era que pasara lo que ha pasado.
Con veinticuatro años, ya era huérfana de madre. De mi padre, nunca quiso contarme nada, que me hiciera a la idea de que se había inseminado, que no se me ocurriera indagar nada sobre él. Hacía unos años lo había intentado por última vez y el resumen que me hizo para que parara fue:
—¿Ha estado alguna vez en tu vida?
Siempre me decía que, entre sus cosas, una vez que ella muriera, encontraría todas las respuestas sobre mi padre, pero ahora, según ella, no me hacían falta. Un hombre que nunca quiso verme ni conocerme no lo quería en mi vida o igual sí, pero no lo reconocería nunca.
Al pensarlo, me di cuenta de que no había hecho nada más a lo largo de mi vida que posponer todo sin resolver nada realmente. Mil veces nos enfadamos, por decirme que Adrián era un vividor y que solo estaba conmigo por tener con quien dormir y no estar solo, que no era bueno conmigo, que abriera los ojos, que tenía que ser valiente y dar el paso, que me fuera con ella a Suiza y, una vez allí, me tomara mi tiempo, pero que pensara que todo tenía un ciclo, y el mío con él ya se había acabado. Una vez más, no la escuché.
—¡Cuánta razón tenías!
Desde su muerte, no había habido un solo día en que no me sintiera mal por no haber estado a su lado, por no ir a verla, por ser tan estúpida en definitiva.
—Me enseñaste a cuidarme y a no tener que depender de ningún hombre, pero yo no te hice caso en ninguna de esas lecciones.
Con los ojos cerrados, puedo verla llegando a casa cuando vivíamos juntas, diciéndome cómo le gustaba aquel señor de cincuenta años, gracioso y tan atento con ella.
¡Cuánto la echaba de menos a diario! Solo yo lo sabía.
Llorando en mi cama, me dormí.
Al amanecer, terminé de embalar todo lo que me molestaba de mi ex y me centré en lo que necesitaría para instalarme unas semanas, todo lo que vi necesario me cupo en una maleta. Mi madre y yo teníamos la misma talla y seguro que, con el gusto que tenía, aprovecharía su ropa con orgullo. No tenía ninguna intención de divertirme, solo quería curarme, así que casi que con unos buenos pijamas sería suficiente. El pobre del portero me acompañaba al garaje una y otra vez a depositar todo lo que ya era pasado en mi vida, sus cosas y él mismo como persona se habían quedado en ese lugar olvidado para siempre.
—Por favor, Manuel, si apareciera mi excompañero de piso, le comunica que saqué sus cosas y que lo acompaña usted a recogerlas al garaje. También, cambie la cerradura de mi casa y, por supuesto, no le puede entregar las llaves a nadie. Yo mañana, una vez me pase la factura, la abono. Esa persona es non grata en este edificio. Una vez tenga lo que viene a recoger, no le permita entrar nunca más.
Solo me contestó:
—¡De acuerdo, señora!
El taxi pasó por la sucursal de mi banco como le había propuesto y saqué bastante dinero en efectivo, por si en ese pueblo de montaña no había cajero. Me voy lejos del dolor, al consuelo de mi madre en forma de recuerdos. Allí cerraré todo lo que tengo abierto. Un gran suspiro incontrolable sonó cuando pagué al taxista y salí de nuevo a la calle con mi maleta. Parada en la acera, leyendo el cartel de salidas y siendo consciente, por primera vez en mi vida, de que emprendía rumbo a lo desconocido, sin nada ni nadie en qué apoyarme.
Era la segunda vez en veinticuatro horas que huía en un aeropuerto, también sin billete esta vez. Por suerte, a las dos de la tarde había un vuelo a los Alpes suizos. Tenía la dirección en el móvil, ya vería cómo llegar a mi destino una vez estuviera allí.
Mi cara de pocos amigos está siendo admirada por todos, como si tuviera monos y los entiendo, yo también me miraría. Por fin, hacía lo que tenía que haber hecho desde hacía mucho tiempo ¡Para ser hija única, la verdad es que era una mierda de hija!
—Salida del vuelo 34 72 98 con destino a Suiza. Por favor, señores pasajeros, embarquen por la puerta 76 b.
Me levanté de mi asiento de la cafetería y, con el portátil en una mano, me dirigí a mi nueva vida.
Esa misma mañana, me había dado de baja en el departamento de recursos humanos de mi empresa. Enviaría la documentación para arreglar el paro desde Suiza, una vez instalada.
Jaime, ese compañero que, desde siempre, sutilmente me decía que descansara de esa relación porque él no era bueno para mí, a pesar de ser colega de Adrián, me había llamado al enterarse de mi baja.
—Déjame hablar y no digas nada. Eres una tía maravillosa y que nadie te haga pensar lo contrario. Muchísima suerte y un beso enorme de todos lo que sí te hemos conocido, querido y respetado.
Solo salió de mi boca una palabra:
—¡Gracias!
El vuelo había sido bastante pesado y la pareja que tenía sentada, uno a cada lado, estaban bastante enfadados. Nada más sentarme, les pregunté si querían ir uno junto al otro, que yo me cambiaba, pero, al unísono, dijeron que no. Se pasaron todo el viaje discutiendo en bajito y alongando las cabezas hacia delante para insultarse. Yo ya estaba tan tensa que, al mirarme, pararon.
Llegar a Ginebra, coger el coche de alquiler y un mapa se habían convertido en mi misión nada más aterrizar. El francés lo llevaba bastante bien, el inglés un poco peor, pero me defendía.
—Victoria, positiva, ¡llegarás! —me repetí mientras me ponía vaselina en los labios esperando mi turno de salida en el avión—. Estás de vacaciones, es agosto, y te queda mucho por descubrir y curar. No se merece ni un duelo pequeñito en tu cabeza, no se merece nada.
Mamá, me había escrito la ruta por email, para cuando quisiera darle una sorpresa. Solo tendría que seguir sus indicaciones y buscar el punto de información. Alquilé un coche que casi me cuesta la vida elegirlo. La zona de recogida del rent a car, donde estaba aparcado, tenía pintado de turquesa el suelo, y en las paredes estaban representadas palmeras y helechos en diferentes tonos de verde, realmente era un lugar para admirar. Al salir a la luz de la calle, lo primero que noté fue el aire más puro y fresco que había sentido nunca. Era como si mis pulmones absorbieran energías positivas, eso provocó una mini sonrisa de la que fui consciente. Empezaba a tener refuerzos positivos.
Desde que había llegado, todo eran contrastes y mezclas de colores distintos en los que me había movido a lo largo de mi vida. Las ciudades suelen ser grises y en tonos neutros, pero aquí, en este lugar del mundo, todo tenía una luz… Era como si fuera todo en color caramelo. Me estaba gustando la idea de haber llegado. El país de los relojes y el chocolate, ¡qué maravilla! La ruta para seguir desde el aeropuerto me hacía ver una ciudad como todas, pero, al empezar a salir de ella, la magia del color verde fuerte en la naturaleza y la arquitectura de sus casas elegantes y camperas les regalaban a mis ojos una ilusión tremenda de cosas nuevas. Como a los treinta kilómetros de mi punto de partida, vi un lago enorme y majestuoso color verdoso turquesa y de aguas muy tranquilas. Estaba rodeado de bosques y piedras enormes repartidas por sus bordes. Tenían mesas fijas y sillas pegadas a estas, por lo que todo ese entorno hacía más que apetecible pasear. Había personas corriendo en los senderos y otros comiendo. «Qué lugar más armonioso», pensé.
Mi llegada a Lanzarote y su paisaje lunar había sido único y sorpresivo para bien; me había acogido una paz enorme y hasta en mi pensamiento había aparecido la idea de vivir en algún momento allí en esa isla, pero llegar a este sitio, que era el antagonismo, también me causaba alegría. Este contraste era igual de sorprendente.
Las grandes montañas que tenía frente a mí, aun con nieve en el mes que nos encontrábamos, me parecían una imagen de las postales que mamá me enviaba de vez en cuando, recordándome todo lo que me quería. Cuando recibí aquella fatídica llamada desde Suiza informándome de su fallecimiento, yo estaba trabajando. El teléfono se cayó de mis manos y mis compañeros me llevaron a la calle a que cogiera fresco.
«¿Cómo podía permitirse morir y dejarme sola en el mundo?».
Ese había sido mi primer pensamiento. De repente, el vacío que dejó hasta el día de hoy, había estado ahí, instalado sin querer irse. Muchas veces sentía que no debía perdonarla por haberse ido de mi vida, pero, en este momento, creo que no debo dejar de evocar recuerdos negativos; ahora, tengo que centrarme en recuperarme.
El GPS me daba las instrucciones y, según ascendía, el frescor se hacía más evidente. Cerré por completo la ventanilla del coche y con las dos manos en el volante seguí aquella ruta en espiral, sintiendo cómo empeoraba el asfalto en cada curva. La carretera que iba directa a la montaña tenía tantos baches que sortearlos estaba siendo una odisea.
Solo pensaba en qué pasaría si se rompiera el coche. No había preguntado por la documentación y teléfono de una grúa. Un cartel me indicó que, a tres kilómetros, estaba el pueblo de Fermat, el mejor pueblo de Suiza según mi madre, y mi nuevo destino de vida para pasar unas semanas. Al llegar, era como si se tratara del pueblo de los enanos de Blancanieves. Sus casas llenas de maderas de colores y el humo saliendo de ellas en agosto, sus jardines perfectamente simétricos y coloridos, así como sus calles rectas muy limpias y bien señalizadas.
Paré en seco al comprobar que uno de los grupos de turistas se había empeñado en cruzar por delante de mi coche que seguía en marcha.
—Su destino se encuentra a diez minutos —me informó desde el GPS aquella voz que me había acompañado en todo el trayecto.
«Bienvenidos a Fermat», decía aquel cartel en varios idiomas. «Altitud: 3 080 metros».
Bajarme del coche me hizo desperezarme y sentir que el culo y la espalda seguían en su sitio a pesar de llegar a dudarlo. Aparqué y, al levantar la mirada, descubrí una preciosa propiedad: mi casa. Saqué las llaves de la guantera, el llavero llevaba desde siempre con su letra escrita. Las cinco llaves de mi madre: el arma de matar, nos reímos a carcajadas al entregármelas en uno de sus viajes a Madrid. Al cerrar el coche, me dirigí a la puerta de entrada de la casa más bonita que nunca había visto.
Como siempre, no había exagerado con la información que me daba, era preciosa por fuera. Ese jardín que daba a la calle estaba cuidado y lleno de rosales de todos los colores, esas flores que mi madre ya no podía disfrutar. Un sentimiento de pena me abatió por unos instantes, pero ya, en ese día, no podía llorar más de lo que había llorado, ya no me quedaban más lágrimas.
La entrada, a pesar de haber pasado el polvo por debajo de la puerta, era monísima, con un gusto exquisito.
Colores cálidos en marrones en las paredes y muebles blancos. El suelo, toda una tarima de madera clarita y las lámparas de lágrimas, como siempre le habían gustado. La cocina y el salón, sin paredes, solamente dos columnas en medio, y una isla para cocinar, que se parecía mucho a las cocinas profesionales que salían en los programas de la tele. Dos plantas de superficie abajo, aseo, cocina, hall y salón. Arriba, tres habitaciones, dos baños completos y una terraza que daba desde el dormitorio principal a las cordilleras más altas y más puntiagudas que nunca había visto. No tenían vecinos cerca, las parcelas eran bastante grandes, tampoco vallas que delimitaran la casa, así que la sensación de diáfano, tanto en la calle y dentro de la casa, la hacían amplia y muy acogedora.





























