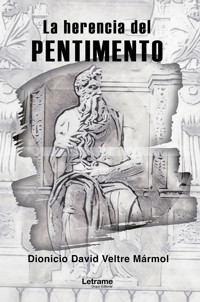
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La herencia del pentimento es producto de vivencias y creencias que, como el polvo de estrella que nos creó, fueron viajando desde tiempos inmemoriales por entre las fibras de la historia humana. Si una obra como el Quijote o el mismo David de Miguel Angel les parece fascinante, también lo debería ser el papel donde fueron recreadas o diseñadas esas obras. Para mi lo son, y por ello esta historia que nos lleva por un viaje, tanto histórico como surrealista, hasta una noción básica de la herencia humana. Ludovico, obsesionado con recuperar la fortuna de su apellido perdido, se enfrasca en una espiral de fracasos y torturas que salpican a su familia, heredando esa idea a Joaquín, su hijo, ferviente católico, que al igual que su padre se obsesiona con demostrar que un simple papel, que tenía desde que llegaron a Toledo, no tenía nada de simple, y que en sus fibras se escondían grandes historias de valor incalculable… Lástima que, al creer descubrir la verdad sobre su papel heredado, sus creencias y pasado se podrían ver afectados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Dionicio David Veltre Mármol
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz Céspedes
Diseño de portada: Rubén García
Supervisión de corrección: Ana Castañeda
ISBN: 978-84-1068-118-7
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
A mi padre, quien me heredó, no sólo la sangre y el nombre, si no sus sueños…
.
A mi querido José: profesor mentor y amigo, que desde los verdes profundos alimentó con historias mi herencia literaria.
.
«Soy más capaz de imaginar
el infierno que el cielo;
es mi herencia, supongo».
Elinor Wyle
I Ludovico
A veces, un papel en blanco esconde una gran historia. Una historia tal vez más sorprendente que cualquier pintura de algún gran maestro renacentista… al menos eso me pareció la historia del antiguo pliego de papel que mi abuelo guardaba con recelo del mundo exterior.
Aquel papel lo guardaba en una desvencijada caja fuerte escondida en un escritorio de roble tallado por un artesano toledano que ocupaba la mayor parte de la pequeña habitación que usaba como despacho. Un despacho abarrotado de libros viejos, pequeñas estatuillas y montañas de periódicos y revistas. Una vieja máquina de escribir rodeada de hojas amarillentas donde, desde hacía cuatro décadas, escribía sus memorias.
Fue en esas memorias sin publicar ni terminar, donde leí y descubrí la historia de aquel extraño y antiquísimo papel en «blanco» que mi abuelo atesoraba tanto y que resguardó hasta el día de su muerte.
Toledo no era la ciudad natal de mi abuelo. Él llegó a esta milenaria localidad al final de la guerra civil española, huyendo de los fascistas en Italia. Su padre los llevó hasta España procurando, con los pocos ahorros que les quedaba de la gran fortuna familiar, lograrse un puesto de comerciante de arte en la ciudad que había sido residencia de Doménikos Theotokópoulos, o como lo conocemos los simples mortales, el Greco. Ludovico Borja, mi bisabuelo, se jactaba de decir que su linaje provenía de los mismos Borgia, una de las familias más prominentes del Renacimiento florenciano. Su decadencia fue marcada por una guerra sin fin con los Medici. Dos papas en su haber familiar y la misma Lucrecia Borgia, son apenas unos de los parientes de mi abuelo, o al menos eso decía él. La estirpe familiar estuvo marcada por más tramas oscuras que historias diarias, pero eso es lo que enriqueció las memorias de Joaquín Borja, mi abuelo. El mismo Ludovico Borja rastreaba su linaje hasta la prole incestuosa de Lucrecia Borgia con su hermano César. La desgracia y el apellido de la familia mutó, desde este punto, hasta los Borja que se residenciaron en España, en el caso de Ludovico y su familia en Toledo en mil novecientos treinta y nueve. Ciudad que les recordaba mucho a algunas localidades de su Toscana natal pero que le llenaba de un aire más propicio para vivir en ese momento histórico.
Ludovico siempre se regocijó de ser un gran conocedor del arte renacentista, y del arte en general, y aunque no tenía dinero para coleccionar y comercializar grandes obras de los maestros renacentistas, esto no le impidió intentar instalar una galería de arte con los seguidores e imitadores del arte del Greco que hacían vida en Toledo. El mismo Ludovico buscaba a estos artistas, muchos imitadores del gran Doménikos, para forrar sus muros y hacer de merchandising entre los oficiales franquistas y los mismos nazis que visitaban casi todas las ciudades europeas en busca de grandes obras que adquirir.
Ludovico admiraba al Greco, a tal punto que así fue como nombró su galería. Galería El Grecco. Una pequeña sala ubicada en el callejón de Jesús número veinticuatro, antes llamado callejón del Mal Nombre, el callejón más estrecho de la ciudad. Arriba de esta sala, había una pequeña estancia y dos habitaciones y una diminuta cocina. Las vistas del cuarto principal daban a la calle, pero con calles tan estrechas al abrir las ventanas se podía saltar al otro edificio y Ludovico tenía prohibido abrir las ventanas de ese cuarto (no quería que algún ladrón o espía pudiera hacerse con alguna de sus obras maestras imaginarias).
Mi abuelo dormía en la habitación de atrás que compartía con tres hermanos más. Dos de sus hermanos, los más pequeños, murieron de hambre durante uno de los inviernos más gélidos y crudos que vio España en este último siglo, y la hermana mayor, la cual se fugó con un soldado nazi que estuvo en una oportunidad con un oficial de la Gestapo buscando unas pinturas del Greco, y que el mismo Ludovico les vendió asegurando que «Eran auténticas, del mismo maestro renacentista que había estudiado el estilo de Miguel Ángel». Cosa que el oficial nazi descubrió que era mentira, cuando intentó negociar su liberación al final de la guerra con unos oficiales y especialistas de las fuerzas aliadas que estaban investigando el paradero de cientos de obras de arte perdidas y robadas por los alemanes. Por suerte para Ludovico, este oficial embaucado, no pudo reclamar su estafa al ser ejecutado por los aliados en 1949 frente a un bunker alemán a las afuera de Berlín.
La habitación de mi abuelo daba al patio, un pequeño espacio donde apenas la luz del sol llegaba y se tendían las ropas. Un minúsculo trastero ocultaba las pinturas que Ludovico compraba a los artistas locales y que hacía pasar como del mismo maestro. En esa habitación, mi abuelo, siempre vio a Ludovico ir y venir al pequeño trastero, sacando los cuadros que le iba a mostrar a los posibles compradores.
Ludovico, buscó todo lo referente al Greco por todo Toledo. Recorrió cada rincón y callejón rastreando la casa del artista y su taller. En ese andar no pudo dar con alguna obra perdida del Greco, pero conoció a una docena de jóvenes que estudiaban arte y eran muy buenos haciendo copias de sus obras y de otros maestros. No era un solo sujeto quien hacía las pinturas, era más bien un juego que comenzó el grupo de jóvenes para estudiar las líneas, trazos y paletas de colores del artista. En una especie de imitación de los dadaístas, los «Grecos», cómo los llamó Ludovico, jugaban a representar obras lo más parecido al original, resultando que cinco jóvenes tenían el talento de un maestro.
Pablo, Juan Antonio, Gonzalo, Manolo y Pepe, eran cinco jóvenes muy entusiastas que frecuentaban la casa del Greco, convertida en museo en mil novecientos once. Desde niños, al salir del colegio ubicado en la calle Infantes, en pleno centro de la ciudad, recorrían medio pueblo hasta la zona oeste, cerca de la Puerta del Cambrón en la judería toledana. Ensimismados en las obras de arte, los cinco chicos conformaban una cofradía que se autodenominaba «Los cuidadores del Greco». Los jóvenes estudiaban arte en la escuela de Doménico Gugliota, un italiano residenciado en Toledo desde hacía más de treinta años y que se dedicaba, en muchas oportunidades, a criticar y a atacar a los encargados del museo de la casa del Greco ya que, según su percepción, el trabajo que hacían con el montaje de las obras era deprimente y vago, obra de un funcionario que sólo estaba en un puesto como ese por ser franquista. Al principio, estas críticas se realizaban en vagas conversaciones informales con su grupo de allegados que no pasaban a mayores, pero llegó un momento que un funcionario franquista lo escuchó en un café decir que «Si el Greco pintó con tinta y con el alma, Franco lo hacía con mierda y orín», refiriéndose a los directores y curadores que se nombraban para el museo del Greco. Al día siguiente, cuando los chicos se acercaron a la escuela no les sorprendió que un gran papel estuviera en la puerta cerrada del taller de Doménico, informando que la escuela estaría cerrada hasta nuevo aviso. Su maestro había tenido una emergencia familiar en su natal Palermo; cosa que nadie se atrevió a poner en duda, más por saber la verdad de los hechos que por la excusa pegada en la puerta del taller.
Los jóvenes quedaron sin un guía inmediato, y el tiempo de ocio que ocupaban experimentando con las técnicas y el estilo del Greco pasaron a ocuparlo en andar de plaza en plaza buscando líos con los demás chicos del pueblo. Hasta que un día, Ludovico llegó hasta la casa del Greco intentando ver la colección que tenía, pero el museo estaba cerrado. Se estaba haciendo un nuevo montaje que mantendría las puertas cerradas hasta nuevo aviso. La colección visible al público estaba fuera de su alcance. Pablo, el mayor de los Grecos, vio a Ludovico tratando de asomarse por una de las ventanas y llamando a la puerta de la casa del Greco, y se le acercó. Asumiendo una actitud de benevolencia, le llamó con cierto encanto sólo para decirle que no iba a poder ver nada. Que el museo cerraría hasta que los del gobierno cambiaran las obras del gran maestro renacentista, por copias baratas que hasta un niño reconocería como falsas.
—No va a poder ver esas obras —dijo Pablo a un desgarrado Ludovico que casi se cae de bruces al soltarse de las rejas de la ventana—, más bien nadie va a poder ver nada del Greco. Por lo menos no lo que está en esa casa.
—Ajá, ¿y eso por qué ha sido? ¿Por qué han cerrado el museo? —preguntó Ludovico mientras se limpiaba el polvo de los pantalones.
—El nuevo curador de la casa del Greco está haciendo inventario de las obras y están viendo cómo pueden cambiarlas por copias baratas.
—¿Copias baratas? —preguntó dubitativo el nuevo residente de Toledo.
—Se ve que es nuevo acá. El museo sólo es una tapadera para poder sustraer las mejores pinturas. Por eso nosotros nos hemos dedicado a hacerle frente a eso y a homenajear al Greco desde nuestros talleres.
Pablo siguió explicándole a Ludovico lo sucedido con su grupo de estudio y con su maestro. Y el por qué tuvo que cerrar su escuela de arte.
—¿Le interesa mucho el Greco a usted? Podría enseñarle las iglesias y casas de Toledo donde aún hay obras originales de él —le dijo Pablo tratando de comenzar una negociación—, de hecho, mi maestro guardaba una excelente colección de obras y artículos del Greco que muy pocas personas conocen. Mis colegas y yo tenemos esas piezas en custodia si le interesa. —Pablo señaló con un gesto a sus amigos de la plaza e invitó al hombre a un café para conversar.
De los cinco amigos, Pablo era el más talentoso y explosivo, el mayor por mucho. Su dedicación a la pintura llevaba sus decisiones al extremo. Nacido en Málaga, se mudó a Toledo desde chico con su tío; le gustaba la ciudad del Tajo y sus callejuelas, pero quería vivir en París. La ciudad luz lo llamaba, pero el dinero no le alcanzaba para irse de España. Tal vez eso fue lo que lo motivó a conjurar la empresa que más adelante Ludovico les propuso a sus amigos y a él.
Pablo y su grupo le contaron que si quería ver al verdadero Greco tenía que ir con ellos al taller de su maestro e ir a ver las obras desperdigadas por toda la ciudad. De hecho, la primera obra que debía ver era el Entierro del conde de Orgaz que estaba en la iglesia de Santo Tomé de Toledo. Esa era la primera que debía ver. Luego, todas las demás para conocer al Greco. Su maestro, antes de desaparecer, les había dejado a sus más fieles estudiantes acceso a su taller donde podían ir para seguir pintando y practicando su pintura. En el taller estaban todos sus trabajos, desde las recreaciones y pinturas basadas en la obra del Greco y otros grandes maestros, al igual que obras propias. Ludovico no vio diferencia entre los trazos de algunos de los chicos y los del gran Greco. Eran casi similares si no idénticas. Sólo la difuminación del tiempo en los óleos podía marcar ciertas diferencias. Ludovico se sentía en el cielo rodeado de aquellas grandes pinturas que, si se sabían vender, podrían traerles grandes ganancias.
—¡Qué maravilloso todo esto! —Ludovico repetía, tratando de controlar la emoción—. ¿Y vuestro maestro querría vender todo esto?
—Realmente la mayoría de los cuadros son nuestros. Así que si los queremos vender es cosa nuestra —le dijo Pablo con la aprobación de los otros compañeros.
Ludovico examinó cada obra en cada rincón del taller, y vio muchas obras apiladas en las paredes y otros papeles en las mesas dispuestas en la sala. Dibujos, bocetos y planos de obras hechas y por hacer del maestro Doménico desaparecido hace un par de semanas.
—¿Y estos dibujos? —preguntó Ludovico— mientras repasaba con la mirada cada documento esparcido por esas mesas.
—La mayoría son del maestro Doménico. Si los quiere se los vendemos —respondió Pablo ante la mirada de protesta de Gonzalo.
—Pero ¿qué dices? No podéis vender las cosas del maestro —replicó Gonzalo entre dientes tomando por el brazo a Pablo.
—Quedáis quietos. Que todos sabemos que el maestro no regresará, y que él no tuvo más familia que nosotros, así que podemos hacer lo que a bien nos plazca —dijo Pablo haciendo valer su autoridad como el más talentoso y el mayor del grupo.
Los demás chicos no se atrevieron a llevarle la contraria a Pablo, que sólo tenía un pensamiento, buscar la forma de salir de aquella ciudad que, aunque maravillosa, lo estaba estancando como su historia, que más allá de sus muros, el Tajo no la dejaba continuar su expansión. Necesitaba extenderse a otros mundos, y si podía hacerse con algo de dinero sacado de su tiempo de estudio y de trabajo con su maestro, lo aprovecharía.
—Todo está a la venta. Claro, por el precio correcto —le dijo Pablo al invitado.
Gonzalo salió del taller molesto y resignado. El grupo no sabría más de él hasta finalizar las negociaciones cuando iría a buscar a casa de Pablo su parte del dinero. Pablo y los otros tres compañeros le mostraron una gran cantidad de obras enmarcadas y otras por enmarcar que hacían alusión a la obra del Greco y otras de sus propias autorías menos interesantes para Ludovico Borja. Éste estaba obsesionado por todo lo que del Renacimiento tratara. Las obras del Greco eran las que él quería. Y esas, aunque reproducciones de las grandes piezas de arte, productos de ejercicios y estudios técnicos y detallista del gran Greco, eran lo que el comprador quería. Los dibujos también eran otra cosa, esos bocetos hechos en papeles viejos y amarillentos al carboncillo eran sublimes. Él quería todo. El precio a convenir sería un trato que al final sólo favorecería a una de las partes. Pablo, el negociante por parte de los jóvenes pintores, logró un buen trato para él y sus colegas, pero obvio que Ludovico no les daría el total de lo esperado. Y aunque gastó casi todos sus ahorros y tuvo que acudir a un prestamista para completar la compra, le siguió faltando dinero. Este dinero lo negoció en cuotas con Pablo y sus tres socios restantes, que no alcanzaría a pagar, aunque tenía un plan en marcha, y para hacerlo posible debía hacerse de esas pinturas y bocetos, y convencer a los chicos grecos de buscar mejores parajes dónde irse a mostrar su arte.
Ese día, se quedaron hasta muy entrada la madrugada fichando cada obra y cada pieza, inventariando cada marco y dibujo que entrara en el trato. En fin, su maestro había caído en desgracia con los franquistas y una cosa era segura, no volvería, como efectivamente ocurrió. Vaciaron los estantes y, después de repartir algunas obras específicas y otros implementos, se armó un catálogo de ciento treinta y dos piezas. Quince cuadros de formatos mediano para salas que imitaban a la perfección a la obra del Greco, otras setenta y cuatro en formatos de atril y el resto entre obras sin acabar y bocetos de otros tantos proyectos que le parecían obras maestras por sí solas y que algo le debería de sacar.
El trato se cerró a la luz de la vela a las 4:30 de la mañana. Ya las piezas estaban dispuestas y, aunque no costó mucho dinero, a Ludovico le habría de suponer más de lo que tenía pensado, un préstamo subido de intereses otorgado por un prestamista judío. Sus dos hijos menores habrían de morir de hambre en los próximos años ya que, por desgracia, sus organismos no estaban preparados para comer lienzos y papel como lo sugirió su mujer y como «hacían las cabra». La desgracia caería sobre Ludovico, pero eso no lo detendría en sus planes para el futuro.
Al cerrar el trato, Ludovico y los chicos formalizaron la compra con un apretón de manos. Ludovico le preguntó que qué harían ellos ahora. Para tranquilidad del primero, tres le contaron de sus planes de irse del pueblo. Y el otro dijo que se compraría una granja en las afueras. Gonzalo seguiría siendo una piedra en el zapato, pero ya se arreglaría con él.
Terminando de llevar las cosas a la pequeña sala de Ludovico en el callejón de Jesús, Pablo le dio la mano y le entregó una carpeta que se había guardado durante las negociaciones. Le dijo que le caía muy bien y que quería que se quedara con aquella pieza. A la distancia, los otros involucrados no pudieron descifrar la conversación, pero en el cansancio se dejaron llevar por la oscuridad y no le dieron importancia. Los cuatro chicos se despidieron de Ludovico Borja para nunca más volverse a ver.
Ludovico quedó en su pequeña galería con ciento treinta y dos piezas que intentaría vender como inéditas del Greco, en su mayoría. Y una carpeta que contenía un secreto más grande que el de la falsa originalidad de aquellas ciento treinta y dos obras que, en los meses posteriores, le atribuiría al gran maestro renacentista para su beneficio económico. Pablo, aquel novel pintor que se haría de un nombre propio con el pasar del tiempo, le había entregado un legado más grande que cualquier pieza original del Greco, y que supuestamente pertenecía a su maestro y que éste había salvado de las garras del olvido. Esperaba que una persona como él pudiera seguir su legado. La emoción fue tan grande para Ludovico, que no se cuestionó la autenticidad de lo que Pablo le dio en custodia. Un legado que no sólo suponía al Greco, sino también al mismo artista que, en una oportunidad el Greco dijo que «era un gran hombre pero que no sabía pintar». Un papel en blanco, amarillento y con tachones que databa del año mil seiscientos y que ocultaba un gran secreto del mismo Michelangelo Buonarotti y su participación en unas de las tramas y conspiraciones más grandes de la historia de la iglesia católica.
II El confesor
En su lecho de muerte pidió que le llevaran al cura. Joaquín Borja, había tenido una vida que, rayando en lo mundano, combinó con la fe católica. Todos los domingos iba a misa y obligaba a sus hijos a hacer lo mismo. Confesaba sus pecados cada cierto tiempo, según su conciencia, o conveniencia, al menos eso decía él.
Fue un auténtico devoto. El párroco Agustín Castellón, presbítero de la iglesia de Santo Tomé en Toledo, era su amigo y confesor. De la iglesia para adentro estos dos eran muy allegados. «Tu familia viene de noble cuna, Joaquín». Le decía Agustín. «Dos papas hay en el linaje de vuestra familia. Si sigues por ese camino alguno de tus hijos podría ser cardenal y hasta podría optar a un papado. No pierdas la fe y sigue encaminando a tus muchachos por la cristiandad». Esa conversación quedó grabada en la mente de Joaquín, y siempre procuró que sus dos hijos se mantuvieran en el camino del catolicismo.
«¿Por qué no pude tener un hijo cura?» Pensaba mientras jadeaba con dificultad por el esfuerzo de mantenerse con vida en esos últimos instantes.





























