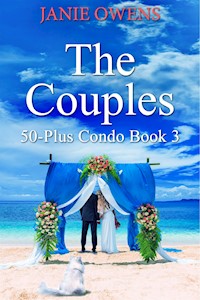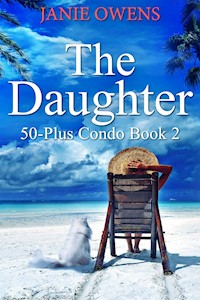3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Chapter Circle
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Si fueras el padre de una hija de veinticinco años, que es una estudiante perpetua desempleada y que viene con su gato, ¿qué harías?
Rachel y Joe, que se han retirado a un condominio para mayores de 50 años, deben ejercer un amor duro con su única hija, Angie, después de que ésta abandone un ashram, buscando su propósito... de nuevo. Ante la insistencia de Joe, Angie encuentra un trabajo en una hamburguesería a orillas de Daytona Beach.
Sale con Josh, el hijo de un hombre que vive en el condominio y que tiene conexiones con el juego. Pero la fruta no cae lejos del árbol. Tras ser acosada en el trabajo por un hombre que aparece muerto, Angie sospecha que Josh es el asesino, y ella y Rachel comienzan a investigar.
En medio de las amenazas del padre de Josh y estando cautiva en un sumidero, Angie se da cuenta de sus puntos fuertes. ¿Pero podrán descubrir la verdad?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
LA HIJA
CONDOMINIO 50+ LIBRO 2
JANIE OWENS
Traducido porSANTIAGO MACHAIN
Derechos de autor (C) 2021 Janie Owens
Diseño de Presentación y Derechos de autor (C) 2021 por Next Chapter
Publicado en 2021 por Next Chapter
Arte de la portada por CoverMint
Este libro es un trabajo de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o se usan de manera ficticia. Cualquier parecido con eventos reales, locales o personas, vivas o muertas, es pura coincidencia.
Todos los derechos reservados. No se puede reproducir ni transmitir ninguna parte de este libro de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso del autor.
ÍNDICE
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Querido lector
UNO
Angie Barnes miraba por la ventanilla del avión mientras el vuelo aterrizaba en el aeropuerto internacional de Daytona Beach. Hacía tiempo que no estaba en Florida y se sentía más que aprensiva al volver a casa. ¿La recibirían sus padres? ¿Recibirían esa visita con gran alegría, o la verían como otra oportunidad para que anduviese de pedigüeña? Ya tenía un historial de pedidos de dinero a sus padres. Oh, sí, era muy buena tendiendo la mano y pidiendo más.
Sacó su teléfono y marcó. Es mejor avisarles que presentarse sin avisar.
—¡Joe!
—En el dormitorio.
—Te necesito.
Joe Barnes entró en el salón, donde su esposa Rachel estaba sentada en el sofá, con el teléfono en el regazo.
—Era Angie —anunció Rachel sin expresión ni emoción.
Ángela era su verdadero nombre, pero nadie la llamaba así. Había nacido cerca de la Navidad, y en aquella época, a Rachel le había fascinado la idea de Angie, el ángel del árbol de Navidad. En consecuencia, le había puesto Ángela a su hija, pero siempre la habían llamado Angie.
—¿Entonces? ¿No son buenas noticias? —preguntó Joe mientras se sentaba frente a ella.
—Depende de cómo lo mires —respondió Rachel, fijando los ojos en su marido—. Ella quiere quedarse con nosotros por un tiempo. No está segura de cuánto.
—Oh. —Joe sabía lo que eso significaba.
—No estoy en condiciones de financiar sus gastos de manutención mientras busca el propósito de su vida o el sentido de esta —planteó Rachel, sacudiendo la cabeza.
—¿Le has dicho eso?
—No exactamente con esas palabras, pero lo he insinuado.
—Si no somos firmes, se aprovechará de nuevo —señaló Joe.
—No lo he olvidado.
—¿Cuándo llega?
—En un par de horas.
—¿Qué? —Joe se puso de pie—. Bueno, será mejor que alineemos nuestras historias. No podemos dejar que nos pase por encima otra vez.
—Estoy totalmente de acuerdo —afirmó Rachel—. Pero eres tú el que cede. —Le dirigió a su marido una mirada cómplice.
Joe reconoció que era cierto con su gruñido. Rachel era mucho más dura cuando se trataba de su única hija, su único descendiente. Y a veces eso provocaba enfrentamientos entre Angie y ella.
—Lo haré mejor —acordó, caminando hacia el pasillo—. Seguiré tu ejemplo.
—El año pasado disfruté mucho sin la mano tendida y el “dame, dame” —comentó Rachel, levantándose.
—Yo también.
Ambos caminaron por el pasillo hasta el dormitorio extra. Sería perfecto para Angie mientras estaba de visita. Una puerta en la entrada del pasillo proporcionaba privacidad del resto de la unidad. Un tocador cruzaba el pasillo al final, con armarios y un lavabo en el centro, y un gran espejo encima. A la izquierda había una puerta que conducía a la ducha y al aseo. A la derecha, una puerta al dormitorio.
—Tendré que sacar la cama del perro y mi ropa del armario. No hay mucho más aquí —comentó Rachel, mirando a su alrededor.
—Y la cruz en la pared.
—Que se quede. Ella puede lidiar con eso. Si sigue siendo budista o lo que sea a lo que se haya convertido recientemente, somos un hogar cristiano. Ella puede lidiar.
—Por mí está bien.
Angie entró en el apartamento de sus padres con una mochila sobre los hombros, dos grandes maletas que llevaba rodando detrás de ella y un pequeño portabebés acoplado a una de las maletas. Lo colocó todo en posición vertical después de cruzar el umbral y se quitó la mochila. Angie era bastante alta para tener dos padres de baja estatura. Sus largas piernas se deslizaban por debajo de los pantalones cortos azules. La camisa a juego, atada por delante, acentuaba su pequeña cintura. Rachel se dio cuenta de que su pelo era rubio y le caía por encima de los hombros. La última vez que la habían visto, era pelirroja. No llevaba mucho maquillaje, aunque no lo necesitaba. Angie era una joven muy atractiva.
—¡Hola, gente! —saludó, expandiendo sus brazos para un abrazo. Por supuesto, el perro, Rufus, irrumpió antes de que los padres pudieran abrazar a su hija. Se metió entre Rachel y Joe, y empezó a arremeter contra Angie, pero se detuvo en seco. Rufus gimió y extendió una pata hacia la mujer—. Ah, qué dulce —señaló Angie, acariciando la cabeza del grandullón. Al labradoodle le encantó la atención y movió la cola frenéticamente.
—¡Oh!, qué bien se comporta. ¿Es este nuestro perro? —preguntó Rachel—. Siempre me ataca cuando entro.
Rufus y Rachel tenían una historia. Rufus siempre se abalanzaba sobre ella cuando llegaba de una de sus noches de fiesta con las chicas. Podría escribir un libro sobre los muchos incidentes que había tenido con él cuando la derribaba, la montaba a horcajadas y luego le lamía la cara con vigor.
—Solo hay que saber manejarlos, mamá —contestó Angie—. Todo es cuestión de energía. Él reconoce mi energía y la respeta. —Siguió acariciando la cabeza de Rufus. Rachel estaba a punto de responder, pero Joe le puso la mano en el centro de la espalda para distraerla. Entonces, ambos padres abrazaron y besaron a su hija, mientras se preguntaban qué iba a traer esa visita y por qué estaba allí—. Vaya, papá, veo que no te ha crecido el pelo —comentó con una gran sonrisa.
Joe tenía más de cincuenta años. Supuso que sus días de tener una cabeza llena de pelo habían pasado hacía tiempo. Tenía una cara bien afeitada, con rasgos normales y pocas arrugas para un hombre de su edad. No estaba ni gordo ni flaco, y tenía una forma física decente.
—Qué bien que te des cuenta.
—¡Mamá, te ves muy bien!
Rachel tenía un aspecto estupendo. Era una guapa morena con un corte clásico que había llevado con flequillo y sin este durante la mayor parte de su vida adulta. A sus cincuenta y tres años y manteniendo su figura, Rachel era tan guapa como su hija.
—Gracias. Tú también—. Rachel dirigió a su hija hacia la sala de estar. —Vamos a ponernos cómodos.
—He estado sentada durante horas, o bien caminando por los aeropuertos. Me alegro de estar en tierra firme.
—¿De dónde has volado? —preguntó Joe.
—California.
—¿Has estado en California todo este tiempo? —inquirió Rachel.
—Oh, no, he estado en muchos lugares, pero más recientemente en California —respondió Angie, sentándose en el sofá blanco.
—Entonces, ¿dónde te has quedado? ¿Qué significa eso? —preguntó Joe.
—Bueno, papá, estuve en Massachusetts, en el Reino Unido, luego en la India, otra vez en Massachusetts y luego en California. Me alojé en ashrams en todos los lugares a los que viajé.
—Ashrams —repitió Rachel sin expresión facial.
—Sí, mamá, ashrams. Perfectamente seguros para estar en ellos. Lugares sagrados, ¿sabes?
—Sé lo que es un ashram. No sé por qué vivías en ellos. Y, por supuesto, no te has comunicado con nosotros durante al menos nueve meses. Lo último que supimos es que estabas en Estados Unidos. No sabíamos nada del Reino Unido ni de la India.
—Bueno, mamá, no creía que tuviera que consultar a mis padres cada vez que decidiera viajar —planteó Angie, con una expresión de exasperación en su rostro—. Tengo veinticinco años.
—Tu edad no tiene nada que ver con esto —replicó Joe—. Cuando estás en un país extranjero, necesitamos saberlo, por si pasa algo o desapareces.
Angie se echó el pelo largo por encima del hombro con el ceño fruncido.
—Mira, no pasó nada; no iba a pasar nada. Estaba perfectamente a salvo, fin de la historia.
—Allá vamos —murmuró Rachel, recordando lo obstinada e ingenua que podía ser su hija.
—Angie, no puedes vivir de forma tan irresponsable que te pongas en peligro —objetó Joe.
—No estoy siendo irresponsable. ¡Caramba, papá! —Angie se puso de pie—. Esperaba que ustedes, después de mudarse a este condominio, se relajaran un poco. Pero los dos siguen tan tensos…
Rachel decidió sentarse y dejar que Joe manejara las cosas.
—Angie, somos tus padres. Nos preocupamos por ti, siempre lo haremos. Si eso es ser tenso, bueno, supongo que será mejor que te acostumbres. Si no te gusta cómo actúan tus padres, puedes vivir en otra parte.
—No, no puedo. No tengo ningún otro sitio adonde ir ahora mismo. Están atascados conmigo por un tiempo. —Angie lanzó una sonrisa tierna a su padre—. Además, sé que me echaron de menos.
Rachel no estaba tan segura de que esa última parte fuera cierta. No echaba de menos el caos que Angie solía crear en sus vidas. Ella quería una vida tranquila y pacífica. Todas las personas singulares que vivían en ese condominio para mayores de cincuenta años que administraba eran suficiente entretenimiento y caos para ella. Al menos no vivían bajo su techo.
—Vale, ¿qué te parece si llevamos tus maletas a tu habitación? —sugirió Rachel.
—Yo llevaré las maletas —anunció Joe, levantándose.
—Papá, ahora las maletas tienen ruedas —indicó Angie—. Ruedan.
—Como sea —respondió Joe con un gesto de la mano.
Cuando los tres se acercaron, se oyó una fuerte protesta desde la zona donde se habían dejado las maletas.
—¿Qué fue ese ruido? —indagó Rachel.
—Oh, solo es Precious —contestó Angie.
—¿Qué es precioso? —inquirió Joe.
—Precious, no precioso; es mi gata.
—¿Tienes un gato? —preguntó Rachel.
—Sí. ¿Es eso inusual? Siempre he tenido gatos, desde la infancia. Ya lo sabes. Los gatos son mi pasión.
—Nunca mencionaste un gato —señaló Joe—. No sabíamos de un gato.
—Entonces, ¿cuál es el problema? Ustedes tienen mascotas —planteó Angie, acariciando la cabeza de Rufus, que estaba a su lado.
—Hay un límite en el número de animales que podemos tener en una unidad, Angie —explicó Rachel—. Yo administro este condominio. No puedo tener más animales de los que tengo actualmente. Un perro, un gato. Punto.
—Bueno, no estaré aquí mucho tiempo, tal vez, así que no debería ser un problema. Me iré antes de que sea un problema.
Rachel tenía dudas al respecto.
—También hay un límite en el tiempo que puedes visitar, ya que no tienes cincuenta años —agregó Joe.
—Caramba, ¡cuántas reglas! ¿Cómo lo soportan?
Joe miró a su mujer y decidió no responder.
—Bien, vamos a llevar el equipaje a tu habitación —propuso Rachel.
Los tres desfilaron por el pasillo hacia el segundo dormitorio. Joe tiró de las maletas detrás de él y luego las colocó sobre la cama matrimonial. Angie se encargó de la mochila y el portabebés con Precious dentro.
—Oh, esto es bonito —expresó Angie cuando entró en el dormitorio—. Me gustan las suaves paredes de color aguamarina.
—Y tu baño está allí, justo después de la encimera y el lavabo —indicó Rachel, señalando el pasillo.
—Bonito. Privado —comentó Angie.
—Sí, lo es. Y espero que lo mantengas todo bien mientras estés aquí.
—¡Oh, mamá, no tengo cinco años! —exclamó Angie. Rachel no hizo ningún comentario. A veces parecía que su hija se comportaba como una niña de cinco años—. ¿Y la caja de arena dónde está?
—Muy convenientemente, en tu baño —contestó Rachel—. Muéstrasela a tu gata. Ahora tendré que colocar otra en el otro baño para Benny. Sugiero cerrar la puerta al final del pasillo hasta que podamos hacer conocer a todos los animales.
—Buena idea, mamá. Dejaré salir a Precious cuando te vayas.
—De acuerdo, entonces. Te dejaremos desempacar y descansar si quieres. —Rachel se dio vuelta para irse.
—Gracias a los dos —expresó Angie. Sonaba sincera.
—Te veremos más tarde —señaló Joe.
DOS
Después de que Angie desempacara y descansara brevemente, se hizo el primer intento de presentar a Precious al resto de los animales que vivían en el condominio. Comenzaron colocando a Precious, que estaba en su transportín, en el centro de la sala de estar. La gata empezó a gruñir suavemente cuando Rufus se acercó. Nadie había visto a Benny desde que Angie había llegado. Típico de un gato; Benny estaba, sin duda, escondido.
—Rufus, esta es Precious —anunció Rachel, sujetando el collar de Rufus mientras lo colocaba delante del transportín.
Precious soltó un horrible gemido y empezó a escupir a Rufus desde detrás de los barrotes del transportín. Rufus retrocedió, como si no estuviera seguro de lo que había dentro. ¿Quizás nunca había experimentado un rugido semejante por parte de otro animal? Rachel se alarmó por la reacción de la gata. Rufus, aunque de gran tamaño, era un verdadero pelele. No haría daño a nada que caminara ni que se arrastrase.
—Oh, Dios —exclamó Rachel.
—No te preocupes. Precious es una muñeca —aseguró Angie. Rufus no estaba tan seguro. Rachel tampoco lo estaba. Joe se quedó mirando cómo se desarrollaba la escena. Entonces, el perro se acobardó, mirando el transportín y a la bruja que había dentro desde una distancia de metro y medio—. Debería dejarla salir para que conozca a Rufus.
—¿Estás segura? —preguntó Rachel—. Parece que no le gusta la idea de conocer nuevos amigos.
—Oh, no hay problema. —Angie levantó el gancho del transportín. Abrió la puerta de la jaula, y un esponjoso gato persa blanco salió brincando, lleno de actitud.
Precious observó brevemente su entorno y, a continuación, dejó su abundante trasero en el suelo. Hizo un pequeño sonido parecido a un “prrr” que hizo que Rachel sintiera que todo estaba bien. Hasta que no lo estuvo.
Rufus, que seguía a un metro del transportín, se puso de pie y soltó un fuerte graznido, al que Precious se opuso, dejando escapar su propia respuesta vocal para transmitir su desagrado. Siseó y escupió en dirección al gran perro que, inmediatamente, se acobardó en el suelo de nuevo. Precious comenzó a gruñirle a Rufus, acercándose a él de manera amenazante.
—¡Espera! —gritó Rachel, agitando las manos.
—¡Oye, deja a Rufus en paz, gato! —exclamó Joe, acercándose a los dos animales. Se colocó entre la gata y el perro, esperando frustrar cualquier agresión.
—Gente, está bien —los tranquilizó Angie—. Es inofensiva. —Se agachó, levantó a Precious y se apartó de Rufus con la gata en brazos—. La llevaré a mi habitación hasta que Rufus se adapte. —Llevó a Precious a su dormitorio y cerró la puerta tras ella. Poco después, volvió a estar con sus padres—. Todo está bien; no es gran cosa. —Mientras Angie no reconocía ningún problema, sus padres tenían otra opinión. Joe y Rachel intercambiaron miradas, no muy seguros de que todo estuviera bien—. Entonces, ¿cuándo comemos?
—Ahora mismo —contestó Rachel, pasando a otros asuntos—. Ve a la mesa, todo está listo.
Todos se sentaron a la mesa, que ya estaba preparada para la cena, y Rachel sacó la comida. Joe dio las gracias.
—¿Cuáles son tus planes mientras estás aquí? —preguntó Joe mientras le pasaba la gran ensaladera a Angie.
—No estoy totalmente segura. Necesito tiempo para pensar, para meditar sobre mi futuro —contestó, echando ensalada en su cuenco—. Estando tan cerca de la playa, la paz que trae, debería recibir mis respuestas. —Angie le pasó el cuenco grande a su madre.
Rachel reprimió un comentario, y aceptó en silencio el cuenco. Eso era tan típico de Angie... Nada había cambiado. Seguía en su mundo de fantasía, con la cabeza en las nubes y sin sentido de la orientación.
—¿Cuánto crees que tardaremos en recibir esas respuestas? —preguntó finalmente Rachel.
—No existe el tiempo en el universo. Se tarda lo que se tarda —contestó Angie.
Rachel oyó a Joe dar un pequeño suspiro desde el otro lado de la mesa.
—Bueno, preveo que el universo responderá a tus necesidades rápidamente, comprendiendo que tus padres no van a financiar tus meditaciones durante mucho tiempo —afirmó y se llenó la boca con un tenedor de ensalada.
—Oh, papi, eres tan tonto… —expresó Angie, riéndose. Siempre utilizaba el entrañable término de papi cuando quería algo o intentaba suavizar un asunto—. Puede que incluso vuelva a la escuela.
—¿Y estudiar qué? —preguntó Rachel—. Has sido una estudiante perpetua durante años. Que yo sepa, no has tenido un trabajo de verdad.
—La vida no consiste en ganar dinero, mamá. —Angie puso los ojos en blanco, una costumbre de su madre.
Joe lanzó una rápida mirada a su mujer, y ella resistió el impulso de hablar, tragándose las palabras con lechuga.
—Lo que tu madre quiere decir es que, en algún momento de la vida, todo el mundo tiene que mantenerse a sí mismo. Nosotros no podemos mantenerte —argumentó Joe—. No vamos a pagar más escuela, el alquiler de un apartamento, tu ropa, nada más. Tienes que empezar a cubrir tus propios gastos.
Un ligero ceño se formó entre los ojos de Angie.
—Pero, papá...
—Sin peros, Angie. —Rachel encontró su voz—. Consigue un trabajo, ahorra tu dinero y múdate. Es hora de que el pajarito vuele.
Angie bajó el tenedor, mirando de un padre a otro para ver cuál era el más débil. Ambos mantenían expresiones firmes mientras masticaban su ensalada. Entonces, se centró en su padre, el habitual eslabón débil.
—Papá, encontrar un trabajo podría llevar algún tiempo. Como dijo mamá, no he tenido un trabajo de verdad, así que podría ser difícil conseguir uno —planteó, mirándolo fijamente.
—Es cierto. Pero mientras estés buscando un trabajo sin descanso, lo entenderemos. Sí, puede que te lleve un poco de tiempo conseguir uno bueno —aceptó Joe—. Así que, mientras tanto, consigue un trabajo en McDonald’s o Wal-Mart para mantenerte.
Los ojos de Angie se abrieron de golpe, sorprendida. Su padre nunca le había hablado de esa manera.
—¡Pero, papá! ¿Dar vuelta hamburguesas? No puedes hablar en serio.
Joe miró a su hija con serenidad y habló con calma:
—Hay gente a la que le encantaría tener un trabajo como volteador de hamburguesas. ¿Y sabes por qué? Porque necesitan el dinero para sobrevivir —replicó Joe, y volvió a mirar su ensaladera—. Como tú.
La sala se quedó muy tranquila. El único ruido era el de la ensalada crujiente.
TRES
Rachel se sentó en la silla detrás de su escritorio, encantada de estar en su despacho. No era un despacho grande, pero tenía el tamaño suficiente para acomodar varios archivadores, su mesa y su silla, y la silla de invitados colocada delante. Detrás de ella estaba la mini nevera donde guardaba las botellas de agua. Todas las paredes, excepto una, eran de vidrio, lo que le daba la ventaja de ver a quien se acercaba, ya fuera desde fuera o desde dentro del edificio. Se puso alegremente la gorra de administradora de condominio y se deshizo del sombrero de madre. Fuera lo que fuera que trajera el día, estaba ansiosa por recibir cada acontecimiento.
LuAnn Riley fue la primera en entrar por la puerta. Su pelo rubio le caía por encima de los hombros, como cabría esperar de una cantante de country. Podría haber pasado por la hermana de Dolly Parton, ya que tenía una cara similar con una figura que hacía juego. Y las uñas largas.
—Hola, cariño.
—Toma asiento —invitó Rachel, señalando la silla frente al escritorio—. ¿Qué pasa?
—Quería saber si tú y Joe querrían venir a escucharme cantar este fin de semana y conocer a Derks. —Su bonita cara brillaba de alegría.
Derks Ford era el novio de LuAnn. Eran bastante nuevos como pareja, pero la situación parecía prometedora, según LuAnn.
—Creo que podemos hacerlo —contestó Rachel—. ¿Te importa si llevamos a Angie?
—¿Quién es Angie?
—Nuestra hija. Está de visita.
—Oh, cariño, eso sería maravilloso. Vengan y traigan a Angie. Lo pasará bien.
—Sí, creo que lo disfrutaría.
—¿Cuánto tiempo estará de visita?
—Esa es una muy buena pregunta —señaló Rachel con un suspiro—. No tengo ni idea.
—Oh, una de esas situaciones. —LuAnn asintió con la cabeza como si lo entendiera. Aunque había estado casada tres veces, no tenía hijos.
—Sí, pero Joe está realmente de acuerdo esta vez. No creo que ceda a sus caprichos.
—No hay nada como una hija que le bate las pestañas a su papi. Siempre funciona —afirmó LuAnn—. Lo hizo para mí.
—¿Nos encontraremos más tarde en la casa club? —preguntó Rachel.
—Estaré allí a las cinco. Tengo que hacer algunos recados y luego me haré las uñas. —LuAnn extendió una mano y movió los dedos.
—Nos vemos entonces.
Apenas se cerró la puerta, Ruby Moskowitz entró en la oficina. Era la residente más extravagante del edificio. Su ropa preferida era un traje de baño que dejaba al descubierto todo lo que nadie quería ver. A la edad de noventa y tantos años, lo único que tenía para exponer eran las extremidades flacas adornadas por articulaciones nudosas con piel arrugada como cobertura. Con el pelo rojo encendido amontonado en la parte superior de la cabeza y el lápiz de labios rojo, era todo un espectáculo para la vista mientras se pavoneaba alrededor de la piscina, haciendo su mejor paseo de modelo.
—Hola, Ruby —saludó Rachel. La anciana le caía bastante bien, a pesar del fuerte olor a gardenia que la seguía a todas partes. Aunque la mayoría de las residentes pensaba que era descarada, sobre todo por sus celos, Rachel conocía su lado compasivo.
—Hola. Solo quería que supieras que Loretta está mal. —Por la forma en que Ruby hizo su declaración, a Rachel le pareció que estaba más que preocupada.
—¿Qué le pasa?
—Bueno, no estoy segura —respondió ella, sentándose en la silla frente al escritorio—. Tose mucho. Le dije que fuera al médico, pero no quiere. Odia a los médicos; dice que, en su lugar, tomará un medicamento para la tos.
—Una mujer de su edad no debería andar con una tos.
—Lo sé. Se lo dije.
—¿Quieres que hable con ella?
—Todavía no. Si no puedo hacérselo entender, te lo haré saber.
La puerta del despacho se abrió, y Joe asomó la cabeza.
—Para que sepas, el nuevo inquilino se está mudando al octavo piso.
—Vale, gracias, Joe —respondió Rachel, y se volvió hacia Ruby.
—Así que voy a recoger un poco de sopa de fideos y pollo para Loretta —continuó Ruby, poniéndose de pie—. No puede hacer daño, y podría ayudar.
—Buena idea, Ruby. Mantenme informada, ¿de acuerdo?
—Lo haré.
Cuando Ruby se fue, Rachel se quedó pensativa. Loretta era una mujer elegante de unos ochenta años. Era una buena mujer cristiana con un pasado que nadie habría adivinado por las apariencias actuales. Loretta había sido una detective de alto nivel en Nevada. Ruby era su informante confidencial, que aportaba información importante sobre la élite influyente con la que se relacionaba debido a su prominencia como modelo.
Las mujeres no se habían visto en décadas. Ruby se había alejado deliberadamente porque temía las repercusiones de algunos de los liberados de la prisión, que podrían ir a buscar a Loretta. Luego, cuando Loretta se había mudado casualmente al mismo piso, Ruby había vuelto a tener miedo de ser descubierta y había seguido evitándola. No había sido hasta hacía poco que se habían hecho muy amigas, e incluso habían hecho un crucero por Hawái juntas. Rachel respetaba mucho la sabiduría de Loretta y le había pedido consejo en el pasado.
—Basta —expresó Rachel en voz alta. Tenía trabajo que hacer.
Subió en el ascensor hasta el octavo piso, donde el nuevo inquilino se estaba mudando a un apartamento. Y no era un apartamento cualquiera. Era el mismo en el que había vivido su amiga Eneida, hasta que había sido asesinada. En esa unidad. La Policía había tardado semanas en autorizar la entrada. Los propietarios del condominio habían acabado por embargarlo y habían tenido que pagar las reformas. Después de haber reparado la pared en la que se había retirado una parte como prueba y de haberla pintado, se había retirado la moqueta y se habían instalado baldosas en su lugar. Rachel se preguntaba si alguna vez se alquilaría o se compraría.
Salió del ascensor y se dirigió a la pasarela que se extendía al exterior a través de cada una de las doce plantas del condominio. Era una pasarela abierta con una valla de hierro para evitar que alguien cayera. Al instante, vio el movimiento de personas que entraban en la unidad anteriormente vacía. Varios hombres levantaban muebles y cajas. Parecía que se había contratado a un equipo profesional para llevar a cabo esa mudanza para el nuevo residente.
Rachel se acercó a la puerta donde se desarrollaba toda la acción, y un joven asomó la cabeza. Era moreno, bien afeitado y bastante guapo. Llevaba una camiseta negra, vaqueros negros y era de cuerpo delgado.
—Hola, soy Rachel Barnes, la administradora del condominio —se presentó, extendiendo su mano hacia él.
—Sí, genial, soy Josh —respondió, extendiendo su mano también—. Josh Brigham. Me estoy mudando ahora. —Le sonrió. Era alto, mucho más alto que Rachel.
—¿Va todo bien? —preguntó ella.
—Oh, sí, ¿qué podría estar mal? —Josh le sonrió ampliamente.
—Espero que nada. Si tiene algún problema, hágamelo saber. Mi oficina está en el primer piso.
—No preveo ningún problema. Gracias por preocuparse.
—No hay problema, Josh. —Ella se dio vuelta para irse.
La impresión inmediata de Rachel fue la de un joven muy educado. Sin embargo, al ser joven, esperaba que su comportamiento juvenil no se convirtiera en un problema. No pudo evitar preguntarse por qué se mudaba a un condominio para mayores de cincuenta años. ¿Quizás era el hijo del nuevo residente, y lo estaba ayudando a mudarse? No lo sabía, así que decidió hablar con el presidente de la junta directiva del condominio y con el propio solicitante. Cuando volvió a su despacho, sacó la solicitud de residencia y llamó al solicitante, John Brigham.
—Sí —atendió una voz masculina.
—Hola, soy Rachel Barnes, la gerente de los condominios Breezeway, a los que se va a mudar.
—Vale, sí. —Hizo una pausa, esperando su respuesta.
—Bueno, hoy conocí a un joven que imagino que es su hijo. Su nombre era Josh. —Rachel no escuchó ninguna respuesta a su pregunta, así que continuó—: De todos modos, fue muy educado y, supongo, supervisó la mudanza. No lo he conocido, personalmente, señor Brigham, solo tengo el papeleo aquí en mi escritorio que muestra que usted compró una unidad. Supongo que es su hijo. Quiero decir, a los menores de cincuenta años no se les permite comprar una unidad de condominio aquí.
Hubo un breve silencio antes de que el hombre hablara.
—Ese es mi condominio. Pero no hay necesidad de preocuparse, jovencita.
—¿Qué?
—Estaré en la ciudad en unos días. Josh se está encargando de todo, así que no se preocupe —respondió el hombre.
—Solo preguntaba...
—Como he dicho, estaré en la ciudad pronto. Josh se encargará de todo en mi ausencia, así que no hay razón para su preocupación. Estoy deseando conocerla.
Y con eso, el hombre colgó el teléfono.
Rachel se sentó en su silla, sin saber qué hacer con la conversación. Le gustaría que el presidente del condominio fuera más comunicativo en esos asuntos. ¿Cómo iba a saber lo que ocurría con las ventas de las unidades si no estaba informada? Se trataba de una situación única en la que la comunidad de propietarios había ejecutado la hipoteca de la unidad y la había revendido. No se le había informado sobre los nuevos propietarios, salvo para saber los nombres y la fecha aproximada de llegada.
La siguiente llamada que hizo Rachel fue al presidente de la junta directiva del condominio, Charles Amos.
—Hola, Rachel. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? —Charles sonaba alegre.
—Mi llamada es con respecto a los Brigham. El hijo está mudando todo hoy. Su nombre es Josh. También hablé con el padre, John Brigham, por teléfono. No tenía claro los arreglos, dado que somos un condominio para mayores de cincuenta años. Josh es, obviamente, mucho más joven. Su nombre tampoco figura en los formularios como propietario.
—No hay que preocuparse, Rachel. Todo se ha solucionado.
—¿Qué significa eso?
—Significa que no te preocupes —repitió Charles.
¿Qué estaba pasando? Dos hombres en un corto período de tiempo le estaban diciendo que no se preocupara por los detalles de esa unidad. ¿Qué tenían de especial los Brigham?
—No entiendo el secretismo que rodea a esta unidad.
—No hay ningún secreto, Rachel. El señor Brigham llegará pronto a la ciudad. Josh trasladará a su padre a la unidad. Fin de la historia.
—Bueno, está bien —aceptó ella. Pero no creía que ese fuera el final de la historia. Había algo sospechoso en todo eso.
A Rachel le pareció especialmente extraño que alguien comprara una unidad en la que se había cometido un asesinato, sobre todo cuando había otras unidades disponibles. La ley exigía que se informara a los posibles compradores. ¿Quién querría una vivienda en la que se había cometido un asesinato, un asesinato espantoso, nada menos? A no ser que fuera un funerario o Stephen King.
CUATRO
Penélope Hardwood entró en el despacho de Rachel. Se giró para hablar con alguien que todavía estaba en el pasillo.
—Espérame —pidió, y luego se volvió hacia Rachel.
—Buenos días, Penélope.
Penélope era una mujer dulce y residente desde hacía mucho tiempo en el condominio Breezeway. También era la espía de Rachel. Cada vez que alguien se portaba mal, Penélope tenía una extraña manera de estar presente para luego informar del incidente a Rachel.
—Sí, es un buen día, ¿no? —respondió Penélope—. Tengo mi cuota del condominio aquí. —La anciana colocó un cheque sobre el escritorio de Rachel, y lo deslizó hacia ella con un dedo huesudo. Nadie la había visto nunca vestida con más que un vestido sencillo y un pesad cárdigan ceñido al cuerpo. Incluso en las habituales temperaturas de treinta y cinco grados de Florida. Ese día no era una excepción.
—Gracias —expresó Rachel—. ¿Quién está en el pasillo?
—Oh, es solo Alfred. Todavía no tiene su cheque listo.