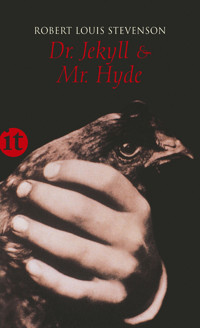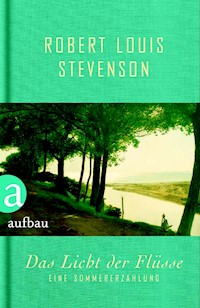1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La Isla del Tesoro, escrita por Robert Louis Stevenson, es una obra maestra de la literatura juvenil que ha cautivado a generaciones desde su publicación en 1883. Este relato de aventuras sigue la travesía del joven Jim Hawkins, quien se embarca en una búsqueda épica de un tesoro pirata. El estilo literario de Stevenson combina una prosa vívida y un uso magistral del diálogo, lo que otorga vida a personajes memorables como el astuto Long John Silver. Enmarcada en el contexto del auge de la novela de aventuras victoriana, la obra explora temas universales como la lealtad, la traición y la ambición, a la vez que proporciona una crítica sutil a la sociedad de su tiempo. Robert Louis Stevenson, un autor escocés nacido en 1850, se vio influenciado por su educación, su salud frágil y su fascinación por los relatos de aventura y los viajes. Estas experiencias, sumadas a su interés por la historia de los piratas, lo llevaron a concebir La Isla del Tesoro. Su habilidad para amalgamar elementos autobiográficos con su rica imaginación permea la narrativa, convirtiendo el texto en más que una mera historia de aventuras; es un experimento de crecimiento personal y moralidad. Recomiendo encarecidamente La Isla del Tesoro a todos los lectores que busquen escapar de la rutina y sumergirse en un mundo repleto de emoción, intriga y lecciones sobre la naturaleza humana. Esta obra no solo es un hito en la literatura infantil, sino que también ofrece un análisis profundo de las relaciones humanas y las motivaciones que nos impulsan, haciéndola relevante tanto para jóvenes como para adultos que aprecian la buena literatura. En esta edición enriquecida, hemos creado cuidadosamente un valor añadido para tu experiencia de lectura: - Una Introducción sucinta sitúa el atractivo atemporal de la obra y sus temas. - La Sinopsis describe la trama principal, destacando los hechos clave sin revelar giros críticos. - Un Contexto Histórico detallado te sumerge en los acontecimientos e influencias de la época que dieron forma a la escritura. - Una Biografía del Autor revela hitos en la vida del autor, arrojando luz sobre las reflexiones personales detrás del texto. - Un Análisis exhaustivo examina símbolos, motivos y la evolución de los personajes para descubrir significados profundos. - Preguntas de reflexión te invitan a involucrarte personalmente con los mensajes de la obra, conectándolos con la vida moderna. - Citas memorables seleccionadas resaltan momentos de brillantez literaria. - Notas de pie de página interactivas aclaran referencias inusuales, alusiones históricas y expresiones arcaicas para una lectura más fluida e enriquecedora.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
La Isla del Tesoro
Índice
Introducción
Un mapa manchado de sal promete fortuna, pero exige una brújula moral más firme que cualquier aguja imantada. La Isla del Tesoro abre con esa tensión primordial: el deseo de riqueza y la necesidad de conservarse digno mientras el mar, escenario de libertad y peligro, amplifica cada decisión. La novela invita a un viaje donde la aventura no solo se mide en millas, sino en pruebas de carácter. Aquí, la codicia tiene voz, la lealtad se negocia y la valentía se aprende con el cuerpo entero. Bajo la promesa de un cofre enterrado late un conflicto más hondo: quién somos cuando nadie nos ve.
Escrita por el escocés Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro fue concebida en 1881 y publicada por entregas en 1881–1882 en la revista juvenil Young Folks, firmada con el seudónimo Captain George North. La edición en volumen apareció en 1883. Stevenson partió de un mapa dibujado para su hijastro, hallando en esa imagen un resorte narrativo irresistible. Desde su origen, la historia se pensó para lectores jóvenes, pero su diseño literario, su humor sobrio y su tensión impecable la abrieron a todas las edades. El resultado es una obra que articula con precisión la tradición marinera y la novela de formación.
El planteamiento es nítido: un muchacho, Jim Hawkins, vive con sus padres en una posada de la costa y se cruza con un enigmático huésped cuyo pasado arrastra peligros insospechados. Un hallazgo entre pertenencias ajenas conduce a un mapa que sugiere un tesoro escondido. Un médico prudente y un hidalgo emprendedor organizan una expedición marítima, y un navío, la Hispaniola, zarpa hacia la promesa de una isla remota. A partir de ahí, la prosa sigue a Jim en primera persona, con episodios de perspectiva alterna cuando conviene, sin revelar más que lo justo para sostener la expectativa y mantener vivo el peligro.
La condición de clásico de La Isla del Tesoro no proviene solo de su popularidad, sino de la forma en que fijó un imaginario. La cartografía con una marca inequívoca, el cofre enterrado, el loro que repite consignas y la figura del marinero de una sola pierna pueden rastrearse antes, pero aquí se vuelven definitivos para la cultura moderna. Stevenson organiza esos elementos con un ritmo que aún hoy parece actual: capítulos breves, diálogos tensos, giros medidos y una voz juvenil de gran limpidez. La aventura se vuelve modelo: muchos relatos posteriores la imitan, la discuten o le rinden homenaje.
En su núcleo late una novela de iniciación. Jim aprende a leer el mundo, a desconfiar de las apariencias y a dar nombre a la mezcla de miedo y deseo que acompaña cada acto decisivo. La codicia opera como motor que arrastra a jóvenes y adultos por igual, mientras la lealtad se prueba en condiciones cambiantes. La autoridad se legitima o se desmorona según la conducta, no por el rango. El mar, con su promesa de rutas abiertas, funciona como metáfora de la libertad y su costo. Esta combinación de aventura externa y crecimiento interior explica su permanencia más allá del género.
En términos de oficio, la novela destaca por su arquitectura narrativa. Stevenson dosifica información con exactitud, introduce cambios de foco cuando la trama lo requiere y equilibra descripción, acción y silencio. El léxico náutico se integra sin lastre: se entiende lo suficiente para sentir la maniobra, el viento y la tensión de cubierta. La prosa, sobria y cadenciosa, rehúye adornos superfluos, y el paisaje cumple función dramática. Nada es casual: cada objeto prepara una escena, cada rumor anticipa un dilema. Esta economía eficaz convierte a la obra en una lección de claridad, suspense y carácter al servicio de la historia.
Los personajes se vuelven memorables por su ambivalencia. El cocinero de a bordo, Long John Silver, es una de las creaciones más influyentes de la narrativa de aventuras: carismático, hábil con la palabra, capaz de inspirar confianza y, a la vez, de mostrar una ética elástica. Su presencia obliga a Jim a pensar y decidir por sí mismo. El muchacho no es un prodigio infalible, sino alguien que se equivoca, observa, aprende y actúa. En torno a ellos, figuras como el médico y el hidalgo ofrecen contrapesos morales y prácticos, componiendo un mosaico donde el carácter pesa tanto como la acción.
El impacto de La Isla del Tesoro atraviesa la literatura y las artes populares. La imagen del pirata en la cultura contemporánea, con su jerga, sus símbolos y su mezcla de violencia y encanto, debe mucho a estas páginas. Guió a narradores de novela de aventuras y de literatura para jóvenes, pero también dejó huellas en el cómic, el cine, la radio y otras formas de relato seriado. Muchas obras posteriores toman su mapa como plantilla: un objetivo claro, un grupo heterogéneo, alianzas inestables y decisiones que revelan el temple de cada personaje. Su impronta se reconoce incluso cuando se la parodia.
Parte de su fuerza proviene del diálogo entre verosimilitud y fábula. Stevenson bebe en tradiciones de viajes y relatos de mar, incorpora vocabulario técnico con sobriedad y concede al azar y al clima un papel narrativo tangible. Al mismo tiempo, el diseño de pruebas y descubrimientos responde al placer del romance: enigmas, mapas, escondrijos y claves que invitan al lector a anticipar. La veracidad material sostiene la invención simbólica. Esa combinación permite que el libro funcione a la vez como aventura convincente y como meditación sobre el atractivo de los riesgos y la frontera porosa entre ley y piratería.
La experiencia de lectura es inmediata y envolvente. El oleaje, las guardias nocturnas, los olores de la bodega y el crujido de la madera componen una textura sensorial que acompaña la intriga. Cada capítulo deja una pregunta abierta, pero no por artificio, sino porque los personajes han tomado decisiones cuyas consecuencias aún no se conocen. El lector participa del cálculo y del miedo, del impulso y de la prudencia. Ese equilibrio entre claridad y sorpresa, entre movimiento y reflexión, permite que la novela se lea con placer a distintas edades, siempre nueva y siempre fiel a su núcleo ético.
La vigencia de La Isla del Tesoro se explica también por su modo de enseñar sin pontificar. Presenta dilemas comprensibles —confianza, lealtad, ambición, responsabilidad— y los encarna en acciones concretas. No simplifica al antagonista ni santifica al héroe, y en esa zona intermedia el lector elabora su propio juicio. La novela demuestra que la eficacia narrativa puede convivir con la complejidad moral, y que el entretenimiento no es enemigo del pensamiento. Por eso continúa siendo materia de lectura escolar y, al mismo tiempo, objeto de estudio en cursos de escritura y crítica, donde se analizan su construcción y su estilo.
Hoy, cuando abundan promesas de atajos y recompensas inmediatas, este libro recuerda que toda búsqueda valiosa exige criterio, paciencia y coraje. La Isla del Tesoro habla de dinero, sí, pero sobre todo de elecciones, de la responsabilidad ante uno mismo y ante los otros. Su mar no pertenece al pasado: es la metáfora de un mundo incierto en el que conviven oportunidad y riesgo. Volver a Stevenson es reencontrar el pulso de una narración impecable y la compañía de personajes que nos ponen a prueba. Por eso su atractivo perdura: porque nos recuerda cómo se navega sin perder el rumbo.
Sinopsis
La Isla del Tesoro, novela de Robert Louis Stevenson publicada en 1883 tras su serialización previa, abre con la voz de Jim Hawkins, un joven de una posada costera inglesa. La rutina del lugar se altera cuando se instala un marino taciturno con un pasado inquietante y un baúl bien guardado. Desde las primeras páginas, el ambiente de presagio y la curiosidad juvenil se entrelazan, anticipando un viaje que mezcla peligro y descubrimiento. Stevenson presenta con economía de medios los elementos que definen la aventura clásica: el llamado inicial, la aparición de figuras enigmáticas y la promesa de un mapa que cambiará el destino del narrador.
Los días en la posada se tensan con la llegada de visitantes que saben demasiado del recién llegado. La amenaza de viejas cuentas por saldar, códigos de camaradas del mar y señales ominosas desemboca en un estallido que obliga a Jim a actuar. En medio del tumulto, y con la prudencia de quien siente el peligro sin comprenderlo del todo, el muchacho termina en posesión de documentos que sugieren la existencia de un tesoro oculto por un temido capitán. El impulso de compartir el hallazgo con adultos responsables abre la puerta a un proyecto que supera con creces su experiencia.
Jim acude al doctor Livesey y al caballeroso Squire Trelawney, figuras de autoridad contrastadas por su sensatez y entusiasmo. Al interpretar el mapa, conciben una expedición y equipan una goleta, la Hispaniola, en el puerto de Bristol. La prisa y la notoriedad del plan atraen a marineros diestros y a oportunistas, entre ellos un cocinero carismático llamado Long John Silver, dueño de un trato afable, una pierna de palo y una inteligencia que inspira confianza. Sin subrayarlo, el relato insinúa que el optimismo y la indiscreción pueden tener un precio, y que el joven narrador aprenderá a leer señales más sutiles.
Ya en alta mar, el capitán Smollett impone disciplina y expresa reservas sobre la tripulación y el viaje. La convivencia forzada acentúa las lealtades y resquemores, mientras Jim observa y aprende el lenguaje del barco. Un episodio fortuito lo lleva a escuchar, escondido, conversaciones que revelan un plan de motín y ambiciones compartidas por varios hombres. El descubrimiento, tan aterrador como clarificador, convierte la aventura en una lucha de inteligencia y paciencia. A partir de entonces, los responsables del viaje actúan con cautela, y el joven protagonista debe calibrar el riesgo de cada palabra y cada paso.
La llegada a la isla confirma que la mayor amenaza no es solo la geografía desconocida, sino los intereses enfrentados a bordo. El desembarco fractura la convivencia y precipita decisiones apresuradas. Jim, empujado por la mezcla de miedo y deseo de probarse, se separa de los suyos y descubre señales de una historia anterior de violencia y codicia en aquel paraje. Entre la espesura y las colinas, se insinúa la existencia de refugios y fortificaciones heredadas de tripulaciones pasadas. Un encuentro inesperado aporta información incompleta pero crucial, y apunta a que el terreno será tan decisivo como la pericia de cada bando.
Con la tensión al límite, la isla se convierte en escenario de escaramuzas, negociaciones tensas y retiradas estratégicas. Una empalizada disputada sirve de centro de resistencia y de símbolo de la frágil seguridad que buscan los protagonistas. El doctor Livesey demuestra sangre fría y conocimientos prácticos, mientras Long John Silver se impone como figura magnética, capaz de mezclar amenaza y seducción al hablar de lealtades. Los bandos se prueban mutuamente sin que nada sea definitivo. La novela subraya la incertidumbre: la superioridad numérica no garantiza la victoria, y el coraje, sin juicio, puede convertirse en temeridad.
Separado por momentos de sus compañeros, Jim emprende acciones que lo obligan a asumir responsabilidades de adulto. En torno a la goleta, toma riesgos que requieren ingenio náutico, perseverancia y una sangre fría que apenas ha tenido ocasión de cultivar. La confrontación a bordo con un adversario decidido lo pone frente a la violencia sin mediaciones, y lo fuerza a ponderar el precio de la supervivencia. Entre cabos, corrientes y maderas que crujen, el aprendizaje se vuelve concreto: no basta la buena intención, hay que comprender el mecanismo del mundo para maniobrar en medio de su imprevisibilidad.
Cuando el camino hacia el botín parece despejarse, los signos del mapa suscitan interpretaciones, cantos y supersticiones que reavivan el miedo y la codicia. La búsqueda se reconvierte en un juego de pistas, con aliados circunstanciales y pactos que solo valen mientras convienen. Silver despliega su pragmatismo, y Jim, su naciente criterio, en medio de un tira y afloja donde nadie controla del todo la situación. La tensión crece sin que el relato sacrifique la ambigüedad moral de sus figuras. Lo que está en juego, más allá del oro, es la definición de la lealtad, la autoridad y la propia identidad.
La Isla del Tesoro permanece vigente como relato de iniciación y como laboratorio de la ética de la aventura. Stevenson explora el atractivo del peligro y la fascinación por lo desconocido, pero también los costos de la ambición y el ingenio sin escrúpulos. Su prosa instauró imágenes perdurables del imaginario pirata, del mapa marcado hasta el cofre escondido y el ave parlanchina al hombro, al tiempo que dejó abiertas preguntas sobre el liderazgo y la amistad bajo presión. Sin arruinar sus sorpresas, basta decir que el viaje deja huellas duraderas, y que el lector sale más alerta ante la tentación del atajo.
Contexto Histórico
La Isla del Tesoro (1883) se instala en el imaginario del Atlántico del siglo XVIII, cuando las potencias europeas disputaban rutas, puertos y riquezas del Caribe, y a la vez pertenece a la Inglaterra victoriana que la produjo. Stevenson recrea un mundo de marinos, comerciantes y corsarios en el que el Imperio británico, la Marina Real y los tribunales del Almirantazgo eran instituciones dominantes. La acción se inicia en la costa occidental inglesa y se desplaza hacia islas caribeñas, escenario emblemático de la “Edad de Oro” de la piratería. El libro traduce esas estructuras históricas en una aventura que confronta autoridad, comercio y violencia marítima.
La Inglaterra de los siglos XVII y XVIII organizó su comercio ultramarino mediante Actas de Navegación (desde 1651) que protegían el intercambio colonial y subordinaban puertos y mercancías a navíos británicos. La Marina Real creció para escoltar convoyes, combatir rivales y perseguir piratas, mientras los tribunales del Almirantazgo juzgaban delitos cometidos en el mar. Ese entramado legal y militar, diseñado para imponer orden en un espacio vasto y lucrativo, late detrás del viaje de los protagonistas: un barco mercante armado, autoridades locales que financian la expedición y una noción persistente de legalidad frente a la rapiña, aun cuando la frontera entre ambas pudiera resultar porosa.
La llamada Edad de Oro de la piratería (aprox. 1650–1730) surgió de guerras imperiales, crisis económicas y oportunidades abiertas por el comercio americano. En el Caribe, bucaneros y corsarios amparados por patentes de corso se convirtieron, al terminar conflictos como la Guerra de Sucesión Española (1701–1714), en piratas sin bandera. La novela refleja ese tránsito: marineros diestros, muchos con experiencia previa en navíos de guerra o en presas autorizadas, que basculan entre la obediencia contractual y la insubordinación. Sus objetivos —plata y oro procedentes de América española, víveres, barcos— condensan las presas reales que circularon por las rutas atlánticas de la época.
Las formas internas de organización pirata —artículos de a bordo, reparto de botín por acciones, elección y deposición de capitanes— están documentadas en testimonios de principios del siglo XVIII. La disciplina compartida, la compensación por heridas y el castigo del marooning (abandonar a un tripulante en una isla) coexistían con ferocidad y traición. En la obra, la amenaza de motín, las votaciones improvisadas y el cálculo del reparto dan verosimilitud histórica a la banda antagonista. Stevenson no ofrece un tratado sociológico, pero incorpora rasgos comprobables de esos códigos marítimos para explorar, en clave narrativa, cómo la autoridad se negocia a bordo cuando la ley del Estado queda lejos.
El punto de partida británico remite a la costa occidental y a Bristol, puerto crucial del Atlántico en los siglos XVIII y comienzos del XIX. Allí confluyeron comercio colonial, construcción naval, aseguradoras, casas de cambio y también circuitos ilícitos. Bristol fue uno de los principales centros del tráfico transatlántico de esclavos, hecho que contextualiza la riqueza y el ambiente marítimo del que salen patronos y marineros de la novela, aunque el libro no tematice esa realidad. Las tabernas costeras y las calas de Devon y Cornualles, con tradición de contrabando, funcionan como escenarios plausibles para encuentros entre gente de mar, rumores de botín y reclutamiento de tripulaciones.
El Caribe del relato se sostiene sobre la economía del azúcar y la plata. Desde el siglo XVI, las flotas de Indias trasladaban metales preciosos desde América a puertos españoles, protegidas por convoyes y hostigadas por corsarios rivales. En los siglos XVII y XVIII, plantaciones azucareras —basadas en esclavitud africana— y rutas del ron, tabaco y añil convirtieron al Caribe en un tablero de competencia imperial. Stevenson abstrae gran parte de esa complejidad, pero su premisa —un tesoro procedente de rapiñas contra territorios hispanos— depende de esa historia material. Los mapas, nombres de islas y referencias a guardacostas evocan, sin detalles técnicos, ese mundo económico.
La mención de La Española (Hispaniola) y otras islas remite a una geografía disputada desde el siglo XVI. En el XVII, bucaneros se asentaron en Tortuga y la costa noroccidental; en 1697, el Tratado de Ryswick reconoció el control francés sobre el occidente de la isla, que prosperó como Saint-Domingue. Ya en el último tercio del XVIII, esa colonia sería la más rica del Caribe antes de la Revolución Haitiana (iniciada en 1791). La novela emplea esos topónimos como señuelos de aventura y peligro, y explota la imagen de parajes poco cartografiados donde la soledad —y el abandono punitivo de marineros— adquiere densidad histórica.
El motivo del tesoro enterrado, eje de la trama, se nutre de leyendas del Atlántico temprano moderno. Aunque existen casos de ocultar bienes, la investigación histórica indica que los piratas raramente enterraban riquezas a largo plazo; preferían gastarlas, repartirlas o invertirlas en puertos tolerantes. El mito se consolidó alrededor de figuras como William Kidd, ejecutado en 1701, cuya fama alimentó historias de mapas secretos. Stevenson fijó el imaginario moderno: la X que marca el lugar, líneas punteadas, notas enigmáticas. Ese recurso literario, más que un reflejo fiel de prácticas piratas, ordena para el lector victoriano un pasado caótico mediante el poder seductor de un mapa.
Buena parte de la iconografía pirata de la novela tiene anclajes históricos. El pabellón negro —la “Jolly Roger”— con calavera y tibias, documentado a inicios del siglo XVIII en distintas variantes, anunciaba terror y ofrecía posibilidad de rendición. El armamento ligero —pistolas de chispa, mosquetes, sables cortos— y la movilidad de pequeñas embarcaciones costeras completan ese cuadro. A la vez, Stevenson añadió sellos indelebles al repertorio popular: el marinero cojo, el loro parlanchín en el hombro, la mezcla de encanto e intimidación del capitán carismático. Esos elementos, sumados a los reales, consolidaron la “memoria” cultural de la piratería para generaciones posteriores.
La centralidad de un mapa en el libro dialoga con la cultura cartográfica victoriana. Stevenson dibujó un plano de la isla durante la gestación del relato y, tras extraviarse un original enviado a la revista, tuvo que redibujarlo, experiencia que reforzó la estructura de la narración. En la Gran Bretaña del siglo XIX, instituciones como la Ordnance Survey y la Oficina Hidrográfica del Almirantazgo produjeron cartografía sistemática; exploraciones imperiales alimentaron la fascinación por mapas y coordenadas. Al integrar un mapa “auténtico” en la ficción, el autor utilizó esa autoridad cultural para sostener verosimilitud y orientar al lector por un espacio de riesgos y promesas.
La vida a bordo que describe la obra se apoya en prácticas de navegación comunes del siglo XVIII: gobierno a vela contra vientos variables, maniobras de aparejo, uso de compás, ampolleta y corredera para el estime, y sondas para reconocer fondos. Instrumentos como el octante y el sextante se difundieron en ese siglo; los cronómetros marinos, desarrollados desde mediados del XVIII, se incorporaron progresivamente. Los tipos de buque mercante de la época —bergantines, balandras, navíos de dos o tres palos— operaban con tripulaciones compactas y disciplina estricta. La novela aprovecha ese repertorio técnico sin convertirlo en tratado, para dotar tensión y plausibilidad a cada virada.
La represión de la piratería se intensificó en las primeras décadas del siglo XVIII. La Corona británica emitió indultos (1717–1718) para quienes depusieran las armas, y gobernadores como Woodes Rogers restablecieron la autoridad en enclaves notorios, como Nassau, en las Bahamas. Procesos sumarios en tribunales del Almirantazgo y despliegues navales redujeron drásticamente las cuadrillas activas hacia la década de 1730. La novela se sitúa imaginariamente en la estela de ese proceso: piratas veteranos que huyen, se esconden o buscan capitalizar botines pretéritos, mientras autoridades y comerciantes intentan reconducir la violencia hacia la legalidad del comercio y la respetabilidad social.
El personaje del médico expresa un cruce de Ilustración y profesionalización. En el siglo XVIII se consolidaron cirujanos navales y prácticas empíricas en medicina marítima; en 1747, James Lind experimentó con cítricos para prevenir el escorbuto, y durante el siglo se difundieron inoculaciones y mejoraron los métodos de higiene. En la Inglaterra victoriana, además, el ideal del profesional competente y moralizado era central. La serenidad clínica y el apego a la evidencia del médico en la novela funcionan como contrapeso a la superstición, la embriaguez y la codicia, proyectando, sobre un pasado turbulento, valores que la audiencia del XIX reconocía como modernos.
El alcohol impregna la cultura marítima de la obra. En los siglos XVII y XVIII se extendió el consumo de ron en puertos y navíos; la propia Marina británica mantuvo raciones alcohólicas durante largo tiempo. Para el lector victoriano, sin embargo, las campañas de templanza —activas desde las décadas de 1830 y 1840— habían vuelto emblemáticos los peligros del exceso. Stevenson combina ambas realidades: marineros cuya dependencia del ron desestabiliza la jerarquía y compromete las operaciones, y personajes que encarnan autocontrol y disciplina. El resultado funciona como comentario histórico y moral sobre la fragilidad del orden cuando la embriaguez reemplaza la obediencia.
La Isla del Tesoro dialoga con tradiciones literarias previas. Las crónicas de Alexander Exquemelin sobre bucaneros (publicadas desde 1678) y colecciones como A General History of the Pyrates (1724) dieron materia a generaciones de lectores. Robinson Crusoe (1719) inauguró la “robinsonada”, explorando supervivencia y colonización en islas. En el siglo XIX, relatos de aventuras juveniles —como The Coral Island (1857)— circulaban en semanarios ilustrados. Stevenson hereda y reordena esos materiales: conserva exotismo y peligro, matiza el moralismo, introduce ambivalencias de lealtad y liderazgo, y formaliza un patrón narrativo —viaje, motín, búsqueda— que devendría molde duradero de la ficción de mar y tesoro.
Las condiciones editoriales victorianas explican su alcance. En 1881, durante una estancia en Escocia, Stevenson concibió la historia y un mapa que estimuló la escritura. La publicó por entregas en 1881–1882 en la revista juvenil Young Folks bajo el seudónimo “Captain George North”, y apareció en volumen en 1883 con Cassell & Company. El auge de la alfabetización —favorecido por leyes educativas de la década de 1870 en Gran Bretaña— y el abaratamiento del papel sostuvieron un mercado de lecturas seriadas. Ese circuito permitió que una novela de aventuras marítimas moldeada por historia atlántica llegara a un público amplio y transnacional.
Como espejo de su época, la obra transforma conflictos históricos —imperio, comercio, violencia marítima— en un drama de elección moral y cálculo material. Como crítica, sugiere que la ley respetable y la rapiña comparten, a veces, móviles y métodos, y que la riqueza colonial deviene tentación corrosiva. La ambivalencia con que retrata liderazgo, clase y mérito dialoga con dilemas victorianos sobre autoridad y movilidad social. Al fijar mitos —mapa, bandera, tesoro— y a la vez anclar la acción en fuerzas reales del Atlántico moderno temprano, La Isla del Tesoro se vuelve archivo imaginario y comentario perdurable sobre el costo humano del botín imperial.
Biografía del Autor
Robert Louis Stevenson (1850–1894) fue un escritor escocés de la época victoriana tardía, reconocido por su versatilidad en la novela, el relato, el ensayo, la poesía y la literatura de viajes. Su nombre se asocia hoy con narrativas de aventura y con indagaciones psicológicas que dialogan con el gótico moderno. Obras como Treasure Island, Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde y Kidnapped consolidaron una recepción internacional que trascendió su corta vida. Viajero constante por razones de salud, convirtió la experiencia del desplazamiento en materia literaria y en una perspectiva cosmopolita. Su prosa, clara y rítmica, influyó en generaciones posteriores.
Formado en la Universidad de Edimburgo, inició estudios de ingeniería antes de inclinarse por el derecho, disciplina en la que fue habilitado a mediados de la década de 1870, aunque nunca ejerció. Sus años de aprendizaje lo acercaron a círculos literarios de Escocia y Londres, con el respaldo crítico de figuras como Sidney Colvin y un sostenido diálogo con Henry James. Sus lecturas —de moralistas franceses, narradores ingleses del XVIII y románticos del XIX— marcaron un ideal estilístico de precisión y música verbal. En ensayos tempranos expuso un programa estético que privilegiaba la imaginación disciplinada y el arte de la narración como oficio.
Sus primeros libros surgieron del viaje y el ensayo. An Inland Voyage (1878) narra una travesía en canoa por Bélgica y Francia, y Travels with a Donkey in the Cévennes (1879) convirtió una excursión por el Macizo Central francés en un clásico del género. En paralelo, reunió artículos en Virginibus Puerisque (1881) y cultivó el relato breve con New Arabian Nights (1882), proyecto innovador por su arquitectura serial. A comienzos de esa década publicó de forma periódica en revistas, afinando una prosa económica y visual que pronto hallaría un público amplio entre lectores juveniles y adultos.
El éxito masivo llegó con Treasure Island (1883), novela de aventuras que ayudó a fijar convenciones del imaginario pirata en la cultura popular. Siguieron Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886), parábola moderna sobre identidad y responsabilidad moral, y Kidnapped (1886), ambientada en la historia escocesa del siglo XVIII. En poesía publicó A Child’s Garden of Verses (1885), que perdura en la memoria escolar, y Underwoods (1887). Continuó alternando géneros con Prince Otto (1885), The Black Arrow (1888) y The Master of Ballantrae (1889), obras que consolidaron su dominio del ritmo narrativo y del suspense sin concesiones truculentas.
Además de ficción, cultivó el ensayo literario y poético. Familiar Studies of Men and Books (1882) y Memories and Portraits (1887) muestran su interés por caracteres, estilos y temperamentos, y su reflexión técnica cristalizó en piezas como On Some Technical Elements of Style in Literature, luego recogidas en Essays in the Art of Writing (1892). Mantuvo un célebre intercambio crítico con Henry James sobre el arte de la ficción. En narrativa colaboró con Lloyd Osbourne en The Wrong Box (1889), The Wrecker (1892) y The Ebb-Tide (1894), combinando intriga, sátira y una mirada cada vez más atenta a las consecuencias morales de la aventura.
Su salud frágil lo impulsó a buscar climas benignos. Tras estancias en Suiza y el noreste de Estados Unidos, emprendió a finales de la década de 1880 un prolongado viaje por el Pacífico Sur que lo llevó a residir en Upolu (Samoa). Allí escribió relatos de ambiente oceánico, más tarde reunidos en Island Nights’ Entertainments (1893), y se involucró en debates públicos sobre la injerencia colonial. A Footnote to History: Eight Years of Trouble in Samoa (1892) documentó con rigor los hechos y las tensiones políticas locales. La comunidad samoana lo apodó “Tusitala”, el cuentista, testimonio del aprecio que granjeó como observador y vecino.
En sus últimos años mantuvo un ritmo creativo notable, con Catriona (1893) como continuación de Kidnapped y colecciones de cuentos que exploran los claroscuros del poder y el deseo. Falleció de forma repentina en Samoa en 1894, a los 44 años. Su obra, traducida y reeditada sin pausa, consolidó un puente entre la novela de aventuras y la exploración psicológica moderna, y dejó un repertorio de motivos aún vigentes en la narrativa, el cine y la cultura popular. La claridad de su prosa, su sentido del ritmo y su atención ética al relato continúan siendo referencia para lectores y escritores.
La Isla del Tesoro
CAPÍTULO I. EL VIEJO LOBO MARINO EN LA POSADA DEL “ALMIRANTE BENBOW”
IMPOSIBLE me ha sido rehusarme á las repetidas instancias que el Caballero Trelawney, el Doctor Livesey y otros muchos señores me han hecho para que escribiese la historia circunstanciada y completa de la Isla del Tesoro. Voy, pues, á poner manos á la obra contándolo todo, desde el alfa hasta el omega, sin dejarme cosa alguna en el tintero, exceptuando la determinación geográfica de la isla, y esto tan solamente porque tengo por seguro que en ella existe todavía un tesoro no descubierto. Tomo la pluma en el año de gracia de 17—y retrocedo hasta la época en que mi padre tenía aún la posada del “Almirante Benbow[1],” y hasta el día en que por primera vez llegó á alojarse en ella aquel viejo marino de tez bronceada y curtida por los elementos, con su grande y visible cicatriz.
Todavía lo recuerdo como si aquello hubiera sucedido ayer: llegó á las puertas de la posada estudiando su aspecto, afanosa y atentamente, seguido por su maleta que alguien conducía tras él en una carretilla de mano. Era un hombre alto, fuerte, pesado, con un moreno pronunciado, color de avellana. Su trenza ó coleta alquitranada le caía sobre los hombros de su nada limpia blusa marina. Sus manos callosas, destrozadas y llenas de cicatrices enseñaban las extremidades de unas uñas rotas y negruzcas. Y su rostro moreno llevaba en una mejilla aquella gran cicatriz de sable, sucia y de un color blanquizco, lívido y repugnante. Todavía lo recuerdo, paseando su mirada investigadora en torno del cobertizo, silbando mientras examinaba y prorrumpiendo, en seguida, en aquella antigua canción marina que tan á menudo le oí cantar después:
Son quince los que quieren el cofre de aquel muerto[1q]
Son quince ¡yo—ho—hó! son quince ¡viva el rom!
con una voz de viejo, temblorosa, alta, que parecía haberse formado y roto en las barras del cabrestante. Cuando pareció satisfecho de su examen llamó á la puerta con un pequeño bastón, especie de espeque que llevaba en la mano, y cuando acudió mi padre, le pidió bruscamente un vaso de rom. Después que se le hubo servido lo saboreó lenta y pausadamente, como un antiguo catador, paladeándolo con delicia y sin cesar de recorrer alternativamente con la mirada, ora las rocas, ora la enseña de la posada.
—Esta es una caleta de buen fondo—dijo en su jerga marina—y al mismo tiempo una taberna muy bien situada. ¿Mucha clientela, patrón?
—Nó, le respondió mi padre, bastante poca, lo cual es tanto más sensible.
—Bueno, dijo él, entonces este es el camarote que yo necesito. Hola, tú, grumete, le gritó al hombre que rodaba la carretilla en que venía su gran cofre de á bordo, trae acá esa maleta y súbela. Pienso fondear aquí un poco. Y luego prosiguió:—Yo soy un hombre bastante llano; todo lo que yo necesito es rom, huevos y tocino y aquella altura que se vé allí para estar á la mira de las embarcaciones. ¿Quieren Vds. saber cómo han de llamarme? llámenme Capitán. ¡Oh! ¡ya sé lo que van á pedirme! Al decir esto arrojó tres ó cuatro monedas de oro en el umbral y añadió con un tono de altivez y una mirada tan orgullosa como de un verdadero Capitán:—¡Avisarme cuando se acabe eso!
Y la verdad es que, aunque su pobre traje no predisponía en su favor, ni menos aún su lenguaje tosco, no tenía absolutamente el aspecto de un tramposo, sino que parecía más bien un marino, un maestro de embarcación acostumbrado á que se le obedezca como á Capitán. El muchacho que traía la carretilla nos refirió que la posta ó coche del correo lo había dejado la víspera por la mañana en la posada del “Royal George,” que allí se informó qué albergues había á lo largo de la costa, y que habiendo oído buenos informes probablemente acerca del nuestro, y habiéndosele descrito como muy poco concurrido, lo había elegido de preferencia á todos los demás para su residencia. Eso fué todo lo que pudimos averiguar acerca de nuestro huésped.
El Capitán era habitualmente un hombre de muy pocas palabras. Todo el día se lo pasaba, ya vagando á orillas de la caleta, ó ya encima de las rocas, con un largo telescopio ó anteojo marino. Por las noches se acomodaba en un rincón de la sala, cerca del fuego y se consagraba á beber rom y agua con todas sus fuerzas. Las más veces no quería contestar cuando se le hablaba: contentábase con arrojar sobre el que le dirijía la palabra una rápida y altiva mirada, y con dejar escapar de su nariz un resoplido que formaba en la atmósfera, cerca de su cara, una curva de vapor espeso. Los de la casa y nuestros amigos y clientes ordinarios pronto concluimos por no hacerle caso. Día por día, cuando llegaba á la posada, de vuelta de sus vagabundas excursiones, preguntaba invariablemente si no se había visto algunos marineros atravesar por el camino. Al principio nos pareció que la falta de camaradas que le hiciesen compañía era lo que le obligaba á hacer esa constante pregunta; pero muy luego vimos que lo que él procuraba más bien era evitarlos. Cuando algún marinero se detenía en la posada, como lo hacían entonces y lo hacen aún los que siguen el camino de la costa para Brístol, el Capitán lo examinaba al través de las cortinas de la puerta, antes de entrar á la sala, y ya se sabía que, cuando tal concurrente se presentaba, él permanecía invariablemente mudo como una carpa.
Para mí, sin embargo, no había mucho de misterio ni de secreto en sus alarmas, en las cuales tenía yo cierta participación. Un día me había llamado aparte y sigilosamente me había prometido darme una pieza de cuatro peniques el día primero de cada mes con la sola condición de que estuviese alerta, y le avisara, en el momento mismo en que descubriera, la aparición de un “marino con una sola pierna.” Con frecuencia, sin embargo, cuando el día primero del mes iba yo á reclamar mi salario prometido, no me daba más respuesta que su habitual y formidable resoplido de la nariz y clavar sus ojos airados en los míos, obligándome á bajarlos; pero antes de que se hubiera pasado una semana, ya estaba yo seguro de que su parecer habría cambiado y lo veía, en efecto, venir á mí trayéndome espontáneamente mi moneda de cuatro peniques, no sin reiterarme sus órdenes de estar alerta para avisarle la aparición de aquel “marino con una sola pierna.”
Imposible me sería contar hasta qué punto ese esperado personaje turbaba y entristecía mis sueños. En las noches tempestuosas, cuando el viento hacía estremecer los cuatro ángulos de nuestra casa y cuando la marea bramaba despedazando sus olas á lo largo de la caleta y sobre los abruptos riscos, yo le veía aparecérseme en sueños en mil formas diversas y con mil expresiones diabólicas. Ya era la pierna cortada hasta la rodilla, ya desarticulada desde la cadera; ya se me aparecía como una especie de criatura monstruosa que jamás había tenido sino una sola pierna, y ésa de forma indescriptible. Otras ocasiones lo veía saltar y correr y perseguirme por zanjas y vallados, lo cual constituía, por cierto, la peor de todas mis pesadillas. Hay que convenir, pues, en que pagaba yo bien cara mi pobre soldada mensual de cuatro peniques, con aquellas visiones abominables.
Pero si bien es cierto que tal era mi terror á propósito del marino de una pierna, también es verdad que, por lo que respecta al Capitán mismo, le tenía yo mucho menos miedo que cualquiera de los que lo conocían. Había algunas noches en que se permitía tomar mucho más rom del que podía razonablemente tolerar su cabeza. Entonces se le veía sentarse y entonar sus perversas y salvajes viejas cántigas marinas de que ya nadie hacía caso. Pero á veces le ocurría pedir vasos para todos y forzaba á su tímido y trémulo auditorio á escuchar sus patibularias historias ó á formar un coro á sus siniestras canciones. Con frecuencia oía yo á la casa entera estremecerse con aquel estribillo:
El diablo ¡yo—ho—hó! el diablo ¡viva el rom!
en el que todos los vecinos se le unían por amor á sus vidas, con el temor de que aquel ogro les diese la muerte, y cada cual procurando levantar la voz más que el compañero de al lado, á fin de no llamar la atención por su negligencia, porque en aquellos accesos el Capitán era el compañero más intolerante y arrebatado que se ha conocido. Á veces golpeaba bruscamente con su callosa mano sobre la mesa para imponer silencio absoluto á los circunstantes; otras, se dejaba arrebatar á un ímpetu de cólera salvaje á la menor pregunta y en otras le producía el mismo efecto el que ninguna se le dirijiese, porque decía que la concurrencia no estaba atendiendo á su narración. Por ningún motivo hubiera él consentido en que alma nacida abandonase la posada hasta que, sintiéndose ya completamente ebrio y soñoliento él mismo, se iba tambaleando á tirarse sobre su cama.
Sus cuentos y narraciones era lo que á las gentes espantaba más que todo. Horribles historias eran, por cierto; historias de ahorcados, castigos bárbaros como el llamado “paseo de la tabla[2]” y temerosas tempestades en el mar y en el Paso de Tortugas—y salvajes hazañas y abruptos parajes en el Mar Caribe y costa firme. Según sus narraciones debió pasar su vida entera entre los hombres más perversos que Dios ha permitido que crucen sobre los mares; y el lenguaje que usaba para contar todas sus historias disgustaba á aquel sencillo auditorio de campesinos, casi tanto como los crímenes espantosos que describía con él. Mi padre siempre estaba diciendo que la posada concluiría por arruinarse, porque las gentes pronto dejarían de concurrir á ella para que se las tiranizase allí, y se las asustara y se las mandara á acostar horripiladas y estremeciéndose; pero yo creo que, al contrario su presencia no dejó de sernos de algún provecho. Las gentes comenzaron por tenerle un miedo atroz pero á poco, según hoy puedo recordarlo, ya empezaban á gustar de él. Porque, á la verdad, el Capitán era una fuente de valiosas emociones, enmedio de aquella quieta y sosegada vida del campo. Algunos de los más jóvenes de nuestros vecinos no le escatimaban ya ni su misma admiración, llamándole un verdadero lobo marino, un tiburón legítimo y otros nombres parecidos, agregando que hombres de su ralea son precisamente los que hacen que el nombre de Inglaterra sea temido y respetado sobre el océano.
Pero también, en cierto modo no dejaba de llevarnos bonitamente hacia la ruina; porque su permanencia se prolongaba en nuestra casa semana tras semana, y después un mes tras de otro, de tal manera que ya las monedas de oro aquellas habían sido más que devengadas, sin que mi padre se hiciese el ánimo de insistir demasiado en que renovase la exhibición. Si alguna vez se permitía indicar algo, el Capitán resoplaba por el fuelle de su nariz de una manera tan formidable que casi se pudiera decir que bramaba y con su feroz mirada arrojaba á mi pobre padre fuera de la habitación. Yo lo ví, con frecuencia, después de tales repulsas, retorcerse los manos desesperadamente y tengo la certeza de que, el fastidio y el terror que se dividían su existencia contribuyeron grandemente á acelerar su anticipada é infeliz muerte.
En todo el tiempo que vivió con nosotros el Capitán no hizo el menor cambio en su traje, sino fué el comprarse algunos pares de medias, aprovechando el paso casual de un buhonero. Habiéndosele caído una de las alas de su sombrero, no se ocupó de reducir á su lugar primitivo aquel colgajo que era para él una gran molestia, sobre todo, cuando hacía viento. Me acuerdo todavía de la miserable apariencia de su jubón que remendaba, él en persona, arriba en su habitación y que, antes de su muerte, no era ya otra cosa más que remiendos. Jamás escribió ni recibía carta alguna, ni se dignaba hablar á nadie que no fuese de los vecinos que él conocía por tales, y aun á éstos hacíalo solamente cuando bullían en su cabeza los espíritus del rom. En cuanto al gran cofre de á bordo, ninguno de nosotros había logrado verlo abierto.
Solamente una vez sufrió un verdadero enojo, lo cual sucedió poco antes de su triste fin, en ocasión en que la salud de mi padre estaba ya declinando en una pendiente, que acabó por llevarlo hasta el sepulcro. El Doctor Livesey vino una vez con cierto retardo, por la tarde, con el objeto de ver á su enfermo; tomó alguna ligera comida que le ofreció mi madre y se entró, en seguida, á la sala, para fumar su puro, en tanto que le traían su caballo desde el pueblo, porque en la posada carecíamos de bestias y de caballerizas. Yo me fuí tras él y me acuerdo haber observado el contraste que ofreció á mis ojos aquel doctor fino y aseado, de cabellera empolvada, tan blanca como la nieve, de vivísimos ojos negros y maneras gratas y amables, con aquellos retozones palurdos del campo; y más que todo con el sucio, enorme y repugnante espantajo de pirata de nuestra posada, que se veía sentado en su rincón habitual, bastante avanzado ya á aquella hora en su embriaguez cuotidiana, y recargando sus brazos musculosos sobre la mesa. De repente nuestro huésped comenzó á canturriar su eterna canción:
Son quince los que quieren el cofre de aquel muerto
Son quince ¡yo—ho—hó! son quince ¡viva el rom!
El diablo y la bebida hicieron todo el resto,
El diablo ¡yo—ho—hó! el diablo ¡viva el rom!
Al principio me había yo figurado que el cofre del muerto que él cantaba sería probablemente aquel gran baúl suyo que guardaba arriba en su cuarto del frente de la casa, y este pensamiento no había dejado de mezclarse confusamente en mis pesadillas con la figura del esperado marino de una sola pierna. Pero cuando sucedió lo que ahora refiero, ya todos habíamos dejado de conceder la más pequeña atención al extraño canto de nuestro hombre que, con excepción del Doctor Livesey, no era ya nuevo para nadie. Pude observar, sin embargo, que al Doctor no le producía un efecto de los más agradables, porque le ví levantar los ojos por un momento, con un aire de bastante disgusto, hacia el Capitán, antes de comenzar una conversación que emprendió enseguida con el viejo Taylor, el jardinero, acerca de una nueva curación para las afecciones reumáticas. Entre tanto el Capitán parecía alegrarse al sonido de su propia música, de una manera gradual, hasta que concluyó por golpear con su mano sobre la mesa de aquella manera brusca y autoritativa que todos nosotros sabíamos muy bien que quería decir: “¡Silencio!” Todas las voces callaron á la vez, como por encanto, excepto la del Doctor Livesey que continuó dejándose oir imperturbablemente clara y agradable, interrumpida solamente, por las vigorosas fumadas que daba á su puro cada dos ó tres palabras. El Capitán lo miró fijamente por algunos momentos, volvió á golpear sobre la mesa, le lanzó una nueva mirada más terrible todavía y concluyó por vociferar, con un villano y soez juramento:
—¡Silencio, allí, los del entre-puente!
—¿Es á mí á quien Vd. se dirijía? preguntó el Doctor, á lo cual nuestro rufián contestó que sí, no sin añadir otro juramento nuevo.
—No le replicaré á Vd. más que una cosa, dijo el Doctor, y es que si Vd. continúa bebiendo rom como hasta aquí, muy pronto el mundo se verá libre de una bien asquerosa sabandija.
Sería inútil pretender describir la furia que se apoderó del viejo al escuchar esto. Púsose en pie de un salto, sacó y abrió una navaja marina de gran tamaño y balanceándola abierta sobre la palma de la mano amenazaba clavar al Doctor contra la pared.
El Doctor no hizo el más pequeño movimiento. Tornó á hablarle de nuevo, lo mismo que antes, por encima de su hombro y con el mismo tono de voz, solo un poco más alto de manera que oyesen bien todos los circunstantes, pero con la más perfecta calma y serenidad:
—Si no vuelve Vd. esa navaja al bolsillo en este mismo instante, le juro á Vd. por quien soy que será ahorcado en la próxima reunión del Tribunal del Condado.
Siguióse luego un combate de miradas entre uno y otro, pero pronto el Capitán hubo de rendirse, guardó su arma y volvió á su asiento gruñendo como un perro que ha sido mordido.
—Y ahora, amigo—continuó el Doctor—desde el momento en que me consta la presencia de un hombre como Vd. en mi distrito, puede Vd. estar seguro de que ni de día ni de noche se le perderá de vista. Yo no soy solamente un médico, soy también un magistrado; así es que, si llega hasta mí la queja más insignificante en su contra, aunque no sea más que por un rasgo de grosería como el de esta noche, ya sabré tomar las medidas más del caso para que se le dé á Vd. caza y se le arroje del país. Haga Vd. que baste con esto.
Poco después llegó á la puerta la cabalgadura, y el Doctor Livesey partió en ella sin dilación. Pero el Capitán se mantuvo pacífico aquella noche y aun otras muchas de las subsecuentes.
CAPÍTULO II. “BLACK DOG” APARECE Y DESAPARECE
NO mucho tiempo después de lo referido en el capítulo precedente, ocurrió el primero de los sucesos misteriosos que nos desembarazaron, por fin, del Capitán, aunque no de sus negocios como pronto lo verán los que leyeren. Corría, á la sazón, un invierno crudo y frío, con largas y terribles heladas y deshechos temporales. Mi pobre padre continuaba empeorando de día en día, al grado de que ya se veía muy claramente la poca probabilidad de que llegase á ver una nueva primavera. El manejo de la posada había caído enteramente en manos de mi madre y mías, y ambos teníamos demasiado que hacer con ella para que nos fuese dable el parar mientes con exceso en nuestro desagradable huésped.
Era una fría y desapacible mañana del mes de Enero—muy temprano todavía—la caleta, cubierta toda de escarcha, aparecía gris ó blanquecina, en tanto que la maréa subía, lamiendo suavemente las piedras de la playa, y el sol, muy bajo aún, tocaba apenas las cimas de las lomas y brillaba allá muy lejos en el confín del océano. El Capitán se había levantado mucho más temprano que de costumbre y se había dirijido hacia la playa, con su especie de alfange, colgando bajo los anchos faldones de su vieja blusa marina, su anteojo de larga vista bajo el brazo y su sombrero echado hacia atrás sobre la cabeza. Todavía me parece ver su respiración, suspensa en forma de una estela de humo, en el camino que iba recorriendo á largos pasos, y aún recuerdo que el último sonido que oí de él cuando se hubo perdido tras de la gran roca, fué un gran resoplido de indignación, como si todavía revolviese en su ánimo el recuerdo desagradable de la escena con el Doctor Livesey.
Ahora bien, mi madre estaba á la sazón, con mi padre, en su habitación y yo me ocupaba en arreglar la mesa para el almuerzo, mientras volvía el Capitán, cuando repentinamente se abrió la puerta de la sala y penetró á ésta un hombre que yo no había visto hasta entonces. Era éste un individuo pálido y encanijado, en cuya mano izquierda faltaban dos dedos y que, aunque llevaba también su cuchilla al cinto, no tenía, ni con mucho, el aspecto de un hombre de armas tomar. Yo siempre estaba en acecho de marineros de una sola pierna, ó de dos, pero el que acababa de aparecérseme era para mí un enigma. No tenía el aspecto de un verdadero marino y sin embargo había en él no sé qué aire de gente del mar.
Le pregunté, desde luego, en qué podía servirle y él me contestó que deseaba tomar un poco de rom[3], pero apenas iba yo á salir de la sala en busca de lo que pedía cuando se sentó á una de las mesas excitándome á que me acercase á él. Yo me detuve en el sitio en que su indicación me había cogido, teniendo en mi mano una servilleta.