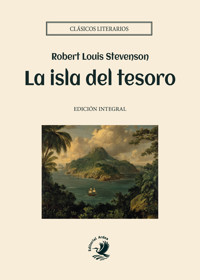
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Ardea
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La isla del tesoro (1883) sigue la historia de Jim Hawkins, un joven que descubre un misterioso mapa del tesoro en la posada de sus padres tras la muerte de un viejo marinero. Pronto se embarca en una peligrosa expedición junto a un grupo de hombres, algunos de los cuales ocultan oscuros propósitos. Entre ellos destaca el carismático y ambiguo Long John Silver, cocinero de a bordo y antiguo pirata. La aventura los lleva a una isla remota llena de trampas, secretos y traiciones. Escrita por Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro es uno de los grandes clásicos de la literatura de aventuras. Su mezcla de acción, misterio y personajes inolvidables ha fascinado a generaciones de lectores y definido el imaginario popular de los piratas hasta hoy.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Gran Gatsby
Francis Scott Fitzgerald
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión por cualquier procedimiento o medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro, o por otros medios, sin permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
“Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra”.
© Editorial Ardea, s.l.
ISBN: 978-84-10011-56-4
PARTE I
EL VIEJO FILIBUSTERO
I
El viejo lobo marino en la posadadel «Almirante Benbow»
Imposible me ha sido rehusarme a las repetidas instancias que el caballero Trelawney, el doctor Livesey y otros muchos señores me han hecho para que escribiese la historia circunstanciada y completa de la Isla del Tesoro. Voy, pues, a poner manos a la obra contándolo todo, desde el alfa hasta el omega, sin dejarme cosa alguna en el tintero, exceptuando la determinación geográfica de la isla, y esto tan solamente porque tengo por seguro que en ella existe todavía un tesoro no descubierto. Tomo la pluma en el año de gracia de 17 —y retrocedo hasta la época en que mi padre tenía aún la posada del Almirante Benbow, y hasta el día en que por primera vez llegó a alojarse en ella aquel viejo marino de tez bronceada y curtida por los elementos, con su grande y visible cicatriz.
Todavía lo recuerdo como si aquello hubiera sucedido ayer: llegó a las puertas de la posada estudiando su aspecto, afanosa y atentamente, seguido por su maleta que alguien conducía tras él en una carretilla de mano. Era un hombre alto, fuerte, pesado, con un moreno pronunciado, color de avellana. Su trenza o coleta alquitranada le caía sobre los hombros de su nada limpia blusa marina. Sus manos callosas, destrozadas y llenas de cicatrices enseñaban las extremidades de unas uñas rotas y negruzcas. Y su rostro moreno llevaba en una mejilla aquella gran cicatriz de sable, sucia y de un color blanquizco, lívido y repugnante. Todavía lo recuerdo, paseando su mirada investigadora en torno del cobertizo, silbando mientras examinaba y prorrumpiendo, en seguida, en aquella antigua canción marina que tan a menudo le oí cantar después:
Son quince los que quieren el cofre de aquel muerto Son quince ¡yo-ho-hó! son quince ¡viva el ron!
con una voz de viejo, temblorosa, alta, que parecía haberse formado y roto en las barras del cabrestante. Cuando pareció satisfecho de su examen llamó a la puerta con un pequeño bastón, especie de espeque que llevaba en la mano, y cuando acudió mi padre, le pidió bruscamente un vaso de ron. Después que se le hubo servido lo saboreó lenta y pausadamente, como un antiguo catador, paladeándolo con delicia y sin cesar de recorrer alternativamente con la mirada, ora las rocas, ora la enseña de la posada.
—Esta es una caleta de buen fondo —dijo en su jerga marina—, y al mismo tiempo una taberna muy bien situada. ¿Mucha clientela, patrón?
—No —le respondió mi padre—, bastante poca, lo cual es tanto más sensible.
—Bueno —dijo él, entonces este es el camarote que yo necesito. Hola, tú, grumete, le —gritó al hombre que rodaba la carretilla en que venía su gran cofre de a bordo, trae acá esa maleta y súbela. Pienso fondear aquí un poco. Y luego prosiguió—: Yo soy un hombre bastante llano; todo lo que yo necesito es ron, huevos y tocino y aquella altura que se ve allí para estar a la mira de las embarcaciones. ¿Quieren Vds. saber cómo han de llamarme? llámenme capitán. ¡Oh! ¡ya sé lo que van a pedirme! —Al decir esto arrojó tres o cuatro monedas de oro en el umbral y añadió con un tono de altivez y una mirada tan orgullosa como de un verdadero capitán—: ¡Avisadme cuando se acabe eso!
Y la verdad es que, aunque su pobre traje no predisponía en su favor, ni menos aún su lenguaje tosco, no tenía absolutamente el aspecto de un tramposo, sino que parecía más bien un marino, un maestro de embarcación acostumbrado a que se le obedezca como a capitán. El muchacho que traía la carretilla nos refirió que la posta o coche del correo lo había dejado la víspera por la mañana en la posada del Royal George, que allí se informó qué albergues había a lo largo de la costa, y que habiendo oído buenos informes probablemente acerca del nuestro, y habiéndosele descrito como muy poco concurrido, lo había elegido de preferencia a todos los demás para su residencia. Eso fue todo lo que pudimos averiguar acerca de nuestro huésped.
El capitán era habitualmente un hombre de muy pocas palabras. Todo el día se lo pasaba, ya vagando a orillas de la caleta, o ya encima de las rocas, con un largo telescopio o anteojo marino. Por las noches se acomodaba en un rincón de la sala, cerca del fuego y se consagraba a beber ron y agua con todas sus fuerzas. Las más veces no quería contestar cuando se le hablaba: contentábase con arrojar sobre el que le dirigía la palabra una rápida y altiva mirada, y con dejar escapar de su nariz un resoplido que formaba en la atmósfera, cerca de su cara, una curva de vapor espeso. Los de la casa y nuestros amigos y clientes ordinarios pronto concluimos por no hacerle caso. Día por día, cuando llegaba a la posada, de vuelta de sus vagabundas excursiones, preguntaba invariablemente si no se había visto algunos marineros atravesar por el camino. Al principio nos pareció que la falta de camaradas que le hiciesen compañía era lo que le obligaba a hacer esa constante pregunta; pero muy luego vimos que lo que él procuraba más bien era evitarlos. Cuando algún marinero se detenía en la posada, como lo hacían entonces y lo hacen aun los que siguen el camino de la costa para Brístol, el capitán lo examinaba al través de las cortinas de la puerta, antes de entrar a la sala, y ya se sabía que, cuando tal concurrente se presentaba, él permanecía invariablemente mudo como una carpa.
Para mí, sin embargo, no había mucho de misterio ni de secreto en sus alarmas, en las cuales tenía yo cierta participación. Un día me había llamado aparte y sigilosamente me había prometido darme una pieza de cuatro peniques el día primero de cada mes con la sola condición de que estuviese alerta, y le avisara, en el momento mismo en que descubriera, la aparición de un «marino con una sola pierna». Con frecuencia, sin embargo, cuando el día primero del mes iba yo a reclamar mi salario prometido, no me daba más respuesta que su habitual y formidable resoplido de la nariz y clavar sus ojos airados en los míos, obligándome a bajarlos; pero antes de que se hubiera pasado una semana, ya estaba yo seguro de que su parecer habría cambiado y lo veía, en efecto, venir a mí trayéndome espontáneamente mi moneda de cuatro peniques, no sin reiterarme sus órdenes de estar alerta para avisarle la aparición de aquel «marino con una sola pierna».
Imposible me sería contar hasta qué punto ese esperado personaje turbaba y entristecía mis sueños. En las noches tempestuosas, cuando el viento hacía estremecer los cuatro ángulos de nuestra casa y cuando la marea bramaba despedazando sus olas a lo largo de la caleta y sobre los abruptos riscos, yo le veía aparecérseme en sueños en mil formas diversas y con mil expresiones diabólicas. Ya era la pierna cortada hasta la rodilla, ya desarticulada desde la cadera; ya se me aparecía como una especie de criatura monstruosa que jamás había tenido sino una sola pierna, y ésa de forma indescriptible. Otras ocasiones lo veía saltar y correr y perseguirme por zanjas y vallados, lo cual constituía, por cierto, la peor de todas mis pesadillas. Hay que convenir, pues, en que pagaba yo bien cara mi pobre soldada mensual de cuatro peniques, con aquellas visiones abominables.
Pero si bien es cierto que tal era mi terror a propósito del marino de una pierna, también es verdad que, por lo que respecta al capitán mismo, le tenía yo mucho menos miedo que cualquiera de los que lo conocían. Había algunas noches en que se permitía tomar mucho más ron del que podía razonablemente tolerar su cabeza. Entonces se le veía sentarse y entonar sus perversas y salvajes viejas cántigas marinas de que ya nadie hacía caso. Pero a veces le ocurría pedir vasos para todos y forzaba a su tímido y trémulo auditorio a escuchar sus patibularias historias o a formar un coro a sus siniestras canciones. Con frecuencia oía yo a la casa entera estremecerse con aquel estribillo:
El diablo ¡yo-ho-hó! el diablo ¡viva el ron!
en el que todos los vecinos se le unían por amor a sus vidas, con el temor de que aquel ogro les diese la muerte, y cada cual procurando levantar la voz más que el compañero de al lado, a fin de no llamar la atención por su negligencia, porque en aquellos accesos el capitán era el compañero más intolerante y arrebatado que se ha conocido. a veces golpeaba bruscamente con su callosa mano sobre la mesa para imponer silencio absoluto a los circunstantes; otras, se dejaba arrebatar a un ímpetu de cólera salvaje a la menor pregunta y en otras le producía el mismo efecto el que ninguna se le dirigiese, porque decía que la concurrencia no estaba atendiendo a su narración. Por ningún motivo hubiera él consentido en que alma nacida abandonase la posada hasta que, sintiéndose ya completamente ebrio y soñoliento él mismo, se iba tambaleando a tirarse sobre su cama.
Sus cuentos y narraciones era lo que a las gentes espantaba más que todo. Horribles historias eran, por cierto; historias de ahorcados, castigos bárbaros como el llamado paseo de la tabla y temerosas tempestades en el mar y en el Paso de Tortugas —y salvajes hazañas y abruptos parajes en el Mar Caribe y costa firme. Según sus narraciones debió pasar su vida entera entre los hombres más perversos que Dios ha permitido que crucen sobre los mares; y el lenguaje que usaba para contar todas sus historias disgustaba a aquel sencillo auditorio de campesinos, casi tanto como los crímenes espantosos que describía con él. Mi padre siempre estaba diciendo que la posada concluiría por arruinarse, porque las gentes pronto dejarían de concurrir a ella para que se las tiranizase allí, y se las asustara y se las mandara a acostar horripiladas y estremeciéndose; pero yo creo que, al contrario su presencia no dejó de sernos de algún provecho. Las gentes comenzaron por tenerle un miedo atroz pero a poco, según hoy puedo recordarlo, ya empezaban a gustar de él. Porque, a la verdad, el capitán era una fuente de valiosas emociones, en medio de aquella quieta y sosegada vida del campo. Algunos de los más jóvenes de nuestros vecinos no le escatimaban ya ni su misma admiración, llamándole un verdadero lobo marino, un tiburón legítimo y otros nombres parecidos, agregando que hombres de su ralea son precisamente los que hacen que el nombre de Inglaterra sea temido y respetado sobre el océano.
Pero también, en cierto modo no dejaba de llevarnos bonitamente hacia la ruina; porque su permanencia se prolongaba en nuestra casa semana tras semana, y después un mes tras de otro, de tal manera que ya las monedas de oro aquellas habían sido más que devengadas, sin que mi padre se hiciese el ánimo de insistir demasiado en que renovase la exhibición. Si alguna vez se permitía indicar algo, el capitán resoplaba por el fuelle de su nariz de una manera tan formidable que casi se pudiera decir que bramaba y con su feroz mirada arrojaba a mi pobre padre fuera de la habitación. Yo lo vi, con frecuencia, después de tales repulsas, retorcerse los manos desesperadamente y tengo la certeza de que, el fastidio y el terror que se dividían su existencia contribuyeron grandemente a acelerar su anticipada e infeliz muerte.
En todo el tiempo que vivió con nosotros el capitán no hizo el menor cambio en su traje, sino fue el comprarse algunos pares de medias, aprovechando el paso casual de un buhonero. Habiéndosele caído una de las alas de su sombrero, no se ocupó de reducir a su lugar primitivo aquel colgajo que era para él una gran molestia, sobre todo, cuando hacía viento. Me acuerdo todavía de la miserable apariencia de su jubón que remendaba, él en persona, arriba en su habitación y que, antes de su muerte, no era ya otra cosa más que remiendos. Jamás escribió ni recibía carta alguna, ni se dignaba hablar a nadie que no fuese de los vecinos que él conocía por tales, y aun a éstos hacíalo solamente cuando bullían en su cabeza los espíritus del ron. En cuanto al gran cofre de a bordo, ninguno de nosotros había logrado verlo abierto.
Solamente una vez sufrió un verdadero enojo, lo cual sucedió poco antes de su triste fin, en ocasión en que la salud de mi padre estaba ya declinando en una pendiente, que acabó por llevarlo hasta el sepulcro. El doctor Livesey vino una vez con cierto retardo, por la tarde, con el objeto de ver a su enfermo; tomó alguna ligera comida que le ofreció mi madre y se entró, en seguida, a la sala, para fumar su puro, en tanto que le traían su caballo desde el pueblo, porque en la posada carecíamos de bestias y de caballerizas. Yo me fui tras él y me acuerdo haber observado el contraste que ofreció a mis ojos aquel doctor fino y aseado, de cabellera empolvada, tan blanca como la nieve, de vivísimos ojos negros y maneras gratas y amables, con aquellos retozones palurdos del campo; y más que todo con el sucio, enorme y repugnante espantajo de pirata de nuestra posada, que se veía sentado en su rincón habitual, bastante avanzado ya a aquella hora en su embriaguez cuotidiana, y recargando sus brazos musculosos sobre la mesa. De repente nuestro huésped comenzó a canturriar su eterna canción:
Son quince los que quieren el cofre de aquel muerto Son quince ¡yo-ho-hó! son quince ¡viva el ron!El diablo y la bebida hicieron todo el resto,El diablo ¡yo-ho-hó! el diablo ¡viva el ron!
Al principio me había yo figurado que el cofre del muerto que él cantaba sería probablemente aquel gran baúl suyo que guardaba arriba en su cuarto del frente de la casa, y este pensamiento no había dejado de mezclarse confusamente en mis pesadillas con la figura del esperado marino de una sola pierna. Pero cuando sucedió lo que ahora refiero, ya todos habíamos dejado de conceder la más pequeña atención al extraño canto de nuestro hombre que, con excepción del doctor Livesey, no era ya nuevo para nadie. Pude observar, sin embargo, que al doctor no le producía un efecto de los más agradables, porque le vi levantar los ojos por un momento, con un aire de bastante disgusto, hacia el capitán, antes de comenzar una conversación que emprendió enseguida con el viejo Taylor, el jardinero, acerca de una nueva curación para las afecciones reumáticas. Entre tanto el capitán parecía alegrarse al sonido de su propia música, de una manera gradual, hasta que concluyó por golpear con su mano sobre la mesa de aquella manera brusca y autoritativa que todos nosotros sabíamos muy bien que quería decir: «¡Silencio!» Todas las voces callaron a la vez, como por encanto, excepto la del doctor Livesey que continuó dejándose oír imperturbablemente clara y agradable, interrumpida solamente, por las vigorosas fumadas que daba a su puro cada dos o tres palabras. El capitán lo miró fijamente por algunos momentos, volvió a golpear sobre la mesa, le lanzó una nueva mirada más terrible todavía y concluyó por vociferar, con un villano y soez juramento:
—¡Silencio, allí, los del entrepuente!
—¿Es a mí a quien Vd. se dirigía? —preguntó el doctor, a lo cual nuestro rufián contestó que sí, no sin añadir otro juramento nuevo.
—No le replicaré a Vd. más que una cosa —dijo el doctor—, y es que si Vd. continúa bebiendo ron como hasta aquí, muy pronto el mundo se verá libre de una bien asquerosa sabandija.
Sería inútil pretender describir la furia que se apoderó del viejo al escuchar esto. Púsose en pie de un salto, sacó y abrió una navaja marina de gran tamaño y balanceándola abierta sobre la palma de la mano amenazaba clavar al doctor contra la pared.
El doctor no hizo el más pequeño movimiento. Tornó a hablarle de nuevo, lo mismo que antes, por encima de su hombro y con el mismo tono de voz, solo un poco más alto de manera que oyesen bien todos los circunstantes, pero con la más perfecta calma y serenidad:
—Si no vuelve Vd. esa navaja al bolsillo en este mismo instante, le juro a Vd. por quien soy que será ahorcado en la próxima reunión del Tribunal del Condado.
Siguióse luego un combate de miradas entre uno y otro, pero pronto el capitán hubo de rendirse, guardó su arma y volvió a su asiento gruñendo como un perro que ha sido mordido.
—Y ahora, amigo —continuó el doctor—, desde el momento en que me consta la presencia de un hombre como Vd. en mi distrito, puede Vd. estar seguro de que ni de día ni de noche se le perderá de vista. Yo no soy solamente un médico, soy también un magistrado; así es que, si llega hasta mí la queja más insignificante en su contra, aunque no sea más que por un rasgo de grosería como el de esta noche, ya sabré tomar las medidas más del caso para que se le dé a Vd. caza y se le arroje del país. Haga Vd. que baste con esto.
Poco después llegó a la puerta la cabalgadura, y el doctor Livesey partió en ella sin dilación. Pero el capitán se mantuvo pacífico aquella noche y aun otras muchas de las subsecuentes.
II
«Black Dog» aparece y desaparece
No mucho tiempo después de lo referido en el capítulo precedente, ocurrió el primero de los sucesos misteriosos que nos desembarazaron, por fin, del capitán, aunque no de sus negocios como pronto lo verán los que leyeren. Corría, a la sazón, un invierno crudo y frío, con largas y terribles heladas y deshechos temporales. Mi pobre padre continuaba empeorando de día en día, al grado de que ya se veía muy claramente la poca probabilidad de que llegase a ver una nueva primavera. El manejo de la posada había caído enteramente en manos de mi madre y mías, y ambos teníamos demasiado que hacer con ella para que nos fuese dable el parar mientes con exceso en nuestro desagradable huésped.
Era una fría y desapacible mañana del mes de enero —muy temprano todavía—la caleta, cubierta toda de escarcha, aparecía gris o blanquecina, en tanto que la marea subía, lamiendo suavemente las piedras de la playa, y el sol, muy bajo aún, tocaba apenas las cimas de las lomas y brillaba allá muy lejos en el confín del océano. El capitán se había levantado mucho más temprano que de costumbre y se había dirigido hacia la playa, con su especie de alfanje, colgando bajo los anchos faldones de su vieja blusa marina, su anteojo de larga vista bajo el brazo y su sombrero echado hacia atrás sobre la cabeza. Todavía me parece ver su respiración, suspensa en forma de una estela de humo, en el camino que iba recorriendo a largos pasos, y aún recuerdo que el último sonido que oí de él cuando se hubo perdido tras de la gran roca, fue un gran resoplido de indignación, como si todavía revolviese en su ánimo el recuerdo desagradable de la escena con el doctor Livesey.
Ahora bien, mi madre estaba a la sazón, con mi padre, en su habitación y yo me ocupaba en arreglar la mesa para el almuerzo, mientras volvía el capitán, cuando repentinamente se abrió la puerta de la sala y penetró a ésta un hombre que yo no había visto hasta entonces. Era éste un individuo pálido y encanijado, en cuya mano izquierda faltaban dos dedos y que, aunque llevaba también su cuchilla al cinto, no tenía, ni con mucho, el aspecto de un hombre de armas tomar. Yo siempre estaba en acecho de marineros de una sola pierna, o de dos, pero el que acababa de aparecérseme era para mí un enigma. No tenía el aspecto de un verdadero marino y sin embargo había en él no sé qué aire de gente del mar.
Le pregunté, desde luego, en qué podía servirle y él me contestó que deseaba tomar un poco de ron, pero apenas iba yo a salir de la sala en busca de lo que pedía cuando se sentó a una de las mesas excitándome a que me acercase a él. Yo me detuve en el sitio en que su indicación me había cogido, teniendo en mi mano una servilleta.
—Ven aquí, muchacho —me repitió—, acércate más.
Yo di un paso hacia él.
—¿Es para mi camarada Bill para quien has preparado esta mesa? —me —preguntó dirigiéndome cierta mirada extraña.
—Ignoro quien es su camarada Bill—le contesté yo; esta mesa es para una persona que se aloja en nuestra casa y a quien nosotros llamamos el capitán.
—Eso es —replicó él—, mi camarada Bill lo mismo puede ser llamado capitán, que no. Tiene una cicatriz en una mejilla y unos modos valientemente agradables, muy propios suyos, sobre todo, cuando está bebido. Como señas, pues... ¿qué más?... te repito que tu capitán tiene una cicatriz en un carrillo... y si más quieres, te diré que ese carrillo es el derecho... ¡Ah! ¡bueno! Ya lo había yo dicho... ¿con que mi camarada Bill está aquí, en esta casa?
—Ahora anda fuera —le contesté yo—; ha salido a paseo.
—¿Por dónde se ha ido, muchacho?
Señalé yo entonces en dirección de la roca, diciéndole que el capitán no tardaría en volver; respondí a algunas otras de sus preguntas y entonces él añadió:
—¡Ah! ¡vamos! esto será tan bueno como un vaso de ron para mi camarada Bill.
La expresión de su cara, al decir esto, no tenía nada de agradable, y yo tenía mis razones para pensar que aquel extraño se equivocaba, en el supuesto de que creyese lo que decía. Pero, al fin y al cabo, pensé que aquello no era negocio mío, además de que no era asunto muy fácil el saber qué partido tomar. El recién venido se mantenía esquivándose tras la parte interior de la puerta de la posada, ojeando de soslayo en torno de su escondrijo, como gato que está en acecho de un ratón. Una vez, salíme yo afuera hacia el camino, pero él me llamó adentro inmediatamente y como no obedeciese su mandato tan pronto como él quería, un cambio instantáneo y espantoso se operó en su semblante enjuto, y me repitió su orden acompañándola de un juramento que me hizo brincar. Tan luego como estuve de nuevo adentro resumió él su primitiva actitud, mitad halagüeña, mitad burlona, dióme una palmadilla sobre el hombro y me dijo:
—Vamos, chico, tú eres un buen muchacho, yo no he querido más que asustarte de broma. Yo tengo un hijo de tu edad, añadió, que se te parece como un motón a otro, y te aseguro que ya es él el orgullo de mi arte. Pero la gran cosa para los muchachos es la disciplina, chico... mucha disciplina. Mira, si alguna vez hubieras tú navegado con Bill, a buen seguro que te hubieras quedado allí esperando que te hablaran segunda vez; yo te digo que no. Nunca Bill ha obrado de otro modo, ni ninguno de los que han navegado con él. Ahora bien, no me engaño, allí viene el camarada Bill con su anteojo bajo el brazo, bendito sea su viejo arte que me permite reconocerlo. Sea en hora buena: tú y yo, muchacho, vámonos allá detrás, a la sala, y nos esconderemos tras de la puerta para dar a Bill una pequeña sorpresa; y bendito sea de nuevo su arte una y mil veces!
Al decir esto mi hombre retrocedió conmigo a la sala y me colocó detrás de él, en el rincón, de tal manera que a ambos nos ocultaba la puerta abierta. Yo estaba positivamente inquieto y alarmado, como es fácil figurárselo, y añadía no poco a mis temores el observar que aquel nuevo personaje tampoco las tenía todas consigo. Yo le veía alistar el puño de su cuchilla y aflojar la hoja en la vaina, sin que, durante todo el tiempo que estuvimos en espera, hubiera cesado de tragar gordo, o como si hubiera tenido, según la expresión familiar, un nudo en la garganta.
Por último entró el capitán, empujó la puerta tras de sí, sin ver a izquierda ni a derecha, y marchó directamente, a través del cuarto, hacia donde le esperaba su almuerzo.
Entonces mi hombre pronunció, con una voz que me pareció se esforzaba en hacer hueca y campanuda, esta sola palabra:
—¡Bill!
El capitán giró rápidamente sobre sus talones y se encaró a nosotros. Todo lo que había de moreno en su rostro había desaparecido en aquel momento y hasta su misma nariz ofrecía un tinte de una lividez azulada. Tenía toda la apariencia de un hombre que ve un espectro, o al diablo mismo, o algo peor, si es que lo hay y, créaseme bajo mi palabra, sentí compasión por él, al verle, en un solo instante, ponerse tan viejo y enfermo.
—Ven acá, Bill, tú me conoces bien. Tú no has olvidado a un viejo camarada, Bill, estoy seguro de ello —continuó diciendo el recién-venido.
El capitán exclamó entonces en una especie de boqueada penosa:
—¡Black Dog!
—¿Pues quién había de ser sino él? replicó el otro, comenzando a sentirse un poco más tranquilo. Black Dog, sí, que, lo mismo que antes viene aquí, a la Posada del Almirante Benbow para saludar a su viejo camarada Billy. ¡Ah, Bill, Bill, cuántas cosas hemos visto juntos, nosotros dos, desde la época en que perdí estos dos «garfios»! añadió, levantando un poco su mano mutilada.
—Bien —dijo el capitán—, ya veo que me has cogido... aquí me tienes... vamos... ¿qué quieres?... habla... di... ¿de qué se trata?
—Veo bien que eres el mismo, replicó Black Dog; tienes razón Bill, tienes razón. Voy a tomar un vaso de ron que me traerá este buen chiquillo a quien tanto me he aficionado desde luego; en seguida nos sentaremos, si tú quieres y hablaremos lisa y llanamente como buenos camaradas que somos.
Cuando yo volví con el ron ya los dos se habían sentado en cada una de las cabeceras de la mesa en que el capitán iba a almorzar. Black Dog habíase quedado más cerca de la puerta y se le veía sentado de lado, de modo que pudiese tener un ojo atento a su camarada antiguo, y otro, según me pareció, a su retirada libre.
Despidióme luego ordenándome que dejase la puerta abierta de par en par, y añadió:
—Nada de espiar por las cerraduras, muchacho, ¿entiendes?
Yo no tuve más que hacer sino dejarlos solos y retirarme a la cantina del establecimiento.
Durante muy largo tiempo, por más que puse mis cinco sentidos en tratar de oír algo de lo que pasaba, nada llegó a mis oídos sino fue un rumor vago y confuso de conversación; pero al cabo las voces comenzaron a hacerse más y más perceptibles; y ya me fue posible el escuchar distintamente alguna que otra palabra, la mayor parte de ellas, juramentos e insolencias proferidos por el capitán.
—¡No, no, no no! —le oí proferir—, ¡no!, y ¡concluyamos de una vez! —Y después añadió—: si hay que ahorcar, ahorcarlos a todos: y ¡basta!
Luego, de una manera repentina, todo se volvió una tremenda explosión de juramentos y otros ruidos temerosos. La silla y la mesa rodaron en masa, siguióse un chischás de aceros que se chocaban y luego un grito de dolor: en ese mismo instante pude ver a Black Dog en plena fuga y al capitán persiguiéndole encarnizadamente: ambos con sus cuchillas desenvainadas y el primero de ellos, manando sangre abundantemente de su hombro izquierdo. Precisamente al llegar a la puerta, el capitán descargó sobre el fugitivo una última y tremenda cuchillada con la cual sin duda alguna lo habría abierto hasta la espina, si no hubiera tropezado su arma con la enseña de nuestra posada que fue la que recibió el golpe, cuya señal es fácil ver, todavía hoy, en el marco de nuestro Almirante Benbow hacia la parte de abajo.
Aquel mandoble fue el último de la riña. Una vez afuera ya, y sobre el camino público, Black Dog, a despecho de su herida, pareció decir, con una prisa maravillosa, «pies, para qué os quiero» y en medio minuto le vimos desaparecer tras de la cima de la loma cercana. El capitán, por su parte, permaneció clavado cerca de la enseña del establecimiento como un hombre extraviado. Poco después pasó su mano varias veces sobre sus ojos, como para cerciorarse de que no soñaba, y en seguida volvió a penetrar en la casa.
—Jim, me dijo, ¡trae ron! y al hablarme se bamboleaba un poco y con una mano se apoyaba contra la pared.
—¿Está Vd. herido? le pregunté.
—¡Ron! —me repitió—, necesito irme de aquí... ron! ron!
Corrí a buscárselo; pero con la excitación que los sucesos ocurridos me habían ocasionado, rompí un vaso, obstruí la llave, y cuando todavía estaba yo procurando despacharme lo mejor posible, escuché el golpe ruidoso y pesado de una persona que se desplomaba en la sala. Acudí corriendo y me encontré con el cuerpo del capitán tendido de largo a largo sobre el suelo. En el mismo instante, mi madre, a quien habían alarmado las voces y rumores de la pelea, descendía corriendo la escalera para venir en mi ayuda. Entre ambos levantamos la cabeza al capitán, que respiraba fuerte y penosamente, pero cuyos ojos estaban cerrados y en cuya cara aparecía un color horrible.
—¡Cielos, cielos santos! grito mi madre, ¡qué desgracia sobre nuestra casa, y con tu pobre padre enfermo!
Entre tanto a mí no se me ocurría la más insignificante idea sobre lo que pudiera hacerse para socorrer al capitán, pareciéndome seguro que había sido herido de muerte en su encarnizado combate con aquel extraño. Traje el ron para asegurarme de ello y traté de hacerlo pasar a su garganta; pero tenía los dientes terriblemente apretados los unos contra los otros y sus quijadas estaban tan duras como si hubieran sido de acero. Fue para nosotros, entonces, un grandísimo alivio el ver abrirse la puerta y aparecer en ella al doctor Livesey que venía a hacer a mi padre su visita cuotidiana.
—¡Oh, doctor! —exclamamos mi madre y yo a la vez—. ¿Qué haremos? ¿En dónde estará herido?
—¿Herido? —dijo el doctor—; ¡Qué va a estarlo! ni más ni menos que ustedes o yo. este hombre acaba de tener un ataque como yo se lo había pronosticado. Ahora bien, Mrs. Hawkins, corra Vd. arriba y, si es posible, no diga Vd. a nuestro enfermo ni una palabra de lo que pasa. Por mi parte, mi deber es tratar de hacer cuanto pueda por salvar la vida tres veces inútil de este hombre. Anda pues, tú, Jim, y trae luego una palangana.
Cuando volví, trayendo lo que se me pidió, el doctor había ya descubierto el nervudo brazo del capitán, desembarazándolo de sus mangas. Todo él aparecía pintado con esas figuras indelebles que se dibujan en el cuerpo los marineros y los presidiarios. Buena suerte decía una de sus inscripciones; y en otras, Vientos prósperos, Caprichos de Billy Bones se podía leer en caracteres claros y cuidadosamente ejecutados sobre el antebrazo. Un poco más arriba, cerca del hombro, se veía un esbozo de patíbulo y pendiente de él un hombre ahorcado, todo ello, según a mí me pareció, ejecutado con bastante destreza y propiedad.
—¡Profético! —dijo el doctor tocando este último dibujo con el dedo—. Y ahora, Maese Billy Bones, si tal es su nombre, vamos a ver de qué color es su sangre. Jim, añadió, ¿tendrás tú miedo de la sangre?
—No, señor —le contesté.
—Está bien —replicó él—; entonces ténme la palangana.
Tomó acto continuo su lanceta y con gran habilidad picó una vena.
Una gran cantidad de sangre salió antes de que el capitán abriera los ojos y echase en torno suyo una mirada vaga y anublada. Reconoció luego al doctor a quien miró con un ceño imposible de equivocar; en seguida me miró a mí y mi presencia pareció aliviarlo un tanto. Pero de repente su color cambió de nuevo; trató de enderezarse por sí solo y exclamó:
—¿Dónde está Black Dog?
—Aquí no hay ningún Black Dog —díjole el doctor—, como no sea el que tiene Vd. dibujado sobre su espalda. Ha seguido Vd. bebiendo ron, y como yo se lo había anticipado ha venido un ataque. Muy contra mi voluntad me he visto obligado, por deber, a socorrerle, pudiendo decir que casi lo he sacado a Vd. de la sepultura. Y ahora Maese Bones...
—Ese no es mi nombre, interrumpió él.
—No importa, replicó el doctor, es el nombre de cierto filibustero a quien yo conozco y le llamo a Vd. por él en gracia de la brevedad. Lo único que tengo, pues, que añadir es esto: un vaso de ron no le haría a Vd. ningún daño; pero si Vd. toma uno, tomará otro, y otro después, y apostaría mi peluca a que, si no se contiene pronto y a tiempo, se morirá muy en breve... ¿entiende Vd. esto...? se morirá y se irá al mismísimo infierno, que es su propio lugar, como lo reza la Biblia. Ahora, vamos, haga un esfuerzo. Yo le ayudaré, por esta vez, a llevarlo a su cama.
Entre los dos, y no sin mucho trabajo, nos dimos trazas de llevarlo arriba, a su cuarto y acostarlo sobre su lecho, en el cual dejó caer pesadamente la cabeza sobre la almohada como si se sintiera desmayar.
—Ahora, recuérdelo bien —dijo el doctor—, para descargo de mi conciencia debo repetirle que, para Vd. ron y muerte son dos palabras que significan lo mismo.
Dicho esto se alejó de allí para ir a ver a mi padre, tomándome del brazo para que me fuese con él.
—Eso no es nada —dijo en cuanto hubo cerrado tras de sí la puerta—. Le he sacado sangre suficiente para poderlo mantener bien por bastante tiempo. Debe quedarse por una semana en cama: eso es lo menos malo para él y para Vds.; pero un nuevo ataque le traerá la muerte inevitablemente.
III
El disco negro
A eso del mediodía llegué al cuarto del capitán llevándole algunos refrigerantes y medicinas. Lo encontré acostado casi en la misma posición en que lo habíamos dejado, nada más que un poco más hacia arriba y me pareció al mismo tiempo débil y excitado.
—Jim —me dijo—, tú eres aquí el único que vale algo y ya sabes muy bien que yo siempre he sido bueno para contigo. Jamás he dejado de darte cada mes cuidadosamente tu moneda de cuatro peniques. Ahora, pues, chiquillo..., mira... yo me siento muy abatido, y abandonado de todo el mundo... por lo mismo, Jim... vamos... ¿vas a traerme ahora mismo un vasillo de ron, no es verdad?
—El doctor... —comencé yo.
Pero él me interrumpió en una voz débil aunque animada:
—Los médicos son todos unos lampazos —dijo—, y en cuanto a este de acá, vaya..., ¿qué sabe él de hombres de mar? Yo he estado en lugares tan calientes como un caldero de brea, con mi tripulación diezmada por la fiebre amarilla, y la condenada tierra bailando como si fuese un mar con sus terremotos. ¿Qué sabe el doctor de tierras como esa? Pues en ellas he vivido sólo con el ron, puedes creerlo bien. Él ha sido para mí, bebida y alimento, cuerpo y sombra, sí señor, y si ahora no me han de dar mi ron, ya no seré más que un pobre casco viejo abandonado en una playa de sotavento... mi sangre caerá sobre ti, Jim, y sobre aquel lampazo del doctor.
Y luego continuó con lo mismo, por algún tiempo acompañándolo con maldiciones; hasta que después, cambiando de táctica, prosiguió en tono plañidero:
—Mira, Jim, cómo se agitan mis dedos; no puedo ya ni sosegarlos, ni sosegarme... es que en todo este bendito día no he probado ni una gota aún, ¡ni una sola gota! Ese doctor está loco, puedes creérmelo. Si no se me da ahora mismo un poco de ron, siento que me dará la rabia... ya creo sentir en este momento algunos de sus horrores, algunas de sus visiones... allí estoy viendo al viejo Flint, en ese rincón... allí... detrás de ti, tan claro como su imagen viva... ¡oh! si me cogen estas visiones, soy hombre que ha vivido una vida bastante ruda y resucitaré a Caín! Tú mismo doctor dijo que un vaso no me haría ningún daño. Te daré una guinea de oro por uno sólo, Jim.
Yo vi que el capitán se ponía más y más excitado y esto me alarmó por mi padre que estaba más grave aquel día y necesitaba mucha quietud; además, tranquilizado por las palabras mismas del doctor que se me recordaban, aunque un poco ofendido por aquel ofrecimiento de soborno le dije:
—Yo no necesito su dinero sino el que le debe Vd. a mi padre. Voy a traerle un vaso, pero no pida más porque sería inútil.
Cuando se lo hube traído lo asió con verdadera ansiedad y lo bebió de un sorbo.
—¡Ay, ay, ay! —dijo como sintiendo un grande alivio—, esto ya es algo mejor, sin duda alguna. Y ahora bien, chico, ¿ha dicho ese doctor cuanto tiempo tengo que estar acostado en este viejo camarote?
—Una semana, por lo menos, le respondí.
—¡Mil carronadas! —gritó él—, ¡una semana! Esto es imposible. En ese tiempo podrían ellos enviarme su disco negro. En este mismo momento ya los vagabundos esos enderezan su proa y tratan de habérselas conmigo; vagabundos que no sabrían conservar lo que cogieron y que quieren arañar lo que pertenece a otro. ¡Vayan noramala! ¿es esa una conducta digna de marinos? quiero saberlo. Pero soy un bendito. Yo jamás he derrochado un buen dinero mío, ni lo he perdido tampoco. Yo sabré pegárselas una vez más. No les tengo miedo; les soltaré otro rizo y ya los haré virar de bordo, chico, ¡ya lo verás!
En tanto que hablaba así se había ido levantado de la cama, aunque con gran dificultad, agarrándose —es la palabra— agarrándose a mi hombro con una presión tan fuerte que casi me hizo llorar y moviendo sus piernas como si fuesen un peso muerto. Sus palabras que, como se ve, estaban rebosando un pensamiento activo y lleno de vida contrastaban tristemente con la debilidad de la voz en que eran pronunciadas. Cuando se hubo sentado en el borde de la cama se detuvo un poco y luego murmuró:
—Ese doctor me ha hundido... los oídos me zumban... acuéstame otra vez.
Antes de que hubiera hecho gran cosa para complacerlo, él había caído ya de espaldas, en su posición anterior, en la cual permaneció silencioso por algún rato.
—Jim —me dijo al cabo—, ¿viste hoy a ese marinero?
—¿Á Black Dog? —le pregunté.
—¡Ah! ¡Black Dog! —exclamó él—. Black Dog es un perverso, pero hay alguien peor que lo obliga a serlo. Ahora bien, si no me es posible marcharme de aquí, de ninguna manera, y si me envían el disco negro, acuérdate que lo que ellos buscan es mi viejo cofre de a bordo... Montas en un caballo. ¿lo harás, no es cierto?... montas en un caballo y vas a ver... pues, sí... no tiene remedio... a ese eterno doctor del diablo, y le dirás que se dé prisa a reunir a todas sus gentes... magistrados y cosas por el estilo... y que haga rumbo con ellos y los traiga aquí a bordo del Almirante Benbow... lo mismo que a todo lo que haya quedado de la vieja tripulación de Flint, hombres y grumetes. Yo fui primer piloto, sí, primer piloto del viejo capitán Flint, y soy el único que conoce el sitio verdadero. Él me lo descubrió en Savannah, cuando estaba, como yo he estado hoy, próximo a la muerte. Pero tú no los denunciarás a menos que logren hacerme llegar su disco negro, o en caso de que vuelvas a ver a ese Black Dog otra vez, o a un marinero con una pierna sola... a este sobre todos, Jim!
—Pero ¿qué significa eso del disco negro, capitán? —le pregunté.
—Esto no es más que una advertencia, chico —me contestó. Yo te lo explicaré si ellos logran lo que quieren. Entretanto, Jim, ten siempre tu ojo alerta y por mi honor te juro que tú serás mi socio a partes iguales.
Divagó todavía un poco más, y su voz era a cada instante más y más débil. Le di, en seguida, su medicina, que él apuró como un niño, sin hacer la más ligera observación y añadió luego:
—Si alguna vez un marino ha querido drogas, ese soy yo ahora.
Después de decir esto cayó en un sueño profundo, muy parecido al desfallecimiento, y en ese estado lo dejé.
¿Qué es lo que yo debía haber hecho entonces para que todo hubiera salido bien? No sé. Probablemente debí haber contado todo al doctor, porque el hecho es que yo me encontraba en una angustia mortal temiendo que, cuando menos, se arrepintiera el capitán de sus confidencias y quisiera dar buena cuenta de mí. Pero lo que sucedió fue que mi pobre padre murió casi repentinamente aquella noche, lo que me obligó a hacer cualquiera otra cosa a un lado. Nuestra pesadumbre natural, las visitas de los vecinos, los arreglos del funeral y todo el quehacer de la posada que había que desempeñar en el interín, me tuvieron tan ocupado que apenas si tuve tiempo para acordarme entonces del capitán, mucho menos para pensar en tenerle miedo.
A la mañana siguiente, a lo que creo, bajó por sí solo a la sala, tomó sus alimentos, como de costumbre, sólo que comió poco y, según me temo, consumió todavía mayor cantidad de ron que de ordinario, porque él se despachó por su propia mano en la cantina, enfurruñado y soplando por la nariz, por lo cual ninguno se atrevía a contrariarlo. La noche víspera del entierro, el capitán estaba tan borracho como siempre y era, en verdad, una cosa para sublevar contra él, en aquella casa sumida en el luto y la desolación, oírle cantar su eterna y horrible cantinela marina. Pero abatidos y tristes como estábamos, no dejaba de preocuparnos la idea del peligro de muerte en que aquel hombre estaba, tanto más cuanto que el doctor fue violentamente llamado a muchas millas de distancia de nuestra casa para asistir a un nuevo enfermo, y ya no volvió a estar, como quien dice, al alcance de nuestra mano, después de la muerte de mi padre. He dicho que el capitán estaba débil, y la verdad es que no sólo lo estaba, sino que parecía decaer más y más visiblemente en vez de recuperar su salud. Yo le veía subir y bajar la escalera con agitación; ya iba de la sala a la cantina, ya de la cantina a la sala; ya se medio asomaba a la puerta exterior de la casa como para aspirar las brisas salobres de la mar, sosteniéndose en las paredes, como para no caer, y respirando fuerte y aprisa como un hombre que encumbra la pendiente abrupta de una montaña. No volvió a conversar conmigo de una manera especial, y yo creo buenamente que había olvidado sus confidencias, pero su carácter se había vuelto más movible y dada su debilidad de cuerpo, mucho más violento que nunca. Tenía ahora un síntoma bien alarmante cuando estaba ebrio, y era el ponerse junto a sí, sobre la mesa, su enorme alfanje o cuchilla, desenvainada. Pero con todo esto, se preocupaba menos de los concurrentes y parecía absorto enteramente en sus propios pensamientos, sin hablar casi para nada, pero divagando un poco. Una vez, por ejemplo, con grandísima sorpresa nuestra comenzó a dejar oír un canto diferente y nuevo para nosotros: era una especie de sonatilla amorosa, de gente del campo, que él debió haber aprendido en su primera juventud, antes de que se dedicara a la carrera de marino.
Así pasaron las cosas hasta el día siguiente del entierro de mi padre. Ese día, como a las tres de una tarde nebulosa, helada y desagradable estaba yo parado hacía unos momentos a la puerta del establecimiento, lleno de tristes y desconsoladoras ideas acerca de mi pobre padre, cuando percibí a alguien que se acercaba por el camino lentamente. Era un hombre completamente ciego, porque tentaleaba delante de sí con un palo y llevaba puesta sobre sus ojos y nariz una gran venda verde. Aparecía jorobado como bajo el peso de años o enfermedad terrible y vestía una vieja y andrajosa capa marina con capuchón, que le daba un aspecto positivamente deforme y horroroso. Yo nunca he visto en mi vida una figura más horripilante y espantable que aquella. Detúvose un instante cerca de la posada y levantando la voz en un tono de canturria extraña y gangosa lanzó al viento esta relación:
—¿Querrá alguna alma caritativa, informar a un pobrecito ciego que ha perdido el don preciosísimo de su vista en la defensa voluntaria de su patria Inglaterra —así bendiga Dios al Rey Jorge— en dónde o en qué parte de este país se encuentra ahora?
—Está Vd. en la posada del Almirante Benbow, caleta del Black Hill, buen hombre —le dije yo.
—Oigo una voz, una voz de joven —me replicó él—. ¿Quisiera Vd. darme su mano y guiarme adentro, mi bueno y amable niño?
Tendíle mi mano y en un instante aquella horrible criatura sin vista, que tan dulce hablaba, se apoderó de ella como con una garra. Asustéme tanto que pugné por desasirme, pero el ciego me atrajo poderosamente junto a sí con sola una contracción de su brazo.
—Ahora, muchacho —díjome—, llévame a donde está el capitán.
—Señor —le contesté—, bajo mi palabra le aseguro que no me atrevo.
—¡Oh! —replicó él con una risita burlona—, llévame en el acto o te destrozo el brazo.
Y así como lo dijo, me dio un apretón tan horrible que me obligó a lanzar un grito.
—Señor —añadí entonces—, si no me atrevo, es sólo por Vd. El capitán ya no es el mismo que era antes. Ahora tiene siempre junto a sí una cuchilla desenvainada. Otro caballero...
—¡Vamos, vamos, en marcha! —me interrumpió el ciego, con una voz tan áspera, tan fría, tan ingrata y espantable como no he vuelto a oír jamás otra en mi vida—. Ella me atemorizó más todavía que el dolor que antes sentí, así es que sin vacilar le obedecí, llevándolo directamente adentro, hacia la sala, en donde nuestro viejo y enfermo filibustero permanecía sentado, entregado a su vicio de tomar ron. El ciego se mantenía apretado a mí, sujetándome como con una tenaza férrea, en su mano formidable, y dejando cargar sobre mí, más peso de su cuerpo, del que yo podía razonablemente soportar.
—Llévame derecho a donde él está —me repitió—, y cuando ya esté yo a su vista, grítale: «Bill, aquí esta uno de sus amigos». Si no lo haces así yo te repetiré este juego; y diciendo esto volvió a retorcerme el brazo de una manera tan brutal y dolorosa que creí que iba a desmayarme. Con una y otra cosa fue tal el terror que me cogió por el mendigo ciego que me olvidé de todo mi antiguo miedo al capitán y, tan luego como abrí la puerta de la sala exclamé como se me había ordenado:
—¡Bill, aquí está uno de sus amigos!
El pobre capitán levantó los ojos y le bastó la primera ojeada para que su cabeza quedara instantáneamente libre de los humos del ron que había alojado en ella y se pusiera de todo punto natural y despejada. La expresión de su rostro no era tanto ya de terror como de mortal y angustiosa agonía. Hizo un movimiento para ponerse en pie, pero no creo que le quedara ya fuerza suficiente en el cuerpo para realizarlo.
—Veamos, Bill —díjole el mendigo—, no hay para que incomodarse; quédate allí sentado en donde estás. Aunque yo no puedo ver, puedo oír, sin embargo, hasta el movimiento de un dedo. No hablemos mucho; vamos al asunto; negocio es negocio. Levanta tu mano izquierda... muchacho, toma su mano izquierda por la muñeca y acércala a mi mano derecha...
Ambos obedecimos como fascinados, al pie de la letra, y noté entonces que el ciego hacía pasar a la del capitán algo que él traía en la mano misma con que empuñaba su bastón. El capitán apretó y cerró aquello en la suya nerviosa y rápidamente.
—¡Ya está hecho! —dijo entonces el ciego, y al pronunciar estas palabras se desasió de mí bruscamente y con increíble exactitud y destreza, salió, de por sí, fuera de la sala y se lanzó al camino real, sin que yo hubiera podido todavía moverme del sitio en que me dejó, como petrificado, cuando ya se había perdido a lo lejos el tip-tap de su caña tentaleando, a distancia, sobre la vía por donde marchaba.
Pasóse algún tiempo antes de que el capitán y yo volviéramos a nuestros sentidos, pero al cabo, y casi en el mismo momento, solté su puño, que todavía tenía cogido; lanzó él una mirada ansiosa a lo que tenía en la palma de la mano y en seguida exclamó poniéndose violentamente en pie:
—¡A las diez!... ¡todavía es tiempo!
Al decir esto y ponerse en pie, vaciló como un hombre ebrio, llevóse ambas manos a la garganta, se quedó oscilando por un momento, y luego, con un rumor siniestro y peculiar, se desplomó cuan largo era, dando su rostro en el suelo.
Yo me precipité hacia él, llamando a gritos a mi madre. Pero todo apresuramiento era vano. El capitán había caído ya muerto, acometido por un ataque de apoplejía fulminante.
¡Cosa extraña y curiosa! Yo, que ciertamente no había tenido jamás cariño por aquel hombre, por más que en sus últimos días me inspirase una gran compasión, tan luego como lo vi muerto, rompí en un verdadero mar de lágrimas. Aquella era la segunda muerte que yo veía y el dolor de la primera estaba todavía demasiado reciente en mi corazón.
IV
El cofre del muerto
Sin perder un instante, por supuesto, hice entonces lo que quizás debí haber hecho mucho tiempo antes, que fue contar a mi madre todo lo que sabía, y desde luego vi que nos encontrábamos en una posición sobre manera difícil. Parte del dinero de aquel hombre —si alguno tenía— se nos debía a nosotros evidentemente; pero no era muy presumible que los extraños y siniestros camaradas del capitán, sobre todo, aquellos dos que ya me eran conocidos, consintieran en deshacerse de parte del botín que pensaban repartirse, por pagar las deudas del hombre muerto. La orden que el capitán me había dado, como se recordará, de que saltase al punto sobre un caballo y corriese en busca del doctor Livesey hubiera dejado a mi madre sola y sin protección, por lo cual no había que pensar en ello. La verdad es que nos parecía imposible a ambos el permanecer mucho tiempo en la casa: los rumores más comunes e insignificantes como el carbón cayendo en las hornillas del fogón de la cocina, el tic-tac del reloj de pared y otros por el estilo, nos llenaban, en aquellas circunstancias, de terror supersticioso. Las inmediaciones de la casa nos parecían llenar el aire con el ruido apagado de pisadas cautelosas que se acercaban, así es que, entre aquel cadáver del pobre capitán, yaciendo sobre el piso de la sala, y el recuerdo de aquel detestable y horroroso pordiosero ciego, rondando quizás muy cerca y tal vez pronto a volver, hubo momentos en que, como dice un adagio vulgar, no me llegaba la camisa al cuerpo. Había, pues, que tomar una resolución pronta, cualquiera que fuese, y al fin nos ocurrió irnos juntos y pedir socorro en la aldea cercana. Todo fue decir y hacer. Aun cuando estábamos con la cabeza toda trastornada, no vacilamos en correr, sin tardanza, en medio de la tarde que declinaba y de la espesa y helada niebla que todo lo envolvía.
La aldea, aunque no se veía desde nuestra posada, no estaba, sin embargo, sino a una distancia de pocos centenares de yardas, al otro lado de la caleta vecina, y —lo que era para mí un grandísimo consuelo— en dirección opuesta de la que el mendigo ciego había hecho su aparición, y probablemente de la que también había seguido en su retirada. No tardamos mucho tiempo en el camino, por más que algunas veces nos deteníamos repegándonos el uno al otro para prestar oído. Pero no percibimos ruido alguno anormal; nada que no fuese el vago y suave rumor de la marea y los últimos graznidos y aleteos postreros de los habitantes de la selva.
Acababa de oscurecer cuando llegamos a la aldea, y jamás olvidaré lo mucho que me animó el ver en puertas y ventanas el brillo amarillento de las luces; aunque ¡ay! como muy pronto iba a verlo, aquel era el único auxilio que podíamos esperar por aquel lado. Porque no hubo un alma —por más vergonzoso que esto sea para los hombres aquellos— no hubo un alma que consintiera en acompañarnos de vuelta a la posada. Mientras más detallábamos nuestras cuitas, más veíamos que hombres, mujeres y niños se aferraban en quedarse al abrigo de sus propios hogares. El nombre del capitán Flint, por más que para mí fuese completamente extraño, era bastante conocido para algunos de aquellos campesinos y bastaba él solo para llevar a sus corazones un gran peso de terror. Algunos de aquellos hombres que habían estado trabajando en el campo, en las cercanías del Almirante Benbow, recordaban, además, haber visto varios extraños en el camino y tomándolos por contrabandistas, los habían obligado a alejarse; otro aseguraba, por lo menos, haber visto una especie de bote de vela cuadrada, en la parte de la costa que llamamos Caleta del Gato. Por lo visto, cualquiera que fuese un simple camarada del capitán era bastante para producir un terror mortal a aquellas gentes. Y aun cuando después de muchas vueltas y revueltas encontramos a algunos dispuestos a montar e ir a prevenir al doctor Livesey de lo que pasaba, para lo cual tenían que ir en otra dirección, lo cierto es que ninguno quiso venir a ayudarnos a defender la posada.
Se dice comúnmente que el miedo es contagioso; pero por otro lado, la elocuencia es una gran alentadora, así es que, cuando cada uno hubo dicho su opinión, mi madre les dijo un pequeño discurso.
—Yo declaro —dijo entre otras cosas—, que jamás consentiré en perder un dinero que pertenece a mi huérfano hijo, y si ninguno de Vds. se atreve a ayudarme, Jim y yo nos atrevemos a todo. Ahora mismo nos volvemos por donde hemos venido y pocas gracias doy a Vds. camastrones, desentrañados, corazones de pollo. Nosotros solos abriremos esa maleta, aunque deba costarme la vida mi atrevimiento. Gracias mil a Vd., Sra. Crossley, por este saquillo que me ha prestado en el cual traeré mi «muy mío» y muy legítimo dinero.





























