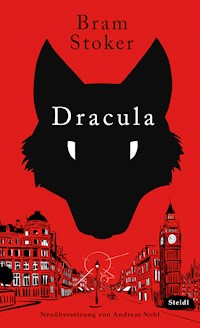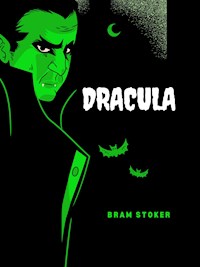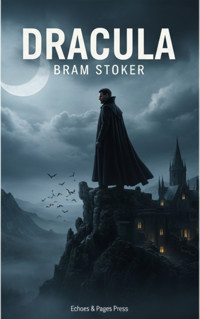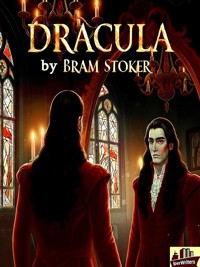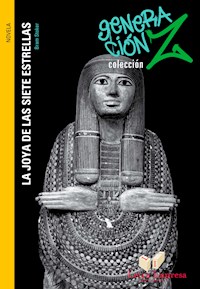
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letra Impresa
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Generación Z
- Sprache: Spanisch
Novela fantástica. El mundo del Antiguo Egipto, su magia, sus tumbas y sus momias irrumpe en el actual, inicialmente como un misterio para, luego, convertirse en una posibilidad: que alguien pueda volver de la muerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección Generación Z
Realización: Letra Impresa
Dirección de colección: Patricia Roggio
Título original: No Thoroughfare
Autor: Bram Stoker
Traducción: Carolina Fernández
Notas y secciones: Carolina Fernández
Diseño: Gaby Falgione COMUNICACIÓN VISUAL
Fotografía de tapa: Other Images S.A.
Stoker, Bram La joya de las siete estrellas / Bram Stoker. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Letra Impresa Grupo Editor, 2020. Libro digital, EPUB Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-4419-25-5 1. Narrativa Irlandesa. 2. Literatura Juvenil. I. Título. CDD Ir823.9283
© Letra Impresa Grupo Editor, 2020 Guaminí 5007, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Teléfono: +54-11-7501-126 Whatsapp +54-911-3056-9533contacto@letraimpresa.com.arwww.letraimpresa.com.ar Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total, el registro o la transmisión por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización previa y escrita de la editorial.
Los misterios del Antiguo Egipto
La joya de las siete estrellas cuenta una historia sobre búsquedas y descubrimientos inexplicables, investigaciones y experiencias misteriosas e inquietantes, todo eso relacionado con una cultura tan milenaria como enigmática: la del Antiguo Egipto.
Los egipcios desarrollaron la matemática, la astronomía, la medicina. Su arte y sus creencias filosóficas y religiosas se basaban en un amplio conocimiento científico, que incluía la comprensión precisa de algunas leyes del universo.
La conservación y transmisión de los saberes se concentraba en los templos, donde se leían y se enseñaba a leer jeroglíficos. Pero sucedió que, a fines del siglo IV, el emperador Constantino declaró el cristianismo como religión oficial de Egipto. Entonces, los templos fueron cerrados definitivamente, ya no hubo quién leyera la escritura jeroglífica y esta se convirtió en un enigma que los investigadores posteriores intentaron desentrañar durante siglos, sin éxito.
La situación cambió recién en 1824, cuando se descifró la escritura de la Piedra de Rosetta, hallada en 1799. Ese logro abrió la posibilidad de comprender mensajes de miles de años, escritos en tumbas, templos y obeliscos, y los estudios del Antiguo Egipto cobraron un nuevo impulso.
Hacia mediados del siglo XIX, las expediciones se multiplicaron: las universidades europeas comenzaron a interesarse por el pasado egipcio y los mecenas financiaron las aventuras de los arqueólogos.
Desde entonces hasta hoy, el conocimiento de esa antigua civilización no ha dejado de aumentar y la aplicación de nuevas tecnologías obliga a reescribir la historia, una y otra vez. Por ejemplo, en 1922, se descubrió la tumba de Tutankhamon y, en 1969, cuando se utilizaron rayos X para analizar los restos de su momia, se advirtió que tenía una fractura en la base del cráneo. Más de cuarenta años después del hallazgo, ese descubrimiento reabrió un interrogante: ¿el joven faraón murió por un golpe intencional?
Pero por más que aumenten nuestros conocimientos, muchas de las incógnitas que rodean la antigua civilización egipcia siguen sin resolverse. Entre nosotros y esos hombres que vivían pocos años, veneraban a muchos dioses, organizaban su vida en función de las crecidas de un río, rendían culto al sol –que cumplía con su ciclo diario de muerte y resurrección–, hay un abismo que solo podemos llenar con la imaginación.
Una ciencia fantástica
¿Cómo construyeron esas pirámides monumentales y, más aun, qué significan realmente? ¿Servían como observatorios? ¿Son depósitos de conocimientos ocultos? ¿Hay pasadizos secretos dentro de ellas? Y en los grandiosos templos y criptas en los que no entra la luz del sol, ¿cómo se alumbraron sus constructores para realizar los grabados y pinturas que cubren las paredes?
La falta de respuestas sobre sus construcciones es provocativa. Pero la mayor fascinación que ejerce Egipto pasa, sin duda, por sus momias: esos cuerpos embalsamados por razones religiosas, mágicas y políticas que llegan hasta nosotros asombrosamente conservados, para vivir su nueva vida y desafiar la razón. El objetivo de la conservación se cumplió y la técnica que se utilizó fue eficaz. Entonces, ¿no cabe preguntarse si también se cumplirán las profecías que se inscribieron en paredes y tumbas, en nombre de esa misma ciencia o creencia? ¿Y las maldiciones que se lanzaron contra quienes osaran profanar esos cadáveres tan bien guardados? Tantos enigmas no pueden sino inquietarnos.
Presente, pasado y futuro o “Una de momias”
La historia que van a leer es una historia de momias. ¿De momias que podrían volver a la vida? Tal vez. ¿Que podrían intentarlo? Seguramente. ¿Cómo? En ese punto, por supuesto, intervendrán la ciencia y sus científicos. Esto es algo que nos resulta conocido pues existe un sinnúmero de novelas y películas de muertos que parecen no resignarse a su estado y que encuentran, siempre, algún científico que colabora en sus intentos de resurrección. Todo eso suena a fantástico, a ciencia ficción y, entonces, tranquiliza. Pero ¿está tan alejado de nuestra realidad? Veamos qué pasa aquí y ahora.
A mediados de 2013, el diario inglés The Sunday Times publicó la noticia de que tres investigadores de la Universidad de Oxford decidieron ser criopreservados después de muertos. Eso significa que, cuando los declaren legalmente muertos, sus cuerpos serán congelados. ¿Para qué? Para volver a la vida, años más tarde.
Estos tres científicos del Future of Humanity Institute (Instituto del Futuro de la Humanidad) firmaron un acuerdo con la empresa estadounidense Alcor, que se especializa en la materia y que, desde su página web, explica: “La criónica es la ciencia que utiliza muy bajas temperaturas para preservar la vida humana con el propósito de devolverle la salud cuando exista la tecnología para hacerlo”. Claro que la técnica no es infalible ni asegura el éxito, ya que todo queda en manos de una tecnología que todavía no existe y de una ingeniería médica aún desconocida.
La idea de conservar el cuerpo para una posible resurrección no es nueva ni empieza con la leyenda urbana de que Walt Disney está congelado, a la espera de que se descubra la cura del cáncer. Ya los antiguos egipcios embalsamaban a sus muertos para que pudieran “resucitar” o “restaurarse” en el Más Allá. Porque, según sus creencias, si el cuerpo se descomponía después de la muerte, el espíritu no lo reconocería y quedaría vagando por ahí. Para ellos, la muerte era una instancia más, un simple cambio de estado mediante el que se accedía a una vida muy similar a la conocida, siempre y cuando se completara una serie de ritos que permitían el “tránsito”.
Hoy como ayer, a los seres humanos nos gustaría vivir más de una vida... Ahora bien, supongamos que se lograra alguna forma de conservación, como la que propone la criónica, ¿las generaciones futuras sabrán qué hacer con esos cuerpos “eternizados” en el pasado y gracias a técnicas que, para entonces, tal vez se hayan olvidado? ¿O se convertirán en las “momias del futuro”? Y si se lograra esa vuelta a la vida, ¿qué pasaría con la identidad de esos individuos? ¿Se adaptarían a un mundo seguramente muy diferente del que recuerdan, si es que recuerdan?
La joya de las siete estrellas fue escrita hace algo más de un siglo, cuando nada se sabía sobre la criopreservación, pero cuando el tesoro de la ciencia y la cultura egipcias acababa de ser descubierto. Entonces, como ahora, era momento de hacerse esas preguntas.
Capítulo I
Un llamado en la noche
Todo parecía tan real que apenas podía imaginarme que ya había sucedido antes. De nuevo, el bote se dejaba llevar por el agua. De nuevo, la joven dejaba de lado los prejuicios de su estricta educación y me contaba tranquila, con naturalidad, lo solitaria que era su nueva vida. Con algo de tristeza, me decía que cada uno de los habitantes de su casa vivía aislado, me hablaba de la falta de comunicación entre su padre y ella, de la ausencia de confianza. Así, nuestro encuentro volvía a mi memoria, una y otra vez, mientras dormía.
Pero nunca vamos a disfrutar de un sueño perfecto. El silencio de la noche se interrumpió y mis oídos comprendieron el origen de los ruidos perturbadores. La vigilia es bien práctica: alguien tocaba un timbre y golpeaba una puerta.
Estaba acostumbrado al sonido ambiente que rodeaba mi habitación en la calle Jermyn. Dormido o despierto, no solía afectarme la actividad de mis vecinos, no importa qué tan ruidosa fuera. Pero ese sonido era demasiado continuo, demasiado insistente, demasiado imperativo para ignorarlo. Detrás de ese incesante alboroto, había una necesidad y una urgencia.
Yo no era tan egoísta y, frente a la idea de que alguien me necesitaba, salté de la cama. Miré el reloj. Eran apenas las tres de la mañana. Evidentemente, el timbre y los golpes venían de la puerta de mi casa. También era evidente que no había ninguna otra persona despierta, para responder a la llamada.
Me puse la bata y las pantuflas, bajé hasta la puerta de entrada y abrí. Allí estaba parado un pulcro sirviente. Con una mano, apretaba el timbre y, con la otra, golpeaba el llamador sin cesar. En cuanto me vio, me saludó llevando una mano hasta el ala de su sombrero, y con la otra sacó una carta del bolsillo. Un elegante cupé [1] estaba estacionado frente a mi casa y los caballos respiraban agitados, como si hubieran llegado a todo galope. Un policía, con el farol de noche todavía encendido en el cinturón, se había apostado allí, atraído por el escándalo.
–Disculpe, señor, lamento molestarlo, pero obedezco órdenes estrictas. No debía perder un instante, solo golpear y tocar timbre hasta que atendieran. ¿Puedo preguntarle si el señor Malcolm Ross vive aquí?
–Yo soy Malcolm Ross.
–Entonces, esta carta es para usted. ¡Y el coche, también!
Con asombro y curiosidad, tomé la carta. Como abogado, había vivido experiencias extrañas, que incluían emergencias y repentinos llamados. Pero nunca nada como esto. Retrocedí hasta el hall de entrada y entorné la puerta. Encendí la luz. La carta estaba escrita con letra de mujer. Comenzaba sin preámbulos, sin “Estimado señor”, ni fecha o dirección:
Dijo que me ayudaría en lo que necesitara y creo que lo dijo en serio. El momento ha llegado. Tengo un problema grave y no sé a quién recurrir ni qué hacer. Me temo que atentaron contra mi padre. Gracias a Dios, todavía vive, aunque está inconsciente. Mandé a buscar al médico y a la Policía. Pero necesito alguien en quien confiar. Si puede, venga inmediatamente. Y le ruego que me disculpe. Ahora no puedo pensar con claridad. Supongo que, más adelante, comprenderé lo que implica pedirle semejante favor. ¡Pero venga! ¡Venga ya!
Margaret Trelawny
Mientras leía, mi mente iba de la tristeza a la dicha. Pero la idea que se impuso era que ella estaba en problemas y había acudido a mí. ¡A mí! Después de todo, había una razón para haber soñado con ella. Le grité al criado:
–¡Estaré con usted en un momento!
Y corrí hacia arriba.
En pocos minutos me lavé y me vestí. Pronto, avanzábamos por las calles, tan rápido como los caballos podían. Le había pedido al criado que viajara dentro del coche conmigo, para que me pusiera al tanto de lo que había sucedido. Se sentó incómodo, con el sombrero apoyado sobre las rodillas, y me dijo:
–La señorita Trelawny, señor, nos pidió que preparáramos un carruaje inmediatamente. Y cuando estuvo listo, me dio la carta, y le dijo a Morgan, el cochero, que volara. Me ordenó que no perdiera un segundo y que golpeara hasta que alguien atendiera.
–¡Sí, ya me lo dijo! Lo que quiero saber es por qué me mandó llamar. ¿Qué sucedió en la casa?
–Solo sé que encontraron al señor en su habitación sin sentido, con las sábanas empapadas de sangre y una herida en la cabeza. No hubo modo de despertarlo. La señorita Trelawny lo encontró.
–¿Y cómo lo encontró a esa hora? Supongo que esto habrá sucedido en medio de la noche…
–No lo sé, señor. No me dieron detalles.
Como vi que no tenía más información, detuve el carruaje un momento para que volviera a la caja [2]. A solas, medité sobre el asunto. Podría haberle preguntado muchas más cosas al sirviente y, por unos instantes, me enfurecí conmigo mismo por no haber aprovechado la oportunidad. Sin embargo, cuando lo pensé mejor, me alegré de haber resistido esa tentación. Sería más discreto conocer lo que le había sucedido a la señorita Trelawny por ella misma, antes que por sus sirvientes.
Nuestro vehículo dobló en la calle Kensington Palace y nos detuvimos frente a una casa muy grande, sobre la mano izquierda, llegando a Notting Hill. Era una mansión imponente, por su tamaño y por su arquitectura. Incluso a la débil luz de la mañana, que tiende a reducir el tamaño de las cosas, se veía enorme.
Margaret Trelawny me recibió en la entrada. No mostraba ningún signo de timidez. Parecía controlar todo lo que sucedía a su alrededor con ese dominio propio de la gente muy educada, todavía más sorprendente en ella, ya que se la veía muy agitada y pálida como la nieve. En el gran hall de entrada había varios sirvientes. Los hombres estaban parados cerca de la puerta y las mujeres se aferraban unas a otras un poco más lejos, en rincones y pasillos. Un comisario de la policía había estado conversando con la señorita Trelawny. Cerca de él, esperaban dos hombres de uniforme y otro de civil. Mientras ella tomaba mi mano, vi en sus ojos una mirada de alivio. Su saludo fue simple:
–¡Sabía que vendría!
El modo en que se estrecha una mano puede significar muchas cosas, aunque no haya intención de significar nada en especial. La mano de la señorita Trelawny se perdió en la mía. No es que fuera una mano pequeña. Era atípica y hermosa, fina y flexible, con largos y delicados dedos. En ese momento no entendí por qué me alteró tanto su recibimiento. Sin embargo, más tarde lo comprendería: era la confianza que me estaba entregando.
Giró y le dijo al comisario:
–El señor es Malcolm Ross.
El oficial me saludó y respondió:
–Conozco al señor Ross. Tal vez recuerde que tuve el honor de trabajar con usted en el caso Brixton Coining.
–Por supuesto, comisario Dolan, lo recuerdo perfectamente –le respondí, mientras nos dábamos la mano.
Cuando vio que nos conocíamos, noté cierto alivio en la señorita Trelawny. También percibí cierta incomodidad en su modo de actuar. Supuse que se sentiría más relajada si conversábamos a solas, así que le dije al comisario:
–Tal vez sea conveniente que hable en privado con la señorita Trelawny. Usted ya está al tanto de todo lo que ella sabe. Entenderé mejor de qué se trata esto si hago algunas preguntas. Después, si le parece, discutiremos el asunto.
–Me alegrará colaborar en lo que pueda –respondió el comisario.
La seguí hasta una habitación que daba al jardín del fondo. Entramos y cerré la puerta. Entonces, ella dijo:
–Más adelante le agradeceré que haya venido a ayudarme con mi problema. Pero para ayudarme, primero necesita saber qué ocurrió.
–Cuénteme todo lo que sabe –le respondí–. No omita ningún detalle, aunque ahora le parezca trivial.
–Me despertó un ruido, no sé de qué –comenzó–. Solo sé que perturbó mi sueño porque, de pronto, me encontré despierta y nerviosa, tratando de escuchar algún sonido que llegara de la habitación de mi padre. Mi habitación está al lado de la suya y, antes de dormirme, a menudo lo escucho. Trabaja hasta tarde, a veces hasta muy tarde. En ocasiones, me despierto antes de que amanezca y todavía lo oigo moverse. En una oportunidad, intenté hacerle ver que no era bueno quedarse levantado hasta tan tarde, pero nunca más me atreví a repetir el experimento. Usted sabe qué severo y frío puede ser. Recordará lo que le conté sobre él. Y si está de mal humor, es terrible. Lo tolero mejor cuando está enojado. Pero si actúa con calma y se domina, y el extremo de su labio se tuerce hacia arriba y muestra los dientes afilados, siento que… ¡Bueno, no sé cómo explicarlo! Anoche me levanté sin hacer ruido y fui hasta su puerta porque, en verdad, temía molestarlo. No escuché a nadie moverse. Tampoco un grito, pero sí un sonido extraño, como si algo se arrastrara, y una respiración lenta y pesada. ¡Ah! Fue horrible esperar ahí en medio de la oscuridad y el silencio, aterrada, ¡temiendo no sé qué!
»Al fin, me armé de coraje, giré el picaporte tan sigilosamente como pude y entreabrí la puerta. Adentro estaba oscuro y apenas se distinguía el contorno de las ventanas. Pero en la oscuridad, el sonido de la respiración se hacía más nítido. Era aterrador. Presté atención: era lo único que se oía. Entonces, abrí la puerta de un empujón. No quería abrirla de a poco, porque temía que hubiera alguna cosa horrible detrás de ella, lista para atacarme. Encendí la luz y entré en el cuarto. Primero, miré hacia la cama. Las sábanas estaban revueltas, así que supe que mi padre se había acostado. Pero una enorme y oscura mancha roja en ellas hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Mientras la miraba atónita, el sonido de la respiración atravesó la habitación y mis ojos lo siguieron. Ahí estaba mi padre, tendido sobre su lado derecho, con su otro brazo aplastado bajo el cuerpo, como si hubiera sido arrojado. Cuando me agaché a examinarlo, vi que lo rodeaba un charco horriblemente rojo y brillante, y el rastro de sangre recorría todo el cuarto hasta la cama. Mi padre estaba en pijama, tirado justo frente a la caja fuerte. La manga derecha había sido arrancada y dejaba al descubierto su brazo desnudo, extendido hacia la caja fuerte. ¡Ay! ¡Se veía tan espantoso! Todo manchado de sangre y la carne cortada o arrancada alrededor de una cadenita de oro que lleva en la muñeca. No tenía idea de que usara una pulsera como aquella y eso también me sorprendió».
Hizo una pausa. Quería calmarla y pensé que cambiar de tema por un momento la aliviaría. Le dije:
–Bueno, eso no debe sorprenderla. Hasta los hombres que uno menos espera usan pulseras.
La pausa pareció tranquilizarla un poco y continuó con una voz más firme:
–Pedí ayuda sin perder un minuto, ya que temía que muriera desangrado. Toqué el timbre y, luego, salí gritando tan fuerte como pude. Muy pronto, aunque a mí me pareció una eternidad, aparecieron algunos sirvientes. Después, llegaron otros, hasta que el cuarto se llenó de ojos asombrados, cabellos revueltos y pijamas de toda clase.
»Levantamos a mi padre y lo acomodamos sobre un sofá. La señora Grant, el ama de llaves, parecía pensar con más claridad que el resto y comenzó a investigar por dónde sangraba. Vimos que la sangre salía del brazo desnudo. Tenía una herida profunda cerca de la muñeca. No era un corte limpio, como el de un cuchillo, sino una especie de desgarro de borde irregular. La señora Grant ató un pañuelo alrededor del corte y lo ajustó con un cortapapeles de plata. Inmediatamente, la hemorragia se detuvo. Para ese entonces, yo ya había recobrado algo de calma y mandé a unos criados a buscar al médico y a la Policía. Cuando se fueron, comprendí que estaba sola en la casa, sin saber nada sobre mi padre ni sobre lo demás. Entonces, sentí la necesidad de tener conmigo a alguien que me ayudara. Me acordé de usted y de su gentil ofrecimiento en el bote. Y sin pensarlo un momento más, les pedí a los sirvientes que prepararan un carruaje, garabateé la nota y se la envié».
Yo no quería decir nada acerca de cómo me alegraba que lo hubiera hecho y solo la miré. Creo que ella entendió, porque sus mejillas se pusieron rojas como rosas. Hizo un esfuerzo por retomar su historia:
–El doctor llegó increíblemente rápido. El criado lo encontró con la llave en la mano, entrando en su casa, y lo trajo a toda prisa. Hizo un torniquete en el brazo de mi pobre padre y regresó a su consultorio, a buscar unos insumos. Me imagino que volverá pronto. Luego, llegó un policía y envió un mensaje a la comisaría. Enseguida vino el comisario. Y usted.
Hubo una pausa larga y, por un instante, me atreví a tomar su mano. Sin decir una palabra más, abrimos la puerta para reunirnos con el comisario, que estaba en el hall y corrió hacia nosotros diciendo:
–Examiné todo detenidamente y ya envié un mensaje a Scotland Yard [3]. Verá, señor Ross, hay tantas cosas extrañas en este caso que pensé que sería conveniente contar con la ayuda del mejor hombre del Departamento de Investigaciones Criminales. Así que escribí una nota pidiendo que manden al sargento Daw de inmediato. ¿Lo recuerda de aquel caso de envenenamiento en Hoxton?
–Oh, claro que sí, lo recuerdo muy bien –le respondí–. En ese y otros casos, su habilidad y sagacidad me ayudaron mucho.
–Me alegra que apruebe mi elección y que piense que hice bien en llamarlo –dijo el comisario, satisfecho.
–Es la mejor decisión que podría haber tomado –le aseguré–. No dudo de que entre los dos llegaremos a conocer los hechos y lo que está detrás de ellos.
Subimos a la habitación del señor Trelawny y encontramos, exactamente, lo que su hija había descripto.
El timbre de la casa sonó y, un minuto más tarde, el criado condujo hasta la habitación a un hombre. Era joven, de inquietos ojos grises y una frente que sobresalía, ancha y cuadrada, como la de un pensador. Tenía en la mano una valija negra que abrió en cuanto entró. La señorita Trelawny nos presentó:
–El doctor Winchester, el señor Ross, el comisario Dolan.
Nos saludamos y él, sin perder un instante, se puso a trabajar. Los demás esperamos y observamos cómo vendaba a su paciente. Cada tanto se daba vuelta para llamar la atención del comisario sobre algo relativo a la herida. Entonces, el comisario registraba el dato en su cuaderno de notas.
–¡Vea! Varios cortes o rasguños paralelos que comienzan en el lado izquierdo de la muñeca y, en algunos puntos, ponen en peligro la arteria. Estas pequeñas heridas de aquí, profundas e irregulares, parecen causadas por un objeto contundente. Esta, en particular, pareciera haber sido provocada por algún objeto afilado. Es como si una presión lateral hubiera desgarrado la piel de alrededor.
En un momento, giró hacia la señorita Trelawny y le preguntó:
–¿Podremos quitarle esta pulsera? No es absolutamente necesario, ya que caerá más abajo de la muñeca y ahí puede quedar. Pero en adelante, al paciente le resultará más cómodo no tenerla.
La pobre muchacha se sonrojó y respondió en voz baja:
–No lo sé. Me mudé a la casa de mi padre recientemente. Conozco tan poco de su vida y sus ideas que apenas puedo opinar sobre este tipo de cosas.
El doctor la miró con perspicacia y dijo, en un tono muy cordial:
–¡Discúlpeme! No lo sabía. Pero no se preocupe. No es necesario quitarla ahora. Si lo fuera, lo haría yo mismo y asumiría toda la responsabilidad. De ser necesario en el futuro, la sacaremos fácilmente con una lima. Sin duda, su padre usa esa pulsera por alguna razón. ¡Vean! Hay una pequeña llave colgando de ella.
Se interrumpió y se agachó, tomó la vela que yo sostenía y la bajó para que iluminara la pulsera. Con un gesto, me pidió que mantuviera la vela en la misma posición y sacó una lupa del bolsillo. Después de observar detenidamente, se puso de pie y le alcanzó la lupa a Dolan, mientras decía:
–Será mejor que la examine usted mismo. Esa no es una pulsera común. El oro está labrado sobre eslabones de acero. Fíjese ahí donde está gastado. Es evidente que no fue diseñada para que se la pueda quitar fácilmente y, si queremos hacerlo, necesitaremos algo más que una lima común.
El comisario inspeccionó la pulsera con cuidado, haciéndola girar de modo que no quedara ni una partícula sin observar. Al terminar, se puso de pie y me extendió la lupa.
–Después de verla, deje que la señorita la examine –me pidió y se puso a escribir largo y tendido en su cuaderno.
Seguí su sugerencia, pero con una leve modificación: le extendí la lupa a la señorita Trelawny y le ofrecí:
–¿No prefiere examinarla usted primero?
Ella retrocedió y levantó la mano en señal de rechazo, mientras decía sin pensar:
–¡Oh, no! Si hubiera querido que yo la viera, mi padre me la habría mostrado. No lo haría sin su consentimiento –y agregó, sin duda temiendo que alguno de nosotros se sintiera tocado–: Por supuesto que está bien que ustedes la vean. Deben evaluar todo. De hecho… de hecho, les estoy muy agradecida…
Se alejó un poco. Noté que lloraba en silencio. Era evidente que, aun en medio de los problemas y las preocupaciones que tenía, la decepcionaba no conocer a su padre y que este desconocimiento saliera a la luz en semejantes circunstancias y entre tanta gente extraña.
Cuando concluyó mi examen de la pulsera y verifiqué lo que el doctor había dicho, él retomó su lugar al lado del sillón y continuó con sus cuidados. El comisario Dolan me susurró:
–¡Creo que tuvimos suerte con el doctor!
Asentí con la cabeza y estaba a punto de decir algo reconociendo su perspicacia, cuando golpearon a la puerta suavemente.
[1]. Un cupé es un carruaje cerrado, de dos asientos, tirado por dos caballos.
[2]. La caja es el asiento delantero y exterior del cupé, donde va el cochero.
[3]. Scotland Yard es la jefatura central de la Policía londinense. Se la llama así porque, originalmente, estaba ubicada en la calle de ese nombre.
Capítulo II
Instrucciones extrañas
El comisario Dolan caminó hacia la puerta en silencio. Por una especie de acuerdo tácito, había quedado a cargo de lo que sucedía en la habitación. Los demás esperamos. Primero, apenas la entreabrió. Pero inmediatamente, con un gesto de alivio, la abrió de par en par. Entró un hombre joven, alto, delgado y prolijamente afeitado, de expresión sagaz y ojos brillantes y rápidos, que parecían comprender todo lo que los rodeaba, de una sola mirada. El comisario extendió su mano y se saludaron con afecto.
–Vine inmediatamente, en cuanto recibí su mensaje. Me agrada que todavía confíe en mí.
–Siempre confiaré en usted –dijo el comisario y, sin más preámbulos, le contó todo lo que sabía.
El sargento Daw hizo algunas preguntas, para establecer más claramente las circunstancias o la posición de alguna persona. Pero Dolan, quien conocía su oficio a la perfección, se anticipó a casi todas sus dudas y le explicó lo necesario. De tanto en tanto, el sargento Daw lanzaba rápidas miradas a su alrededor o a alguno de nosotros, observaba la habitación o alguna parte de ella y fijaba la vista en el hombre herido, tendido inconsciente sobre el sofá.
Cuando el comisario terminó, el sargento giró hacia mí y dijo:
–Tal vez me recuerde, señor. Trabajé con usted en aquel caso en Hoxton.
–Lo recuerdo perfectamente –le respondí y le extendí la mano.
El comisario volvió a hablar:
–Comprende, sargento, que lo dejo a cargo de este caso.
–Muy bien, señor –dijo Daw, e hizo una venia, indicando que aceptaba la responsabilidad.
Sin perder un minuto, comenzó con la investigación. Primero, se acercó al doctor y, luego de preguntarle su nombre y dirección, le pidió que escribiera un informe completo que pudiera presentar, en caso de necesidad, en la jefatura de policía. El doctor Winchester se comprometió a hacerlo. Después, el sargento me dijo en voz baja:
–Me gusta el aspecto de este doctor. ¡Creo que haremos un buen equipo! –Se dio vuelta hacia Margaret Trelawny y le pidió–: Por favor, cuénteme todo lo que pueda sobre su padre: su estilo de vida, su historia. En fin, hábleme de sus intereses y de cualquier asunto en que pueda estar involucrado.
Iba a interrumpir para advertirle al sargento que ella ignoraba todo lo relativo a su padre y su estilo de vida, pero la joven respondió, mientras me señalaba con un gesto:
–¡Ay! Sé poco y nada. El comisario Dolan y el señor Ross ya están al tanto de lo que puedo decir.
–Bien, señorita, haremos cuanto podamos –aseguró el oficial, con cordialidad–. Comenzaré por examinar todo minuciosamente. Usted estaba afuera cuando oyó el ruido, ¿verdad?
–Estaba en mi habitación cuando escuché el sonido extraño. De hecho, eso que no sé qué fue debe haberme despertado. Salí de mi cuarto inmediatamente. La puerta de mi padre estaba cerrada. Desde allí veía el descanso de la escalera y los primeros escalones. Nadie pudo salir por la puerta sin que yo lo notara, si es a eso a lo que apunta.
–Es exactamente a lo que apunto, señorita. Si las declaraciones de todos los involucrados son tan claras como la suya, llegaremos pronto al fondo de esta cuestión.
Luego, Daw se dirigió hacia la cama, la miró con detenimiento y preguntó:
–¿Alguien tocó la cama?
–No que yo sepa –dijo la señorita Trelawny–. Pero le preguntaré a la señora Grant, el ama de llaves –agregó y tocó un timbre.
La señora Grant llegó y se detuvo en la puerta.
–Pase –le pidió la señorita Trelawny–. Estos caballeros desean saber si alguien tocó la cama.
–Yo no, señora.
–Entonces, nadie pudo tocarla. La señora Grant o yo estuvimos aquí en todo momento. Y no creo que ninguno de los criados que vinieron cuando di el grito de alarma haya estado cerca de la cama. Verá, mi padre estaba en el suelo, justo al pie de la caja fuerte, y todos lo rodearon. A los pocos minutos, les ordenamos que se retiraran.
Daw nos pidió que nos quedáramos del otro lado de la habitación. Con una lupa, examinó cada pliegue de las sábanas, pero tuvo cuidado en dejar todo exactamente como lo había encontrado. Luego, observó el piso. Siguió las marcas de sangre con mucho detenimiento, hasta el lugar donde hallaron el cuerpo. Después, se detuvo en la caja fuerte e inspeccionó cada una de sus partes. Por último, se dirigió a las ventanas.
–¿Las persianas estaban cerradas? –le preguntó a la señorita Trelawny en tono casual, como si no esperara la respuesta negativa que recibió.
Durante todo ese tiempo, el doctor Winchester atendió a su paciente. Vendó las heridas en la muñeca y le revisó la cabeza, la garganta y el corazón. Varias veces llevó la nariz hasta la boca del hombre y olió. Después de hacer eso, instintivamente miraba alrededor del cuarto, como si buscara algo.
De pronto, escuchamos la voz fuerte, imponente, del detective:
–Por lo que puedo ver, la idea era traer esa llave hasta la cerradura de la caja fuerte. –Giró hacia el doctor, como si su trabajo hubiera terminado por el momento, y agregó–: ¿Hay algo que pueda decirme, doctor, antes del reporte completo que me hará? Si tiene dudas, puedo esperar. Aunque cuanto antes sepa algo definitivo, mejor.
El doctor Winchester respondió inmediatamente:
–No hay razón para esperar. Escribiré un informe detallado. Pero mientras tanto, le diré lo que sé (que no es mucho) y lo que pienso (aunque no es definitivo). No hay herida en la cabeza que explique el estado de estupor en que permanece el paciente. Por lo tanto, debo suponer que o lo drogaron o está bajo alguna influencia hipnótica. Aparentemente, no fue drogado o, al menos, no con una droga que yo conozca. Por supuesto, en esta habitación hay tanto olor a momia, que algunas sustancias de aroma delicado serían difíciles de identificar. Ya habrán percibido los peculiares perfumes egipcios, el olor a betún, espinacardo [4] y otras resinas y hierbas aromáticas. Es muy posible que, entre las antigüedades, tapada por los fuertes olores, haya alguna sustancia o líquido que cause el efecto que vemos en el paciente. También es posible que haya tomado alguna droga y que, dormido, se haya lastimado a sí mismo. Sin embargo, esta última conjetura me parece dudosa y circunstancias que aún no conocemos podrían probar que no es correcta. Pero hasta que no se demuestre lo contrario, es posible y hay que tenerla en cuenta.
Aquí, el sargento Daw interrumpió:
–En ese caso, deberíamos encontrar el instrumento con el que se lastimó la muñeca. Tendría que haber manchas de sangre en algún lado.
–¡Exactamente! –dijo el doctor, acomodándose los anteojos, como si se preparara para un debate–. Pero si pensamos que el paciente tomó alguna droga, debió ser una que no actúa inmediatamente. Como por ahora desconocemos sus potenciales efectos (suponiendo que nuestras conjeturas sean correctas), debemos estar preparados para todo.
En ese momento, la señorita Trelawny acotó:
–Eso tiene sentido en lo que respecta a la acción de la droga. Pero de acuerdo con la segunda parte de su hipótesis, la herida fue autoinfligida y mi padre se lastimó después de que la droga hizo efecto.
–¡Es verdad! –exclamaron el detective y el doctor a la vez.
Ella continuó:
–Por eso, creo que lo primero que debemos buscar es el arma que causó la herida en la muñeca de mi padre.
–Tal vez la guardó en la caja fuerte, antes de desmayarse –opiné.
–Es muy difícil que haya hecho eso –dijo el doctor–. Verá, su mano izquierda está manchada de sangre, pero no hay sangre sobre la caja fuerte.
–¡Buen punto! –exclamé, y hubo una larga pausa.
El doctor fue el primero en romper el silencio.
–Necesitaremos una enfermera cuanto antes y conozco a la candidata perfecta. Iré a ver si está libre. Debo pedirles que, hasta mi regreso, alguien permanezca junto al paciente. Tal vez debamos mudarlo a otra habitación más adelante pero, por ahora, estará mejor aquí. Señorita Trelawny, ¿puedo confiar en que usted o la señora Grant se quedarán no solo en el cuarto, sino cerca del paciente y atentas a él hasta que yo vuelva?
En respuesta, ella inclinó la cabeza y se sentó junto al sofá. El doctor le indicó qué hacer si su padre recobraba la consciencia antes de que él regresara.
El siguiente en moverse fue el comisario Dolan, que se acercó al sargento Daw y le dijo:
–Debo regresar a la comisaría, a menos que usted desee que me quede un rato más.
–No, señor, gracias. Iré a Scotland Yard para poner a mi jefe al tanto de todo y regresaré cuanto antes. Señorita, espero que no le moleste que me quede aquí un par de días, si es necesario. Tal vez ayude y usted se sienta más segura si estoy cerca, hasta que desentrañemos este misterio.
–Le agradeceré mucho que lo haga.
Daw la miró fijamente durante unos segundos y continuó:
–Antes de irme, ¿me permite revisar la mesa y el escritorio de su padre? Ahí puede haber algo que nos dé una pista.
Su respuesta fue tan rotunda que casi lo sorprendió.
–Tiene todo mi permiso para hacer cualquier cosa que nos ayude a salir de este horrible momento, a descubrir qué es lo que tiene mi padre o qué lo protegerá en el futuro.
De inmediato, Daw comenzó a examinar la mesa y el escritorio. En uno de los cajones, encontró una carta sellada y se la dio a la señorita Trelawny, sin demora.
–¡Una carta dirigida a mí! ¡De puño y letra de mi padre! –dijo y la abrió, entusiasmada.
Yo observé al sargento Daw. Tenía sus agudos ojos fijos sobre ella, dispuesto a no perderse ni el más leve gesto. Entonces, me di cuenta de algo que, sin embargo, mantuve en secreto: entre las sospechas del detective figuraba la señorita Trelawny.
Cuando terminó de leer la carta, ella permaneció con la mirada baja, pensando. Luego, volvió a leerla. Esta vez, los cambios en la expresión de su rostro se intensificaron y creí poder interpretarlos fácilmente. Al finalizar la segunda lectura, hizo otra pausa. Después, le entregó la carta al detective. Él la leyó con impaciencia, pero sin alterar su expresión. La leyó nuevamente y se la devolvió. Ella hizo otra breve pausa y me la entregó. La leí, consciente de que la señorita Trelawny y el detective me observaban.
Querida hija:
En caso de que algo malo o inesperado me sucediera, quiero que sigas las instrucciones de esta carta, que son absolutas, necesarias y no admiten desviaciones. Si de pronto me encontrara misteriosamente postrado, ya sea por una enfermedad, un accidente o un ataque, debes seguir estas directivas incondicionalmente.
Si yo no estuviera en mi dormitorio cuando te enteres de mi estado, debo ser llevado allí tan rápido como sea posible. Incluso si estuviera muerto. Desde ese momento hasta que recobre la consciencia y la capacidad para dar instrucciones por mí mismo o sea sepultado, no me deben dejar solo ni un instante. Día y noche, al menos dos personas deben permanecer en la habitación. Sería bueno que una enfermera entrenada pasara por el cuarto regularmente y registrara cualquier síntoma, ya sea permanente o temporario, que le llame la atención.
Mis abogados, Marvin & Jewkes, cuyas oficinas están en el 27 B de la Residencia Lincoln, tienen instrucciones precisas sobre qué hacer en caso de que muera. El doctor Marvin se comprometió a cumplirlas.
Te aconsejo, querida hija, ya que no tienes parientes a quienes recurrir, que consigas algún amigo en quien confíes, para que se quede en la casa y puedas comunicarte con él inmediatamente, de ser necesario. O alguien que venga cada noche a ayudar con las guardias, o que pueda acudir ni bien lo llames. Este amigo puede ser hombre o mujer. Al mismo tiempo, se debe designar a otro vigilante del sexo opuesto, para que los dos se ocupen de mí. Entiende que es imprescindible que haya mentes masculinas y femeninas alertas y colaborando con mis objetivos.
Una vez más, mi querida Margaret, insisto: es necesario que me observen y que se utilice la inteligencia para comprender lo que sucede, no importa qué tan extraño parezca. Si caigo enfermo o herido, no será por una causa natural, y deseo que lo sepas para que tu vigilancia sea completa.
Nada en mi cuarto (me refiero a las antigüedades) debe ser sacado ni movido, de ninguna manera y por ninguna causa. He colocado cada cosa en su lugar por una razón especial y con un propósito particular. Cualquier cambio que se introduzca frustrará mis planes.
Si necesitas dinero o consejos, el doctor Marvin hará lo que le pidas.
Abel Trelawny
Antes de hablar, leí la carta una segunda vez. La elección de un amigo podía ser una oportunidad única para mí. Tenía razones para ilusionarme, ya que ella me había pedido ayuda desde el primer momento. Pero también dudé. Pensé que no debía ofrecerme para ser ese amigo. Sin embargo, ella me había mandado a buscar, a mí, un extraño, excepto por un encuentro en un baile y una tarde en el río. Entonces, ¿no la humillaría tener que pedírmelo de nuevo? ¡No! Para ahorrarle esa incomodidad, le dije, mientras le devolvía la carta:
–Señorita Trelawny, si me permite ayudar con las guardias, para mí será un honor. Aunque la ocasión sea triste, estaré feliz de que me conceda ese privilegio.
–¡Le agradeceré infinitamente su ayuda! –dijo en voz baja y sonrojándose. Y después de pensar un momento, agregó–: ¡Pero no quiero ser egoísta! Sé que usted tiene compromisos y, aunque valoraré mucho, muchísimo su ayuda, no sería justo que monopolizara su tiempo.
–Si es por eso, mi tiempo es suyo –respondí inmediatamente–. Por hoy, puedo acomodar mis obligaciones laborales para venir aquí en la tarde y quedarme hasta mañana. Después, si es necesario, planificaré mi trabajo y tendré todavía más tiempo disponible.
Estaba muy conmovida y las lágrimas se agolpaban en sus ojos.
–Me alegra que pueda quedarse, señor Ross –dijo el detective, de pronto–. Yo también estaré en la casa, si mis jefes en Scotland Yard me autorizan. Esa carta parece darle otro sentido a todo, aunque el misterio ahora es mayor. Si puede esperar aquí una hora o dos, iré hasta la jefatura. Y cuando vuelva, usted podrá irse más tranquilo, sabiendo que estoy aquí.
Se fue y la señorita Trelawny y yo permanecimos en silencio. Hasta que, por fin, ella me miró por un momento. Después, se dedicó a arreglar la improvisada cama de enfermo de su padre, me pidió que me asegurara de no quitarle los ojos de encima hasta su regreso y salió, apurada. A los pocos minutos, volvió con la señora Grant, dos mucamas y un par de hombres que traían el marco y el elástico de una cama de hierro. La armaron y le pusieron sábanas. Cuando los criados se retiraron, me dijo:
–Me pareció bien tener todo listo para cuando vuelva el médico. Seguro querrá poner a mi padre en una cama, y una cama de verdad será mejor que el sofá.
Tomó una silla, la acercó a su padre y se sentó a observarlo. Yo di vueltas por el cuarto, registrando con precisión todo lo que veía. En aquella habitación había suficientes cosas como para despertar la curiosidad de cualquier hombre, aun en circunstancias menos extrañas. Exceptuando los muebles imprescindibles en todo dormitorio, aquel lugar estaba abarrotado de antigüedades, principalmente egipcias. Como el cuarto era inmenso, había lugar para una gran cantidad de esos objetos, incluso si se trataba, como en ese caso, de objetos enormes.
Mientras investigaba el cuarto, desde la calle llegó el sonido de unas ruedas. Escuché el timbre. Después de unos instantes, entró el doctor Winchester. Lo seguía una mujer joven, vestida con su uniforme de enfermera.
–¡Tuve suerte! –dijo el médico al llegar–. La encontré rápido y desocupada. Señorita Trelawny, ella es la enfermera Kennedy.
[4]. Se llama betún a varias sustancias naturales, compuestas de carbono e hidrógeno que, al arder, producen un humo espeso de olor peculiar. El espinacardo es una hierba originaria del Himalaya. De sus raíces se extrae un aceite aromático que, en la Antigüedad, se utilizaba con fines medicinales.





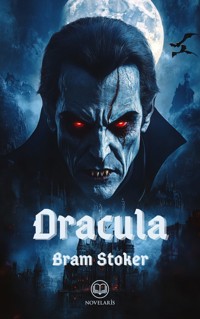

![DRACULA by Bram Stoker [2025 Kindle Edition] - The #1 Classic Vampire Horror Novel that Inspired Nosferatu | FREE with Kindle Unlimited - Bram Stoker - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1519075e598819811bf5aaf3b61c7775/w200_u90.jpg)