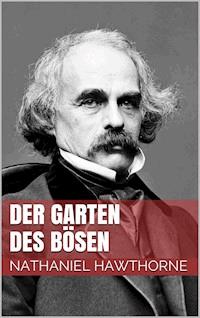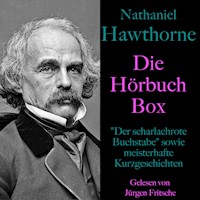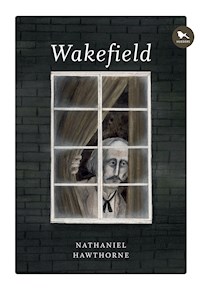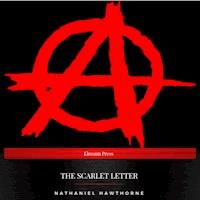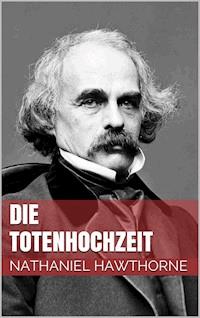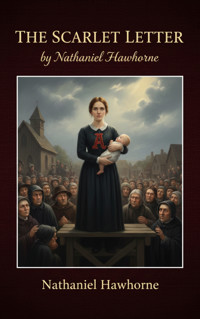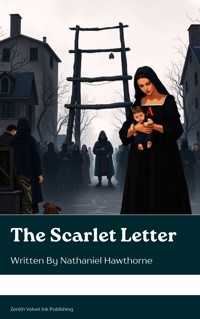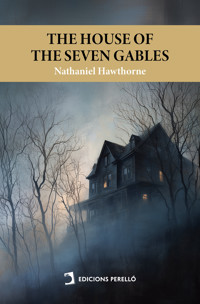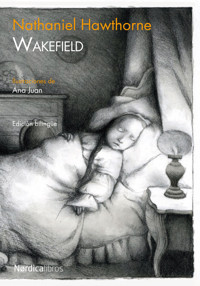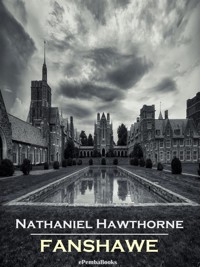Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
"La verdad es que, donde existen un corazón y una inteligencia, las enfermedades del cuerpo quedan coloreadas por las peculiaridades del uno y la otra." "La letra escarlata" es considerada por muchos críticos literarios como la obra maestra de Nathaniel Hawthorne y fue publicada en 1850. Esta novela, ambientada en la versión más tradicional y puritana de Boston sobre el 1642, cuenta la Hester Prynne, una mujer que fue condenada por adulterio a exhibir la letra A en color púrpura por encima de su vestido. A pesar de la humillación pública delante de una multitud reunida para presenciar el castigo, así como la amenaza de años en la cárcel, Prynne nunca reveló la identidad de la persona con la que cometió el llamado crimen, quien es, a la vez, el padre de su hija. Después de años en prisión, Hester Prynne se instala en las afueras de Boston para llevar una vida modesta trabajando como costurera. Sin embargo, Prynne tiene problemas criando a su hija Pearl, que a medida que va creciendo se vuelve más rebelde, hasta el punto en el que la madre pide ayuda al reverendo Dimmesdale, que le aconseja separarse de su hija durante una temporada. Poco a poco, se quedará claro que la relación entre el reverendo Dimmesdale y Hester Prynne tiene una larga historia… "La letra escarlata" es una potente narración que gira entorno a la temática de la moral, el pecado y la culpa. Con la elegancia y precisión que le caracterizan, Hawthorne muestra una gran habilidad como escritor para hacernos reflexionar sobre el papel de la religión y sus normas en las relaciones humanas personales y en su efecto en la sociedad. "La letra escarlata" fue adaptada a la gran pantalla en 1995 con Demi Moore en el papel de Hester Prynne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nathaniel Hawthorne
La letra escarlata
Saga
La letra escarlata
Original title: The Scarlet Letter
Original language: English
Copyright © 1850, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672374
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
LA PUERTA DE LA PRISIÓN
Una multitud de hombres barbudos, vestidos con trajes oscuros y sombreros de copa alta, casi puntiaguda, de color gris, mezclados con mujeres unas con caperuzas y otras con la cabeza descubierta, se hallaba congregada frente a un edificio de madera cuya pesada puerta de roble estaba tachonada con puntas de hierro.
Los fundadores de una nueva colonia, cualesquiera que hayan sido los ensueños utópicos de virtud y felicidad que presidieran su proyecto, han considerado siempre, entre las cosas mas necesarias, dedicar a un cementerio una parte del terreno virgen, y otra parte a la erección de una cárcel. De acuerdo con este principio, puede darse por sentado que los fundadores de Boston edificaron la primera cárcel en las cercanías de Cornhill, así como trazaron el primer cementerio en el lugar que después llegó a ser el núcleo de todas los sepulcros aglomerados en el antiguo campo santo de la Capilla del Rey. Es lo cierto que quince o veinte años después de fundada la población, ya la cárcel, que era de madera, presentaba todas las señales exteriores de haber pasado algunos inviernos por ella, lo que daba un aspecto mas sombrío que el de suyo tenía. El orín que estaba cubriendo la pesada obra de hierro de su puerta, la dotaba de una apariencia de mayor antigüedad que la de ninguna otra cosa en el Nuevo Mundo. Como todo lo que se relaciona de un modo u otro con el crimen, parecía no haber gozado nunca de juventud. Frente a este feo edificio, y entre él y los carriles o rodadas de la calle, había una especie de pradillo en que crecían en abundancia la bardana y otras malas hierbas por el estilo, que evidentemente encontraron terreno apropiado en un sitio que ya había producido la negra flor común a una sociedad civilizada, la cárcel. Pero a un lado de la puerta, casi en el umbral se veía un rosal silvestre que en este mes de junio estaba cubierto con las delicadas flores que pudiera decirse ofrecían su fragancia y frágil belleza a los reos que entraban en la prisión, y a los criminales condenados que salían a sufrir su pena, como si la naturaleza se compadeciera de ellos.
La existencia de este rosal, por una extraña casualidad, se ha conservado en la historia; pero no trataremos de averiguar si fue simplemente un arbusto que quedó de la antigua selva primitiva después que desaparecieron los gigantescos pinos y robles que le presentaron sombra, o si, como cuenta la tradición, brotó bajo las pisadas de la santa Ana Hutchinson cuando entró en la cárcel. Sea de ello lo que fuere, puesto que lo encontramos en el umbral de nuestra narración, por decirlo así, no podemos menos que arrancar una de sus flores y ofrecérsela al lector, esperando que simbolice alguna apacible lección de moral, ya se desprenda de estas páginas, o ya sirva para mitigar el sombrío desenlace de una historia de fragilidad humana y de dolor.
II
LA PLAZA DEL MERCADO
El pradillo frente a la cárcel, del cual hemos hecho mención, se hallaba ocupado hace unos doscientos años, en una mañana de verano, por un gran número de habitantes de Boston, todos con las miradas dirigidas a la puerta de madera de roble con puntas de hierro. En cualquiera otra población de la Nueva Inglaterra, o en un período posterior de su historia, nada bueno habría augurado el aspecto sombrío de aquellos rostros barbudos; se habría dicho que anunciaba la próxima ejecución de algún criminal notable, contra el cual un tribunal de justicia había dictado una sentencia, que no venía a ser sino la confirmación de la expresada por el sentimiento público. Pero dada la severidad natural del carácter puritano en aquellos tiempos, no podía sacarse semejante deducción, fundándola sólo en el aspecto de las personas allí reunidas: tal vez algún esclavo perezoso, o algún hijo desobediente entregado por sus padres a la autoridad civil, recibían un castigo en la picota. Pudiera ser también que un cuákero u otro individuo perteneciente a una secta heterodoxa, iba a expulsarlo de la ciudad a punta de látigo; o acaso algún indio ocioso y vagabundo, que alborotaba las calles en estado de completa embriaguez, gracias al aguardiente de los blancos, iba a ser arrojado a los bosques a bastonazos; o tal vez alguna hechicera, como la anciana Señora Hibbins, la mordaz viuda del magistrado, iba a morir en el cadalso. Sea de ello lo que fuere, había en los espectadores aquel aire de gravedad que cuadraba perfectamente a un pueblo para quien religión y ley eran cosas casi idénticas, y en cuyo carácter se hallaban ambos sentimientos tan completamente amalgamados, que cualquier acto de justicia pública, por benigno o severo que fuese, asumía igualmente un aspecto de respetuosa solemnidad. Poca o ninguna era la compasión que de semejantes espectadores podía esperar un criminal en el patíbulo. Pero por otra parte, un castigo que en nuestros tiempos atraería cierto grado de infamia y hasta de ridículo sobre el culpable, se revestía entonces de una dignidad tan sombría como la pena capital misma.
Merece notarse que en la mañana de verano en que comienza nuestra historia, las mujeres que había mezcladas entre la multitud, parecían tener especial interés en presenciar el castigo cuya imposición se esperaba. En aquella época las costumbres no habían adquirido ese grado de pulimento en que la idea de las consideraciones sociales pudiera retraer al sexo femenino de invadir las vías públicas, y si la oportunidad se presentaba, de abrir paso a su robusta humanidad entre la muchedumbre, para estar lo mas cerca posible del cadalso, cuando se trataba de una ejecución. En aquellas matronas y jóvenes doncellas de antigua estirpe y educación inglesa había, tanto moral como fisicamente, algo mas tosco y rudo que en sus bellas descendientes, de las que estaban separadas por seis o siete generaciones; porque puede decirse que cada madre, desde entonces, ha ido trasmitiendo sucesivamente a su prole un color menos encendido, una belleza mas delicada y menos duradera, una constitución fisica mas débil, y aun quizá un carácter de menos fuerza y solidez. Las mujeres que estaban de pie cerca de la puerta de la cárcel en aquella hermosa mañana de verano, mostraban rollizas y sonrosado mejillas, cuerpos robustos y bien desarrollados con anchas espaldas; mientras que el lenguaje que empleaban las matronas tenía una rotundidad y desenfado que en nuestros tiempos nos llenaría de sorpresa, tanto por el vigor de las expresiones cuanto por el volumen de la voz.
—Honradas esposas, —dijo una dama de cincuenta años, de facciones duras—, voy a deciros lo que pienso. Redundaría en beneficio público si nosotras, las mujeres de edad madura, de buena reputación, y miembros de una iglesia, tomasemos por nuestra cuenta la manera de tratar a malhechoras como la tal Ester Prynne. ¿Qué pensais, comadres? Si esa buena pieza tuviera que ser juzgada por nosotras, las cinco que estamos aquí, ¿saldría acaso tan bien librada como ahora con una sentencia cual la dictada por los venerables magistrados? ¡No por cierto!
—Buenas gentes, —decía otra—, se corre por ahí que el Reverendo Sr. Dimmesdale, su piadoso pastor espiritual, se aflige profundamente de que escándalo semejante haya sucedido en su congregación.
—Los magistrados son caballeros llenos de temor de Dios, pero en extremo misericordiosos, esto es la verdad, —agregó una tercera matrona, ya entrada en la madurez de su otoño—, al menos deberían haber marcado con un hierro hecho ascua la frente de Ester Prynne. Yo os aseguro que Madama Ester habría sabido entonces lo que era bueno. Pero que le importa a esa zorra lo que le han puesto en la cotilla de su vestido. Lo cubrirá con su broche, o con algún otro de los adornos paganos en boga y la veremos pasearse por las calles tan fresca como si tal cosa.
—¡Ah! —Dijo una mujer joven, casada, que parecía de natural mas suave y llevaba un niño de la mano.
—Dejadla que cubra esa marca como quiera; siempre la sentirá en su corazón.
—¿Estamos hablando aquí de marcas o sellos infamantes, ya en el corpiño
del traje, en las espaldas o en la frente? —gritó otra, la mas fea así como la más implacable de aquellas que se habían constituido jueces por sí y ante sí—. Esta mujer nos ha deshonrado a todas, y debe morir. ¿No hay acaso una ley para ello? Sí, por cierto: la hay tanto en las Sagradas Escrituras como en los Estatutos de la ciudad. Los magistrados que no han hecho caso de ella, tendrían que culparse a sí propios, si sus esposas o hijas se desvían del buen sendero.
—¡El cielo se apiade de nosotros! Buena dueña, exclamó un hombre, ¿no hay por ventura mas virtud en la mujer que la debida al temor de la horca? Nada peor podría decirse. Silencio ahora, vecinas, porque van a abrir la puerta de la cárcel y ahí viene en persona Madama Ester.
La puerta de la cárcel se abrió en efecto, y apareció en primer lugar, a semejanza de una negra sombra que sale a la luz del día, la torva y terrible figura del alguacil de la población, con la espada al cinto y en la mano la vara, símbolo de su empleo. El aspecto de personaje representaba toda la sombría severidad del Código de leyes puritanas, que estaba llamado a hacer cumplir hasta la última extremidad. Extendiendo la vara de su oficio con la mano izquierda, puso la derecha sobre el hombro de una mujer joven a la que hacía avanzar, empujándola, hasta que, en el umbral de la prisión, aquella le repelió con un movimiento que indicaba dignidad natural y fuerza de carácter, y salió al aire libre como si lo hiciera por su propia voluntad. Llevaba en los brazos a un tierno infante de unos tres meses de edad, que cerró los ojos y volvió la carita a un lado, esquivando la demasiada claridad del día, cosa muy natural como que su existencia hasta entonces la había pasado en las tinieblas de un calabozo, o en otra habitación sombría de la cárcel.
Cuando aquella mujer joven, madre de la tierna criatura, se halló en presencia de la multitud, fue su primer impulso estrechar a la niñita contra el seno, no tanto por un acto de afecto maternal, sino mas bien como si quisiera de ese modo ocultar cierto signo labrado o fijado en su vestido. Sin embargo, juzgando, tal vez cuerdamente, que una prueba de vergüenza no podría ocultar otra, tomó la criatura en brazos; y con rostro lleno de sonrojo, pero con una sonrisa altiva y ojos que no permitían ser humillados, dio una mirada a los vecinos que se hallaban en torno suyo. Sobre el corpiño de su traje, en un paño de un rojo brillante, y rodeada de bordado primoroso y fantásticos adornos de hilos de oro, se destacaba la letra A. Estaba hecha tan artísticamente, y con tal lujo de caprichosa fantasía, que producía el efecto de ser el ornato final y adecuado de su vestido, que tenía todo el esplendor compatible con el gusto de aquella época, excediendo en mucho a lo permitido por las leyes suntuarias de la colonia.
Aquella mujer era de elevada estatura, perfectamente formada y esbelta. Sus cabellos eran abundantes y casi negros, y tan lustrosos que reverberaban los rayos del sol: su rostro, ademas de ser bello por la regularidad de sus facciones y la suavidad del color, tenía toda la fuerza de expresión que comunican cejas bien marcadas y ojos intensamente negros. El aspecto era el de una dama caracterizado, como era usual en aquellos tiempos, mas bien por cierta dignidad en el porte, que no por la gracia delicada, evanescente e indescriptible que se acepta hoy día como indicio de aquella cualidad. Y jamas tuvo Ester mas aspecto de verdadera señora, según la antigua significación de esta palabra, que cuando salió de la cárcel. Los que la habían conocido antes y esperaban verla abatida y humillada, se sorprendieron, casi se asombraron al contemplar cómo brillaba su belleza, cual si le formaran una aureola el infortunio e ignominia en que estaba envuelta. Cierto es que un observador dotado de sensibilidad habría percibido algo suavemente doloroso en sus facciones. Su traje, que seguramente fue hecho por ella misma en la cárcel para aquel día, sirviéndole de modelo su propio capricho, parecía expresar el estado de su espíritu, la desesperada indiferencia de sus sentimientos, a juzgar por su extravagante y pintoresco aspecto. Pero lo que atrajo todas las miradas, y lo que puede decirse que transfiguraba a la mujer que la llevaba, de tal modo que los que habían conocido familiarmente a Ester Prynne experimentaban la sensación que ahora la veían por vez primera, era la LETRA ESCARLATA tan bordada e iluminada que tenía cosida al cuerpo de su vestido. Era su efecto el de un amuleto mágico, que separaba a aquella mujer del resto del género humano y la ponía aparte, en un mundo que le era peculiar.
—No puede negarse que tiene una aguja muy hábil, —observó una de las espectadoras—; pero dudo mucho que exista otra mujer que haya ideado una manera tan descarada de hacer patente su habilidad. ¿A qué equivale esto, comadres, sino a burlarse de nuestros piadosos magistrados, y vanagloriarse de lo que estos dignos caballeros creyeron que será un castigo?
—Bueno fuera, —exclamó la mas cara avinagrada de aquellas viejas—, que despojásemos a Madama Ester de su hermoso traje, y en vez de esa letra roja tan primorosamente bordada, le claváramos una hecha de un pedazo de esta franela que uso para mi reumatismo.
—¡Oh! Basta, vecinas, basta, —murmuró la mas joven de las circundantes —, hablad de modo que no os oiga. ¡No hay una sola puntada en el bordado de esa letra que no la haya sentido en su corazón!
El sombrío alguacil hizo en este momento una señal con su vara.
—Buena gente, haced plaza; ¡haced plaza en nombre del Rey! —Exclamó —. Abridle paso, y os prometo que Madama Ester se sentará donde todo el mundo, hombre, mujer o niño, podrá contemplar perfectamente y a su sabor el hermoso adorno desde ahora hasta la una de la tarde. El cielo bendiga la justa Colonia de Massachusetts, donde la iniquidad se ve obligada a comparecer ante la luz del sol. Venid acá Madama Ester, y mostrad vuestra letra escarlata en la plaza del mercado.
Inmediatamente quedó un espacio franco a través de la turba de espectadores.
Precedida del alguacil, y acompañada de una comitiva de hombres de duro semblante y de mujeres de rostro nada compasivo, Ester Prynne se adelantó al sitio fijado para su castigo. Una multitud de chicos de escuela, atraídos por la curiosidad y que no comprendían de lo que se trataba, excepto que les proporcionaba medio día de asueto, la precedía a todo correr, volviendo de cuando en cuando la cabeza ya para fijar las miradas en ella, ya en la tierna criaturita, ora en la letra ignominiosa que brillaba en el seno de la madre. En aquellos tiempos la distancia que había de la puerta de la cárcel a la plaza del mercado no era grande; sin embargo, midiéndola por lo que experimentaba Ester, debió de parecerle muy larga, porque a pesar de la altivez de su porte, cada paso que daba en medio de aquella muchedumbre hostil era para ella un dolor indecible. Se diría que su corazón había sido arrojado a la calle para que la gente lo escarneciera y lo pisoteara. Pero hay en nuestra naturaleza algo, que participa de lo maravilloso y de lo compasivo, que nos impide conocer toda la intensidad de lo que padecemos, merced al efecto mismo de la tortura del momento, aunque mas tarde nos demos cuenta de ello por el dolor que tras sí deja. Por lo tanto, con continente casi sereno sufrió Ester esta parte de su castigo, y llegó a un pequeño tablado que se levantaba en la extremidad occidental de la plaza del mercado, cerca de la iglesia mas antigua de Boston, como si formara parte de la misma.
En efecto, este cadalso constituía una parte de la maquinaria penal de aquel tiempo, y si bien desde hace dos o tres generaciones es simplemente histórico y tradicional entre nosotros, se consideraba entonces un agente tan eficaz para la conservación de las buenas costumbres de los ciudadanos, como se consideró mas tarde la guillotina entre los terroristas de la Francia revolucionaria. Era, su una palabra, el tablado en que estaba la picota: sobre él se levantaba el armazón de aquel instrumento de disciplina, de tal modo construido que, sujetando en un agujero la cabeza de una persona, la exponía a la vista del público. En aquel armazón de hierro y madera se hallaba encarnado el verdadero ideal de la ignominia; porque no creo que pueda hacerse mayor ultraje a la naturaleza humana, cualesquiera que sean las faltas del individuo, como impedirle que oculte el rostro por un sentimiento de vergüenza, haciendo de esa imposibilidad la esencia del castigo. Con respecto a Ester, sin embargo, como acontecía mas o menos frecuentemente, la sentencia ordenaba que estuviera de pie cierto tiempo en el tablado, sin introducir el cuello en la argolla o cepo que dejaba expuesta la cabeza a las miradas del público. Sabiendo bien lo que tenía que hacer, subió los escalones de madera, y permaneció a la vista de la multitud que rodeaba el tablado o cadalso.
La escena aquella no carecía de esa cierta solemnidad pavorosa que producirá siempre el espectáculo de culpa y la vergüenza en uno de nuestros semejantes, mientras la sociedad no se haya corrompido lo bastante para que le haga reír en vez de estremecerse.
Los que presenciaban la deshonra de Ester Prynne no se encontraban en ese caso. Era gente severa y dura, hasta el extremo que habrían contemplado su muerte, si tal hubiera sido la sentencia, sin un murmullo ni la menor protesta; pero no habrían podido hallar materia para chistes y jocosidades en una exhibición como esta que hablamos: y dado caso que hubiese habido alguna disposición a convertir el castigo aquel en asunto de bromas, toda tentativa de este género habría sido reprimida con solemne presencia de personas de tanta importancia y dignidad como el Gobernador y varios de sus consejeros: un juez, un general, y los ministros de justicia de la población, todos los cuales estaban sentados o se hallaban de pie en un balcón de la iglesia que daba a la plataforma. Cuando personas de tanto viso podían asistir a tal espectáculo sin arriesgar la majestad o la reverencia debida a su jerarquía y empleo, era fácil de inferirse que la aplicación de una sentencia legal debía tener un significado tan serio cuanto eficaz; y por lo tanto, la multitud permanecía silenciosa y grave. La infeliz culpable se portaba lo mejor que le era dado a una mujer que sentía fijas en ella, y concentradas en la letra escarlata de su traje, mil miradas implacables.
Era un tormento insoportable.
Hallándose Ester dotada de una naturaleza impetuosa y dejándose llevar de su primer impulso, había resuelto arrostrar el desprecio público, por emponzoñados que fueran sus dardos y crueles sus insultos; pero en el solemne silencio de aquella multitud había algo tan terrible, que hubiera preferido ver esos rostros rígidos y severos descompuestos por las burlas y sarcasmos de que ella hubiera sido el objeto; y si en medio de aquella muchedumbre hubiera estallado una carcajada general, en que hombres, mujeres, y hasta los niños tomaran parte, Ester les habría respondido con amarga y desdeñosa sonrisa. Pero abrumada bajo el peso del castigo que estaba condenada a sufrir, por momentos sentía como si tuviera que gritar con toda la fuerza de sus pulmones y arrojarse desde el tablado al suelo, o de lo contrario volverse loca.
Había sin embargo intervalos en que toda la escena en que ella desempeñaba el papel mas importante, parecía desvanecerse ante sus ojos, o al menos, brillaba de una manera indistinta y vaga, como si los espectadores fueran una masa de imágenes imperfectamente bosquejadas o de apariencia espectral. Su espíritu, y especialmente su memoria, tenían una actividad casi sobrenatural, y la llevaban a la contemplación de algo muy distinto de lo que la rodeaba en aquellos momentos, lejos de esa pequeña ciudad, en otro país donde veía otros rostros muy diferentes de los que allí fijaban en ella sus implacables miradas.
Reminiscencias de la mas insignificante naturaleza, de sus juegos infantiles, de sus días escolares, de sus riñas pueriles, del hogar doméstico, se agolpaban a su memoria mezcladas con los recuerdos de lo que era mas grave y serio en los años subsecuentes, un cuadro siendo tan vivo y animado como el otro, como si todos fueran de igual importancia, o todos un simple juego. Tal vez era aquello un recurso que instintivamente encontró su espíritu para librarse, por medio de la contemplación de estas visiones de su fantasía, de la abrumadora pesadumbre de la realidad presente.
Pero sea de ello lo que fuere, el tablado de la picota era una especie de mirador que revelaba a Ester todo el camino que había recorrido desde los tiempos de su feliz infancia.
De pie en aquella triste altura, vio de nuevo su aldea nativa en la vieja Inglaterra y su hogar paterno: una casa semi derruida de piedra oscura, de un aspecto que revelaba pobreza, pero que conservaba aún sobre el portal, en señal de antigua hidalguía, un escudo de armas medio borrado. Vio el rostro de su padre, de frente espaciosa y calva y venerable barba blanca que caía sobre la antigua valona del tiempo de la reina Isabel de Inglaterra. Vio también a su madre, con aquella mirada de amor llena de ansiedad y de cuidado, siempre presente en su recuerdo y que, aún después de su muerte, con frecuencia y a manera de suave reproche, había sido una especie de preventivo en la senda de su hija.
Vio su propio rostro, en el esplendor de su belleza juvenil e iluminado el opaco espejo en que acostumbraba mirarse. Allí contempló otro rostro, el de un hombre ya entrado en años, pálido, delgado, con fisonomía de quien se ha dedicado al estudio, ojos turbios y fatigados por la lámpara a cuya luz leyó tanto ponderoso volumen y meditó sobre ellos.
Sin embargo, esos mismos fatigados ojos tenían un poder extraño y penetrante cuando el que los poseía deseaba leer en las conciencias humanas. Esa figura era un tanto deformada, con un hombro ligeramente mas alto que el otro. Después vio surgir en la galería de cuadros que le iba presentando su memoria, las intrincadas y estrechas calles, las altas y parduscas casas, las enormes catedrales y los edificios públicos de antigua fecha y extraña arquitectura de una ciudad europea, donde le esperaba una nueva vida, siempre relacionándose con el sabio y mal formado erudito. Finalmente, en lugar de estas escenas y de esta especie de variable panorama, se le presentó la ruda plaza del mercado de una colonia puritana con todas las gentes de la población reunidas allí y dirigiendo las severas miradas a Ester Prynne, —sí, a ella misma—, que estaba en el tablado de la picota, con una tierna niña en los brazos, y la letra A, de color escarlata, bordada con hilo de oro, sobre su seno.
¿Sería aquello verdad? Estrechó a la criaturita con tal fuerza contra el seno, que le hizo dar un grito: bajó entonces los ojos, y fijó las miradas en la letra escarlata, y aún la palpó con los dedos para tener la seguridad que tanto la niñita como la vergüenza a que estaba expuesta eran reales. ¡Sí: eran realidades, todo lo demas se había desvanecido!
III
EL RECONOCIMIENTO
De esta intensa sensación y convencimiento de ser el objeto de las miradas severas y escudriñadoras de todo el mundo, salió al fin la mujer de la letra escarlata al percibir, en las últimas filas de la multitud, una figura que irresistiblemente embargó sus pensamientos. Allí estaba en pie un indio vestido con el traje de su tribu; pero los hombres de piel cobriza no eran visitas tan raras en las colonias inglesas, que la presencia de uno pudiera atraer la atención de Ester en aquellas circunstancias, y mucho menos distraerla de las ideas que preocupaban su espíritu. Al lado del indio, y evidentemente en compañía suya, había un hombre blanco, vestido con una extraña mezcla de traje semi civilizado y semi salvaje.
Era de pequeña estatura, con semblante surcado por numerosas arrugas y que sin embargo no podía llamarse el de un anciano. En los rasgos de su fisonomía se revelaba una inteligencia notable, como la de quien hubiera cultivado de tal modo sus facultades mentales, que la parte física no podía menos que amoldarse a ellas y revelarse por rasgos inequívocos. Aunque merced a un aparente desarreglo de su heterogénea vestimenta había tratado de ocultar o disimular cierta peculiaridad de su figura, para Ester era evidente que uno de los hombros de este individuo era mas alto que el otro. No bien hubo percibido aquel rostro delgado y aquella ligera deformidad de la figura, estrechó a la niña contra el pecho, con tan convulsiva fuerza, que la pobre criaturita dio otro grito de dolor.
Pero la madre no pareció oírlo.
Desde que llegó a la plaza del mercado, y algún tiempo antes que ella le hubiera visto, aquel desconocido había fijado sus miradas en Ester. Al principio, de una manera descuidada, como hombre acostumbrado a dirigirlas principalmente dentro de sí mismo, y para quien las cosas externas son asunto de poca monta, a menos que no se relacionen con algo que preocupe su espíritu. Pronto, sin embargo, las miradas se volvieron fijas y penetrantes. Una especie de horror puede decirse que retorció visiblemente su fisonomía, como serpiente que se deslizara ligeramente sobre las facciones, haciendo una ligera pausa y verificando todas sus circunvoluciones a la luz del día. Su rostro se oscureció a impulsos de alguna poderosa emoción que pudo sin embargo dominar instantáneamente, merced a un esfuerzo de su voluntad, y de tal modo, que excepto un rápido instante, la expresión de su rostro habría parecido completamente tranquila. Después de un breve momento, la convulsión fue casi imperceptible, hasta que al fin se desvaneció totalmente. Cuando vio que las miradas de Ester se habían fijado en las suyas, y notó que parecía haberle reconocido, levantó lenta y tranquilamente el dedo, hizo con una señal con en el aire, y lo llevó sus labios.
Entonces, tocando en el hombro a una de las personas que estaban a su lado, le dirigió la palabra con la mayor cortesía, diciéndole:
—Le ruego a Ud., buen señor, se sirva decirme ¿quién es esa mujer, y por qué la exponen de tal modo a la vergüenza pública?
—Ud. tiene que ser un extranjero recién llegado, amigo, —le respondió el hombre, dirigiendo al mismo tiempo una mirada curiosa al que hizo la pregunta a el y a su salvaje compañero—. De lo contrario habría Ud. oído hablar de la Señora Ester Prynne y de sus fechorías. Ha sido motivo de un gran escándalo en la iglesia del santo varón Dimmesdale.
—De veras, —replicó el otro—. Yo soy aquí forastero; y muy contra mi voluntad he estado recorriendo el mundo, habiendo padecido contratiempos de todo género por mar y tierra. He permanecido en cautiverio entre los salvajes mucho tiempo, y vengo ahora en compañía de este indio para redimirme. Por lo tanto ¿quiere Ud. tener la bondad de referirme los delitos de Ester Prynne (creo que así se llama), y decirme qué es lo que la ha conducido a ese tablado?
—Con mucho gusto, amigo mío, y me parece que se alegrará Ud. en extremo, después de todo lo que ha padecido Ud. entre los salvajes, dijo el narrador, de encontrarse en fin en una tierra donde la iniquidad se persigue y se castiga en presencia de los gobernantes y del pueblo, como se practica aquí, en nuestra buena Nueva Inglaterra. Debe Ud. saber, señor, que esa mujer fue la esposa de un cierto sabio, inglés de nacimiento, pero que había habitado mucho tiempo en Amsterdam, de donde hace años pensó venir a fijar su suerte entre nosotros aquí en Massachusetts. Con este objeto envió primero a su esposa, quedándose él en Europa mientras arreglaba ciertos asuntos. Pero en los dos años o mas que la mujer ha residido en esta ciudad de Boston, ninguna noticia se ha recibido del sabio caballero Señor Prynne; y su joven esposa, habiendo quedado a su propia extraviada dirección...
—¡Ah! ¡Ah! Comprendo, —le interrumpió el extraño con una amarga sonrisa—. Un hombre tan sabio como ese de quien Ud. habla, debería de haber aprendido también eso en sus libros. Y ¿quién se dice, mi excelente señor, que es el padre de la criaturita, que perece contar tres o cuatro meses de nacida, y que la Sra. Prynne tiene en los brazos?
—En realidad amigo mío, ese asunto continúa siendo un enigma, y está por encontrarse quien lo descifre, respondió el interlocutor. Madama Ester rehusa hablar en absoluto, y los magistrados se han roto la cabeza en vano. Nada de extraño tendría que el culpable estuviera presente contemplando este triste espectáculo, desconocido a los hombres, pero olvidando que Dios le está viendo.
—El sabio marido, —dijo el extranjero con otra sonrisa—, debería venir a descifrar este enigma.
—Bien le estaría hacerlo, si aún vive, —respondió el vecino—. Sepa Ud., buen amigo que los magistrados de nuestro Massachusetts, teniendo e cuenta que esta mujer es joven y bella, y que la tentación que la hizo caer fue sin duda demasiado poderosa, y pensando que su marido yace en el fondo del mar, no ha tenido el valor de hacerla sentir todo el rigor de nuestras justas leyes. El castigo de esa ofensa es la pena de muerte. Pero movidos a piedad y llenos de misericordia, han condenado a Madama Ester a permanecer de pie en el tablado de la picota solamente tres horas, y después, y durante todo el tiempo de su vida natural, a llevar una señal de ignominia en el cuerpo de su vestido.
—Una sentencia muy sabia, —observó el extranjero inclinando gravemente la cabeza—. De este modo será una especie de sermón viviente contra el pecado, hasta que la letra ignominiosa se grabe en la losa de su sepulcro. Me duele, sin embargo, que el compañero de su iniquidad no estuviera, por lo menos, a su lado sobre ese cadalso. ¡Pero ya se sabrá quién es! ¡ya se sabrá quién es!
Saludó cortésmente al comunicativo vecino, y diciendo en voz baja algunas cuantas palabras a su compañero el indio, se abrieron ambos paso por medio de la multitud. Mientras esto pasaba, Ester había permanecido en su pedestal, con la mirada fija en el extranjero; tan fija era la mirada, que parecía que todos los otros objetos del mundo visible habían desaparecido, quedando tan solo él y ella. Esa entrevista solitaria quizá habría sido mas terrible aun que verle, como sucedía ahora, con el ardiente sol del mediodía abrazándole a ella el rostro e iluminando su vergüenza; con la letra escarlata, como emblema de ignominia, en el pecho; con la niña, nacida en el pecado, en los brazos; con el pueblo entero, congregado allí como para una fiesta, fijando las miradas implacables en un rostro, que debía haberse contemplado solo al suave resplandor de la lumbre doméstica, a la sombra de un hogar feliz, bajo el velo de novia en la iglesia. Pero por terrible que fuera su situación, sabía, con todo, que la presencia misma de aquellos millares de testigos era para ella una especie de amparo y abrigo. Preferible era estar así, con tantos y tantos seres mediando entre él y ella, que no verse faz a faz y a solas. Puede decirse que buscó un refugio en su misma exposición a la vergüenza pública, y que temía el momento en que esa protección le faltara. Embargada por tales ideas, apenas oyó una voz que resonaba detrás de ella y que repitió su nombre varias veces con acento tan vigoroso y solemne, que fue oído por toda la multitud.
—¡Oyeme, Ester Prynne! —Dijo la voz.
Como se ha dicho, directamente encima del tablado en que estaba de pie Ester, había una especie de balconcillo o galería abierta, que era el lugar donde se proclamaban los bandos y órdenes con todo el ceremonial y pompa que en ocasiones tales se usaban en aquellos días. Aquí, como testigos de la escena que estamos describiendo, se encontraba el Gobernador Bellingham, con cuatro lanceros junto a su silla, armados de sendas alabardas, que constituían su guardia de honor. Una pluma de oscuro color adornaba su sombrero, su capa tenía las orillas bordadas, y bajo de ella llevaba un traje de terciopelo verde. Era un caballero ya entrado en años, con arrugado rostro que revelaba mucha y muy amarga experiencia de la vida. Era hombre a propósito para hallarse al frente de una comunidad que debe su origen y progreso, y su actual desarrollo, no a los impulsos de la juventud, sino a la severa y templada energía de la edad viril y a la sombría sagacidad de la vejez; habiendo realizado tanto, precisamente porque imaginó y esperó tan poco. Las otras eminentes personas que rodeaban al Gobernador se distinguían por cierta dignidad de porte, propia de un período en que las formas de autoridad parecían revestidas de lo sagrado de una institución divina. Eran indudablemente hombres buenos, justos y cuerdos; pero difícilmente habría sido posible escoger, entre toda la familia humana, igual número de hombres sabios y virtuosos y al mismo tiempo menos capaces de comprender el corazón de una mujer extraviada, y separar en él lo bueno de lo malo, que aquellas personas cuerdas de severo continente a quienes Ester volvía ahora el rostro. Puede decirse que la infeliz tenía la conciencia que si había alguna compasión hacia ella, debía de esperarla mas bien de la multitud, pues al dirigir las miradas al balconcillo, toda tembló y palideció.
La voz que había llamado su atención era la del reverendo y famoso Juan Wilson, el clérigo decano de Boston, gran erudito, como la mayor parte de sus contemporáneos de la misma profesión, y con todo ese hombre afable y natural. Estas últimas cualidades no habían tenido, sin embargo, un desenvolvimiento igual al de sus facultades intelectuales.
Allí estaba él con los mechones de sus cabellos, ya bastante canos, que salían por debajo de los bordes de su sombrero; mientras los ojos parduscos, acostumbrados a la luz velada de su estudio, pestañeaban como los de la niña de Ester ante brillante claridad del sol. Se parecía a uno de esos retratos sombríos que vemos grabados en los antiguos volúmenes de sermones; y para decir la verdad, con tanta aptitud para tratar de las culpas, pasiones y angustias del corazón humano, como la tendría uno de esos retratos.
—Ester Prynne, —dijo el clérigo—, he estado tratando con este joven hermano cuyas enseñanzas has tenido el privilegio de gozar, y aquí el Sr. Wilson puso la mano en el hombro de un joven pálido que estaba a su lado, he procurado, repito, persuadir a este piadoso joven para que aquí, a la faz del cielo y ante estas rectas y sabias autoridades y este pueblo aquí congregado, se dirija a ti y te hable de la fealdad y negrura de tu pecado. Conociendo mejor que yo el temple de tu espíritu, podría también, mejor que yo saber qué razones emplear para vencer tu dureza y obstinación, de modo que no ocultes por mas tiempo el nombre del que te ha tentado a esta dolorosa caída. Pero con la extremada blandura propia de su juventud, a pesar de la madurez de su espíritu, me replica que será ir contra los innatos sentimientos de una mujer forzarla a descubrir los secretos de su corazón a la luz del día, y en presencia de tan vasta multitud. He tratado de convencerle que la vergüenza consiste en cometer el pecado y no en confesarlo. ¿Qué decides, hermano Dimmesdale? ¿Quieres dirigirte al alma de esta pobre pecadora, o debo hacerlo yo? Se oyó un murmullo entre los encopetados y reverendos ocupantes del balconcillo; y el Gobernador Bellingham expresó el deseo general, al hablar con acento de autoridad, aunque con respeto, al joven clérigo a quien se dirigía.
—Mi buen Señor Dimmesdale, —dijo—, la responsabilidad de la salvación del alma de esta mujer pesa en gran parte sobre vos. Por lo tanto, os pertenece exhortarla al arrepentimiento y a la confesión.
Lo directo de estas palabras atrajeron las miradas de toda la multitud hacia el Reverendo Sr. Dimmesdale, joven clérigo que había venido de una de las grandes universidades inglesas, trayendo toda la ciencia de su tiempo a nuestras selvas y tierras incultas. Su elocuencia y su fervor religioso le habían hecho eminente en su profesión. Era persona de aspecto notable, de blanca y elevada frente, ojos garzos, grandes y melancólicos, boca cuyos labios, a menos de mantenerlos cerrados casi por la fuerza, tenían cierta tendencia a la movilidad, expresando al mismo tiempo que una sensibilidad nerviosa, un gran dominio de sí mismo. A pesar de sus muchos dones naturales y vastos conocimientos, había en el aspecto de este joven ministro algo que denotaba una persona asustadiza; tímida, fácil de alarmarse, como si fuera un ser que se sintiese completamente extraviado en el camino de la vida humana y sin saber qué rumbo tomar; sintiéndose tranquilo y satisfecho tan solo en un lugar apartado, escogido por él mismo.
Por lo tanto, hasta donde sus obligaciones se lo permitían, su existencia se deslizaba, como si dijéramos, en la penumbra, habiendo conservado toda la sencillez y candor de la infancia; surgiendo de esa especie de sombra, cuando se presentaba la ocasión, con una frescura, fragancia y pureza de pensamiento tales que, como afirmaban las gentes, hacían el efecto que produciría la palabra de un ángel.
Tal era el joven ministro hacia quien el Reverendo Sr. Wilson y el Gobernador habían llamado la atención del público, al pedirle que hablase, en presencia de todos, del misterio del alma de una mujer, tan sagrado aún en medio de su caída. Lo dificil y penoso de la posición que así le crearon, hizo agolpársele la sangre a las mejillas y volvió trémulos sus labios.
—Háblale a esa mujer, hermano, —le dijo el Sr. Wilson—. Es de la mayor importancia para su alma, y por lo tanto, como dice un digno Gobernador, importante también a la tuya, a cuyo cargo estaba de esa mujer. Exhórtala a que conteste la verdad.
El Reverendo, Sr. Dimmesdale inclinó la cabeza como si estuviera orando, y luego se adelantó.
—Ester Prynne, —dijo reclinándose sobre el balconcillo y fijando sus miradas en los ojos de aquella mujer—, ya has oído lo que ha dicho este hombre justo, y ves la responsabilidad que sobre mí pesa. Si crees que conviene a la paz de tu alma, y que tu castigo terrenal será de ese modo mas eficaz para tu salvación, te pido que reveles el nombre de tu compañero en la culpa y en el sufrimiento. No te haga guardar silencio una mal entendida piedad y compasión hacia él; porque, créeme, Ester, aunque tuviera que descender de un alto puesto, y colocarse a tu lado, en ese mismo pedestal de vergüenza, será sin embargo mucho mejor para él que así sucediera, que no ocultar durante toda su vida un corazón culpable. ¿Qué puede hacer tu silencio en pro de ese hombre sino tentarlo, sí, compelerlo a agregar la hipocresía al pecado? El cielo te ha concedido una ignominia pública, para que de este modo pueda haber. Mira lo que haces al negarle, a quien tal vez no tenga el valor de tomarla por sí mismo, la amarga pero saludable copa que ahora te presentan a los labios.
La voz del joven ministro, al pronunciar estas palabras, era trémulamente dulce, rica, profunda y entrecortada. La emoción que tan evidentemente manifestaba, mas bien que la significación de las palabras, halló honda resonancia en los corazones de todos los circunstantes, que se sintieron movidos de un mismo sentimiento de compasión. Hasta la pobre criaturita que Ester estrechaba contra su seno parecía afectada por la misma influencia, pues dirigió las miradas hacia el Sr. Dimmesdale y levantó sus tiernos bracillos con un murmullo semi placentero y semi quejumbroso. Tan vehemente encontró el pueblo la alocución del joven ministro, que todos creyeron que Ester pronunciaría el nombre del culpado, o que bien éste mismo, por elevada o humilde que fuera su posición, se presentaría movido de interno e irresistible impulso y subiría al tablado donde estaba la infeliz mujer.
Ester movió la cabeza en sentido negativo.
—¡Mujer! No abuses de la clemencia del cielo, —exclamó el Reverendo Sr. Wilson con acento mas áspero que antes—. Esa tierna niña con su débil vocecita ha apoyado y confirmado el consejo que has oído de los labios del Reverendo Dimmesdale. ¡Pronuncia el nombre! Eso, y tu arrepentimiento, pueden servir para que te libren de la letra escarlata que llevas en el vestido.
—¡Nunca! ¡Jamas! —replicó Ester fijando las miradas, no en el Sr. Wilson, sino en los profundos y turbados ojos del joven ministro—. Está grabada demasiado hondamente. No podéis arrancarla. ¡Y ojalá pudiera yo sufrir la agonía que él sufre, como soporto la mía!
—Habla, mujer, —dijo otra voz, fría y severa, que procedía de la multitud que rodeaba el tablado—. Habla; y dale un padre a tu hija.
—No hablaré, —replicó Ester volviéndose pálida como una muerta, pero respondiendo a aquella voz que ciertamente había reconocido—. Y mi hija buscará un padre celestial: jamas conocerá a uno terrestre.
—¡No quiere hablar! —Murmuró el Sr. Dimmesdale que, reclinado sobre el balconcillo, con la mano sobre el corazón, había estado esperando el resultado de su discurso—. ¡Maravillosa fuerza y generosidad de un corazón de mujer! ¡No quiere hablar!... Y se echó hacía atrás respirando profundamente.