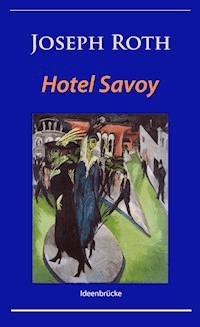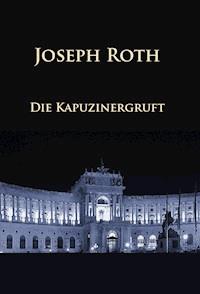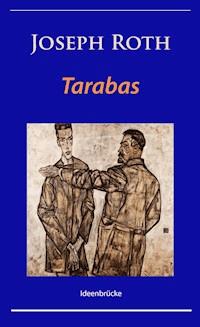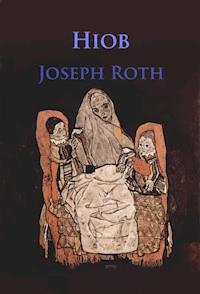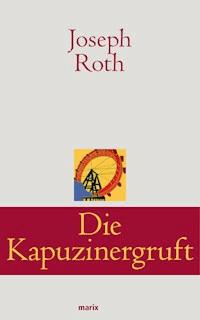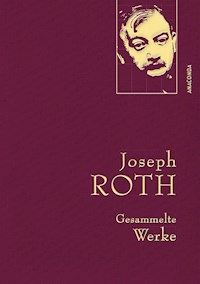Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Este libro reúne seis relatos de Joseph Roth, cinco de los cuales se publicaron de forma póstuma. En ellos desfilan personajes muy disímiles: un bebedor empedernido que vive en la calle y parece encontrar la forma de redimirse ante la sociedad; un jefe de estación de trenes que se enamora perdidamente de una mujer casada y hace todo para quedarse con ella y un vendedor de corales de la ciudad de Pogrody, conocido por su honestidad y la calidad de sus productos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Acerca de Joseph Roth
Joseph Roth(Imperio Austrohúngaro, 1894 - París, 1939)
Moses Joseph Roth nació en Brody, Imperio austrohúngaro, el 2 de septiembre de 1894. Si bien Roth siempre dio versiones contradictorias sobre su vida, la biografía publicada por David Bronsen, Joseph Roth. Eine Biographie, en 1974 es la más aceptada hoy en día y de donde se pueden extraer sus datos biográficos. En la Primera Guerra Mundial fue parte del ejército austríaco. En 1933, con la llegada del nazismo al poder, sus obras fueron quemadas. Entre sus libros más conocidos están Izquierda y derecha y La rebelión, de próxima publicación en Ediciones Godot.
Índice de contenido
Abril
La historia de un amor
Fallmerayer, el jefe de estación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
El profeta mudo
Un capítulo de la Revolución
El Leviatán
1
2
3
4
5
6
7
8
La leyenda del santo bebedor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Posfacio
Hitos
Portada
Índice de contenido
Página de copyright
Página de título
Contenido principal
Posfacio
Colofón
Notas al pie
Lista de páginas
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
Página de legales
Roth, Joseph / La leyenda del santo bebedor / Joseph Roth. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : EGodot Argentina, 2023. Libro digital, EPUBArchivo Digital: descarga y online Traducción de: Paula Galindez.
ISBN 978-987-8928-55-5
1. Literatura Australiana. 2. Literatura Contemporánea. I. Galindez, Paula, trad. II. Título.
CDD A820
ISBN edición impresa: 978-987-8928-44-9
Título original Die Legende vom heiligen TrinkerTraducción y posfacio Paula Galindez Corrección Victoria García Diseño de colección Martín Bo Diseño de interiores Víctor Malumián Ilustraciones, viñetas y guardas Emiliano Raspante
© Ediciones Godotwww.edicionesgodot.com.ar [email protected]/EdicionesGodotTwitter.com/EdicionesGodotInstagram.com/EdicionesGodotYouTube.com/EdicionesGodot
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en noviembre de 2023
La leyenda del santo bebedor
Joseph Roth
Traducción y posfacioPaula Galindez
Abril
LA HISTORIA DE UN AMOR
LA NOCHE DE ABRIL que llegué estaba cargada de nubes y preñada de lluvia. Las siluetas plateadas de la ciudad se extinguían entre la niebla ligera, frágiles, intrépidas, casi cantando contra el cielo. Fino y ágil, un campanario gótico escalaba entre las nubes. El vidrio amarillo yema del reloj iluminado del ayuntamiento estaba suspendido en el aire, como colgando de una cuerda invisible. Alrededor de la estación se sentía el olor dulce y embriagador del carbón, el jazmín y el aliento de las praderas.
El único coche de la ciudad esperaba, polvoriento e impasible, frente a la estación. La ciudad debía ser chica. Pero evidentemente contaba con iglesia, ayuntamiento, una fuente, un alcalde, un coche. El caballo era marrón, de cascos anchos; le caían mechones de pelo rojizo sobre las articulaciones de las patas, y no llevaba anteojeras. Sus ojos grandes y benevolentes miraban fijo hacia la plaza. Cuando relinchaba, movía la cabeza a un lado, como una persona a punto de estornudar.
Me subí al coche y, desde la carretera, fui dejando atrás las cajas de sombreros que se bamboleaban y las valijas que oscilaban, cada una cargando con su portador. Oía lo que se decía la gente, y sentía la pobreza de su destino, lo nimio de su existencia, lo pequeños y ligeros que eran sus dolores. Sobre el campo que se abría a ambos lados de la calle, la niebla crecía como plomo fundido y simulaba el mar, la infinitud. Por eso eran tan limitadas y ridículas las cajas de sombreros, las personas, las charlas, el coche. En realidad, yo creía en el mar que tenía a ambos lados, y su silencio me intrigaba. “Tal vez se haya muerto”, pensé. De pronto, la chimenea de una fábrica, flaca pero amenazante, se asomó desde el ángulo de una casa blanca, como un faro extinguido.
Algunas personas acampaban acá y allá al margen del camino: la vanguardia de la ciudad. Eran confiadas y transparentes; yo llegaba a ver lo que hacían. Una madre estaba bañando a su nene en un barril. La bañadera tenía un borde limpio y cruel de hojalata, y el nene gritaba. Un hombre estaba sentado sobre su cama y dejaba que un muchacho le sacara una bota. El muchacho tenía la cara roja, hinchada, fatigada, y la bota estaba llena de barro. Una anciana barría el piso de madera con una escoba, y yo adiviné lo que haría después: juntaría el mantel amoratado, iría hasta la ventana o hasta la puerta y tiraría los restos de comida en el jardincito.
Sentí compasión por el nene del barril, el muchacho de la bota, los restos de comida. Pero las ancianas que limpian de noche son indefectiblemente malas. Mi abuela, que parecía un perro, siempre barría el piso de madera a la noche. Yo era muy chico, odiaba a mi abuela y a las escobas, y adoraba los pedazos de papel, las colillas de cigarrillo y todo tipo de basura. Rescataba todo lo que había tirado en el piso y me lo metía en el bolsillo, lejos de la escoba de la abuela. Sobre todo, me encantaban las pajitas. De todas las cosas, eran las más llenas de vida. A veces, cuando llovía, me sentaba a mirar por la ventana. Sobre las olas de uno de los innumerables riachuelos que formaba la lluvia, una pajita nadaba, bailaba, daba vueltas, coqueta y despreocupada, totalmente indiferente a la corriente del canal que se la llevaba, en la que iba a desaparecer. Yo corría por la calle, con la lluvia pesada y furiosa azotándome; pero igual corría a salvar la pajita y la alcanzaba justo antes de que se la tragara la alcantarilla.
Esa noche vi a muchas personas. ¿Era que en esa ciudad la gente se iba a dormir tarde, o era por abril y la expectativa que se sentía en el aire de que todo lo que estuviera vivo se mantuviera despierto? Todas las personas que me cruzaba tenían un propósito. Eran responsables de sus destinos; ellos mismos eran destinos: estaban felices o tristes, nunca eran indiferentes ni pasaban porque sí; siempre estaban, al menos, borrachos. En las ciudades pequeñas, la gente nunca sale a la calle de noche porque sí. Solo salen los amantes o las prostitutas o nocheros o locos o poetas. Los indiferentes y los que hacen las cosas porque sí se quedan en la seguridad del hogar.
En el centro de la plaza municipal, estaba el fundador de la ciudad, un obispo de piedra que parecía muy atento. Tan central era él, tan importante. Creo que la gente lo daba por muerto y enterrado. Le pasaban por al lado y ni lo saludaban; se podían contar secretos cerca de él sin ningún reparo, o hasta cometer algún delito. A fin de cuentas, ¿para qué lo seguían teniendo ahí?
Me dio pena el obispo, que seguro se había esforzado mucho por fundar la ciudad. Tenía un aire de amargura en la boca y parecía alguien que había vivido en carne propia la ingratitud del mundo. Aquella noche le prometí que iba a leer su historia con diligencia. Pero nunca la leí. Porque hasta en esa ciudad tan chica los vivos tenían sus propias historias, que se me fueron apareciendo en el camino, me rodearon y cautivaron. Y además era primavera, y en esa época del año los obispos y los fundadores me tienen sin cuidado.
La mañana siguiente, ya me había enterado de algunas historias.
Me enteré de que el cartero era rengo desde hacía nada más que unos días, y que de ninguna forma era cojo de nacimiento. Tomaba alcohol muy de vez en cuando, dos veces por año: en su cumpleaños, que era el quince de abril, y en el aniversario de la muerte de su hijo, que se había suicidado en la gran ciudad. La ebriedad le duraba mucho, y el cartero iba tambaleándose por ahí, entre los muros de la pequeña ciudad, por tres días, hasta que volvía a estar sobrio. En esos tres días, nadie recibía cartas. La comunicación con el mundo exterior se interrumpía.
Hacía una semana, el quince de abril, el cartero se había caído, borracho, y se había doblado la pierna. De ahí venía la renquera.
Y esa no fue la única historia.
El hotel donde me quedé tenía olor a naftalina, almizcle y guirnaldas viejas. El comedor grande que había detrás del bar era bastante humilde: tenía el techo abovedado, y las paredes estaban recubiertas de planchas de adoquín marrón madera con frases escritas. Anna, la empleada, tenía el brazo derecho apoyado en el alféizar, y siempre prestaba atención a que no se vaciaran las jarras. Porque allí se tomaba mucho vino, y la gente hacía sonar las tapas de las jarras cuando Anna no estaba atenta.
En ese entonces, Anna tenía veintisiete años, y era rubia y tenía el pelo lacio. Siempre parecía que acababa de salir del agua. Tan suave y tersa era su cara, y tan rigurosos y frescos y rubios de humedad eran los mechones relucientes que le nacían de la frente…
Tenía manos delgadas y fuertes pero tímidas; siempre me pareció que le daban vergüenza.
Anna era de Bohemia, y estaba enamorada del Ingeniero. El Ingeniero era el gerente de la fábrica donde trabajaba el padre de Anna. Anna había tenido un bebé con el Ingeniero.
El Ingeniero se había casado y le había dado plata a Anna para el bebé y para el viaje. Así es como Anna había llegado a ser mesera en esa pequeña ciudad.
Una vez, entré por accidente a la habitación de Anna y vi una fotografía de su bebé. Era un bebé lindo; se agarraba del aire con puños gorditos y mamaba el mundo con ojos grandes.
Anna estaba reticente, y me contó su historia en pocas palabras.
A mí no me gustaba ese tipo de ingenieros, y estaba enamorado de Anna.
—¿Todavía lo ama? —le pregunté a Anna.
—¡Sí! —dijo ella. Fue tan seca y lo dijo con tanta naturalidad que podría haber sido una charla de negocios.
En la pequeña ciudad, había un cine. El dueño era un comerciante de telas judío. Había fundado un cine porque era eficiente y le gustaba estar ocupado; le dolía no tener nada para hacer durante todo un domingo. Así que vendía telas los días de semana, y los domingos se dedicaba al cine.
Fui a ese cine con Anna.
En la ciudad, había una biblioteca. El muchacho que la atendía y limpiaba el polvo cuando no había nadie era pálido, románticamente pálido y flaco, como un poeta resucitado, y tenía una llamarada de pelo rubio amarillento que le caía, centelleante, de la cabeza. Siempre estaba subido a una escalera de pintor; paseaba de acá para allá por detrás del mostrador con la escalera; sabía usarla a la perfección, mucho mejor que cualquier pintor. Como si hubiera aprendido a caminar nada más que sobre escaleras de pintor. Además, el sector de la biblioteca con servicio de préstamos tenía libros viejos y buenos, así que fui con Anna a la biblioteca de préstamos.
Anna se puso muy contenta.
A veces me daba cuenta de que Anna podía ser cariñosa. A mí me enamoraban las mujeres cuya bondad golpea contra la superficie una y otra vez, como la cascada silenciosa de un manantial, infructuosa pero incansable, y como no hay salida posible, empujada hacia lo profundo, cava y vuelve a cavar pozos ocultos hasta agotarse. Yo quería a Anna. No podía dejar su abundancia. Ella no sabía de cuánto se perdía por vivir así, errando en lo anterior, negando cualquier otro deseo nada más que por cargar y alimentar el pasado.
Todavía no conté del parque donde florecía el amor de la ciudad. Los robles se multiplicaban, insensatos y caóticos, entre los tilos y los castaños. Los bancos no estaban puestos en los caminitos, sino entre los canteros. Se me ocurría que el obispo había plantado esos bancos en la tierra cuando todavía eran muy jóvenes, y que cada año se hacían un poquito más anchos. Las patas ya habían echado raíces en el suelo airoso.
El domingo, después del cine, fui al parque con Anna.
En un momento, vimos a dos personas besándose, y Anna se rio.
—Anna, no está bien reírse del amor —le dije—. No me gustan las personas que mienten así.
Entonces Anna dejó de reírse.
Cuando llegamos al hotel, nos enteramos de que el dueño había estado buscando a Anna porque había llegado un huésped. El huésped tenía un portafolios de cuero nuevo que chirriaba y tenía tiritas verdes y rojas. Tenía el pelo negro y enrulado, y ojos encendidos, y era muy bueno tocando la mandolina y seduciendo chicas. Si hubiera podido echarle un vistazo a su billetera, seguro me habría encontrado con un rejunte de lazos de distintos colores y cabellos rubios y cartas de amor color rosa. Pero, aunque no la pude mirar, igual sabía que estaban ahí.
El huésped estaba tomando una cerveza en la habitación del dueño. La cerveza no le hacía juego con la cara; le hubiera sentado mejor tomar vino. Se dejó saludar por Anna y fue muy cortés. Hablaba con florituras sinceras. “Sus palabras seguro se parecen a su firma”, pensé.
Esa noche me di cuenta de que no me andaba la luz. Abrí la puerta y fui a la habitación de Anna. Anna estaba en camisón, llorando. Se quedó sentada en la cama y no se sobresaltó cuando entré: siguió llorando en silencio, con tesón.
Después de un rato, dijo:
—¡Es igual! —El nuevo huésped era igual al ingeniero de Anna—. ¡Es horrible! —dijo Anna.
Desde ese momento nos enamoramos, y no nos lo ocultamos más. Anna podía ser muy cariñosa y también muy celosa. Pero a mí no me interesaban las otras mujeres. Las mujeres de esa ciudad no me gustaban para nada.
Solo me conmovían cuando las veía caminando de a dos por los campos, por los atardeceres primaverales enmarcados de oro. Estaban ahí para renovar el mundo. Crecían, amaban y parían. Empezaban su labor maternal en primavera y la acababan con el correr de los años. Las veía, embriagadas y con ganas de embriagarse, inofensivas y anhelantes de cumplir con la palabra de Dios, como escarabajos de san Juan que salen en enjambres por los bosques.
A la noche, cuando ya era tarde, seguían paradas en pasillos oscuros, se pegaban a los labios y los bigotes de los hombres, soltaban risitas y estaban humildemente agradecidas por cualquier palabra bondadosa que pudieran tirarles en las piernas. Hermosas eran las noches en que los grillos y las chicas trinaban sin cesar.
Y los días de lluvia también.
Las chicas se paraban junto a la ventana y leían libros de la biblioteca de préstamos y comían pan con manteca. Un paraguas serpenteaba por el callejón, resguardando a un escribano menudo y flaco. Parecía un saltamontes que andaba en dos patas.
Las pajitas pegaban saltitos, se arremolinaban, daban vueltas, coquetas, y nadaban, desprevenidas, hacia la perdición de la alcantarilla. Yo ya no corría a salvarlas. Siempre pensaba que en realidad me correspondía. La lluvia, la inocencia de las pajitas, la alcantarilla del canal y yo éramos el uno para el otro. Tal vez el escribano también. El día lluvioso se teñía de gris; la pajita se estaba ahogando; la alcantarilla del canal se la estaba tragando; el escribano se agazapaba bajo su paraguas en la callecita. Y yo debería haber ido corriendo a salvar a la pajita. Cada uno tiene su función en el mundo.
Me levantaba temprano todas las mañanas. Anna seguía durmiendo, y el dueño del hotel y el recién llegado, también. Las botas de los huéspedes seguían frente a las puertas, todavía sin lustrar: eran vestigios del ayer. Un perro paseaba por el jardín, bostezaba y buscaba huesos olvidados bajo el coche del hotel, que esperaba abierto frente al cobertizo, con el pértigo vacío e inútil, como un vehículo desenterrado. Jakob, el cochero, estaba roncando en el cobertizo, con fuerza y furia: le roncaba un himno a la naturaleza y a la salud. No era gracioso ese ronquido. Sonaba decidido y poderoso: un ruido de la naturaleza, el estruendo oculto de un trueno, el bramido de un ciervo. A las cinco, la bocina de los molinos a vapor levantó la voz a lo lejos, como creciendo hacia acá desde un mundo sobrenatural, y despertó a Jakob, el cochero. Debía dormir con la ropa puesta, porque llegó al mismo tiempo que el último sobretono tembloroso de la sirena del molino; con su chaleco elegante, los pantalones y las botas puestas, sin sombrero y con cara de pergamino arrugado, juntó entre las manos curvas el agua que brotaba de un cuenco, y se frotó la frente y los ojos. Después, cruzó el jardín y entró a la casa, a paso lento y agotado, como si tuviera que arrancar las piernas, cual raíces, de la tierra.
En la primera esquina por la que doblé, Käthe abrió la ventana y miró hacia la ciudad. Yo siempre saludaba a Käthe. Hasta ese momento nunca le había hablado, y no tenía nada para decirle; nada más la saludaba porque la veía asomada por la ventana y porque el mundo todavía no era convencional cuando era tan temprano: era fácil, como en la primera infancia de la Tierra, un par de años después de su creación, cuando aún vivían nada más que veinte personas y las veinte se trataban bien entre sí. Más tarde, cuando volvía a la casa y ya era mediodía, el mundo recobraba sus miles de años de edad, y yo ya no saludaba a nadie, porque en un mundo tan viejo un hombre no puede saludar a una chica con la que nunca habló.
Un camión de riego iba crujiendo por el parque mientras regaba el pasto y las flores. Un mirlo saltaba por ahí, pícaro como un niño de la calle, y batía el ala izquierda contra las gotas de agua que caían. Desde algún lugar invisible a lo alto, sonaba un colegio de alondras de vacaciones. Alrededor de los bancos que había entre los canteros, el pasto estaba un poco cansado y desgastado por el amor nocturno de los humanos. Y, desde el otro lado del parque, se estaba acercando el operario de tren, de camino al trabajo.
Yo odiaba a ese operario de tren. Era pecoso, increíblemente largo y siempre estaba demasiado erguido. Siempre que lo veía, pensaba en mandarle una carta al ministro de transporte. Le quería proponer que usaran a ese operario detestable como poste de telégrafo en el camino entre dos estaciones de algún pueblo perdido. Pero el ministro de transporte nunca me habría hecho ese favor.
Yo no sabía por qué lo odiaba tanto. Había crecido más de lo común, pero yo no tenía ninguna razón para odiar lo fuera de lo común. Me parecía que el operario de tren se había vuelto tan alto a propósito, y eso me sacaba de quicio. Me parecía que lo único que había hecho desde su juventud era crecer y juntar pecas. Y encima tenía pelo rojizo.
Además, siempre tenía puesto un uniforme y un gorro rojo. Daba pasitos cortos y lentos, aunque podría haber usado esas piernas largas para caminar bien rápido. Pero caminaba lento y crecía, crecía, crecía.
Al día de hoy no sé mucho sobre ese trabajador del tren. Pero podría haber jurado que había cometido muchísimos actos infames en secreto.
Por ejemplo: un operario de tren como él podría haber causado el choque de un ferrocarril donde viajara algún enemigo suyo y después haberle echado la culpa al maquinista. La verdad, era muy peligroso andar en tren.
Un operario de tren como él nunca habría sido capaz de dejar su gorro rojo por una mujer. Cuando hacía el amor, seguro apoyaba el gorro en una silla con mucho cuidado, con la apertura para arriba. Nunca se habría olvidado de doblar los pantalones, y con toda seguridad no comprendía el placer de apreciar a una mujer. También podía ser que engañara a las mujeres para agarrarlas desprevenidas. Y también era celoso.
Siempre que lo veía, yo pensaba en mandarles una carta a todas las mujeres del mundo: “¡Mujeres! ¡Tengan cuidado con el operario del tren!”.
A Anna tampoco le caía bien el operario del tren. Anna me preguntó:
—¿Por qué lo odio?
Yo no sabía cómo contestarle, así que le conté la historia de mi amigo Abel y la mujer de su vida.
Mi amigo Abel anhelaba conocer Nueva York. Abel era pintor, caricaturista. Hacía caricaturas desde antes de aprender a sostener un lápiz. No le interesaba mucho la belleza, y le encantaba todo lo roto y distorsionado. No podía hacer ni una pincelada recta.
A Abel no le interesaban mucho las mujeres. Los hombres se enamoran de la perfección que imaginan ver en las mujeres. Pero Abel desmentía esas perfecciones.
Abel, por su parte, era feísimo, así que las mujeres se enamoraban de él. Las mujeres creen que hay perfección o grandeza detrás de la fealdad del hombre.
Una vez tuvo la oportunidad de ir a Nueva York. En el barco, vio a una mujer hermosa por primera vez en la vida.
Cuando llegaron al puerto, la mujer hermosa desapareció de su vista. Así que él volvió a Europa en el siguiente barco.
Anna no entendió la conexión entre mi amigo Abel y el operario del tren largo y flaco.
—¿Por qué me contás la historia de Abel? —me preguntó.
—Anna —le dije—, todas las historias están conectadas. Porque se parecen o porque se oponen y, en esa oposición, demuestran su verosimilitud. Hay una diferencia entre el operario del tren y mi amigo Abel. Es una diferencia muy banal: Abel, mi amigo, se va a ir a pique; pero el operario del tren va a sobrevivir y se va a convertir en jefe de estación. Abel, mi amigo, tiene deseo. El operario del tren nunca va a tener otro deseo más que el de convertirse en jefe de estación. Abel, mi amigo, se fue de Nueva York porque perdió de vista a la mujer de su vida. El operario del tren nunca va a irse de Nueva York por una mujer.
Estaba convencido de que así Anna iba a entender la conexión. Pero Anna me abrazó y me preguntó:
—¿Vos te irías de Nueva York por mí?
Esa noche amé a Anna mucho más, porque sabía que nunca iba a irme de Nueva York por ella. Temía decírselo, y por eso le hacía el amor. Fui cobarde y me comporté como un hombre. Anna entendió: se puso a llorar. Ahora me parezco al ingeniero, pensé. A la mañana, Anna seguía dormida cuando me fui. Sintió que me había levantado y, todavía dormida, me buscó en el vacío con brazos débiles.
Llovía, así que fui a un café.
El mesero tenía puesto un frac arrugado y una riñonera de cuero de Rusia le colgaba de la cadera derecha. Se llamaba Ignatz, y todo el mundo le decía así. No tenía ningún otro nombre. Pero yo le dije: “¡Mozo!”.
Ignatz trabajaba ahí día y noche. Dormía sobre dos de las sillas del café, y por eso tenía el frac arrugado. Nunca abría el monedero. Estaba como achatado en los costados, como un pez. Los brazos le colgaban como aletas con ropa. Y también tenía ojos de pez, grandes y pardos, y manos frías y húmedas. Siempre se limpiaba las manos en el bolso de cuero.
No me caía bien Ignatz, porque no le gustaba ser mesero. Leía todos los diarios y hablaba de política con los clientes. Él habría preferido ser político.
Pero seguía siendo mesero, así que no era feliz.
Siempre parecía que les echaba la culpa a los clientes por su fracaso.
Agarraba la propina que le dejaban, y les agradecía con frialdad.
Una vez, fui con Anna al café.
—¿Cómo está, señorita Anna? —dijo Ignatz, y se limpió la mano derecha en el bolso de cuero para ofrecerle una mano seca a Anna.
—¿Cómo le va, Ignatz? —preguntó Anna y le estrechó la mano.
Como Ignatz no le soltaba la mano, yo le dije:
—¡Mozo!
Y entonces Ignatz nos saludó y se fue.
De la pared del café, colgaba un gran almanaque.
Todos los días, a las ocho de la mañana, venía el director del correo, un señor viejo de patillas blancas. El director del correo andaba siempre muy erguido y tenía pantalones demasiado largos y espuelas en los tacos de las botas, tal vez para que las botamangas no se le arrastraran por el piso. Se notaba que había sido oficial de artillería.
El director del correo tenía unos ojos tan imposiblemente azules y bondadosos que me parecía que los había mandado a hacer a medida en una óptica. Y tenía unas patillas increíblemente blancas. Tal vez el director de correo se empolvaba las patillas todas las mañanas o antes de irse a dormir.
Todas las mañanas, el señor director arrancaba un cuadrado de papel del almanaque que había en el café. Ignatz habría dejado que todo el año fuera primero de enero. Pero el director del correo se encargaba de que cada día tuviera su nombre y su número.
Yo quería mucho al director del correo.
El parque donde florecía el amor no estaba en el centro de la ciudad, sino en un extremo. Desembocaba a los caminos de las praderas.
A la salida, había una fonda donde yo cenaba.
Enfrente estaba el correo.
El correo era un edificio nuevo, con paredes de cal blancas como la nieve; tenía un escudo de armas en el frente y, en la puerta verde de doble ala, una trompa de posta. El correo era el único edificio de dos pisos de toda la ciudad.
En el segundo piso, vivía el señor director.
Una de las ventanas del segundo piso estaba siempre abierta. Yo pensaba: “Ahí, donde está abierta la ventana, vive el director del correo. Debe mirar todo el tiempo el cielo para mantenerse azules los ojos. El señor director no tiene hijos, y está casado con una mujer de pelo blanco y malogrado. Esos dos solo se hablan a última hora de la tarde”.
En la fonda, yo siempre me sentaba en algún lugar desde donde llegara a ver la ventana abierta. Tal vez alguna vez se asomara el director a mirar el cielo; eso me hacía ilusión. Pero él aparecía muy de vez en cuando.
Un día, una chica muy hermosa se sentó al lado de la ventana y miró al cielo.
Su belleza me asustó, y miré tan fijo la ventana desde la fonda que ella me vio. Como me dio vergüenza, la saludé. Ella también me saludó. Desde entonces, apareció todos los días en la ventana.
Yo planto mis experiencias como hojas de parra salvajes y veo cómo crecen. Soy vago, y la nada es mi pasión. Sin embargo, desde el momento en que vi a la chica en la ventana, viví en un estado de tensión constante que solo había conocido en mi juventud. Me sentí parte del mundo, una pajita en la corriente del destino, que nadaba y se dejaba arrastrar. Lloré por la pérdida de algo tan inútil como una bolsa de papel. Desde que soy adulto, no lloro ni río más. Nadie puede hacerme un daño inmediato. El dolor y la felicidad me quedan chicos.
Pero desde ese momento volví a experimentar dolor y felicidad, y me hundí en nimiedades.
La chica miraba por la ventana todos los días cuando yo pasaba. Todos los días, la saludaba. Al tercer día, sonrió. De su sonrisa aprendí que no hay nada trivial bajo el sol. La sonrisa del tercer día fue un acontecimiento enorme.
Tenía el rostro pálido y pequeño. Los ojos negros le relucían, como pulidos. El pelo lacio y peinado hacia atrás. Los hombros flacos y tímidos.
Hasta cuando llovía ella miraba por la ventana, y la ventana quedaba abierta. Yo iba a la cantina, y el vidrio de la ventana estaba empañado por el frío de la lluvia. Cada tanto, tenía que limpiar el cristal. Y cada vez que lo limpiaba, la chica sonreía.
Una vez, dos hombres entraron a la cantina y se sentaron en la mesa de la esquina que daba a la ventana, así que yo no comí: salí y me puse a caminar de un lado a otro por enfrente de la cantina, como un guardia nocturno ridículo. Tenía el cuello del tapado levantado y caminaba lento, dando pasos largos. Me goteaba la ropa. Había gente parada en la puerta del correo o en la entrada de la cantina, esperando que la lluvia parara. Cuando tronaba, se amuchaban un poco y dejaban de hablar. A veces me miraban. Una joven campesina con suecos y pechos apretados, que temblaban por el frío y la excitación debajo de la remera húmeda de lluvia, se apartó del resto, me tiró de la manga y señaló la plaza vacía. Pero yo seguí caminando, y arriba la chica sonrió.