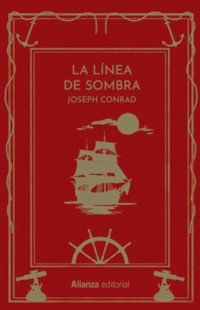
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Novela de madurez, La línea de sombra (1915) es una breve historia en la que Joseph Conrad (1857-1924) narra de forma inolvidable el tránsito de la juventud a la edad adulta. Los avatares de un inexperto capitán que se hace cargo de un barco por vez primera, teniendo que afrontar las numerosas dificultades y contratiempos que surgen durante la travesía por los mares del Sur, sirven al autor de El corazón de las tinieblas para trazar esta fábula de lucha y esperanza en la que se entrevera de forma inevitable la nostalgia que lleva aparejada la superación de toda etapa vital.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joseph Conrad
La línea de sombra
Una confesión
ALIANZA EDITORIAL
D’autre fois, calme plat, grand miroirDe mon désespoir
Baudelaire
Capítulo 1
Momentos semejantes únicamente los viven los jóvenes. No me refiero a los más jóvenes. No. Los más jóvenes, propiamente dichos, no saben lo que significan esos momentos. Se trata de un privilegio de la tierna juventud vivir adelantándose a su tiempo, con la grandiosa continuidad de la esperanza, que no sabe ni de pausas ni de introspecciones.
Uno cierra tras de sí la pequeña verja de la infancia y entra en un jardín encantado. Sus propias sombras resplandecen porque llevan dentro de sí la promesa. Cada vuelta en el camino tiene su lado seductor y no porque se trate de un territorio inexplorado, pues es bien sabido que la humanidad entera ha desfilado por ese lugar. Es el encanto de la experiencia universal a partir de la cual se espera una sensación infrecuente o personal, algo que emana de nuestro propio ser.
Emocionados y llenos de alegría, avanzamos reconociendo los signos que han dejado nuestros predecesores, asumiendo por igual los golpes de la fortuna y la buena ventura –a las duras y a las maduras, como suele decirse–, esa pintoresca suerte común que guarda tantas oportunidades para quien las merece o quizás para el afortunado. Sí. Uno avanza, al igual que el tiempo, hasta que más allá percibimos la línea de sombra que nos advierte que la región de la adolescencia, también, debe quedar atrás.
Ésa es la época de la vida en la que puede que aparezcan esos momentos a los que me refiero. ¿Qué momentos? ¡Pues cuáles van a ser!, los de aburrimiento, fatiga o insatisfacción. Esos momentos irreflexivos. Quiero decir, momentos en los que los todavía jóvenes muestran su propensión a cometer actos imprudentes, tales como casarse repentinamente o dejar un trabajo sin razón aparente.
Éste no es un cuento sobre un matrimonio. No, lo mío no fue para tanto. Mis actos, por muy insensatos que fuesen, tuvieron más el carácter de un divorcio, casi de una deserción. Por ninguna razón que una persona sensata pudiera precisar, dejé mi trabajo. Me despedí de un barco del cual lo peor que podía decirse era que se trataba de un barco de vapor y que por lo tanto no merecía esa ofuscada lealtad que... Sin embargo, no tiene sentido restar importancia al peso de unos actos que incluso en aquellos momentos intuí que eran más bien resultado de un capricho.
Fue en un puerto de Oriente. Se trataba de un barco oriental, ya que pertenecía a aquel puerto. Comerciaba entre oscuras islas, sobre un mar azul salpicado de arrecifes, con la ondeante enseña roja en el coronamiento, y en su mástil la bandera de la naviera a la que pertenecía, también roja pero con una franja verde y una media luna de color blanco en el centro. Pertenecía a un árabe, a un Sayyid para ser más concreto, y por eso la bandera llevaba la cenefa verde. Este hombre era el jefe de una casa comercial árabe de los Estrechos y tan leal como el que más entre aquellos que podían encontrarse a oriente del canal de Suez, dentro del complejo Imperio Británico. La política internacional no le inquietaba en lo más mínimo y sin embargo poseía un gran poder oculto entre su pueblo.
Nos daba igual saber a quién pertenecía el barco. El propietario tenía que emplear a hombres blancos como agentes marítimos y muchos de los que contrató jamás le vieron durante el tiempo que trabajaron para él. Yo mismo sólo le vi en una ocasión, fortuitamente, en un muelle; se trataba de un anciano menudo, tuerto y de piel oscura, que vestía una túnica de un blanco inmaculado y sandalias amarillas. Una multitud de peregrinos malayos, a los cuales había hecho algún favor regalándoles comida y dinero, besaban su mano con absoluta devoción. Oí decir que sus limosnas las daba a todos y alcanzaban casi todo el archipiélago. ¿O es que acaso no existe un dicho que reza «el hombre caritativo es un amigo de Alá»?
Excelente (y pintoresco) este armador árabe del que no tenemos que preocuparnos más y un excepcional barco escocés –puesto que lo era de quilla para arriba–, un navío extraordinario, fácil de mantener limpio y de manejar en todos los sentidos, y si no hubiese sido por su propulsión interna, digno del afecto de cualquier hombre. Hasta el día de hoy, mantengo un profundo respeto a su recuerdo. En cuanto a su mercancía y al carácter de mis compañeros marinos, no podría haberme sentido más satisfecho aún en el caso de que un indulgente encantador me hubiese permitido elegir la tripulación.
Y repentinamente dejé todo eso. Lo dejé, de esa forma tan fortuita, similar a la de un pájaro que emprende el vuelo y abandona una cómoda rama. Fue como si, ignorándolo todo, hubiese oído un susurro o hubiese visto algo. Bueno, ¡quizás! Un día me encontraba perfectamente y al día siguiente todo aquello se había esfumado, el encanto, el sabor, el interés, la alegría, todo. Ya sabéis, se trataba de uno de esos momentos en los que la melancolía de la tardía adolescencia se apoderaba de mí y me remolcaba hacia fuera. Me remolcaba fuera del barco, quiero decir.
A bordo sólo éramos cuatro hombres blancos, con una importante tripulación de calases y dos suboficiales malayos. El capitán me miró fijamente preguntándose qué me habría sucedido. Pero él era un marino, y también había sido joven una vez. De modo que ocultó una sonrisa bajo su grueso y canoso bigote y advirtió que si yo, lógicamente, sentía la necesidad de marcharme, no podría retenerme a la fuerza. Y se acordó que cobraría a la mañana siguiente. Mientras dejaba la caseta de derrota, añadió inesperadamente y en un tono tristón, que esperaba que encontrara lo que tan ansiosamente iba a buscar. Declaración enigmática y cariñosa que pareció tocar una vena más profunda en mí que la producida por un diamante de cortar. Sinceramente creo que entendió mi caso.
Pero el segundo maquinista me arremetió de forma muy diferente. Se trataba de un joven y corpulento escocés de rostro agradable y ojos claros. Su honesto y rojizo semblante asomó por la lumbrera de la sala de máquinas, después apareció su robusto cuerpo, arremangado, frotándose parsimoniosamente sus sólidos antebrazos con un trozo de cabos de algodón. Y sus ojos claros mostraban una amarga desazón, como si nuestra amistad se hubiese hecho añicos. Declaró con desparpajo: «Claro, hombre, ya había pensado yo que era hora de que te fueras a casa y te casaras con alguna tontita».
En el puerto todos daban tácitamente por sentado que John Nieven era un feroz misógino. Y el absurdo comportamiento que revelaba este arrebato me convenció de que su intención era la de hacerme daño –mucho daño– diciendo lo más hiriente que se le ocurriese. Me reí con aire de desaprobación. Nadie más que un amigo podía haberse enfadado hasta ese punto. Me sentí un tanto abatido. Nuestro primer maquinista también pareció tomarse mi decisión con parecido disgusto, aunque se mostró más afable.
También era joven, pero muy delgado, y su demacrado rostro estaba cubierto por una barba castaña y ahuecada. Se le podía ver durante todo el día en el mar o en el puerto, caminando apresuradamente de arriba abajo en la cubierta de popa, con expresión abstraída, intensa, espiritual, embelesada, provocada por la obsesión de las desagradables sensaciones físicas que se producían en su organismo. Porque era dispéptico. Su opinión sobre mi caso era muy sencilla. Me dijo que el problema residía en mis desarreglos hepáticos. ¡Claro! Sugirió que lo que yo debía hacer era otro viaje en barco y mientras tanto automedicarme con una cierta medicina patentada en la cual tenía una fe inquebrantable. «Te diré lo que voy a hacer. Te compraré dos frascos de mi bolsillo. Es de lo más razonable, ¿no te parece?»
Estoy seguro de que habría perpetrado semejante atrocidad (o acto de generosidad) al menor signo de debilidad por mi parte. De todas formas, en aquel momento yo estaba más descontento, disgustado y empeñado en hacerlo que nunca. Los últimos dieciocho meses, tan ricos en nuevas y variadas experiencias, me parecían un despilfarro de días monótonos y prosaicos. Sentí –¿cómo expresarlo?– que no había ni un ápice de verdad en ellos. ¿Qué verdad? Me habría resultado difícil explicarlo. Y probablemente, si hubieran insistido, sencillamente se me habrían saltado las lágrimas. Era lo bastante joven como para que ocurriera una cosa parecida.
Al día siguiente el capitán y yo despachamos nuestros asuntos en la Oficina del Puerto. Era una habitación encumbrada, grande, fresca y blanca, en la que brillaba serenamente una luz tamizada. Todos los que se encontraban allí dentro –los administrativos y el personal ajeno– iban de blanco. Únicamente a los pesados y pulidos escritorios, que se encontraban en un pasillo en el centro de la habitación, se les veía oscuros y resplandecientes, y algunos papeles que se hallaban sobre ellos eran de color azul. Enormes punkahs enviaban desde lo alto una placentera corriente de aire a través del inmaculado interior y por encima de nuestras sudorosas cabezas.
El administrativo que se encontraba detrás del escritorio al que nos acercamos nos sonrió amigablemente y así permaneció hasta que en respuesta a su trivial pregunta: «¿Nos damos de baja y luego de alta?», mi capitán respondió: «No, esta vez es baja permanente», a lo que su sonrisa se evaporó dejando paso a una solemne expresión. No volvió a mirarme hasta que me entregó mis papeles, y lo hizo con tristeza, como si se tratase de mi pasaporte para el infierno.
Mientras yo guardaba mis papeles, él le susurró al oído una pregunta al capitán, y oí a este último responder con buen humor:
–No. Nos deja para irse a casa.
–¡Ah! –exclamó el otro, moviendo la cabeza apesadumbradamente tras oír en lo que iba a consistir mi amarga situación.
Nunca vi a esta persona fuera del edificio oficial, y sin embargo se inclinó por encima de su escritorio para estrecharme la mano, lleno de compasión, como se haría con un pobre diablo que va a ser ahorcado; y me temo que interpreté el papel con una carencia absoluta de elegancia, a la manera endurecida de un criminal impenitente.
Ningún barco correo zarparía hacia casa hasta pasados tres o cuatro días. Siendo ya un hombre sin barco y habiendo roto por algún tiempo los lazos que mantenía con el mar –me había convertido en la práctica en un mero pasajero–, quizás habría sido más apropiado alojarme en un hotel. Ahí estaba, además, a un tiro de piedra de la Oficina del Puerto. Era un edificio bajo, pero con aire palaciego, que desplegaba sus columnatas y pabellones blancos, rodeados por zonas de césped bien cuidadas. ¡No cabe duda de que me habría sentido un pasajero en aquel lugar! Le lancé una mirada hostil y dirigí mis pasos hacia el Hogar de Oficiales de Marina.
Caminé bajo el sol pasándolo por alto, a la sombra de los grandes árboles de la explanada, sin disfrutarlo. El calor del Oriente tropical descendía por entre las frondosas ramas, envolviendo mi cuerpo ligero de ropa, aferrándose a mi rebelde descontento, como para despojarlo de su libertad.
El Hogar de Oficiales era un amplio bungalow con una extensa galería exterior y un pequeño jardín de arbustos de curioso aspecto suburbano, con unos cuantos árboles que lo separaban de la calle. Esa institución tenía cierto carácter de club, pero con un cierto sabor gubernamental puesto que se encontraba bajo la administración de la Autoridad del Puerto. A su director se le llama oficialmente primer mayordomo. Era un hombre infeliz, pequeño y curtido, que en el cochecito de carreras de un jockey habría desempeñado su papel a la perfección. Pero era obvio que en algún momento de su vida, de una forma o de otra, había tenido cierta relación con el mar. Probablemente el resultado fue un sonado fracaso.
Yo suponía que su trabajo era muy fácil, pero por una razón u otra solía afirmar que su labor le mataría cualquier día. Era un tanto misterioso. Por naturaleza todo le suponía una gran carga. Desde luego parecía que le resultaba aborrecible tener gente en el Hogar de Oficiales.
Al entrar allí se me ocurrió pensar que se sentiría contento. La residencia estaba silenciosa como una tumba. No vi a nadie en los cuartos de estar: y la galería exterior también estaba vacía, excepto por la presencia de un hombre que se encontraba al otro extremo y que dormitaba sobre una tumbona. Al oír mis pasos, abrió un ojo horripilante, parecido al de un pez. No lo conocía. Me retiré de allí y mientras cruzaba el comedor –una habitación desnuda con un punkah inmóvil que colgaba sobre la mesa del centro– llamé a la puerta en la que se leía grabado en negro: «Primer Mayordomo».
La respuesta a mi llamada fue una irritada y triste queja: «Dios mío, Dios mío, ¿qué pasa ahora?». Entré de inmediato.
Era aquélla una extraña estancia para encontrártela en los trópicos. Reinaba en ella la oscuridad y una agobiante falta de ventilación. El tipo había colgado sobre las ventanas cerradas unas cortinas de encaje baratas, polvorientas y extraordinariamente amplias. En los rincones estorbaban unas cajas apiladas de cartón, parecidas a las que usan en Europa sombrereras y modistas y se las había ingeniado para hacerse con el tipo de mobiliario que puedes encontrarte en un respetable salón del East End londinense, un sofá de crin de caballo y sillones del mismo tipo. Distinguí unas mugrientas cubiertas de respaldo de una marca de aceite de Macasar, esparcidas sobre esa horrenda tapicería, que te sobrecogían de tal forma que uno no acertaba a adivinar qué misterioso accidente, necesidad o ilusión los había reunido allí. Su dueño se había quitado su túnica y en pantalón y con una delgada camiseta de manga corta acechaba tras los respaldos de las sillas acariciando sus enflaquecidos codos.
Se le escapó una exclamación de espanto al oír que yo había venido a quedarme; pero no pudo negarme que había un montón de habitaciones libres.
–Muy bien. ¿Puede decirme dónde estuvo alojado anteriormente?
Lanzó un débil gemido tras la pila de cajas que había sobre la mesa y que tal vez habían contenido guantes, pañuelos o corbatas. Me pregunto qué guardaría en ellas aquel tipo. En su antro olía a coral putrefacto, a polvo de Oriente de muestras zoológicas. Tan sólo podía ver la parte superior de su cabeza y sus tristes ojos que se dirigían hacia mí, por encima de la barrera.
–Sólo será un par de días –dije, tratando de darle ánimos.
–¿Quizás querría pagar por adelantado? –sugirió con avidez.
–Pues claro que no –solté cuando me serené–. Jamás oí nada igual. Se necesita cara...
Agarró su cabeza con las dos manos, un gesto de desesperación que refrenó mi indignación.
–Díos mío, Dios mío, no se enfade así. Se lo pregunto a todo el mundo.
–No lo creo –dije bruscamente.
–Bueno, pues lo voy a hacer. Y si ustedes, caballeros, se pusiesen de acuerdo para pagar por adelantado, podría hacer también que Hamilton pagase. Siempre desembarca sin un céntimo y ni siquiera cuando tiene algún dinero salda sus deudas. No sé qué hacer con él. Me insulta y me dice que no puedo echar a la calle a un hombre blanco. Así es que si usted quisiera...
Me quedé estupefacto. No me lo creía. Sospechaba que aquel tiparraco era de una impertinencia gratuita. Con marcado énfasis le dije que antes les vería ahorcados a él y a Hamilton y le pedí que me llevase a mi habitación y que dejase de decir tonterías. Entonces sacó una llave de algún lugar y salió de su escondrijo para indicarme el camino, mirándome de reojo con rencor.
–¿Está hospedado aquí alguien que yo conozca? –le pregunté antes de que él dejara la habitación.
Había recobrado su tono quejumbroso e impaciente y dijo que el capitán Giles se encontraba allí, de vuelta de un viaje al mar de Java. También se hospedaban otros dos huéspedes. Hizo una pausa y añadió que por supuesto también estaba el señor Hamilton.
–Ah, claro, el señor Hamilton –dije, y la desdichada criatura se marchó con un terminante gruñido.
Su desfachatez aún me crispaba cuando entré en el comedor a la hora de almorzar. Se encontraba en su puesto, vigilando a los criados chinos. El almuerzo se colocaba a un extremo de la larga mesa y el punkah mecía el aire caliente perezosamente, en gran parte sobre un estéril desierto de madera bruñida.
Éramos cuatro en torno al mantel. Uno de ellos era el adormecido extraño de la silla. Ahora sus ojos estaban en parte entreabiertos, pero no parecían ver nada. Era indolente. El estimable personaje que estaba a su lado, de cortas patillas y de una barbilla cuidadosamente afeitada, era, claro está, Hamilton. Nunca he visto a nadie cumplir con tanta dignidad el papel que la providencia con tanto agrado decidió asignarle. Se me había informado que me consideraba un intruso. El ruido que provoqué al retirar mi silla hizo que no sólo alzase la vista sino que también arquease las cejas.
El capitán Giles presidía la mesa. Intercambiamos algunas palabras de cortesía y me senté a su izquierda. Fuerte y pálido, con su calva y su frente resplandecientes como una gran cúpula y sus prominentes ojos castaños, podía haber sido cualquier cosa menos un lobo de mar. No sería sorprendente que fuera arquitecto. A mí (y sé lo absurdo que suena) me parecía un sacristán. Tenía el aspecto de un hombre del cual esperarías consejo y nobles sentimientos, intercalados por alguna que otra trivialidad por el camino, no por el deseo de impresionar sino por honesta convicción.
Aunque muy conocido y apreciado en el mundo de la navegación, no tenía un empleo estable. No lo quería. Tenía su propio y peculiar estatus. Era un experto. Un experto en –¿cómo diría yo?– navegación complicada. Se supone que sabía más sobre las zonas remotas e inexploradas del archipiélago que ningún otro hombre vivo. Su cerebro debía haber sido un perfecto almacén de arrecifes, posiciones, rumbos, iconografía de cabos, perfiles de oscuras costas, aspectos de innumerables islas desérticas o habitadas. Por ejemplo, cualquier barco con destino a Palawan o en sus cercanías llevaba a bordo al capitán Giles, bien como fugaz capitán o para «asistir al maestro». Se decía que una rica firma china de armadores de barcos de vapor le anticipaba los honorarios por los servicios que pudiera prestar. Por otro lado, estaba dispuesto a relevar a cualquier capitán que quisiese pasar una temporada en tierra. No se sabe de ningún armador que se hubiese opuesto a tales acuerdos, pues, al parecer, la opinión generalizada en el puerto señalaba al capitán Giles tan bueno como el mejor, y hasta algo mejor. Pero tal y como lo veía Hamilton, se trataba de un «intruso». Creo que para Hamilton la generalización «intruso» se aplicaba a todos nosotros; aunque supongo que hacía algunas distinciones.
No intenté entablar conversación con el capitán Giles, al cual no había visto más de dos veces en mi vida. Pero, claro está, sabía quién era yo. Al cabo de un rato, inclinando hacia mí su grande y resplandeciente cabeza, me habló él, primero, con su habitual cortesía. Al verme allí, me comentó, había deducido que me encontraba en tierra con un par de días de permiso.
Se trataba de un hombre que hablaba en voz baja. Yo subí un poco el tono de voz, respondiendo que no, que había dejado el barco definitivamente.
–Un hombre libre por ahora –comentó.
–Supongo que desde las once, así es como se me definiría –dije.
Hamilton había dejado de comer al oírnos hablar. Posó con suavidad su cuchillo y tenedor sobre la mesa, se levantó y, murmurando algo sobre «este calor infernal que te hace perder el apetito», se marchó del comedor. Casi inmediatamente después le oímos salir de la residencia y bajar la escalinata de la terraza.
Al respecto, el capitán Giles declaró apaciblemente que el tipo se había marchado en busca de mi antiguo empleo. El primer mayordomo, que había estado apoyado contra la pared, acercó a la mesa su cara de cabra infeliz y se dirigió a nosotros en un tono quejumbroso. Su objetivo era desahogarse de las constantes quejas contra Hamilton. Este hombre traía problemas con la Oficina del Puerto porque no pagaba sus cuentas. Él deseaba que Hamilton consiguiese mi trabajo, aunque para ser sincero ¿de qué le serviría?, tal vez como un consuelo temporal en el mejor de los casos.
Le dije: «No tiene por qué preocuparse. No le darán mi trabajo. Mi sustituto ya se encuentra a bordo».
Le sorprendió, y creo que al oír la noticia puso cara larga. El capitán Giles se rio suavemente. Nos levantamos y salimos a la galería, dejando que los chinos se ocuparan de aquel extraño abúlico. Lo último que observé fue que éstos habían puesto una rodaja de piña sobre un plato frente a él y aguardaban para ver lo que ocurría. Pero el experimento pareció fracasar. Permaneció impasible.
En voz baja, el capitán Giles me confió que éste era un oficial del yate de un rajá que había atracado en nuestro puerto para entrar en el dique seco. Debió estar «divirtiéndose» anoche, añadió, arrugando la nariz de una forma íntima y confidencial que me agradó enormemente. Y es que el capitán Giles gozaba de prestigio. En su vida se le atribuían maravillosas aventuras y algunas misteriosas tragedias. Y no había nadie que pudiese hablar en su contra. Continuó:
–Recuerdo la primera vez que desembarcó aquí hace ya algunos años. Parece que fue ayer. Era un buen muchacho. Vaya, vaya, aquellos muchachos tan estupendos.
No pude evitar echar una risotada. Pareció extrañarse y luego se rio conmigo.
–No, no, no era eso lo que pretendía –exclamó–. Lo que quiero decir es que aquí algunos se ablandan rápidamente.
Bromeando, sugerí que el brutal calor era la primera causa. Pero resultó que el capitán Giles poseía una filosofía más profunda. Las cosas en Oriente eran fáciles para el hombre blanco. Ése no era el problema. La dificultad entrañaba en seguir siendo blanco y algunos de estos encantadores muchachos no sabían cómo hacerlo. Me lanzó una mirada inquisitiva y benévola, a la manera en que lo haría un tío tuyo, y me preguntó a quemarropa:
–¿Por qué renunció a su trabajo?
Me enfadé repentinamente: ya podrán imaginar lo irritante que resulta una pregunta semejante a un hombre que no puede dar respuesta. Me dije a mí mismo que debería cerrarle la boca a aquel moralista: y a él, bien alto, le dije con amabilidad retadora:
–¿Por qué...? ¿Es que no le parece bien?
Se quedó demasiado desconcertado como para poder hacer algo más que murmurar confusamente: «Bueno, yo... en términos generales...». Y luego lo dio por perdido. Pero se retiró en buen orden y concierto, blindándose con un comentario de humor tristón acerca de cómo él también se estaba ablandando y diciendo que ésta era la hora de su corta siesta cuando se encontraba en tierra. «Muy mala costumbre. Muy mala costumbre.»
La simplicidad del hombre habría desarmado una susceptibilidad aún más juvenil que la mía. De modo que cuando al día siguiente durante el almuerzo inclinó la cabeza hacia mí y dijo en voz baja que había conocido a mi último capitán la noche anterior, añadiendo en voz baja: «Lamenta mucho que se haya marchado. Nunca había tenido un primer oficial con el que se compenetrase tan bien», le respondí, sin fingimiento alguno, que, sin lugar a dudas, en todo el tiempo que estuve en el mar nunca me había encontrado tan a gusto como en ese barco o con ese capitán.
–Bueno, entonces... –murmuró.
–¿No ha oído, capitán Giles, que quiero marcharme a casa?
–Sí –dijo con benevolencia–. He oído algo parecido muchas veces.
–¿Y qué me quiere decir con eso? –exclamé. Pensé que se trataba de la persona más aburrida y carente de imaginación que nunca había conocido. No sé qué más habría dicho yo, pero Hamilton, que siempre llegaba tarde, entró justo en ese instante y tomó su asiento habitual. Así es que me limité a murmurar–: De todas formas, esta vez lo verá usted confirmado.
Hamilton, que venía impecablemente afeitado, le hizo al capitán Giles una breve reverencia, pero a mí ni siquiera se dignó mirarme; y cuando habló, fue para decirle al primer mayordomo que la comida que se encontraba sobre su plato no era digna de un caballero. El hombre al que se dirigió tenía una actitud demasiado melancólica como para protestar. Se limitó a fijar sus ojos en el punkah y nada más.





























