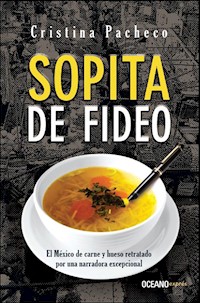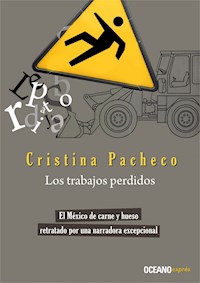6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Con su ingenio y avidez característicos, Cristina Pacheco tiende un lazo de íntima comunicación entre la sensibilidad de sus personajes, todos ellos constructores de lo cotidiano y la de sus ya asiduos lectores. Con sus entrevistas, la autora, nos permite conocer diversos aspectos de la vida y labor de los artistas que aparecen en estas páginas: Manuel Álvarez Bravo, Pedro Coronel, Francisco Corzas, Olga Costa, Carlos Mérida, Lola Álvarez Bravo y Rufino Tamayo, entre otros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 851
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR 510 LA LUZ DE MÉXICO
CRISTINA PACHECO
LA LUZ DE MÉXICO
Entrevistascon pintores y fotógrafos
Prólogo de CARLOS MONSIVÁIS
Primera edición (Gobierno del Estado de Guanajuato), 1988 Primera edición (Fondo de Cultura Económica), 1995 Primera reimpresión, 1996 Segunda reimpresión, 2005 Primera edición electrónica, 2014
D. R. © 1988, Gobierno del Estado de Guanajuato Paseo de la Presa, 76; 36000 Guanajuato, Gto.
D. R. © 2005, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2435-2 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
ALYA y LUIS CARDOZA y ARAGÓN
ÍNDICE
Prefacio
Prólogo. Cristina Pacheco: El arte de la historia oral, Carlos Monsiváis
Gilberto Aceves Navarro: Pintar y nada más
Elogio del instinto
La memoria del tacto
La lección de Siqueiros
El misterio del arte
Pintura y locura
Alborada de la desconocida
Acariciar al mundo
Juan Alcázar: Erotismo y color
Arcón de amor
El arte en lo cotidiano
Los colores de Oaxaca
Erótica del sol
Tamayo y Toledo
Lola Álvarez Bravo: El tercer ojo
Entre mujeres solas
Tierra de promisión
Por el camino de la forma y el color
La belleza del cuerpo femenino
Vasos comunicantes
Yo, Lola Álvarez Bravo
Manuel Álvarez Bravo: La fotografía como el realismo máximo
Acuérdate de olvidar
No hay progreso en el arte
Palabra e imagen
Técnica y calidad
Realismo e inventiva
Sinceridad y conocimiento
Feliciano Béjar: El cristal y la tierra
La colmena
Artes y oficios
El vendedor de ilusiones
La madera y el barro
La pasión por el arte
La cocina del infierno
Juego de espejos
Puertas y magiscopios
Para que siga habiendo vida
Fernando Botero: Entre el delirio y la obsesión
La inocencia y el sueño
La luz de entonces
Rivera, Tamayo, Orozco
El placer de pintar
Obsesión y delirio
El verdadero triunfo
Cuerpos y almas
Un oasis en el caos
El pintor no es periodista
Manuel Carrillo: El pueblo y el paisaje mexicanos
La belleza del pueblo
Sin pensar en el autor
Una extensión del pensamiento
Los desastres de la guerra
La Revolución y la Reforma
El Café Colón
La danza de las horas
Luces de Nueva York
Gustavo Casasola: Todos nuestros ayeres
De cómo el periodismo ganó la calle
Los documentos misteriosos
La imagen de la Revolución
El Archivo Casasola
Conocer el pasado para entender el presente
Pedro Coronel: una ventana al infinito
Las cosas de Coronel
Una ventana al infinito
Palabras y música
Rulfo, Paz, Alberti
Por el camino de Klee
Rafael Coronel: ¡Mis manos son mis alas!
Francisco Corzas: La expresión es la mano
Colores contra el vacío
El llamado de la selva
Roma, ciudad abierta
Olga Costa: La atmósfera mexicana
La niña que llegó del frío
En el Berlín de la guerra
La boca de los fusiles
El pan de Veracruz
La bala en el espejo
Diego, Frida, Tamayo, Mérida
Los buenos momentos
La noche de Frida Kahlo
Autorretrato
Héctor Cruz: Ni de moda, ni a la moda
Un gato y un guajolote
El paisaje que se aleja
Los rumores de la infancia
Memorias de un pastorcito
Accidente
Portero de noche
La vida dentro de La Esmeralda
Artistas y artesanos
La vida en el arte
Arduo y sinuoso camino
El camino de la calle
Ventanas al mundo
Encuentro con Carlos Pellicer
El hombre, el paisaje, las ciudades
José Luis Cuevas (I): México en blanco y negro
El mundo privado
El acto pudoroso de pintar
Antología personal
Borges de la pintura
Y Dios permite el mal
Naturaleza y espacios cerrados
Los cinco estudios de Cuevas
Enfermedad, carne, prostitución y despotismo
La angustia del mar
México en blanco y negro
José Luis Cuevas (II): El pintor ante el espejo
Bertha Cuevas: responsabilidades y estímulos
Parte de mi trabajo es mirarme
Ejercicios para la mano izquierda
La tauromaquia de Cuevas
El papel: árbol de la vida
Autorretrato adolescente
José Chávez Morado: La pintura como destino y pasión
Los héroes del terremoto
Un arte público
La biblioteca y el personaje
Los surcos de California
El valle y la playa
Los aromas de la tierra
Mella, Trotski, Siqueiros, Méndez
El trabajo colectivo
La escuela de la humildad
Olga Costa, la vida y la pintura
Felipe Ehrenberg: Color y tiempo
Manuel Felguérez, o la necesidad de la belleza
La forma de las cosas
Mujer y naturaleza
Los espacios del arte
Juguetes y retratos
El silencio que habla
San Agustín del Vergel
La ciudad y el campo
La amistad, el viaje a Europa
El gran teatro
El muralismo mexicano
En el taller de Zadkine
Romper con la historia, aportar a la historia
Dialéctica y diacronía
Elitizar al pueblo
La batalla contra el mármol
La capacidad de mirar
Luz de la sombra
Héctor García: La realidad como arte
La fotografía: la otra palabra
El manto de la Verónica
La Candelaria de los Patos
La correccional
Tabasco en la nieve
La conciencia que nunca morirá
Luis García Guerrero: Los fantasmas del desierto
Las dos ciudades
La morada
Piedra angular
El muro de los retablos
Arte popular
La piel suave
Fruta madura
Universos
Fantasmas, demonios, aparecidos
Gunther Gerzso: Los tres mundos del arte
Los europeos de México
Esplendor y caída
El castillo de la pintura
Hesse y Thomas Mann
El gran teatro
Un hallazgo en Cleveland
Mathias Goeritz: El artista es un arlequín
Todo pasa
Los artistas vociferantes
Las Torres de Ciudad Satélite
Profanación de lo prehispánico
Héctor Xavier: La religión del dibujo
Mirad los lirios del campo
A la sombra de la muerte
La quimera
Las dificultades del arte
Las técnicas
Recordando a José Revueltas
Mis universidades
San Juan de Letrán
Armando Herrera: Fotógrafo de las Estrellas
El muro de las celebridades
Foto de niño vestido de cadete
Retrato del héroe
El hombre en su máquina voladora
Fotografía de un joven matrimonio
Agustín Lara: un talismán
La foto artística del Vea
Adiós al Vea
La ira de María
La beldad desnuda
Tertulias musicales
Fernando Leal: Un retrato con palabras
El arte milagroso
Tras la puerta de metal
En busca del tiempo perdido
En el comienzo: las palabras
El derecho de la cultura
El arte y los monstruos
La escuela de Santa Anita
La destrucción y el fuego
El milagro del Tepeyac
Antonio López Sáenz: Los trabajos del mar
El placer de pintar
Los tesoros del mar
Los barcos de ayer
Las imaginaciones y los sueños
El viaje y la casa
El pan y la sal
La técnica y más allá
El espacio de las sombras
Polvo de luz
Faustino Mayo: La historia cotidiana
Tiempo al tiempo
1939
Estampas deportivas
Más corridas que nada
El día del trabajo
La vida del pueblo
Los horrores de la guerra
La batalla de la esperanza
Susana y Fernando Gamboa
Botas, manos, sonrisas, ojos
Cárdenas y Lombardo
Más promesas, peor miseria
Lugares de ayer y hoy
Carlos Mérida: Un pintor de todo el siglo
París, 1909
La pintura del porvenir
Un tendajón de ropa
El arte es luz
La mano y el desierto
Visiones y experiencias
Posdata: Modigliani por Mérida
Benito Messeguer: La vigencia del muralismo
Arte y colonias populares
Respeto a los demás, amor al trabajo
Memorias de guerra
Castellano y Falange
Descubrimiento de La Habana
Compromiso y muralismo
Armando Morales: Selva, amor y muerte
Una nueva luz
La vorágine
La palabra que irradia
Adoración, reverencia
Espacios sin punto de fuga
Tauromaquia
Pinceles y pigmentos
Arte y política
Reloj de arena
El hombre y su nombre
Rodolfo Morales: Los silencios magníficos
Apuntes para un retrato
Yo soy mi casa
Escuela de niñas
Ofrendas
Un viaje en tren
Hojas de papel volando
Espejo oscuro
Sinfonía del Nuevo Mundo
El Colegio Nacional
Presencia y conciencia
La vida es juego
El retorno a la infancia
Kishio Murata: El arte como alegría y placer
La luz de México
La soledad y el silencio
Tiempo recobrado
Luis Nishizawa: Lo único real es el presente
Tamayo: ausente y presente
Los caminos que se bifurcan
La voz de la tierra
El proceso creador
La fascinación del horror
Soledad y silencio
Raíces
Sueño y realidad
El tiempo que huye
Juan O’Gorman: Ante el mundo que se acaba
Todo envejece
Velázquez y Metepec
El paso a la nada
Arquitectura, arte cumbre
Pintar con jabón
La lección del maestro
La autodestrucción del mundo
Máximo Pacheco: Los muros arrasados
Hijo de la Revolución
Los fusilados
La fiesta del Calvario
Los infiernos de la miseria
Pintar el paraíso
Los muros de San Ildefonso
Fermín Revueltas
Las enseñanzas de don Diego
Tina Modotti y Mella
Pacheco por Rivera
Tamayo en 1935
De aquello no queda nada
Nada menos que todo un hombre
Mario Rangel: La eternidad de los insectos
La inmortalidad ridícula
Pintar no es “aparecer”
La omnipresencia de las moscas
Las mariposas tridimensionales
La luz que rompe el letargo
Complicidades y murmullos
Amarrar la sombra
El rigor del buen dibujo
Vicente Rojo: El triunfo de la mano izquierda
La pintura: la vida
Barcelona, 1936
La guerra, el exilio
La Escuela del Trabajo
La muerte y la isla
El encuentro con México
Neruda y Los Panchos
Prieto, Lazo, Souto
México en la Cultura
Difusión Cultural
Una pintura exigente
Los colores, las sombras, los matices
Armando Salas Portugal: De la ciudad luminosa a la ciudad doliente
1936
El desierto, el desierto y el desierto
El niño y el mar
“Los Antiguos Reinos de México”
Esplendor y grandeza
Cometas de colores
Grandezas y miserias
Pasión y devoción
Epílogo
Juan Soriano: Pintar con todo el pasado
México y Máximo Pacheco
Todo es arte y todos son artistas
La facultad de sentir
El arte es un proceso irrepetible
México está en mi memoria
Todo cabe en la libertad
Los estacionamientos inmorales
Pintar a Lupe Marín
La relación con la luz
Rufino Tamayo: Mi único lenguaje es la pintura
Calidez, armonía y recogimiento
Arte y mundo
Con los pueblos, contra las dictaduras
Contra los demagogos
Tamayo por Tamayo: La luz de México
La escuela de Bellas Artes
Un lugar lleno de frutas
La época de Vasconcelos
Contemporáneos
Nueva York, centro del arte
El camino de la pintura
Mi verdad artística
Rufino Tamayo: La lección del maestro
Los elementos terrestres
La música por dentro
Arte y vida
Buscaré mientras viva
El incontento
La educación de la mirada
Autocrítica y silencio
La eternidad y el momento
Tragedia y luz de Oaxaca
Las grandes ciudades
Cordelia Urueta: Los misterios del arte y de la vida
Los ojos de Obregón
Los cuatro hermanos Urueta
Cielo azul y nubes de aguacero
Ayer es nunca más
Elogio de la ignorancia
Arte, vida, muerte
Siempre el misterio
La horrenda ciudad de México
Nueva York, Nueva York
La nave de los locos
PREFACIO
La luz de México, tema que reaparece una y otra vez en las palabras de los artistas plásticos, reúne entrevistas con pintores y fotógrafos que al retener y aumentar esa luz han iluminado nuestras tinieblas. Excepto unas cuantas que aparecieron en Sábado, suplemento de Unomásuno, casi todas han formado parte de mi colaboración semanal en la revista Siempre!
Ante la imposibilidad de compilar en este libro todas las entrevistas que he hecho con pintores y fotógrafos entre 1977 y 1988, tuve que limitarme a aquellos testimonios capaces de ofrecer, al lado de la insustituible experiencia personal, un documento de la vida en México durante este siglo que ya toca a su fin. Dejo para otra ocasión aquellas conversaciones que se refieren a circunstancias concretas, así como los diálogos con nuestros grandes arquitectos y caricaturistas.
Como tantos lugares mencionados en estas páginas, algunos artistas ya desaparecieron. Ahora sólo podemos reencontrarlos en su obra y en sus palabras. A todos, presentes y ausentes, agradezco su tiempo y su generosidad. Doy gracias a la editorial del Gobierno del Estado de Guanajuato que me permite rescatar estas lecciones de arte y existencia y expreso mi gratitud por su prólogo a Carlos Monsiváis.
C. P.
PRÓLOGO
Cristina Pacheco: el arte de la historia oral
A Cristina Pacheco sus numerosos lectores le debemos crónicas y reportajes excelentes, en su conjunto una de las versiones más consistentes de la vida mexicana en estos años. Infatigable, Cristina se da tiempo y cada semana publica una crónica (La Jornada), una entrevista (Siempre!), colaboraciones dispersas y, last but not least, conduce en el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional la gran serie Aquí nos tocó vivir. En Aquí nos tocó vivir, Cristina, desde alguno de los infinitos barrios de la capital, recoge con alegría, respeto y solidaridad las imágenes y las voces de grupos y personas que por lo común la televisión sólo registra como “multitudes lejanas”.
En un medio donde no escasean las grandes entrevistadoras, Cristina es excepcional. No se atiene a moldes, no fomenta el distanciamiento, no procura la falsa intimidad, no interroga sólo por trámite, no “improvisa” sentimientos. Por lo común —y este libro lo demuestra—, Cristina sólo exige de sus “informantes” que en lo suyo sean profesionales, gente de oficio. Cumplida esta premisa, ella ofrece sin reservas su atención, que será inevitablemente la de los lectores (o la de los espectadores). La mayoría de las veces, los entrevistados responden al ofrecimiento inusitado (la atención inteligente y, en su caso, admirativa) con recursos de cuya cabal posesión quizás no estaban tan ciertos: la sinceridad, la ingenuidad maliciosa, la urgencia de la denuncia, la ternura, la brillantez, la filosofía laboral.
Obtenida con rapidez la confianza, el entrevistado se expresa sin problemas, y su franqueza inesperada va conduciendo el diálogo. Esto no quiere decir que la entrevistadora (el punto de vista del lector, la vanguardia de su interés) desaparezca. Traspuesto el recelo, a Cristina le toca superar las resistencias tradicionales en cada interlocutor, localizar y desarmar, si es posible, las teorías inamovibles sobre sí mismo tras las “entregas de alta intimidad”, y vislumbrar lo muy autobiográfico tras las protecciones conceptuales. Y la curiosidad infatigable de Cristina (fruto de un minucioso conocimiento de hechos y situaciones) no es sinónimo de la malicia programática que a toda costa busca “el verdadero rostro tras la máscara”, ni de la espontaneidad desarmada. Ella explora en la obra, en el trabajo, en la personalidad, en la biografía disponible de su interlocutor, y se acerca al núcleo infaltable donde se mezclan la sinceridad, la vanidad, la modestia precavida, la osadía, el temor. Cristina lo sabe: nadie acepta una entrevista por un solo motivo; nadie responde en una sola dirección.
Cristina ha entrevistado políticos, artistas del espectáculo, escritores, celebridades efímeras o perdurables. También ha sostenido una serie de diálogos importantes (algunos definitivos) con artistas plásticos, y La luz de México ilustra pródigamente esta tarea. Como en otros campos, aquí el punto de partida periodístico es la seguridad en los entrevistados. Cristina no admitiría la frase, hoy elevada a la categoría de apotegma, que lanzó André Breton para eterna consolación de los enemigos de sus amigos: “Bestia como un pintor”. Y tampoco acepta la impresión generalizada: los pintores, los grabadores, los escultores, los fotógrafos, suelen carecer de eficacia verbal, suelen ser parcos, y cuando desisten del mutismo inundan a quienes los atienden con clichés. Esto se ha creído: el encierro forzado en estudios y talleres se paga con pobreza doctrinaria y desinformación… Cristina no toma en cuenta los prejuicios, ocupada en lo que quiere y consigue: un panorama diversificado y elocuente donde los protagonistas se expresan sin trabas.
Ella de algo está segura: no hay artista tan silencioso como para no explayarse sobre sus temas vitales (él mismo, su trabajo, sus etapas vitales y artísticas, su opinión de los contemporáneos), y los interrogados, al no sentir el acoso de la ignorancia o la burocracia académicas o periodísticas, vierten con generosidad sus ideas básicas, sus anécdotas predilectas o excepcionales, sus enconos amadísimos, su afinada espontaneidad, sus temas sacrosantos, sus filias y fobias. Ellos explican su vida a través de sus idearios, o describen un proceso de consolidación artística y vital por medio de hechos límite. Por ejemplo, el gran pintor guatemalteco-mexicano Carlos Mérida narra su primer viaje a Europa en 1909, en compañía de su compatriota Carlos Valenti. En París, Valenti se suicida, y ante Cristina, Mérida rompe su renuencia a las confesiones emotivas:
Era el año 1909. Yo era entonces muy joven y aquella muerte violenta me produjo un efecto tremendo. Tentado estuve de usar la misma pistola con que mi amigo se quitó la vida, pero Roberto Montenegro —vecino nuestro— me amparó y evitó que yo me suicidara. La proximidad de Roberto me hizo sentir en ese momento que yo era, en alguna forma, parte de México. Desde entonces sólo pensé en venir a este país, que poco a poco se ha vuelto mío…
Cristina no quiere arrancar secretos, y se aburre con el sensacionalismo. Si los entrevistados cancelan sus reservas, es porque el estilo de Cristina (la manera de ser, la manera de oír, la manera de preguntar, la manera de responder a lo dicho con más preguntas) desbarata inhibiciones, y ofrece, con el cerco cordial, la promesa inequívoca de un auditorio de semejantes, que comprenden porque participan, que participan porque entienden. Es como si ella dijera: “Hábleme como si le hablara a todos, porque de hecho le está hablando a todos.” Y por lo mismo, el personaje desaparece y surge la persona, la persona se hace a un lado y emerge el personaje, cada entrevistado complementa a los demás, y el lector accede a la fluidez o a la timidez del artista, a sus pausas, arrebatos y dudas, a su lirismo y su sequedad, a sus frases hechas que lo protegen de la admiración o el menosprecio.
Esto es, o esto ha sido, la vida artística en México, tal y como se la relatan a Cristina: entusiasmos y desalientos, amistades y separaciones, penurias y prosperidades súbitas, desilusiones y persistencias, medios pequeños y medios que al ampliarse en demasía disuelven cualquier “vivencia compartida”, liquidan la noción misma de “época artística”. Los artistas quieren profesionalizarse y no hay estímulos; el medio ya concede estímulos pero los artistas no ven por ello disminuidas su ansiedad o su angustia. Y ante Cristina, sin desear evitarlo, sin “redes de protección”, los artistas analizan su trabajo, el diario aislamiento que incita al fervor, los años ante la falsa monotonía de telas, paisajes, rostros o muros, las reflexiones que no han tenido oportunidad de compartir.
La figura pública, las figuras privadas. Pasó ya el tiempo de los muralistas, que atraían los reflectores porque su carácter de emblemas culturales de la Revolución y sus estilos de vida los transformaron en leyendas sujetas al odio que es consagración. Hoy sólo Rufino Tamayo y José Luis Cuevas mantienen, en un orden muy diferente al de los muralistas, las funciones del artista célebre en la sociedad. (Un caso por discutir: el del silencioso, inentrevistable y muy popular Francisco Toledo.) Los demás, sea cual fuere la densidad de su inhibicionismo o su exhibicionismo, no son ya símbolos sino —y esto es bastante— profesionales. Segura de ello, Cristina se concentra en el estatus nuevo de los artistas que, al despojarse de cargas románticas y pesos mitológicos, transmiten democráticamente sus ideas y trayectorias.
Es notable el repertorio de La luz de México: Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, Manuel Carrillo, Olga Costa, Juan O’Gorman, Gunther Gerzso, Juan Soriano, Mathias Goeritz, Luis García Guerrero, José Chávez Morado, Pedro Coronel, Faustino Mayo, Armando Salas Portugal, Héctor García, José Luis Cuevas, Vicente Rojo, Francisco Corzas, Benito Messeguer, Kishio Murata. Gran recopilación documental, La luz de México contiene retratos (y autorretratos) muy diversos: los creadores de “alta visibilidad” alternan con los de “perfil mediano”, o con los “invisibles para el público” (las obras que no llevan adjuntos retratos o relatos).
¿En qué otro lado, digamos, hallar la apología pro vita sua de artistas de la discreción de Juan O’Gorman, Máximo Pacheco, Luis García Guerrero, Manuel Carrillo, Armando Salas Portugal, Olga Costa, Luis Nishizawa o Vicente Rojo? Salas Portugal y Carrillo, por ejemplo, son magníficos fotógrafos, y todos, en un momento u otro, hemos admirado reproducciones suyas. Sin embargo, de ellos sabemos poco o nada. Y le toca a Cristina informarnos de su formación, de sus encuentros vocacionales, de sus primeras cámaras, de sus ideas sobre la luz y la naturaleza. Para Salas Portugal la cámara es un elemento adicional a su persona: “Frente a un paisaje estoy nada más yo, sólo yo para dejarme invadir por las sensaciones que despierta la belleza. Después viene la cámara. Su función es captar una serie de instantes de luz, luz que revela formas y aclara la relación entre los distintos elementos que integran un paisaje.” Y Manuel Carrillo, quien ya con 49 años cumplidos se inició en la fotografía, habla del Café Colón, propiedad de su abuelo, adonde iba con frecuencia Victoriano Huerta, llamado por todos el “General Aspirina”, gracias a que, una vez, al enterarle un compañero de su fuerte dolor de cabeza, contestó sin pensarlo: “No te apures, ahorita te lo quito”, y le disparó en la cabeza.
En sus diálogos, Cristina reconstruye épocas, estilos de vida, carreras, encuentros y reencuentros vocacionales, odiseas de la perseverancia, triunfos contra el machismo (los relatos de la gran pintora Olga Costa y de la extraordinaria fotógrafa Lola Álvarez Bravo); Cristina conduce con suavidad las “excavaciones biográficas”, y logra ritmos evocativos de primer orden. Gustavo Casasola le refiere la existencia naturalmente ajetreada de los fotógrafos de prensa a lo largo del siglo, y los pintores Vicente Rojo y Benito Messeguer le informan de sus infancias en la España franquista. Y Héctor García, el extraordinario fotógrafo, le refiere el mundo del temible barrio la Candelaria de los Patos, el mito cenagoso del lumpen, el horizonte de pulquerías, sketches de Cantinflas, limpias con ramas de pirú, guitarras que acompañan viejos cantares de brujerías y milagros, vecindades como conejeras dominadas por la radio, y carpas donde la entrada cuesta un tlaco y quien pague, así sea un niño, tiene derecho a ver. “Ya sabes cómo es la cosa en el barrio: a todo individuo que pueda caminar se le considera un hombre con derecho a vivir y a morir.”
Por muy confidenciales y cotidianas que parezcan las revelaciones que Cristina consigna, es muy clara su relación con las obras. Héctor García aprendió de la Candelaria a ver al mundo popular sin superioridad ni distancia prestigiosa algunas, y el excelente pintor Luis García Guerrero, al rememorar su “provincianismo”, y la decadencia del Guanajuato que abandonó, explica también el origen temático de su obra: “Desde 1949 vivo aquí, pero no creo haber abandonado mi tierra. Me lo traje todo conmigo: los recuerdos, las voces, los sabores, la silueta de sus cerros pelones, que me encanta.” Nada se pierde, todo se transforma. De las frutas gustadas y aprehendidas en su infancia, García Guerrero extrae las formas plásticas que más le incumben. Gracias a la música china oída en la casa de los vecinos en su niñez de Tuxpan, el gran dibujante Héctor Xavier se aproxima a las formas orientales. De la vida popular de su niñez oaxaqueña, Rufino Tamayo retiene colores, formas y temas.
Evocaciones. Descripciones del proceso personal. Análisis de los métodos de trabajo. Con precisión, Vicente Rojo (tan fundamental en el proceso de la cultura mexicana contemporánea), le cuenta a Cristina su “mexicanización”, su técnica, sus tesis. Él no piensa en un espectador, la pintura sólo existe si hay un observador capaz de observarla bien, no se enseña a ver a ninguna persona, él parte de un esquema plástico muy rígido desde el cual trabaja sin perder la estructura original, y eso le permite volar con los pies en la tierra, a él le atañe una pintura difícil que exige mucho del espectador, su sistema de trabajo equivale a una partitura musical, y él trabaja por acumulación.
Uno, al cabo de tantos reportajes y diálogos personales, da por imaginarse casi imposible el hallazgo de ángulos novedosos en entrevistas a Rufino Tamayo, Juan Soriano y José Luis Cuevas. Cristina prueba lo contrario. El relato de Tamayo es amplio, conmovido, sin resquicios, quizás el más conciso de sus trazos autobiogáficos:
En general soy silencioso. Las palabras me molestan. Mi lenguaje es la pintura. Si aparte de este lenguaje plástico, uso el fonético, siento que estoy haciendo algo innecesario. Lo que tengo que decir lo expreso con mi pintura.
Es difícil una entrevista fallida con un hombre de la inteligencia, de la lucidez, del incesante espíritu polémico de Juan Soriano. Pero el método “mayéutico” de Cristina le permite a Soriano el despliegue de sus obsesiones teóricas y sus dones verbales. Ella pregunta: “¿Cómo encuentra el pintor su cuadro?”, y Soriano responde:
Primero tienes que sentir un deseo, estar en cierto estado de ánimo que antes se llamaba melancólico, y que es como de ensueño. Estás como que oyes, como que sientes, como que se te viene un eco. Así te viene la idea de un espacio que a lo mejor es azul, te viene la idea de una línea que a lo mejor parece una flor. Sobre esas imágenes, que forman tu estado de ánimo, empiezas a trabajar pero en seguida aquello se transforma.
Siempre, dice Soriano, hay un lugar para el arte: la memoria.
Mira, tú puedes quemar La Gioconda, pero eso no significa que la destruyes: su belleza, su enigma, quedarán para siempre en la memoria de los millones de gentes que la han visto. Las obras del espíritu son indestructibles. El objeto físico muere, pero la emoción que transmite es indestructible. Te puse el ejemplo de La Gioconda, pero podría citarte el de una escultura azteca. Destruirla es un acto de inmoralidad.
Y al discurso de Soriano, por momentos alucinante, por momentos ferozmente contradictorio, Cristina no opone teorías distintas; simplemente lo deja fluir, lo asume con sus hallazgos y sus fascinantes provocaciones.
A Cuevas lo enamora la vida pública. Él es impúdico con su persona, y pudoroso con su trabajo: él es verdadero como artista, y un tanto frívolo como celebridad. Esta dualidad, asumida y proclamada, le permite explorar a fondo en las veleidades de su personaje, y en el dramatismo muy real de su persona. Al leer su entrevista, desecho por extravagante una de las preguntas típicas sobre él: “¿Cuándo miente, cuándo exagera, cuándo se apega a la realidad?” En rigor, él incluye todo en cada una de sus respuestas, el logro literario, la confesión sincerísima, el reclame publicitario, la desesperanza inequívoca. Cuevas no es, ni puede ser unívoco. Es muchas personas y es muchos personajes, todos habitados por mezclas desiguales de la inteligencia que revela el enorme talento, del deseo de asombrar que es la contrapartida del deseo de no perder artísticamente la facultad de asombro, de la frase brillante a la que sucede un acto de promoción. Cristina lo interroga: “¿Cómo te representas a Dios?”, y José Luis responde:
Hablar de esto es tan difícil, que ni los teólogos han sabido explicar la fe. A Dios lo sientes o no. Ahora pienso que la soledad y la angustia nos llevan a inventarlo. Dios no existe. Es tan sólo un invento de los desolados, de los neuróticos, de los insatisfechos. Dios es la búsqueda de soluciones a nuestros problemas; es un error al que nos acercamos como algunos se aproximan a ciertas doctrinas políticas, el comunismo por ejemplo.
A los artistas del éxito como apreciación crítica y reconocimiento masivo se enfrentan, en el paisaje de las entrevistas, los artistas consumidos por la angustia y el sentido del fracaso. Meses antes de morir trágicamente, Juan O’Gorman le explica a Cristina su desazón ecológica ante el avance de la depredación humana: “Si supiera lo que pienso del arte se asustaría… ¿Qué importancia puede tener el arte cuando vemos que el mundo se acaba, que la tierra se agota, que el mar se envenena? Dígamelo usted: ¿qué importancia puede tener el arte ante tales horrores?” Y un caso límite, el pintor Máximo Pacheco, artista cuya obra aguarda un merecido redescubrimiento, que fue asistente de Diego, de Orozco, de Fermín Revueltas, convertido en recogedor de basura para sobrevivir, deposita en Cristina la historia de su desastre:
Pinté mi primer mural en 1922 y el último en 1945. A partir de entonces me alejé de todo. Me decepcioné, quizás porque todos mis murales fueron destruidos. No sé por qué, pero siempre demolieron las paredes donde trabajé. Siempre se necesitaron ampliaciones en las escuelas, en los edificios donde pinté. Hoy no queda nada de aquello, ni siquiera fotos. Hace tiempo vino a verme una profesora norteamericana, supuestamente muy interesada en mi obra. Me pidió todas mis cosas, papeles, apuntes. Se las llevó y jamás la he vuelto a ver. No recuerdo su nombre, ni de qué universidad venía. Así que de mi obra no queda nada, ni huella. Todo se acabó.
Para nuestra fortuna, por lo menos disponemos de un bello mural de Máximo Pacheco, en la escuela “Pedro María Anaya”, en la colonia Portales. De niño lo vi a diario durante seis años, luego lo tapiaron, y ahora, restaurado, permanece como única expresión de un talento destruido. Él termina la entrevista de manera memorable: “Ahora sería feliz si pudiera enfrentarme otra vez a un muro donde dijera lo que siento, lo que fui, lo que he sido: simplemente un hombre.” Y en la vigorosa humildad de un fracasado-ante-la-sociedad, encuentro de algún modo el común denominador de los artistas entrevistados en La luz de México, hombres que usan la metamorfosis del arte para decir lo que sienten, lo que son, lo que han sido.
CARLOS MONSIVÁIS
GILBERTO ACEVES NAVARRO: PINTAR Y NADA MÁS
Para Raquel Tibol
“TENGO inteligencia. Poseo una amplia cultura plástica, pero cuando voy a empezar una obra nada de eso me sirve. Entonces me despojo de mis conocimientos; dibujando, dibujando, me desprendo del mundo y también me simplifico hasta que sólo quedan de mí la mano armada de un pincel y mi instinto. Ésas son las herramientas que me permiten encontrar las formas que siempre están aguardándome en alguna esquina de la realidad.
”Cuando trabajo no pronuncio palabra, no pienso: me transformo en una especie de animal de presa dispuesto a cazar formas. Apenas las atrapo, las transfiero a la tela que, por blanca, por desnuda, me aterroriza. Para desvanecer la sensación mancho el lienzo en un punto donde está la clave de una idea plástica que antes fue sensación, impulso provocado por las visiones más directas que me ofrece la realidad.”
ELOGIO DEL INSTINTO
Inteligente y culto, Gilberto Aceves Navarro es también memorioso. Sus recuerdos —dice— están en todas partes, rodeándolo, acechándolo, dispuestos a asaltarlo desde algún día de los que suman sus 62 años. “La edad no me pesa, el tiempo no me duele ni me ha quitado nada. Al contrario, su transcurso me ha servido para afinar mi principal instrumento de trabajo: el instinto. De joven no lo tenía tan aguzado. Entonces estaba tan absorto en mirarme a mí mismo, en procurar la obra, el cuadro, que no la dejaba o no la sentía fluir.”
A los 20 años, Gilberto Aceves Navarro ingresó en La Esmeralda. Allí, guiado por sus maestros (Enrique Assad, Ignacio Aguirre, Carlos Orozco Romero, entre otros), afirmó su primera vocación: la de escultor.
“Descubrí mi habilidad para hacer formas a los cinco o seis años de edad. Entonces me pasaba todo el tiempo haciendo figuras de plastilina. Como en aquella época vivía en Álvaro Obregón, muy cerca de la Plaza de Toros de la Condesa, iba a las corridas, veía a los toros y a los toreros. Fueron quizá mis primeros modelos.”
Desde su infancia, Aceves Navarro escuchó las voces interiores que lo llamaban a realizarse en las artes plásticas. Paralelas a esas voces escuchó otras más ásperas:
“Mi temprano interés por el arte me causó problemas con mi familia, que me había destinado para otra actividad —cualquiera que fuese—, menos la tarea artística. Nunca pude explicarme del todo esa actitud, en especial porque mi madre —Ángeles Navarro— se dedicó profesionalmente a la ópera: era una artista. Tuvo un papel distinguido, pero no tanto como el que merecían sus capacidades. La limitaron su condición de mujer —esposa, madre— y su falta de fuerza para luchar contra el prejuicio y las presiones sociales.”
Triunfadora por sus dones naturales y derrotada por la sociedad de su tiempo, Ángeles Navarro ocupa un espacio preciso en la memoria de Gilberto Aceves Navarro; en cambio, la figura paterna se diluye en la incógnita: “Mi padre simplemente desapareció cuando nací. No lo conocí jamás. No puedo decir que me preocupé especialmente por encontrarlo, pero supongo que su ausencia influyó en cierta forma sobre mi trabajo. Quizá en la ausencia de figura paterna se origine mi permanente búsqueda en el arte.”
LA MEMORIA DEL TACTO
Las aptitudes toman el perfil de vocación cuando, a los 16 años, Aceves Navarro realiza, en compañía de otros estudiantes, una excursión guiada a Acolman por Carlos Pellicer. “En el momento en que entré en el monasterio cambió mi vida. Allí descubrí una luz que me emocionó al punto de maravillarme y precisar con toda claridad mis anhelos: convertirme en un creador de formas —esculturas— que tuvieran la luminosidad, la pureza, la armonía de Acolman.”
La luz de Acolman le descubrió a Aceves Navarro su propio interior luminoso: “Me conocí y al mismo tiempo reconocí que debería tener fuerzas para luchar contra los designios de mi familia. Mi batalla se prolongó tres años. Fueron terribles. En ese tiempo me convertí en el clásico hijo problema, en un pésimo estudiante —me vi obligado a ingresar a la Facultad de Medicina— y en un bebedor. Fue mi respuesta a la frustración que sentía y de la que logré liberarme cuando, en secreto, fui a inscribirme a La Esmeralda con el propósito de ser escultor.”
Acolman precisó el amor de Aceves Navarro por el arte, las primeras experiencias en La Esmeralda le descubrieron su capacidad para el dibujo: “De verdad, quería dedicarme a la escultura, pero naturalmente para eso necesitaba tomar clases de dibujo. Desde el principio noté que me costaba mucho más trabajo que la otra actividad; así que, para compensar mi limitación, empecé a tomar clases y a dibujar, dibujar, dibujar al punto de que me acerqué a la pintura y adquirí los conocimientos y el desarrollo que me han convertido en maestro de la materia.”
A pesar del dominio que la práctica le ha dado, todos los días, antes de comenzar una pintura, Aceves Navarro realiza una práctica de dibujo: “Llego al estudio y procuro soltarme las manos haciendo un poco de ejercicio con unas pelotitas que, además, sensibilizan aún más mi tacto. El artista debe tener muy desarrollado ese sentido. El tacto es una especie de memoria. Eso explica, por ejemplo, que el maestro Zúñiga, a pesar de haber perdido la vista, pueda seguir esculpiendo.”
Desde su iniciación como maestro de dibujo en La Esmeralda, Aceves Navarro guió a muchos jóvenes que llegaron a ocupar sitios muy destacados en el mundo de las artes plásticas: “Fernando Ramos Prida, Rodolfo Nieto, fueron mis alumnos entre muchos otros. Nieto me decía frecuentemente que cuanto había aprendido lo colocaba en deuda conmigo. Tal vez haya sido así. No lo sé. Pero en cambio sé que he ejercido mucha más influencia entre jóvenes que no fueron mis alumnos y terminaron siendo mis imitadores.”
LA LECCIÓN DE SIQUEIROS
Un año después de haber ingresado a La Esmeralda, Gilberto Aceves Navarro conoció a David Alfaro Siqueiros y poco después tuvo oportunidad de trabajar con él y recibir sus mejores lecciones: “En 1953 me convirtió Siqueiros en uno de sus colaboradores para la realización del mural que está en la Ciudad Universitaria. A Siqueiros le aprendí muchísimo: primero, su método de trabajo, absolutamente excepcional y fascinante. Siqueiros no trabajaba con bocetos sino con ideas. Esto convertía la actividad en un juego fascinante, cuyos alcances, creo, rebasaban la experiencia pictórica.”
Aceves Navarro se concentra para buscar en su memoria el espacio iluminado por la presencia de Siqueiros: “Recuerdo que trabajábamos Luis Arenal, el maravilloso Federico Canessi y yo. Cada mañana subíamos a los andamios armados con una buena dotación de brochas, pinceles y botes de pintura. Y empezábamos a trabajar. Siqueiros tenía habilitado en un sótano una especie de taller. De pronto, abandonaba ese sitio y se me aparecía para decirme: ‘Tienes que cambiar esa forma, no está bien. Analízala y verás que tengo razón’. Sus correcciones, resultado de una observación casi de primera vista, siempre eran justas. ¿Por qué? Pues porque tenía un instinto, un sentido del espacio y de la forma muy especiales, muy suyos.”
Antes de convertirse en excelente maestro, Gilberto Aceves Navarro supo ser buen alumno: “Siempre atendí las indicaciones de Siqueiros. Creo que yo —como el resto del equipo— era simplemente una especie de brocha en sus manos, porque finalmente él decidía formas y colores. Muchas veces, para convencernos, se valía de cualquier superficie —la tierra apisonada, un ladrillo, un pedazo de cartón— y en ella plasmaba su idea, siempre luminosa.”
Para Gilberto Aceves Navarro trabajar con Siqueiros significó siempre una emoción: “La de estar expuesto a lo imprevisto, a lo mágico, a lo accidental. Ese sistema me enriqueció profundamente y hasta la fecha lo aplico en mi propio trabajo.”
Colaborador y en cierta forma discípulo de Siqueiros, Aceves Navarro tiene la mejor de las perspectivas para apreciar su importancia: “Hay una apreciación engañosa de Siqueiros. El origen está en la propia personalidad del artista —brillante, arrolladora— y en su actuación política. Su actividad en este terreno disminuyó, en cierta forma, su importancia como muralista. Si él no se hubiera dispersado tanto en la política, se reconocería en toda su magnitud su trabajo: aportó al muralismo muchos más elementos de los que aportaron José Clemente Orozco y Diego Rivera: la perspectiva dinámica, el uso de los materiales, por ejemplo.”
Siqueiros, siempre innovador, “fue uno de los muralistas mexicanos que menos se acercó a la pintura italiana o europea. Quiso ver las cosas de otra manera, buscar caminos propios para decir las cosas”.
David Alfaro Siqueiros legó al pueblo mexicano los frutos de su talento; a los jóvenes pintores les abrió un camino: “No sé si actualmente hay en realidad un espacio para el muralismo en México, pero el caso es que muchos pintores hacen mural. Su trabajo puede ser bueno, pero no he encontrado en ninguno de ellos soluciones renovadoras. La excelencia de su trabajo continúa, en todo caso, una tradición vivificada por la presencia de Siqueiros.”
EL MISTERIO DEL ARTE
Aceves Navarro es un creador inagotable. La prueba está en las decenas de cuadros que han aparecido en incontables exposiciones individuales y colectivas o en los murales que se encuentran en ciudades de los Estados Unidos, Canadá, Japón y México: “Cada uno de mis murales significa un afán de búsqueda. El que terminé en la Escuela de San Carlos (Xochimilco) sigue un principio que aprendí de Siqueiros: su forma y colorido responde por completo a la arquitectura del edificio donde se encuentra.”
Atento a la creación de otros artistas, guía para muchos de ellos, Aceves Navarro es quizá el mejor espectador y crítico de su propia obra y de su evolución: “Un artista tiene muchas etapas. En la primera uno se empeña en convertirse en gran artista, anhela distinguirse por sus grandes creaciones. Hay otra etapa en la que uno se da cuenta de que lograr esas metas es sumamente difícil, pero sigue adelante estudiando, preparándose, ejercitándose. Después llega otro momento en que comprende que trascender es lo menos importante. Lo que importa es acercarse al misterio del arte, entender más y más el prodigioso mundo de la creación.”
La tarea del artista es infinita:
“Un día te despiertas y te das cuenta de que pasaste años metido en tu taller trabajando, viviendo prácticamente como un cartujo, sólo para pintar. Te das cuenta de que en todo este tiempo te olvidaste de ti mismo, de tu familia, del mundo, y que todo ese sacrificio —por llamarlo de alguna manera— no bastó, no fue suficiente para conseguir lo que querías.”
Lejos de apartarlo de sus metas, la conciencia enriqueció la mirada de Aceves Navarro y, dueño de un prestigio y de una trayectoria, se dispuso a buscar otros ángulos, otras perspectivas: “El cambio se dio en mí de una manera inesperada. Digamos que me pasé noches enteras pintando un cuadro. Cuando me agoté en él me sentí muy emocionado. Descansé, pero a la mañana siguiente, cuando fui a observar mi obra me di cuenta que no me emocionaba como lo había hecho apenas unas horas antes. ¿Qué significaba esto? Que era necesario volver a empezar desde el principio y aplicando un mayor esfuerzo, si es que quiero llegar a conocer el misterio del arte.”
“No puedo decir cuándo termino de pintar un cuadro. En realidad no sé terminarlos, simplemente los abandono cuando siento que no puedo seguir trabajando sobre un tema. Allí me siento derrotado por el misterio. Allí también cuantifico mis limitaciones; pero lejos de darme por vencido, busco otras posibilidades, trabajo con otros temas, busco en mí mismo los recursos que me permitan romper límites y barreras.”
PINTURA Y LOCURA
Ávido, Aceves Navarro es también un pintor obsesivo. La prueba está en la forma en que selecciona un tema y agota todas sus posibilidades en una serie de cuadros que, reunidos, podrían formar un inmenso mural: “Tengo varias series: la de máscaras, la de El circo: la integran 76 cuadros que giran en torno a los personajes de ese espectáculo. Me gustó mucho de niño y años después siguió fascinándome porque me recordaba, en cierta forma, el ambiente teatral que frecuentó mi madre. El circo dejó de gustarme cuando se volvió espectacular, cuando perdió ese acento doméstico, íntimo, mexicano, donde aparece un payasito miserable, un domador de perros, una alambrista con las medias rotas.”
La serie La decapitación de San Juan Bautista es una de las obras más extraordinarias realizadas por Aceves Navarro: “Está formada por 89 cuadros que pinté entre el 3 de diciembre de 1977 y el 24 de abril de 1987. Detrás hubo mucho trabajo previo. Hice dos o tres mil dibujos. Fue una locura. La locura me va a salvar. Sólo ella me permite extender mis límites. Nunca sé cuándo piso el terreno de la locura, pero cuando estoy pintando de pronto dejo de pensar, pierdo la conciencia de las cosas y entro en un diálogo con la pintura. Ella me dice lo que debo hacer: soy su instrumento.”
El impulso que aísla a Aceves Navarro con un tema lo lleva a extremar sus capacidades para agotarlo: “Pero no puedo. Llega un momento en que tengo que abandonar una tela porque no puedo más con ella; sin embargo, la necesidad de desmenuzarlo sigue allí y me lleva a pintar otra tela con el mismo tema. Se da la serie que en conjunto podría ser como las ilustraciones de las historietas o los cuadritos que forman la película.”
ALBORADA DE LA DESCONOCIDA
Los cuadros que Aceves Navarro dice no saber terminar tienen una especie de salida: los títulos. “Me divierte ponerles nombres a mis cuadros. A veces cometo el error de que sean demasiado humorísticos. En esos casos los espectadores quedan atrapados en las palabras y se olvidan del cuadro.”
En la obra de Aceves Navarro, palabras, líneas y colores forman un todo: “No aparto una cosa de otra: una palabra puede sugerirme un tema o un tema llevarme a las palabras. Si en este momento alguien pronunciara la palabra alborada, pensaría de inmediato en los cuadros nebulosos de Monet y quizá sentiría el impulso de pintar una serie que girara en torno a ese hermosísimo y poco usual término.”
Los títulos que Aceves Navarro pone a sus cuadros están hechos con el lenguaje cotidiano, quizá porque sus temas plásticos muchas veces también se originan en el mundo de todos los días: “Eso es lo maravilloso y me ocurre siempre. Hace poco iba saliendo de la librería El Parnaso cuando de pronto vi aparecer, en la glorietita que está enfrente, a una mujer: era inmensa, masiva, fuerte. La falda cortísima me permitió ver sus piernas carnosas. De su brazo rotundo pendía la bolsa del mandado. Era una mujer real, tanto que me llevó a la locura. Llegué a mi casa y seguí pensando en ella. Por la noche la soñé. Su recuerdo me presionó, me encendió de tal manera, que ahora estoy pintando una serie que se llamará Ella entró en el jardín caminando como una reina y yo la vi. En tres de los lienzos aparece ella. En el cuarto, yo iluminado de rojo. Con el tono quiero decir hasta qué punto me encendió mirar a la desconocida. ¿No es eso locura?”
ACARICIAR AL MUNDO
Consciente de cada uno de los momentos de su vida, Aceves Navarro vive con absoluta intensidad el presente. Hoy ha retomado su primera vocación: la escultura. “Llegó el momento en que no me bastó la tela, por más que la sintiera mía y viva; llegó el momento en que necesité del volumen que da la escultura. Este tipo de obras tienen un encanto adicional: su capacidad de proyectar una sombra. Esa sombra no es su alma, sino la certificación de que es un cuerpo. Un cuerpo vivo.”
Lleno de conocimientos, de ideas, de proyectos, Aceves Navarro certifica su plenitud en el impulso de regresar al más simple impulso, tan natural como aquel que, de niño, le dictó sus primeras formas hechas en plastilina: “Hablé de locura. Voy a echar mano de ella para quitarme de encima al ser culto que soy, al ser social. Quiero despojarme también de todo lo que aprendí porque deseo ser más natural. Deseo que no haya nada que me detenga o que me pese. Que no me atrape ni mi propio cuerpo. Que de él resten mi mano, mi instinto y la pintura.”
Lo que mueve a Aceves Navarro no es el desdén hacia el conocimiento o la civilización: “No, claro que no es desdén. Es simple avidez para escuchar, para sentir al mundo que me llama. Quiero aceptarlo, mirarlo, usarlo, entenderlo con una actitud más abierta y sencilla. La edad me ha servido para esto y también para ver a los demás… Necesito verlo todo, hacerlo todo. He llegado a los 62 años de edad y pienso cómo haré para seguir tan vivo 10, 15, 20 años más…”
Gilberto Aceves Navarro fue capaz de asimilar las lecciones de sus grandes maestros, pero quizá su verdadero talento radique en su capacidad de entender las enseñanzas de la vida: “Me tomó 20 años aprender a pintar, esto es: capacitarme para hacer buenos cuadros. Ahora sé que eso no es lo importante. Lo que cuenta, lo que es definitivo es mirarlo todo, acariciar el mundo y llevarlo a los espacios luminosos donde está el misterio del arte. Son también los espacios del silencio. Allí no caben las palabras, no sirven las explicaciones. De nada vale pararse ante una tela y decir: ‘Estoy pintando una mano’. Lo fundamental es la acción: pintarla y nada más.”
JUAN ALCÁZAR: EROTISMO Y COLOR
Para Estela Shapiro
HAY objetos portadores de mensajes tan fascinantes y misteriosos como los que podríamos descubrir en el interior de una botella arrojada al mar. Sus claves no se cifran en letras o signos, sino en formas, volúmenes y colores. En el caso de los objetos de arte creados por Juan Alcázar, fueron su originalidad y su fuerza plástica las señales que me guiaron al encuentro de uno de los más brillantes e intensos pintores oaxaqueños.
Juan Alcázar pertenece a la generación de Arnulfo Mendoza, Cecilio Sánchez, Justina, Ernesto Sánchez, Eddy Martínez, Filemón Santiago, Irma Guerrero, Leovigildo Martínez, Felipe de Jesús Morales. Herederos de una tradición artística cimentada en Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Rodolfo Morales y Rodolfo Nieto, los nuevos representantes de la plástica oaxaqueña coinciden en varios puntos: su deseo de conservar como marco de referencia su medio natural; su propósito de proyectarse desde ahí hacia el exterior, y su determinación de expresar en telas, superficies y objetos el colorido de su tierra.
Nacido en la hacienda de Guadalupe, Juan Alcázar comenzó sus estudios pictóricos en el área infantil de la escuela de Bellas Artes. A los 14 años participó en un concurso que le dio derecho a seguir al curso de grabado a cargo de Leticia Tarragó y Fernando Vilchis.
Sus trabajos en ese taller le hicieron ganar el certamen inicial en que participó y también fue el comienzo de su prestigio como uno de los máximos exponentes del género en México.
Tras esta sucinta biografía hay una vocación y una historia. También una obra que ilumina y expresa la nueva corriente de la pintura oaxaqueña.
ARCÓN DE AMOR
En la galería de Estela Shapiro —donde he encontrado tantos objetos hermosos y la posibilidad de iniciar buenas amistades— una mañana descubrí, entre cuadros y esculturas, un arcón. Su hermetismo me incitó a levantar su tapa. Tuve una serie de deslumbramientos: primero, a causa del tono azul con que estaba recubierto; después, por la majestuosa belleza de los hombres y mujeres que en su desnudez revivían con la mayor delicadeza la pasión y la ternura propias del erotismo. La caja, ese refugio del amor tan intensamente azul como el cielo de Oaxaca, me pareció también inundada con perfume de gardenias.
Pregunté a Estela Shapiro el nombre del artista creador de un objeto tan lleno de encanto, sabiduría y gracia. “Se llama Juan Alcázar. Puedes encontrarlo en su taller de grabado, en Oaxaca.” El nombre mágico de uno de los estados más bellos y ricos en cuanto a producción artística, fue la última cifra de la clave que me abrió las puertas hacia el mundo de Juan Alcázar.
EL ARTE EN LO COTIDIANO
El taller está rodeado por un jardín agreste, sin límites precisos. Al fondo lo limita un muro embellecido por espléndidas texturas naturales. “Cuando ampliemos el taller, Justina y yo pensamos conservar esa pared. Nos encanta. Es una especie de grabado que han hecho en colaboración la lluvia, el viento y los años”, me dijo Juan la mañana en que al fin lo encontré.
Las mesas atestadas de papeles, colores, solventes, dejan poco espacio libre para circular en el taller, una habitación rectangular y de apariencia tan hermética como los arcones de Alcázar. Sobre una de las mesas descubrí una garlopa recién decorada por él con escenas eróticas que se pliegan o repliegan a la forma de un objeto rústico y eficaz.
CRISTINA PACHECO: Grabador y pintor, has trabajado sobre tela y papel; pero de pronto, no sé por qué motivos, conviertes objetos cotidianos en espacio de tu trabajo.
JUAN ALCÁZAR: Los objetos cotidianos me seducen. Muchos, además de ser útiles, tienen formas muy bellas que me sugieren formas, juegos de color. La idea de aportar algo que acentúe sus características me atrae de una manera irresistible, y entonces trabajo sobre ellos.
C. P.: Al realizar este tipo de trabajos, ¿pretendes continuar la tradición europea del arte-objeto?
J. A.: Hasta cierto punto. Los artistas plásticos que han hecho objetos de arte, los mutilan o los transforman. De una bicicleta, como quizá recuerdes, alguien tomó únicamente la rueda. El resultado fue magnífico, pero el objeto perdió su naturaleza, dejó de pertenecer al mundo cotidiano, de ser reconocible para sus espectadores. Mi idea es otra: respetar completamente la naturaleza, la forma y aun la función del objeto.
C. P.: Podríamos ejemplificar tu idea precisamente con esta garlopa, una herramienta que usan los carpinteros para pulir las superficies cepilladas.
J. A.: Un día fui a visitar un pueblo remoto en la Mixteca. Andando por allí encontré una carpintería. Entré y vi que sobre su mesa de trabajo el carpintero tenía su herramienta: toda hecha por él, a mano. Según me explicó, su condición económica y el alejamiento del pueblo lo imposibilitaban para comprar herramientas modernas. La garlopa me fascinó porque la madera de que está hecha estaba muy bien trabajada y también porque su forma me pareció adecuada para simbolizar los juegos del amor.
C. P.: Si el artesano al que le compraste la garlopa la viera ahora, ¿la reconocería como una herramienta de trabajo?
J. A.: Sí, porque su forma es la original; sólo que ahora suma otro valor: el de mi trabajo.
C. P.: Siento que los objetos de arte, concebidos como tú lo haces, son un punto de encuentro en que coinciden el genio del artesano y del artista.
J. A.: Yo también lo veo así, de modo que el objeto de arte se convierte en una especie de obra en colaboración.
C. P.: Has puesto mucho esmero y talento en los objetos de arte. ¿Han merecido la atención de los críticos especializados?
J. A.: Sí se han fijado en ellos, pero no sé si los reconocen dentro de los terrenos del arte. Creo que no, quizá porque conservan su cotidianidad. Y fíjate qué curioso: ese elemento, que los vuelve desdeñables a los ojos de los críticos, es para mí su valor fundamental. Me entusiasma la idea de que las personas que miren estos trabajos reconozcan esos objetos como suyos.
C. P.: ¿Te gustaría, por ejemplo, que el artesano fabricante de la garlopa trabajara con ella?
J. A.: Sería maravilloso, pero desdichadamente es imposible. El arte da un nuevo valor a los objetos. Muchas veces ese valor es inaccesible. Lo ideal sería que todo el mundo pudiese contar en su vida cotidiana con objetos de arte que pudiese usar y desgastar.
LOS COLORES DE OAXACA
C. P.: Si alguien pretendiera encontrar un sinónimo de tu nombre, ése podría ser simplemente la palabra color. Tus cuadros restallan de colores fuertes.
J. A.: No podría ser de otra manera. Piensa que nací y he vivido siempre en un medio donde el color es la tónica constante. No hablo sólo de las flores o de las ropas indígenas sino también de la comida. La oaxaqueña está llena de colores. Eso la hace tan apetecible, y eso nos convierte a los habitantes del estado en devoradores de color. Si el trabajo que uno hace es el reflejo del sitio y la forma en que uno vive, es lógico que mi pintura —y la de todos mis compañeros— esté llena de color. Esto es importante: que no le tenemos miedo al color, ni siquiera a sabiendas de que sea motivo para que los críticos digan que ese elemento nos denuncia como pintores provincianos o localistas.
C. P.: Y ustedes, ¿qué opinan de ese punto de vista?
J. A.: Personalmente no me importan las etiquetas. Si me dicen que soy un pintor “muy oaxaqueño” no me disgusta. Al contrario, me enorgullece. ¿Sabes por qué? Porque no es algo casual. Es en cierta forma consecuencia de nuestra decisión de mostrarnos desde aquí hacia el exterior. Nuestro emisario, nuestro sello como pintores oaxaqueños —es decir, mexicanos— es precisamente el color.
C. P.: Tus cuadros, tus grabados, tus objetos son las mejores pruebas de que nunca temes al color. ¿Sobre qué superficie es más difícil usarlo?
J. A.: Son trabajos, técnicas y experiencias distintas. En un cuadro tengo un poco más de libertad, no sólo por lo que respecta a los colores, sino también a las formas.
C. P.: El cuadro o el arcón —para volver a un ejemplo preciso— son espacios cerrados.
J. A.: Sí, pero diferentes. En el caso del arcón tengo las mismas exigencias de un muralista. Éste debe adecuar su idea y su concepto de la composición a las formas del edificio, a las características del muro. Una ventana, una puerta, una bóveda son elementos que él debe tener en cuenta antes de empezar su trabajo a fin de incorporarlos a su idea plástica. Cuando elijo un objeto para pintar sobre él considero su forma, sus ángulos, sus rincones.
C. P.: Uno de esos rincones, ¿puede ser un espacio privado para ti?
J. A.: Sí. Siempre me reservo uno. En el caso de los arcones, los cajoncitos son algo así como un recinto privado, donde además me doy el gusto de trabajar como miniaturista.
ERÓTICA DEL SOL
C. P.: ¿Qué significan para ti tus arcones?
J. A.: Simbolizan mi mundo, cerrado y abierto al mismo tiempo. Allí están presentes las formas, las tonalidades, los colores, los sonidos que son propios de mi mundo. Allí concentro mis experiencias y mi concepto de la vida.
C. P.: El erotismo es el acento principal de tus objetos.
J. A.: Porque también es el acento de mi vida. Uno lo vive y lo siente a cada momento a través de las actividades más cotidianas: cuando te bañas, por ejemplo, expresas y sientes el amor hacia tu cuerpo. Un platillo expresa la imaginación y la capacidad amorosa de una persona. Comerlo con gusto estaría en la misma línea de sensaciones. El trabajo es un acto de amor. El erotismo es como una especie de sol que lo ilumina todo y lo llena de fuerza y de calor humano.
C. P.: En tus arcones mágicos he visto flotar el símbolo de la música. ¿Esto tiene algún significado, denota tus aficiones o alguna vocación?
J. A.: Denota un hecho curioso. Cuando estaba en la primaria fui un mal alumno porque me pasaba la vida dibujando. Allí tuve un maestro que era violinista. Se llamaba Salomón. Formó un grupo, un coro, al que desde luego me vi obligado a pertenecer. Ahora te confieso que en vez de cantar me limitaba a mover la boca. El buen maestro nunca se dio cuenta de ello, e inclusive un día que mandó llamar a mi padre le dijo que yo tenía una voz excelente y que me metiera mejor a la escuela de música. Mi padre siguió su consejo. Me llevó a otra escuela, pero no a la de música sino a la de pintura. Así que la música que flota en mis arcones es la presencia de un recuerdo que guardo y al que frecuentemente regreso con cariño.
C. P.: ¿Tu padre conocía tu vocación y tus incipientes habilidades para la plástica?
J. A.: Sí, algo de eso sabía, y siempre me brindó su apoyo y su confianza. Mi gusto por la pintura nació del contacto permanente con el arte religioso. En la hacienda donde nací había una capillita decorada con figuras de santos, ángeles, escenas celestiales. Su visión me fascinó y también me estimuló para que deseara crear algo semejante a lo que yo consideraba tan hermoso.
C. P.: La capilla recubierta de pinturas, pequeña, cuadrada, podría ser un espacio cerrado tan rico y fascinante como tus arcones.
J. A.: Ahora que me lo dices me doy cuenta de que probablemente haya la relación que mencionas. No es extraño. Insisto en lo que dije antes: todas las experiencias y visiones cuentan, se quedan en la memoria, y tarde o temprano afloran a través de nuestro trabajo, sea cual fuere.
C. P.: Supongo que para ti, al igual que para otros artistas, toda superficie es codiciable. No sé si podamos aplicar el mismo principio a tus colores.
J. A.: Los uso todos, me fascinan por igual, pero mi predilecto es el azul. Si me preguntaras el motivo te diría que lo prefiero porque siempre me recuerda el cielo de Oaxaca. De él baja una luz prodigiosa, especial, que da brillo singular a los colores. El azul también obra un efecto sobre el resto de los tonos: los atrae, los aglutina.
TAMAYO Y TOLEDO
C. P.: Tu generación resulta muy interesante por su obra y muy singular por su propósito de permanecer trabajando en Oaxaca. Esta decisión contrasta con la de muchos otros artistas. Abandonan sus lugares de origen porque sienten que allí no tienen los medios para desarrollarse.