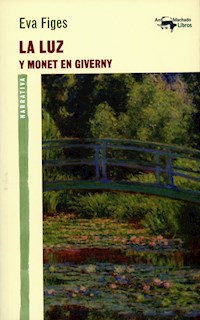
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Antonio Machado Libros
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Esta extraordinaria novela nos retrata un día en la vida de Monet en su residencia de Giverny, su personalidad como artista y como persona. Con un lenguaje y una prosa tan luminosa como los colores que utilizaba el artista en su famoso jardín, Eva Figes nos presenta la familia de Monet, incluidas su hija Germaine, quien teme no llegar nunca a casarse con el hombre del que está enamorada; su esposa, que aún guarda luto por el hijo perdido tiempo atrás; así como del amigo de la familia y marchante del artista, que bebe y come con ellos mientras observa con exaltación las obras del pintor. Todos los personajes experimentan, de formas diferentes, la riqueza de esa luz que Monet busca plasmar con enardecida perfección en las que serían sus últimas obras maestras.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Eva Figes
LALUZYMONET ENGIVERNY
Traducción deJuan De Dios León Gómez
EDITAA. Machado Libros
Labradores, 5. 28660 Boadilla del Monte (Madrid)[email protected] • www.machadolibros.com
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente, incluido el diseño de cubierta, ni registrada en, ni transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro sin el permiso previo, por escrito, de la editorial. Asimismo, no se podrá reproducir ninguna de sus ilustraciones sin contar con los permisos oportunos.
Título original:Light
© Eva Figes
© de la traducción: Juan De Dios León Gómez, 2014
© de la presente edición: Machado Grupo de Distribución, S.L.
REALIZACIÓN: A. Machado Libros
ISBN:978-84-9114-027-6
Índice
Primero.
Segundo.
Tercero.
Cuarto.
Quinto.
Sexto.
Séptimo.
Octavo.
Noveno.
Décimo.
Undécimo.
Duodécimo.
Primero
El cielo todavía estaba oscuro cuando despertó y miró a través de las cortinas entreabiertas. En cuestión de segundos se incorporó, salió de la cama y abrió la ventana para escrutar las señales. Le gustó lo que vio: la oscuridad, empezando tan solo a desvanecerse, el negro azulado de la media noche, tornándose bruma y gris, a través del cual aún llegó a discernir la postrera luz de una solitaria estrella; la calma previa a la aurora, sin una brizna de viento, ni un atisbo de nubes en el cielo, alto y diáfano. Inspiró profundamente, y advirtió en el aire la presencia de aromas nocturnos y del rocío, que impregnaba la tierra y la vegetación. Su avidez por el día profundamente estimulada despertó con brío en su interior; se dirigió al vestidor canturreando entre dientes una tonadilla, y tomó un baño de agua fría que provocó que un hormigueo recorriera su piel.
Se vistió apresuradamente, y volvió al dormitorio. “Hoy me he adelantado incluso a los pájaros”, se dijo, asomado de nuevo a la ventana, con sus manos apoyadas en el pretil. Quizás había caído algún chubasco durante la noche, pues percibía un aire especialmente fresco que arrastraba consigo los efluvios de la tierra empapada y el perfume dulzón y cargante de sus rosas. Ni rastro de luz todavía. “Estupendo”, pensó, “le he tomado la delantera al día”. Observó que su jardín, envuelto en lóbregas sombras, parecía estar sumergido en un océano nocturno, a través del cual tan solo eracapaz de vislumbrar los contornos más oscuros de árboles y setos, volúmenes fusionados.
Los tejos, a su izquierda, eran dos columnas de noche absoluta, y por entre la oscuridad alcanzó a ver la palidez espectral de los plantones que florecían en las espalderas, su color aniquilado. Levantó la vista y atinó a ver una estrella que acababa de apagarse, de desaparecer, así el cielo se tornaba opaco, brumoso, aunque todavía faltaba mucho para la salida del sol. “He de moverme rápido si quiero atraparla”, se dijo, percibiendo un asomo de cambio en la tenue luz. Se hurgó en los bolsillos mientras se alejaba de la ventana, para cerciorarse de que llevaba cigarrillos. Abrió la puerta de su alcoba y la volvió a cerrar tras de sí con sigilo para no despertar a su esposa. Atravesó luego el pasillo, cruzando ante su puerta de puntillas.
Mientras escuchaba los crujidos de los pasos en el parqué, y seguidamente los saltitos acompasados de su marido escaleras abajo, pensó: “Tardará horas en volver.” Ya le parecían horas desde que lo oyera canturrear y chapotear en el baño, y faltaban aún más horas para tener que levantarse. La luz todavía no se colaba por entre las rendijas de los postigos; la silueta de las ventanas era tan solo un contorno, apenas visible. ¿Qué sentido tenía que cruzara ante su puerta de puntillas, si media hora antes ya podía oír sus ruidos a través de dos habitaciones? ¿De qué servía insistirle en cuánto le costaba conciliar el sueño? Olvidaba todo cuando estaba de buen ánimo o si el día le parecía prometedor, y ella había intuido ambas cosas en los sonidos que llegaban desde su alcoba. Se dio la vuelta suspirando, afligida por un ligero enfado y resentimiento, contemplando ante sí las horas muertas que tenía por delante y sintiendo cómo los muros y la oscuridad la aprisionaban hasta que casi no pudo respirar y empezó a dolerle la cabeza. Una vez notó que aquella familiar palpitación, el pertinaz martilleo en el cráneo, se había desencadenado, se llevó la mano a la frente. “Soy una anciana”, susurró, pasándose la mano ante los ojos, oprimiéndoselos. “He sobrevivido a mis propios hijos.” El reparador descanso que tanto anhelaba se hacía, sin embargo, de rogar. ¿Qué sería lo que a él le prestaba el vigor para levantarse en mitad de la noche, como si todavía no hubiera sido tocado por el tiempo, como si aún fuerano ya un joven, sino un mozalbete, puesto que podía llegar a comportarse de un modo tan voluble y caprichoso como ellos?
A solas con su amargura y su jaqueca, sintió el mismo rencor que unos años atrás, también despierta en esta misma cama, mientras varios de los niños yacían enfermos, y él, en uno de sus viajes, permaneció ausente durante meses. En aquel entonces creyó que había sido una necia al ignorar las advertencias que la prevenían de renunciar a su clase social sin ni siquiera obtener a cambio un anillo de boda. Mirando fijamente al techo sumido en sombras, reflexionó sobre lo cruel que era la vida, tan breve, y sus horas, sin embargo, tan insoportablemente tediosas. Aún faltaba mucho para que llegase la luz del día, pero estaba segura de que no volvería a dormir. De pronto, y mientras que, solo para mirar otra pared distinta, trataba torpemente de mudar de postura en la cama, cayó en la cuenta de la ironía: ¿cómo pudieron escapársele de entre los dedos aquellos años sin reparar en que era feliz? A pesar de todas las vicisitudes, de sus preocupaciones por el dinero y por su marido, de los interminables episodios de sarampión o de gripe, de los viajes... Sin duda era por eso que ahora Dios la castigaba. Y por mucho que se hubiera empeñado en expulsarla de su mente la jaqueca había vuelto. Apretándose los párpados a la vez que se oprimía las sienes con la punta de los dedos, estaba convencida de que el abad simplemente trataba de mostrarse compasivo cuando le advirtió, en confesión, que constituía un pecado no pensar en Él de otro modo que como un ser misericordioso. Ella, no obstante, sabía que la culpa no era más que suya. Había errado, y por eso ahora Dios le mandaba este sufrimiento terrible.
Escudriñó la oscuridad, rasgada únicamente por el sonido acompasado del reloj. “Si al menos pudiera dormir, el tiempo no me resultaría una carga tan pesada”, se dijo. Una carga que la aplastaba de igual modo que su propio cuerpo, que debía arrastrar con ella y le resultaba tan pesado como la vida misma; se sentiría agradecida el día en que por fin se liberase de él. Cerró los ojos para eliminar todo vestigio de la habitación en brumas. Trató de conjurar la nada, la oscuridad absoluta, pero esta no se plegó a su súplica.
Un pájaro solitario había empezado a cantar desde la penumbra, oculto entre las ramas de algún árbol del jardín. Su canto seprolongaba repetido en eco por el paisaje, fresco y sombrío, elevándose hacia la oscuridad del cielo. Fue respondido poco después por otro piar, más vibrante y apresurado, y en poco tiempo todo el jardín se llenó de la música ascendente de las aves, cada vez más intensa, un frenesí de gorjeos que se extendió por el valle, cuya línea del horizonte comenzaba a vislumbrarse bajo el cielo, aún en tinieblas.
Françoise, en la cocina, estaba un tanto nerviosa. Era el primer día en que se le había encomendado a ella sola prepararle el desayuno al señor y estaba segura de que algo saldría mal. Se repetía mentalmente las instrucciones, pero al oír que entraba en el comedor se aturulló, y no era capaz de encender el fogón. “El secreto está en mantener la calma”, se dijo “pero ya podías haberte levantado a tiempo”. Lo de la leche fría era bastante sencillo; menos mal, porque aún no había conseguido hacer un café que la cocinera juzgase digno de ser bebido. Pero después... ¿Qué más le habían dicho? ¿Le gustaban el bacon crujiente y los huevos un poco tiernos o, por el contrario, muy hechos, con los bordes de la clara rizados? Le temblaban las manos y se afanaba en apresurarse. Había sido advertida de que podía ponerse de un humor de perros si la comida no era de su gusto. Retiró la mano del mango de la sartén el tiempo necesario para atusarse el pelo, ya que al no haber tenido tiempo de arreglárselo empezaba a resbalarle por la nuca. “Vaya facha debo tener”, pensó. Apartó las lonchas de bacon de la sartén chisporroteante y las dispuso en el plato sin percance, pero al realizar la misma acción con uno de los huevos este se rompió, derramando su yema. “Merde”, refunfuñó entre dientes; ya no había tiempo para otra cosa que servir el desayuno al instante y confiar en que su amo estuviese de buen humor. Alzó la bandeja y se encaminó hacia el comedor.
Auguste subió los escalones de dos en dos. Tocó levemente con los nudillos en los cristales de la galería y aguardó un instante, pataleando para eliminar de sus botas los restos de barro. Cuando comprobó que nadie respondía, acercó su cara al cristal para echar una ojeada. La cocina estaba desierta. No necesitaba girar el pomo de la puerta para saber que no estaba cerrada con llave, pero nuncahabía osado entrar en la casa sin ser antes invitado. Entonces vio a la nueva criada que entraba en la cocina sosteniendo una bandeja vacía en una mano y atusándose el pelo con la otra. Le pareció un tanto alterada y confusa, sus mejillas ruborizadas, el cabello revuelto; frunció el ceño mientras dejaba la bandeja sobre la mesa y después se volvió hacia los fogones. “Seguro que no dura ni seis meses”, pensó. Estaba a punto de volver a llamar en el cristal cuando ella levantó la vista y advirtió su silueta tras el portón. La muchacha se acercó a abrirle y reparó en que, por encima de sus hombros, las tinieblas comenzaban a dispersarse. El día estaba naciendo, y una algarabía de pájaros llegaba desde la arboleda.
Encendió su primer cigarrillo mientras esperaba, de pie, en la escalinata de la galería. Pensaba en cuán bueno era que únicamente estuviese empezando a clarear. La casa seguía envuelta en sombras; su techo empinado se recortaba apenas contra el apagado firmamento, hileras de contraventanas cerradas, solo la suya abierta al cielo añil. En ese instante, por entre las brumas, solo acertaba a entrever las plantas que ocupaban el espacio de la galería, pero un poco más allá, alrededor de los tejos, se percibía otra clase de oscuridad, densa y suave, de una textura que parecía atraer hacia sí todas las demás sombras sin devolver ninguna. Era cierto que los tejos habían crecido enormemente en los últimos años, pero se alegraba de no haberlos cortado; Alice, con su temperamento práctico, no pareció sentir ninguna piedad por ellos cuando se interpusieron en sus planes, pero también fue ella la que, años atrás, había querido conservar las dos filas de píceas en la avenida central del jardín, y de haberlo hecho el jardín ahora parecería un cementerio. No, había algo especial en esas dos inmensas siluetas, la inversión del color y de la luz, la gravedad con la que fijaban todo lo demás a la tierra. Y de todos modos, aunque restaran algo de luz a la casa, ¿cuánto tiempo pasaba él en su interior? No, él tenía razón, y el día en que ella estuviese un poco mejor reconocería su equivocación. “Ojalá empiece pronto a reponerse”, pensó, poco esperanzado.
Lanzó el cigarro contra la gravilla. “¡Vámonos!”, dijo al comprobar que su criado cargaba ya sobre sus hombros con todo el equipo. De pronto sintió que tenía que apresurarse. Temía que la luz cambiase antes de haberla atrapado. Caminaban vereda abajo yreparó en cómo, detrás de él, las pisadas del hombre en la gravilla se alternaban a ritmo sincopado con las suyas. Subió los escalones que conducían hasta el paso elevado. Mirando en lontananza atisbó las vías del ferrocarril reluciendo tenuemente hacia la lejanía a través de la comarca en penumbra hasta el punto en donde la primera franja de luz, más allá del horizonte, comenzaba a insinuarse, aunque todavía no lo suficiente como para tocar el estanque de los nenúfares, tan envueltos en brumas que apenas podía distinguir sus contornos. El eco de sus pasos sobre el puente era el único sonido que advertía; debajo reinaba un sigilo oscuro y virgen, como recién creado, que se escondía tras hileras de plantas que él mismo había ordenado sembrar, ahora apenas esbozadas, y se extendía misterioso hasta llegar a los sauces, cuyas siluetas curvadas se recortaban ya en el cielo. Oía también el borboteo del agua al entrar por la esclusa, y el suspiro del viento en las alargadas hojas de los sauces. Aunque apenas podía imaginar sus formas sabía que los nenúfares, en la oscuridad, estarían tan cerrados como perlas.
Poco después de cruzar el pequeño puente de madera que salvaba el estrecho cauce de agua se encontró de pronto en campo abierto, fuera de su propiedad. El rocío en la alta hierba le empapaba ahora los pantalones. Le sobresaltó un pájaro que, asustado, levantó el vuelo delante de él; cruzó el apagado cielo para ir a posarse de nuevo algo más lejos. Se había olvidado por completo de Auguste, que avanzaba con dificultad por la pradera en tinieblas tratando de seguir su paso, cargado con todo el peso. Una multitud de sombras se fundían con otras sombras para crear siluetas nuevas, aún más oscuras. Sombra tras sombra, pliegue tras pliegue, la tierra parecía demorar su aparición cobijándose en un íntimo escondrijo, mientras la fila de árboles destacaba ya contra el cielo desvaído. Ahora solo oía el sonido de sus botas al rozar contra la hierba y el susurro del agua tras los tupidos macizos de ortigas y zarzas, y tras de los sauces. Le alcanzaba ya el olor a menta y a tierra mojada. Una vez en el esquife se inclinó para recoger de manos de Auguste la carga, provocando el bamboleo de la lancha, lo que hizo que una nube de insectos se levantara desde los carrizos cercanos. Un segundo después flotaban en el río, y mientras se deslizaban hacia el bote anclado en cuya cabina se había instalado el estudio únicamente el sonido de sus propios movimientos rompía el silencio:los remos hendiendo la tersa superficie del agua; el chirrido sordo de las horquillas en las que estos se fijaban.
Llegados al bote, y mientras Auguste se deshacía de los lienzos, Claude miró ansiosamente a su objeto por primera vez ese día para asegurarse de que nada hubiera cambiado, de que ninguna rama se hubiera quebrado durante la noche alterando la elevada silueta que formaba el conjunto de los árboles o interponiéndose en la tersa superficie del agua. En la quietud añil de la aurora los árboles se reencontraban finalmente con su reflejo en el cristal de las calmadas aguas grises. Calculó que le quedaba tal vez una hora.
Casi cuadrado, un perfecto equilibrio entre agua y cielo. En las aguas calmadas todos los objetos son inmóviles. Únicamente colores fríos, azules, por fin homogéneos, que se esfuman en gris niebla, objetos que se funden, árboles disolviéndose en el agua, disolviéndose en el cielo. No más pinceladas gruesas, no más luz brillante reverberando en la superficie de las cosas, el deleite, lo pequeño. He logrado rasgar la vaina, el caparazón opaco de las cosas. Es extraño que haya necesitado tanto tiempo para llegar hasta aquí sabiendo, como sabía, que este era mi elemento. Estaba cegado, deslumbrado por el torbellino de los objetos móviles, de las cambiantes mareas, la llamarada del sol en la ola que rompe. Miraba a las cosas, no a través de ellas. La piel brillante de las cosas, el trémulo fulgor de su envoltorio. Mas ahora, antes del alba, no habrá destello que se interponga entre nosotros. A través de la gasa apagada de su piel veo el objeto en sí.
Un pez surgió de entre tanta quietud alterando momentáneamente el silencio y también el liso espejo que era el río. Suaves ondas se expandieron por la superficie hasta morir dócilmente. Recostado en el pequeño bote, una de sus manos rozando el agua, Auguste se lamentó de que no se le permitiera traer su caña. Estar allí, sin más, le aburría. Durante la última hora, o media hora, o quién sabe cuánto tiempo llevaban allí –y era imposible predecir cuánto más estarían–, había observado varias truchas deslizarse por entre las aguas cristalinas. El cuerpo se le estaba entumeciendo, así que trató de cambiar de posición sin armar mucho jaleo. Una de las normas de la casa consistía en no molestar al pintor cuando trabajaba, por lo que intentaba moverse con sigilo, pero le resultaba imposible no hacer absolutamente nada. No obstante, Sylvian aseguraba que una vez se cayó al río sin que él ni siquiera lo notase hasta la hora de volver, cuando le preguntó por los pantalones empapados. Pero no sabía si creer a Sylvian. Después de todo era un guasón.





























