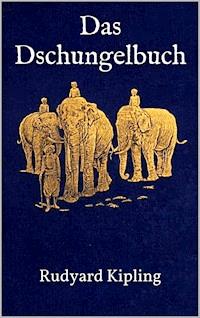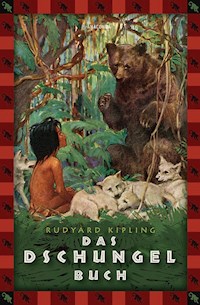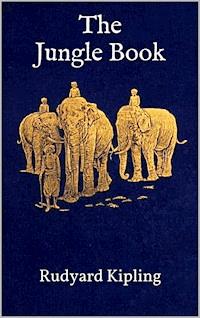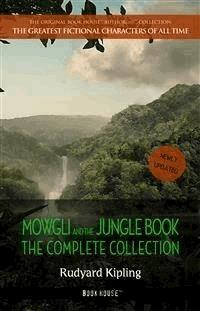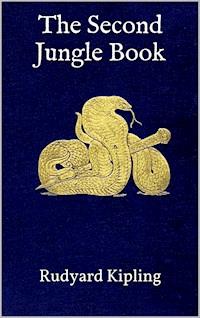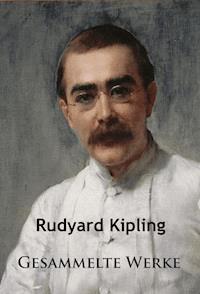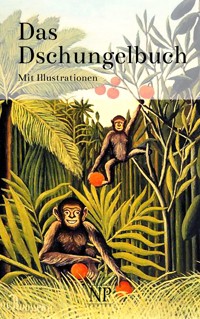8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A su vuelta de África, donde ejercía de dibujante para una agencia de prensa, Dick Heldar se reencuentra en Londres con una vieja amiga de la infancia. Pronto retoman su relación, de naturaleza ambigua y teñida tanto por las aspiraciones artísticas de ambos como por su deseo de alcanzar el éxito. Será cuando los dos empiecen a trabajar en su anhelada obra maestra cuando la situación dé un vuelco con irrevocables consecuencias. La luz que se apaga fue la primera novela que publicó Kipling, un potente ejercicio de estilo en el que el autor desmenuza con gran realismo las cicatrices bélicas, desarrolla los que serían algunos de sus temas favoritos (el desarraigo en la infancia, las amistades inquebrantables, el amor y los viajes a tierras lejanas) y presenta un desenlace tan sorprendente como inolvidable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Título original: The Light that Failed
© de las guardas: rawpixel
© de la traducción: Juan Luis Calleja, 2025
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Medea, 4. 28037 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: noviembre de 2025
ISBN: 979-13-87690-40-3
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Si en el más alto cerro me colgasen,
¡madre mía, oh, madre mía!,
bien sé qué amor me acompañará,
¡madre mía, oh, madre mía!
Si yo me ahogase en los profundos mares,
¡madre mía, oh, madre mía!,
sé qué lagrimas hasta mí habrían de llegar,
¡madre mía, oh, madre mía!
Si en alma y cuerpo me viese condenado,
yo sé bien qué oraciones me salvarán,
LA LUZ QUE SE APAGA
Capítulo I
Así decidimos todo cuando la tempestad pasó,
todo muy cómodamente,
y yo tenía que esperar en el granero, queridos míos,
porque solo tenía tres años,
y Teddy corría hasta el arranque del arcoíris,
porque ya era hombre: tenía cinco años.
Así empezó todo, queridos míos.
¡Y así empezó todo!
CUENTOS DEL GRANERO1
—¿Qué crees que pasaría si nos pescase? Ya sabes que esto no lo debíamos hacer —dijo Maisie.
—A mí me pegaría y a ti te encerraría en tu cuarto —contestó Dick, sin vacilar.
—¿Tienes los cartuchos?
—Sí, en el bolsillo; se mueven mucho. ¿Se dispararán solos estos cartuchos?
—No lo sé. Si tienes miedo, coge tú el revólver y yo los llevaré.
—No tengo miedo.
Maisie avanzó resueltamente, con la mano en el bolsillo y la cabeza muy erguida. Dick la seguía con un pequeño revólver de sistema anticuado.
Ambos niños habían descubierto que no valía la pena vivir si no podían tirar al blanco. Después de pensarlo mucho y de hacer grandes sacrificios, Dick había ahorrado siete chelines y medio, que era el precio de un revólver belga de mala fabricación. Maisie solo pudo contribuir a la empresa con otros dos chelines y medio para comprar un centenar de cartuchos.
—A ti te es más fácil ahorrar, Dick —explicó—. Yo necesito comer cosas buenas; a ti te es igual. Además, eso es cosa de muchachos.
Dick gruñó un poco por la desigualdad, pero fue a hacer las compras procedentes. Ahora iban a probar por primera vez las armas de fuego, elementos extraños al programa de vida trazado por la señora que se suponía, equivocadamente, había de ocupar el puesto de madre para los huérfanos. Seis años había permanecido Dick a su cuidado, tiempo durante el cual ella se había beneficiado de las consignaciones destinadas a su indumentaria, y en parte por ligereza, en parte por natural deseo de infligir dolor —se trataba de una viuda ya de algunos años y deseosa de casarse otra vez—, había hecho pesar la vida sobre los juveniles hombros del chico. Cuando él esperaba cariño, ella solo le dio aversión primero, odio más tarde.
Cuando se hizo mayorcito y ansiaba un poco de comprensión, ella solo supo ridiculizarle. Las numerosas horas que le sobraban de los cuidados de la pequeña casa las dedicaba a lo que ella llamaba «educación casera de Dick Heldar». Su concepto de la religión, formado por su propia inteligencia y un ávido estudio de los Evangelios, le servía de ayuda para ello. Aun en los momentos en que no se sentía concretamente disgustada con Dick, le daba a entender que él tenía una fuerte cuenta pendiente con su creador; lo que hizo que Dick aborreciese a su Dios tanto como aborrecía a la señora Jennett, actitud que no es muy saludable para un muchacho.
Dado que ella decidió conceptuarle como un grandísimo embustero, cuando el miedo al dolor físico le impulsó a mentir por primera vez, naturalmente, se convirtió en mentiroso, pero un mentiroso económico y frugal, que jamás soltaba la menor mentirijilla innecesaria y jamás vacilaba ante el mayor embuste, si era plausible, que pudiese hacerle la vida algo más llevadera. Este tratamiento le enseñó al menos la fuerza que da vivir aislado, fuerza que le sirvió no poco cuando fue más tarde al colegio y los compañeros se reían de su ropa, pobretona y harto remendada. Durante las vacaciones caía una vez más bajo los métodos pedagógicos de la señora Jennett, quien no dejaba pasar una docena de horas sin propinarle unos golpes, por una u otra causa, para asegurar la disciplina.
Un año, el otoño le trajo una compañera de esclavitud; un ser diminuto, de largos cabellos y ojos grises, tan reservada como él. Se movía silenciosamente por la casa y durante las primeras semanas no hablaba más que con la cabra, su mejor amiga en este mundo, que vivía en el jardincillo detrás de la casa. Cuando la señora Jennett se opuso a la presencia de la cabra porque no era un animal cristiano —y, desde luego, no lo era—, dijo el diminuto ser, eligiendo sus palabras con marcada deliberación:
—Pues escribiré a mis abogados y les diré que es usted una mujer muy mala. Amomma es mía. ¡Mía, mía!
La señora Jennett hizo un gesto en dirección al recibidor, donde se alineaban paraguas y bastones en un perchero. El átomo de humanidad comprendió con tanta claridad como Dick lo que aquello anunciaba.
—Me han pegado otras veces —dijo, con la misma voz impasible de antes—; me han pegado otras veces mucho más fuerte de lo que pueda usted pegarme. Pero si me pega usted se lo escribiré a mis abogados y les diré que no me da usted de comer bastante. No le tengo miedo.
La señora Jennett no fue al recibidor, y el átomo, después de una pausa para asegurarse de que había pasado el peligro, salió fuera para desahogar sus amargas lágrimas sobre el pescuezo de Amomma.
Dick pronto supo que se llamaba Maisie. Al principio desconfiaba mucho de ella porque temía que disminuyera la escasa libertad de acción que se le dejaba. No lo hizo ella así, sin embargo, ni trató de entablar amistad hasta que Dick dio los primeros pasos. Antes de que terminasen las vacaciones, la tensión del castigo compartido empujó a los muchachos a unirse, aunque solo fuera para ayudarse y preparar mentiras que decirle a la señora Jennett. Cuando Dick volvió al colegio, Maisie le cuchicheó:
—Ahora estaré sola para defenderme, pero —añadió con un bravo gesto de la cabeza— ya me las arreglaré. Me prometiste que le enviarías a Amomma un collar de juncos. No lo olvides.
Una semana más tarde, le pidió ese collar a vuelta de correo y no se quedó contenta al saber que hacía falta tiempo para confeccionarlo. Cuando por fin Dick lo mandó, ella se olvidó de darle las gracias.
Varias vacaciones habían llegado y terminado desde ese día, y Dick se había convertido en un muchacho flacucho y desgarbado, más consciente que nunca de lo mal vestido que iba. Ni por un momento había aflojado la señora Jennett en sus tiernos cuidados, pero los vapuleos usuales en los colegios privados —Dick incurría en castigos unas tres veces al mes, como promedio— le indujeron a despreciar sus facultades.
—No hace daño —le explicó a Maisie, que le incitaba a la rebelión—, y es amable contigo después de pegarme a mí.
* * *
Así fue Dick un día tras otro sorteando dificultades, descuidado de cuerpo y salvaje de alma, como no tardaron en apreciar los compañeros de colegio más pequeños que él, porque, cuando sentía el impulso de la crueldad, les pegaba con gran astucia y arte. El mismo espíritu le indujo más de una vez a torturar a Maisie, pero la muchacha protestó.
—Ya lo pasamos bastante mal —dijo—. Lo que tenemos que hacer es buscar algo para distraernos y olvidar otras cosas.
La pistola fue el resultado final de su búsqueda. Solo podían utilizarla en el borde más fangoso de la playa, lejos de las casetas de baño y de las cabezas de los muelles, al pie de las verdes lomas de Fort Keeling. La marea bajaba casi dos millas en aquella costa, y los multicolores bancos de cieno, acariciados por el sol, despedían un olor lamentable a algas podridas. Caía la tarde cuando Dick y Maisie llegaron al terreno propicio, con Amomma trotando pacientemente tras ellos.
—¡Hum! —dijo Maisie, olfateando la brisa—. ¿Qué será lo que hace que el mar huela así? No me gusta.
—A ti no te gusta nada que no esté hecho para ti —replicó Dick sin rodeos—. Dame los cartuchos y probaré yo el primer disparo. ¿Hasta dónde se alcanza con uno de estos revólveres?
—¡Oh!, media milla —contestó Maisie enseguida—. Por lo menos, meten un ruido terrible. Ten cuidado con los cartuchos, no me hacen gracia esas puntas que salen del borde. Ten cuidado, Dick.
—No te preocupes. Sé cómo cargarlo. Tiraré contra el rompeolas. —Disparó, y Amomma huyó volando. El proyectil hizo saltar un chorrillo de lodo a la derecha de los pilones revestidos de algas—. Tiro alto y a la derecha. Ahora prueba tú, Maisie. Pero cuidado, ¿eh? Tiene la carga completa.
Maisie cogió la pistola y caminó con delicadeza hasta el borde del barrizal, apretando la mano contra la culata del arma, con el ojo izquierdo y la boca torcidos en una mueca. Se sentó Dick sobre la hierba, riéndose. Amomma regresaba con mucha cautela. Estaba acostumbrada a curiosas experiencias durante sus paseos y, al tropezar con la olvidada caja de cartuchos, hizo investigaciones olfatorias. Maisie disparó, pero no pudo ver adónde fue a parar la bala.
—Me parece que ha dado contra el poste —dijo, haciendo visera con la mano y mirando hacia el desierto mar.
—Ha ido a parar a la boya de campana de Marazion —respondió Dick ahogando la risa—. Si disparas bajo y a la izquierda, acaso des donde quieres. ¡Oh, mira, Amomma se está comiendo los cartuchos!
Maisie se volvió, revólver en mano, a tiempo de ver a Amomma escapando de las piedras que Dick le tiraba. Nada hay sagrado para una cabra. Bien alimentada y adorada de su ama, Amomma naturalmente tenía que haberse tragado dos cartuchos cargados. Maisie corrió a cerciorarse de que Dick no se había equivocado en el recuento.
—Sí, se ha comido dos.
—¡Qué animal más tonto! Ahora le explotarán en la tripa y reventará, y se lo merece… ¡Oh, Dick! ¿Te he matado?
Los revólveres son objetos demasiado delicados para que manos inexpertas jueguen con ellos. No podría Maisie explicar cómo ocurrió, pero un velo de humo acre la separó de Dick, y comprendió que la pistola se había disparado sola contra su rostro. Le oyó hacer ruidos con la boca y cayó de rodillas junto a él, exclamando:
—Dick, no estas herido, ¿verdad? Lo he hecho sin querer…
—Claro que sí —contestó Dick, reapareciendo entre el humo y limpiándose el carrillo—. Pero casi me has dejado ciego. La pólvora pica como un demonio.
Una mancha visible de plomo sobre una piedra indicaba adónde había ido a parar la bala. Maisie comenzó a sollozar.
—Déjate de quejidos —dijo Dick mientras se ponía de pie y se sacudía—. No me ha pasado nada.
—No, pero podía haberte matado —protestó Maisie, con las comisuras de los labios caídas—. ¿Qué habría hecho yo entonces?
—Habrías ido a casa a contárselo a la señora Jennett —respondió Dick, haciendo una mueca al pensarlo; pero enseguida, ablandándose, añadió—: No te preocupes. Además, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que volver para merendar. Déjame el revólver un poco.
Maisie hubiese llorado a poco que la alentasen a hacerlo, pero la indiferencia de Dick, a pesar de que le temblaba la mano cuando agarró el revólver, la contuvo. Se tendió en la playa, respirando nerviosa, mientras Dick bombardeaba metódicamente el rompeolas.
—Lo toqué al fin —exclamó al ver que un rizo de algas saltaba de la madera.
—Déjame probar a mí —exigió Maisie—. Ya se me ha pasado el susto.
Dispararon por turnos hasta que el herrumbroso revólver casi se deshizo en trozos, y Amomma, la paria —porque podía estallar en cualquier momento—, ramoneaba a distancia sin comprender por qué le arrojaban piedras. Encontraron después un trozo de leño que flotaba sobre una charca dominada por la pendiente de Fort Keeling al mar, y se sentaron juntos ante este nuevo blanco.
—En las siguientes vacaciones —dijo Dick cuando el revólver, ya del todo inútil, reculó violentamente al disparar— compraremos otra pistola de percusión central, que tenga más alcance.
—Para mí no habrá más vacaciones —contestó Maisie—. Me voy de aquí.
—¿Adónde?
—No sé. Mis abogados han escrito a la señora Jennett y tienen que educarme no sé dónde; en Francia, puede ser; pero me alegraré de marcharme.
—Yo, no. Ni pizca. Supongo que a mí me dejarán aquí. Pero vamos a ver, Maisie: ¿es verdad eso de que te vas? Entonces estas vacaciones serán las últimas que te vea; y yo me voy al colegio la semana que viene. Quisiera que…
La sangre joven enrojeció sus mejillas. Maisie estaba arrancando manojillos de hierba y arrojándolos, cuesta abajo, a una amapola de mar que mecía su amarilla corola en los ilimitados bancos de barro junto al lechoso mar que se extendía más allá.
—Quisiera —dijo ella tras una pausa—, quisiera poder verte alguna vez. ¿Tú también?
—Entonces mejor hubiera sido haber disparado… contra el rompeolas.
Maisie lo miró un momento con los ojos muy abiertos. ¡Y este era el muchacho que, tan solo diez días antes, había adornado los cuernos de Amomma con el papel rizado de un jamón y la había lanzado por los caminos públicos, como un barbudo hazmerreír! Después, bajó los ojos; este no era aquel chico.
—No seas estúpido —dijo ella con tono de reproche, y con instinto veloz atacó el problema secundario—: ¡Egoísta! Imagínate lo que habría sentido si te hubiese matado! Bastante triste estoy ya.
—¿Por qué? ¿Porque te marchas de casa de la señora Jennett?
—No.
—¿De mi lado, entonces?
Por unos largos instantes, no hubo respuesta. Dick no se atrevía a mirarla. Comprendía, sin darse cuenta, lo que habían sido para él los últimos cuatro años, y ello tanto más agudamente cuanto que no acertaba a expresar sus sentimientos con palabras.
—No sé —admitió ella al final—. Me figuro que sí.
—Maisie, escucha. Yo no es que me lo figure…
—Vámonos a casa —dijo Maisie débilmente. Pero Dick no se sentía inclinado a la retirada.
—No sé decir las cosas —reconoció—, y te pido perdón por haberte hecho rabiar con Amomma el otro día. Pero ahora todo es distinto, Maisie, ¿no lo comprendes? Y podías haberme dicho que te ibas en vez de dejar que yo lo averiguase.
—No lo has averiguado tú. Te lo he dicho yo. ¡Oh, Dick! ¿De qué sirve ponerse triste?
—De nada; pero hemos estado juntos años y años…
—No creo que te importase mucho nunca.
—No, no me importabas; pero ahora sí…, ahora me importas muchísimo, Maisie —balbuceó—. Maisie, dime que a ti también te importo yo, anda.
—Sí, me importas mucho; pero de nada sirve.
—¿Por qué?
—Porque me marcho.
—Sí, pero si antes de marcharte me prometes… Solo dímelo…, ¿quieres?
No se cruzaban muchas palabras cariñosas en casa de Dick ni en el colegio; tenía que encontrarlas instintivamente. Dick asió la manita ennegrecida por los gases escapados del revólver.
—Lo prometo —contestó ella con solemnidad—. Pero si tú me importas, no hay necesidad de prometer nada.
—¿Y te importo?
Por primera vez en los últimos minutos sus ojos se encontraron y hablaron en nombre de quienes no sabían aún expresarse.
—¡Oh, Dick, eso no! ¡Por favor, no! Cuando solo me decías «buenos días», muy bien; pero ahora… ¡es todo muy diferente!
Amomma los miraba a lo lejos. Había visto discutir con frecuencia a sus amos, pero nunca los había visto intercambiar besos. La gualda amapola marina tenía más experiencia y cabeceaba en señal de aprobación. Considerado como beso, este fue un fracaso; pero comoquiera que se trataba del primero que uno y otro daban, aparte de los exigidos por la costumbre, les abrió nuevos horizontes, todos maravillosos, de manera que se sintieron transportados muy por encima de todos los mundos, en especial de aquellos en que la merienda es algo necesario, y ambos permanecieron sentados sin decir ni una palabra.
—Ya no puedes olvidarlo —declaró Dick al final. En su mejilla llevaba algo que escocía más que la pólvora.
—No lo hubiese olvidado de todos modos —respondió Maisie.
Y al mirarlo comprendió que ambos habían cambiado y que no eran ya los camaradas de una hora antes, sino que uno y otro se habían transformado en una maravilla y en un misterio incomprensible. El sol comenzaba a ponerse y un viento nocturno barría los recodos de la orilla.
—Vamos a llegar tardísimo para el té —dijo Maisie—. Vámonos.
—Vamos a gastar antes los cartuchos que nos quedan —repuso Dick.
Y la ayudó a bajar la cuesta desde el fuerte hasta el mar, una bajada que ella podía hacer sola a toda velocidad. Con igual gravedad, Maisie aceptó la no muy limpia mano. Dick se inclinó con torpeza; Maisie retiró la mano y el muchacho se sonrojó.
—Es muy bonita —dijo.
—¡Bah! —exclamó Maisie con una risita de vanidad satisfecha.
Permaneció junto a Dick mientras este cargaba el revólver por última vez y disparaba al mar, con una vaga y recóndita ilusión de que, cual improvisado campeón, estaba protegiendo a Maisie de todos los peligros del mundo. Un charco, al otro lado del barrizal, atrapaba los postreros rayos de sol y los convertía en un fulgurante disco rojo. Su luz retuvo por un instante la atención de Dick y, al elevar el revólver, le dominó una renovada sensación de algo milagroso, puesto que se encontraba junto a Maisie y esta había prometido quererle por un indefinido espacio de tiempo, hasta que… Una ráfaga del creciente viento le tapó los ojos con los largos cabellos de su compañera, mientras esta, en pie, con una mano sobre el hombro de Dick, llamaba «animalucho» a Amomma; y por un momento le pareció estar en la oscuridad, una oscuridad que era como un pinchazo. La bala se alejó silbando hacia el desierto mar.
—He perdido la puntería —se lamentó él con un movimiento de cabeza—. No hay más cartuchos. Tendremos que volver corriendo a casa.
Pero no corrieron. Fueron muy despacio, cogidos del brazo, indiferentes a que la olvidada Amomma, con los cartuchos en la barriga, reventase o trotase a su lado; porque habían entrado en posesión de una opulenta herencia y disponían ya de ella con toda la sabiduría de sus largos años.
—Yo voy a ser… —comenzó Dick bravamente, pero se retuvo—. No sé qué seré. Me suspenden siempre…, pero hago unas caricaturas estupendas de los profesores. ¡Ja! ¡Ja!
—Entonces tienes que ser artista —dijo Maisie—. Siempre te burlas de que yo quiera dibujar; y te sentará bien.
—Nunca me volveré a burlar de nada de lo que hagas —prometió él—. Seré pintor y me haré famoso.
—Los artistas no ganan dinero, ¿verdad?
—Yo tengo ciento veinte libras al año, mías propias. Mis tutores me dicen que me las darán cuando sea mayor. Con eso tendré bastante para empezar.
—Yo soy muy rica —dijo Maisie—. Tengo trescientas libras al año. En cuanto cumpla veintiún años… Por eso la señora Jennett es más amable conmigo. Pero, aun así, desearía tener alguien que fuese mío…, un padre o una madre.
—Eres mía —afirmó Dick— por siempre jamás.
—Sí, el uno del otro, para siempre. ¡Qué bien!
Le apretó el brazo.
La protectora oscuridad los ocultaba mutuamente, y alentado, porque solo veía el perfil de la mejilla de Maisie, con las largas pestañas que velaban sus ojos grises, Dick, al llegar a la puerta de la casa, se desembarazó de las palabras que llevaba dos horas dudando sobre si pronunciar:
—Y yo… te quiero, Maisie —dijo en un cuchicheo que a él le pareció resonar por el mundo entero…, el mundo que él marcharía a conquistar mañana o al día siguiente.
Cuando llegaron, hubieron de escuchar airadas palabras, primero por su vergonzosa falta de puntualidad y, después, por haber estado a punto de matarse con un arma prohibida.
—Estaba jugando con ella y se disparó sola —dijo Dick, al no poder ocultar la mejilla salpicada de manchitas de pólvora—; pero, si cree usted que me va a pegar, se equivoca. No va usted a tocarme nunca más. Siéntese y deme el té. No puede dejarnos sin merendar.
La señora Jennett abrió la boca con asombro y se puso lívida. Maisie no dijo nada, pero alentaba a Dick con la mirada, y este se condujo atrozmente todo el resto de aquella tarde. La señora Jennett profetizó un juicio inmediato de la providencia y un descenso a los abismos infernales más tarde, pero Dick se encontraba en el paraíso y no le hizo caso. Solo cuando se fue a acostar, la señora Jennett restableció su autoridad. Había dado él las buenas noches a Maisie con los ojos muy bajos y a cierta distancia.
—Si no eres un caballero, podías procurar portarte como tal —soltó la señora Jennett, airada—. Otra vez habrás regañado con Maisie.
Esto era porque había omitido el beso acostumbrado al darse las buenas noches. Maisie, pálida hasta los labios, adelantó la mejilla con perfecto aire de indiferencia y recibió un torpe beso de Dick, que salió del cuarto, rojo como un pavo. Esa noche tuvo un sueño disparatado: había conquistado el mundo entero y se lo llevó a Maisie en una caja de cartuchos; pero ella le asestó un puntapié y, en vez de darle las gracias, le gritó:
—¿Dónde está el collar que me prometiste para Amomma? ¡Qué egoísta eres!
Capítulo II
Sonaron los clarines. Lanzas en ristre
fuimos a Kandahar, formados de dos en dos,
a caballo, a caballo, formados por parejas,
tararí, tararí, tararí,
hasta llegar a Kandahar, siempre de dos en dos.
BALADAS DEL CUARTEL
—No me enfado con el público británico, pero quisiera que unos millares de ciudadanos estuviesen desperdigados entre estos peñascales. No tendrían entonces tanta prisa por leer los periódicos de la mañana. ¿Puedes imaginarte al típico cabeza de familia —Amante de la justicia, Constante lector, Paterfamilias2 y toda esa gente— cociéndose sobre estos arenales hirvientes?
—Con un velo azul sobre la cabeza y la ropa hecha jirones. ¿Hay alguien aquí que tenga una aguja? Me he agenciado un pedazo de tela de un saco de azúcar.
—Te presto una aguja capotera a cambio de cuarenta centímetros cuadrados de tela, entonces. Las dos rodillas de mi pantalón se clarean de modo alarmante.
—¿Por qué no me pides seis hectáreas, ya puestos a pedir? Pero préstame la aguja y veré lo que puedo hacer con el material disponible. No creo que haya bastante para proteger mi regio cuerpo contra las rachas de viento. ¿Qué haces con ese interminable cuaderno de bocetos tuyos, Dick?
—Estudio de nuestro corresponsal especial reparando su guardarropa —contestó Dick con gravedad, mientras el otro se quitaba un par de maltrechos calzones de montar y comenzaba a insertar un cuadrado del burdo material sobre la abertura más amplia y evidente. Gruñó con desconsuelo cuando se hizo cargo de la enorme extensión del espacio vacío.
—¡Un saco de azúcar! ¡Eh, piloto! ¡Préstame todas las velas de esa lancha ballenera!
Una cabeza coronada por un fez surgió de entre las velas de popa, se partió en dos mitades por una hilera de blancos dientes y se zambulló de nuevo. El hombre de los calzones destrozados, cubierto solo por una amplia chaqueta tableada y una camisa de franela gris, continuó cosiendo con dedos torpes, mientras Dick se reía al contemplar su dibujo.
Una veintena de lanchas parecían acurrucarse junto a un banco de arena salpicado de soldados ingleses de media docena de regimientos, bañándose o remendando sus ropas. Un montón de rodillos para los botes, cajones de intendencia, sacos de azúcar y harina, cajas de municiones de fusil, mostraban el lugar en donde una de las balleneras se vio forzada a descargar precipitadamente; un carpintero de regimiento renegaba en voz alta mientras trataba de tapar, sin tener suficiente provisión de estaño, las abiertas junturas de la propia lancha, requemadas por el sol.
—Primero salta el condenado timón —decía dirigiéndose al mundo en general—; luego se va el mástil al diablo, y después, maldita sea, cuando ya no podía haber otra cosa, se abre el casco como una flor de loto en China.
—Justo igual que hicieron mis calzones, amigo, aunque no sé quién fue —repuso el improvisado sastre sin mirar siquiera—. Dick, ¿cuándo volveré a ver una sastrería decente?
No recibió respuesta, excepto el incesante y colérico murmullo del Nilo al precipitarse alrededor de una curva con murallas de basalto y deshacerse en espuma tras saltar sobre una rocosa y saliente arista un kilómetro más arriba. Parecía que el peso del pardusco río fuese a empujar a los hombres blancos y obligarles a marcharse a su país. El indescriptible olor a barro del Nilo que empapaba la atmósfera indicaba que la corriente de las aguas disminuía y que las millas siguientes no serían fáciles de cruzar para las balleneras. El desierto llegaba casi hasta las mismas orillas, donde, entre las lomas grises, rojizas y negruzcas, había acampado un destacamento de camellos. Nadie se atrevía a alejarse de las lentas lanchas ni un solo día; no se había tenido que combatir durante varias semanas, pero el Nilo no les había dado reposo. Una caída de aguas sucedía a otra, una roca a otra, un grupito de islas a otro, hasta que la gente de filas había perdido toda noción de dirección y casi de tiempo. Se trasladaban a alguna parte, no sabían por qué, para hacer algo, no sabían qué. Ante ellos fluía el Nilo; al otro extremo del río se hallaba un tal Gordon, en lucha a vida o muerte, en una ciudad llamada Jartum. Varias columnas de tropas británicas avanzaban por el desierto, o por uno de los varios desiertos; otras fuerzas marchaban siguiendo el curso del río, y aun otras esperaban a embarcar; tropas bisoñas de refuerzo aguardaban en Asiut y Asuán; circulaban embustes y rumores por toda la extensión de aquella inhóspita región, desde Suakin a la Sexta Catarata, y los hombres suponían, en términos generales, que alguna mente dirigía el plan de conjunto de todos esos movimientos. La tarea especial de aquella columna fluvial era mantener a flote en el río las balleneras; evitar el pisoteo de las cosechas de los aldeanos cuando las cuadrillas emboscadas obstaculizan el paso de las lanchas con cuerdas; comer y dormir lo máximo que pudiesen y, sobre todo, avanzar sin retrasos, a pesar del espumoso y turbulento Nilo.
Con los soldados, sudaban y trabajaban los corresponsales de periódicos, que sabían del asunto poco más que sus compañeros. Pero era imprescindible que por encima de todo, a la hora del desayuno, Inglaterra pudiese distraerse, emocionarse o interesarse, tanto si Gordon vivía como si no, aunque medio ejército británico se deshiciese en añicos entre las arenas. La campaña del Sudán fue pintoresca y se prestaba a pintarla en vívidos cuadros verbales. De vez en cuando, un corresponsal especial se las componía para hacerse matar —lo que resultaba buena propaganda para el periódico que lo empleara— y con frecuencia la índole de la lucha, casi cuerpo a cuerpo, permitía milagrosas escapadas, que valía la pena telegrafiar a la metrópoli a dieciocho peniques por palabra. Había allí numerosos corresponsales con diversos cuerpos y columnas: desde los veteranos que fueron pisando los talones a las tropas de caballería que ocuparon El Cairo el año 82, cuando Arabi Pasha se nombró rey, y que habían presenciado el desastroso principio de la campaña alrededor de Suakin, cuando apuñalaban a los centinelas por la noche y la maleza estaba plagada de lanzas, hasta los jovenzuelos contratados por telégrafo para sustituir a los que murieron o quedaron imposibilitados para las tareas del reportaje de guerra.
Entre los veteranos, que conocían todos los misterios y complicaciones de las confusas combinaciones postales y el valor del penco más penco que se ofrecía a la venta en El Cairo o en Alejandría, que sabían despertar la amabilidad de un empleado de telégrafos y aplacar la ira del más susceptible y reciente oficial del estado mayor cuando no había más remedio para la prensa que quebrantar los reglamentos, figuraba el hombre de la camisa de franela y cara cetrina: Torpenhow. En esta campaña representaba a la agencia de prensa Centro-Meridional, al igual que lo había representado en la guerra de Egipto y en otras partes. A la agencia no le importaban gran cosa los comentarios estratégicos ni cosas parecidas. Tenía un público populachero y lo que pedía eran reportajes pintorescos y abundantes en detalles; porque causa más placer en Inglaterra el hecho de que un soldado se insubordine y rompa el cuadro de formación para socorrer a un camarada que saber que veinte generales trabajan como negros y se quedan calvos atendiendo los detalles materiales del transporte y de la intendencia.
Había encontrado un día en Suakin a un joven, sentado sobre el borde de un reducto recién abandonado, haciendo un boceto de un grupo de cadáveres destrozados por una granada y hacinados sobre la arenosa llanura.
—¿Para quién trabaja? —preguntó Torpenhow.
El saludo inicial del corresponsal es el mismo que el del viajante de comercio.
—Mi mano solamente —contestó el joven sin levantar la cabeza—. ¿Tiene usted tabaco?
Torpenhow aguardó a la terminación del boceto y, después de mirarlo, preguntó de nuevo:
—¿Qué hace usted aquí?
—Nada. Había jaleo y aquí me vine. Creo que mi obligación es cuidar de la pintura de las planchas, o puede que tenga a mi cargo el condensador de uno de los barcos cisterna. Francamente, no me acuerdo.
—Veo que tiene usted la cara más dura que este reducto —dijo Torpenhow riéndose, y miró con la vista al hombre que acababa de conocer—. ¿Siempre dibuja usted así?
El joven sacó más bocetos de su álbum.
—«Riña en un barco chino cargado de cerdos» —dijo con aire sentencioso mientras mostraba uno tras otro sus dibujos—, «Un marinero pega una puñalada al segundo de a bordo», «Junco embarrancado cerca de Hakodate», «Un marinero somalí recibe azotes», «Estallido de una granada de estrellas sobre el campamento de Berbera», «Persecución de un barco negrero en la bahía de Tajurrash3», «Soldado degollado por guerrilleros sudaneses a la luz de la luna, en las afueras de Suakin».
—¡Hum…! —dijo Torpenhow—. A mí no me da mucho por lo macabro, pero hay gustos para todo. ¿Y no tiene trabajo?
—No. Me divierto sin más.
Torpenhow echó una ojeada a la penosa desolación de aquel lugar.
—Su procedimiento de pasarlo bien es original. ¿Tiene usted dinero?
—Lo bastante para ir tirando. Pero, vamos a ver, ¿es que quiere usted encargarme algo de guerra?
—Yo no. Pero mi agencia quizá sí. No dibuja mal, y parece que la cuestión de remuneración pecuniaria no le importa mucho. ¿No es así?
—Por el momento, no me importa. Me interesa más la oportunidad.
—Tiene usted razón en querer aprovechar la primera oportunidad que se le presente.
Cabalgó velozmente por la puerta de los dos buques de guerra, hizo trepidar la pasarela que conduce a la ciudad y telegrafió a su agencia:
«Tengo dibujante bueno y barato. ¿Puedo contratarlo? Podría enviar reportajes ilustrados».
El hombre del reducto siguió sentado columpiando las piernas sobre el borde y murmurando:
—Ya sabía yo que la oportunidad vendría tarde o temprano. Pero, si salgo vivo de esta, juro que tendrán que pagarlo.
Esa misma noche, Torpenhow pudo anunciar a su nuevo amigo que la agencia de prensa Centro-Meridional estaba dispuesta a cogerle a prueba, pagándole los gastos de tres meses.
—Y entre paréntesis, ¿cómo se llama usted? —preguntó Torpenhow.
—Heldar. ¿Me dan libertad completa?
—Le han cogido a usted a prueba. En usted está justificar la elección. Más vale que no se aparte de mí. Yo voy hacia el interior con una de las columnas y procuraré ayudarle. Deme algunos de los dibujos hechos aquí y los enviaré.
Y en su interior se decía: «Esta es una de las mejores gangas que ha podido encontrar la agencia, y yo no era mala ganga».
Ocurrió, pues, que después de una transacción de índole equina y ciertas gestiones políticas y financieras, Dick ingresó en la Nueva y Honorable Cofradía de Corresponsales de Guerra, que poseen el inalienable derecho de trabajar lo máximo posible y de percibir por su labor todo lo que plazca a la providencia y a los propietarios de periódicos y agencias. A esto se agrega más tarde, si el cofrade es digno de serlo, el don de un lenguaje persuasivo, al que no se resisten ni hombre ni mujer cuando se ventila una comida o una cama, el buen ojo de un tratante en caballerías, la habilidad de una cocinera, la robustez de un buey, la digestión de un avestruz y una ilimitada adaptabilidad a cualesquiera circunstancias. Pero son muchos los que mueren antes de alcanzar esa jerarquía, y los grandes maestros del oficio, cuando regresan a Inglaterra, se visten de etiqueta en su mayoría, quedando así oculta su gloria ante la multitud.
Dick siguió a Torpenhow adonde la fantasía de este decidió ir y, conjuntamente, se las compusieron para hacer algunos trabajos que casi les dejaban satisfechos a ellos mismos. No era, en efecto, una vida cómoda, y bajo su influencia los dos fueron intimando estrechamente, ya que ambos tenían que comer del mismo plato, compartir la misma cantimplora de agua y, lazo más estrecho que ningún otro, su correo salía al mismo tiempo. Fue Dick el que logró embriagar a un empleado de telégrafos en una cabaña de palmas más allá de la Segunda Catarata y, mientras el buen hombre dormía la borrachera sobre el suelo, se apoderó de cierta información exclusiva, adquirida penosamente y enviada con aire confiado por el corresponsal de una agencia competidora; copió fielmente su texto y llevó el fruto de su trabajo a Torpenhow, que opinó que tanto en amor como en la correspondencia de guerra todo está permitido, y redactó un excelente artículo descriptivo, utilizando el exceso de palabrería de su rival. Fue Torpenhow quien…; pero el relato de sus aventuras, tanto juntos como separados, desde Filae a las incultas regiones de Herawi y Muella, llenaría varios volúmenes. Una vez estuvieron formando el cuadro, expuestos a que la excitada soldadesca les pegase un tiro; juntos lucharon con camellos de carga en los fríos albores de la madrugada; habían cabalgado en silencio, bajo el cegador sol, sobre los incansables caballos del país; juntos habían chapoteado en los pantanos del Nilo cuando la ballenera en que tenían su camarote optó por chocar contra una roca oculta y convertir en astillas la mitad de las planchas de su casco.
Ahora se hallaban sentados sobre un banco de arena mientras las balleneras iban trayendo al resto de la columna.
—No se puede negar —decía Torpenhow mientras daba las últimas puntadas a su indumentaria, descuidada durante tanto tiempo—: la cosa no va mal.
—¿EI qué? ¿El remiendo o la campaña? —dijo Dick—. Ninguna de las dos me parece gran cosa.
—Tú quieres que el Eurylas pase a la Tercera Catarata, ¿verdad?, y que los cañones de ochenta y una toneladas puedan emplazarse en Jakdul. En cuanto a mí, me quedo satisfecho con mis pantalones de montar. —Y giró para exhibirse como un payaso.
—Preciosos. En especial el rótulo del saco, G. B. T. (Ganado Bovino en Tránsito). Ese saco es indio.
—Son mis iniciales: Gilbert Belling Torpenhow. Justo por eso robé la tela. ¿Qué demonios hace por allí el destacamento de camelleros?
Torpenhow colocó su mano a modo de visera y miró al fondo del arenal, salpicado de matorrales.
Sonó un clarín estridente, y los soldados cercanos se apresuraron a coger sus armas y pertrechos.
—«Soldados pisanos sorprendidos cuando se bañaban» —observó Dick con calma—. ¿Te acuerdas de ese cuadro? Es de Miguel Ángel; todos los principiantes lo copian. La maleza está plagada de enemigos.
El destacamento de camelleros, en la orilla, gritó a la infantería para que fuese con ellos y las roncas voces que ascendían del río mostraban que el resto de la columna estaba enterado de lo que ocurría y se apresuraba a intervenir. Con la rapidez con que el viento riza las aguas tranquilas, los cerros sembrados de rocas y las colinas revestidas de maleza se vieron perturbados en plena actividad, llenos de hombres armados. Afortunadamente, se les ocurrió a estos mantenerse a distancia durante algún tiempo, vociferando y gesticulando con alegría. Incluso uno soltó una larga alocución. Los camelleros no dispararon. Estaban más que contentos de conseguir unos minutos de respiro para formar el cuadro lo mejor posible. Los hombres que se hallaban sobre el banco arenoso corrieron a su lado, y las lanchas, conforme avanzaban hasta el alcance de la voz, fueron dirigidas hacia la orilla más próxima y vaciadas de todo, exceptuando los heridos y unos cuantos hombres para guardarlas. El orador árabe cesó de hablar y sus amigos aullaron.
—Gente del Mahdi —dijo Torpenhow, abriéndose paso a codazos entre las apreturas del cuadro—; pero ¡cuántos miles hay! Las tribus de estos parajes no están contra nosotros, lo sé.
—Será que el Mahdi ha tomado otra ciudad —respondió Dick— y mandado contra nosotros a estos demonios para que nos aburramos. Déjame los prismáticos.
—La vanguardia debería habernos avisado —dijo un oficial joven—. Hemos caído en una emboscada. ¿Por qué no hacen fuego los camelleros? ¡A ver! ¡Vosotros! ¡Deprisa!
La orden no era necesaria. Los soldados se apretujaron sin aliento contra los flancos del cuadro, pues harto sabían que quien quedase aislado tenía excelentes posibilidades de morir de manera muy poco agradable. Los cañoncitos de ciento cincuenta libras del destacamento en camello, agrupados en una esquina del cuadro, iniciaron la zarabanda, mientras la tropa comenzó a moverse lentamente hacia la derecha para tomar la cumbre de un altozano vecino. Todos conocían esta manera de pelear a la defensiva y por ello ninguno sentía la curiosidad de lo desconocido. Siempre era igual: la formación, apretada, asfixiante; el olor a polvo y cuero, el ataque vesánico, fulminante, del enemigo contra el flanco más débil, unos minutos de bestial lucha cuerpo a cuerpo y luego el silencio del desierto, solo roto por los aullidos de los que huían, perseguidos en vano por un puñado de jinetes. Todo les traía sin cuidado.
Los cañones cantaban a intervalos y el cuadro se movía penosamente hacia delante, acompañado de las protestas de los camellos. Vino entonces el ataque de tres mil hombres, a quienes el estudio no había hecho comprender que no se debe atacar en formación cerrada contra una tropa equipada con armas de fuego modernas. Unos francotiradores aislados pregonaron su aproximación. Venían a la cabeza algunos jinetes, pero el grueso de sus fuerzas estaba compuesto por una densa turba de hombres desnudos, locos de rabia, armados de lanzas y espadas. El instinto del desierto del guerrero habitual pareció decirles que el flanco derecho era el más débil, y allí se volcó su furia, tras evitar el choque frontal.
Según pasaban ante los cañoncitos, se abrieron en densas filas graciosas veredas. El fuego de fusil, retenido hasta el momento oportuno, los segó luego en apretados centenares. Ninguna tropa civilizada podría haber pasado a través del horror infernal que pretendió detenerlos. Los vivos daban grandes saltos para evitar que los agonizantes pudieran agarrarlos de las piernas; los heridos continuaban avanzando vacilantes hasta, al fin, caer. El torrente humano, negro como el agua viscosa que se desliza en los cauces de un batín, cayó de lleno sobre el flanco derecho. Desapareció la línea de tropas polvorientas y hasta el cielo azul del desierto en una nube de humo y polvo. Las piedras del suelo caldeado, los agostados matorrales, adquirieron de pronto un sorprendente interés para aquellos hombres, que ora se retiraban, ora contraatacaban con igual determinación angustiada, midiendo su éxito por la mayor o menor proximidad a aquellos humildes puntos de referencia antes no vistos. La lucha en nada recordaba a una acción ordenada y estratégica. Nadie sabía dentro del cuadro por cuántos lados atacaba el enemigo. Quizá por los cuatro…
Ellos no tenían más interés inmediato que luchar contra los que tenían enfrente, clavar la bayoneta en la espalda de los que pasaban por encima de ellos y, ya moribundos, hacer caer a sus matadores y sujetarlos con un postrer esfuerzo hasta que la culata de un fusil, manejada adecuadamente por un compañero, vengaba al caído. Aguardó Dick, con Torpenhow y el médico joven, hasta que la tensión se hizo insoportable. No había que pensar en atender a los heridos mientras no fuera rechazado el flanco más débil de la formación. En aquel momento, el alud humano chocó contra el flanco. Se oyó el repetido y suave rumor de las lanzas al hundirse en la carne. Treinta o cuarenta hombres, capitaneados por un jinete, lograron romper las filas y se abrieron paso por entre ellas aullando y matando. El flanco herido se encogió sobre sí mismo, envolviendo a los atacantes. Los otros tres mandaron refuerzos. Los heridos, que sabían las pocas horas de vida que les quedaban, se agarraban tenaces a las piernas de los atacantes, haciéndoles caer o apoderándose con postrer esfuerzo de un fusil abandonado, y disparaban a ciegas hacia el revuelto combate del centro. Alguien partió el salacot de Dick de un tajo tremendo, y este disparó su revólver a quemarropa sobre una cara negra y cubierta de espumarajos, que enseguida se convirtió en algo que para nada recordaba a una faz humana. Torpenhow había caído debajo de un árabe a quien había puesto una zancadilla al pasar, y se estaba revolcando con él, buscándole los ojos con afán y energía para sacárselos. El medico daba estocadas al azar con una larga bayoneta. Un soldado sin casco disparó repetidamente su fusil por encima del hombro de Dick; la pólvora le mordió la mejilla. Dick se dirigió a Torpenhow instintivamente.
El digno representante de la agencia de prensa Centro-Meridional había podido liberarse de su enemigo y en aquel momento se levantó con más prisa que elegancia, limpiándose el dedo pulgar en el pantalón. El árabe, con ambas manos en los ojos, se alzó aullando y, cogiendo luego su lanza, se arrojó contra Torpenhow, que, sin aliento y bajo la protección del revólver de Dick, le vio venir hacia él. Dick disparó dos veces y el aullador negro se desplomó como si se hubiera roto. Quedó tirado en el suelo, mirando al cielo con un solo ojo. Se redobló el nutrido fuego de fusil, pero ya comenzaban a oírse gritos de victoria. El ataque había fracasado y el enemigo huía. Si en el corazón del cuadro todo era desorden, fuera de sus líneas el campo se asemejaba a una inmensa carnicería. Se abrió Dick camino por entre los soldados enloquecidos. El enemigo se retiraba. Pocos, muy pocos, eran los que huían mientras la caballería daba cuenta de los rezagados.
Más allá de las hileras de muertos, una ensangrentada y amplia lancha árabe, descartada en la fuga, yacía sobre unos tronquitos de arbusto y, más allá aún, se divisaban las ilimitadas y oscuras llanuras del desierto. El sol hería el acero y lo convertía en un fulgurante disco rojo. Alguien detrás de él decía:
—¡Ah! ¡Déjame, animal!
Dick elevó su revólver y señaló hacia el desierto. Su mirada quedó retenida por el lejano fulgor rojo, y el clamor que le rodeaba pareció apagarse y reducirse a un distante murmullo, como el susurro del mar en calma. El revólver, y la luz roja…, y la voz de alguien que trataba de asustar a algo, exactamente lo mismo que le había ocurrido alguna vez antes, probablemente en una existencia anterior. Dick espero a ver qué sucedía después. Algo pareció estallar dentro de su cabeza y, por un instante, quedó sumido en la oscuridad, una oscuridad mordiente. Disparó al azar, y la bala se alejó por el desierto mientras él refunfuñaba:
—He perdido la puntería. Ya no hay más cartuchos. Tendremos que regresar.
Se llevó la mano a la cabeza y la retiró cubierta de sangre.
—Te han dado un tajo muy decente —dijo Torpenhow—. Además, me has salvado la vida. Gracias. ¡Ponte en pie! No puedes ponerte malo aquí.
Dick se había dejado caer rígidamente sobre el hombro de Torpenhow y murmuraba algo acerca de apuntar bajo y a la izquierda. Después se desplomó sobre la arena y se calló. Torpenhow le arrastró hasta un médico y se sentó para redactar el relato de lo que decidió llamar «Una sangrienta batalla en la que nuestras tropas han brillado», etc.
Toda aquella noche, cuando las tropas acamparon cerca de las lanchas, una figura negruzca bailó a la intensa luz de la luna sobre la duna, gritando que Jartum, el maldito, estaba muerto…, estaba muerto…, estaba muerto…; que dos vapores se hallaban prisioneros de las rocas, cerca de la ciudad, y que de sus tripulaciones no quedaba ni un alma, y que ¡Jartum estaba muerto…, estaba muerto…, estaba muerto…!
Pero Torpenhow no hacía caso. Vigilaba a Dick, que pedía sin descanso al Nilo su Maisie…, ¡y Maisie otra vez!
—He aquí un fenómeno —observó Torpenhow, arreglando la manta—. Un hombre, al parecer humano, que menciona el nombre de una sola mujer. Y cuidado que yo he visto casos de delirio… Dick, toma esto: te refrescará.
—Gracias, Maisie —contestó Dick.