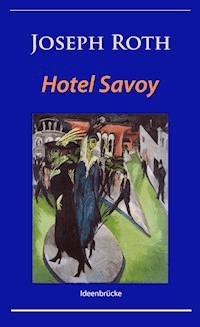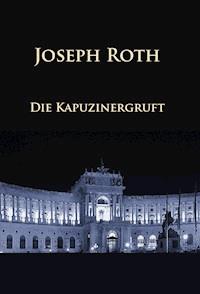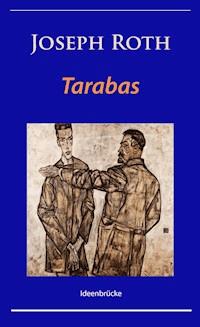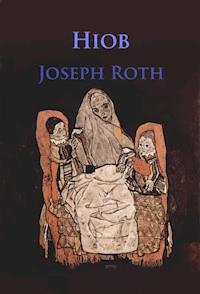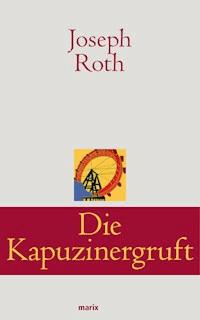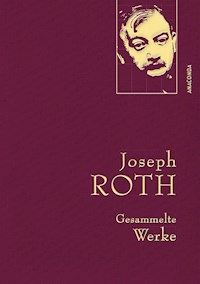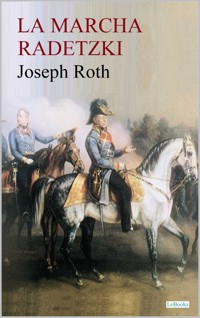
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Joseph Roth (1894 - 1939) fue un periodista y novelista nacido en Brody, una ciudad que hoy pertenece a Ucrania. Roth es conocido principalmente por su obra maestra: "La Marcha de Radetzky", publicada en 1932. Para muchos críticos literarios, "La Marcha de Radetzky" es una de las mejores novelas históricas del siglo XX. Abordando el Imperio Habsburgo en los últimos estertores de su grandeza y en la inestabilidad de su política, el texto se inspira parcialmente en la infancia de Joseph Roth en la periferia del imperio y en una "Austria" casi abstracta. Sin caer nunca en el sentimentalismo, "La Marcha de Radetzky" habla de las complejidades de la familia y la amistad, así como de cierta nostalgia por una era perdida. La atmósfera del Imperio austrohúngaro rara vez ha sido retratada de manera tan convincente y cautivadora. No sin razón, "La Marcha de Radetzky" forma parte de la famosa colección "1001 libros que debes leer antes de morir".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ᤍ
Joseph Roth
LA MARCHA RADETZKY
Título original:
“Radetzkymarsch”
Primera edición
Sumario
PRESENTACIÓN
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
TERCERA PARTE
EPÍLOGO
PRESENTACIÓN
Sobre el autor
JOSEPH ROTH. Nació en 1894 en una pequeña ciudad de Galitzia situada en la frontera oriental del Imperio Habsburgo. De 1916 a 1918 sirvió en el ejército austro-húngaro, un periodo de su vida rodeado de incertidumbre, durante el cual más tarde declaró haber pasado algunos meses capturado por los rusos. Posteriormente trabajó como periodista en Viena, Berlín y Frankfurt, cubriendo distintos acontecimientos en Europa. En 1933 abandonó Alemania y vivió principalmente en París y el sur de Francia. Fue una de las principales figuras de la oposición intelectual en el exilio frente a los Nazis. A pesar de todo vivió como un refugiado; a menudo incapaz de encontrar a nadie que publicara sus libros y acosado por la pobreza, la soledad y la desesperación, murió como consecuencia de su alcoholismo en 1939.
Joseph Roth escribió trece novelas, así como muchos relatos y ensayos. Atormentado por no haber llegado a conocer nunca a su padre, que había enloquecido antes de su nacimiento y muerto en Rusia en 1910, exploró frecuentemente las relaciones entre padre e hijo en sus obras. Este tema se entrelaza con las experiencias de la guerra y el antisemitismo: Fuga sin fin (1927) es la historia de un desilusionado oficial que vuelve a su hogar, y Job (1930) es el conmovedor retrato de un judío errante moderno. La marcha Radetzky (1932), una destacable crónica de la decadencia del Imperio Austro-húngaro, fue continuada en una secuela, La Cripta de los Capuchinos (1938), que continua la historia hasta llegar al Anschluss, la anexión de Austria por la Alemania de Hitler. Roth es reconocido en la actualidad, junto con Thomas Mann, Proust y Joyce, como uno de los grandes escritores de la literatura moderna.
Sobre La marcha Radetzky
A través del ejemplo de la familia Trotta, vinculada al emperador Francisco José de manera casi legendaria, Joseph Roth describe la decadencia austrohúngara y las condiciones sociales de su país, en el siglo xviii. La novela narra la historia de tres generaciones: el fundador de la dinastía salva la vida al joven emperador durante la batalla de Solferino, su hijo se convierte en fiel servidor y funcionario del monarca y el nieto hará carrera en el ejército, abrumado por el peso de su apellido
La marcha Radetzky es una de las mejores novelas históricas europeas del siglo XX y la obra literaria más extraordinaria del prolífico periodista y novelista Joseph Roth. El texto, que evoca un ambiente específico —las provincias del imperio de los Habsburgo durante sus últimos años de grandeza ceremonial e inestabilidad política— se inspira en parte de la niñez del autor en la periferia del imperio y en sus recuerdos del orgullo supranacional por una idea casi abstracta de «Austria».
La marcha de Strauss, prototipo austríaco, se repite como un leitmotiv a lo largo de la narración, simbolizando la tradición, el orden y la pertenencia; cualidades que se van perdiendo gradualmente cuando la infraestructura del imperio empieza a desmoronarse.
Cuando el teniente Trotta salva la vida del emperador en la batalla de Solferino, se convierte en el «Héroe de Solferino». Ni él ni las generaciones siguientes son capaces de estar a la altura de las expectativas que genera su leyenda. Su nieto, Carl Joseph, es un soldado corriente, que se siente muy cómodo en las tierras fronterizas de Galitzia, donde las definiciones provincianas de nacionalidad e identidad parecen irrelevantes.
La muerte de Carl Joseph en el frente no representa tanto una tragedia personal como el final de una época. La novela estudia emotivamente las complejidades de la familia y la amistad, traduciendo un sentimiento de nostalgia por un tiempo perdido en una narración histórica carente de sentimentalismo. Pocas veces, el ambiente de la Austria imperial ha sido evocado de forma tan convincente y cuidadosa.
PRIMERA PARTE
Capítulo I
Los Trotta no eran de antiguo linaje. El fundador de la dinastía había obtenido el título de noble después de la batalla de Solferino. Era esloveno. Fue nombrado señor de Sipolje, ya que así se llamaba, el lugar de donde era oriundo. El destino le había escogido para una hazaña especial. Pero él procuró que los tiempos venideros se olvidaran de su persona.
En la batalla de Solferino se hallaba como teniente de infantería al mando de una sección. El combate se prolongaba desde hacía media hora. Trotta veía, a tres pasos frente a él, las blancas espaldas de sus soldados. La primera fila de la sección estaba rodilla en tierra; la segunda, a pie firme detrás. Todos estaban contentos y seguros de la victoria. Habían comido bien y se les había repartido aguardiente, en honor y a cuenta del emperador, quien desde el día anterior se hallaba en el frente. De vez en cuando se producía una baja en las filas. Trotta ocupaba rápidamente el vacío producido y disparaba con los fusiles abandonados de los muertos y los heridos. Daba órdenes para cerrar más las filas y cubrir los huecos u ordenaba que se desplegaran y observaba con ojo avizor el horizonte prestando atención al menor ruido. En medio de las descargas de la fusilería, su oído, muy sensible, distinguía las voces de mando, claras y escuetas, del capitán. Con su mirada penetrante atravesaba la niebla gris azulada de las líneas enemigas. Nunca tiraba sin apuntar, y todos sus disparos daban en el blanco. La tropa advertía las acciones y la mirada del teniente, oían sus órdenes y se sentían seguros.
El enemigo dejó de disparar. A todo lo largo del frente corrió la voz de «¡Alto el fuego!». Todavía se oía algún chasquido de los cerrojos o un disparo tardío y solitario. Había claros ya en la niebla gris azulada entre los frentes. De repente se encontraron sumidos en el calor del mediodía, que les llegaba de un sol plateado, cubierto por nubes de tormenta. En aquel momento apareció el emperador entre el teniente y las espaldas de los soldados. Le acompañaban dos oficiales del estado mayor. El emperador se disponía a mirar con los prismáticos que le ofrecía uno de sus acompañantes. Trotta sabía bien lo que ello significaba: aun en el supuesto de que el enemigo se batiera en retirada, la retaguardia estaría, con toda seguridad, haciendo frente a los austríacos y quien la observase con unos prismáticos constituía un blanco sobre el que valía la pena hacer puntería. Y se trataba del joven emperador. A Trotta el corazón le dio un vuelco.
Su cuerpo se estremeció, agitado por un escalofrío, ante el temor de que se produjera aquella catástrofe impensable, tremenda, que le aniquilaría, y también al regimiento, al ejército, al Estado, al mundo entero. Le temblaban las rodillas. Y el inveterado resentimiento de los oficiales subalternos en el frente respecto a los peces gordos del estado mayor, que no tienen ni idea de la dura realidad, obligaría al teniente a realizar aquella acción que iba a marcar su nombre, con sello indeleble, en los anales del regimiento. Agarró con ambas manos al emperador por los hombros para que se agachara, pero lo hizo con demasiada fuerza. El emperador cayó al suelo al instante. Los acompañantes se precipitaron sobre él. En aquel momento una bala atravesó el hombro izquierdo del teniente; la bala dirigida al corazón del emperador. Al levantarse éste, el teniente cayó desplomado. En todo el frente despertaba ahora el traqueteo confuso y desordenado de los fusiles bruscamente sacados de su sopor. Los oficiales del estado mayor solicitaban impacientes al emperador que se pusiera a cubierto, pero éste, consciente de su deber como emperador, se inclinó sobre el teniente, que yacía desvanecido en tierra, y le preguntó cómo se llamaba. Llegaron corriendo un médico del regimiento, un suboficial de sanidad y dos soldados con una camilla; avanzaban inclinados, escondiendo la cabeza. Los oficiales del estado mayor ordenaron el cuerpo a tierra al emperador y se tendieron ellos después. «¡Aquí está el teniente!», gritó el emperador al médico del regimiento que llegaba jadeando. El fuego cedía ya. Y mientras el alférez se ponía al frente de la sección y con voz clara anunciaba «¡Ahora tomo yo el mando!», se levantaron el emperador Francisco José y sus acompañantes, el personal de sanidad colocó con cuidado al teniente sobre la camilla, y todos se retiraron en dirección al puesto de mando del regimiento; allí, en una tienda blanca como la nieve, estaba el puesto de socorro más próximo.
La clavícula izquierda de Trotta estaba destrozada. El proyectil, que había quedado clavado por debajo de la paletilla izquierda, fue extraído en presencia del jefe supremo de los ejércitos, produciendo rugidos salvajes en el herido, que ya había vuelto en sí, a causa del dolor. A las cuatro semanas, Trotta estaba curado. Al regresar a su guarnición en el sur de Hungría tenía el grado de capitán, la más alta condecoración, la orden de María Teresa, y el título de nobleza. De ahora en adelante iba a llamarse Joseph Trotta von Sipolje.
Trotta tenía la sensación de que había cambiado su propia vida por otra nueva, extraña, como recién fabricada. Cada noche después de acostarse y cada mañana al levantarse se repetía a sí mismo sus nuevos rango y dignidad; se miraba al espejo para convencerse de que su rostro seguía siendo el mismo de antes. Diríase que el capitán Trotta, ahora ennoblecido, no conseguía situarse entre las confianzas no siempre oportunas que se tomaban sus compañeros, para intentar superar la distancia que el destino había puesto repentinamente entre ellos y él, y sus propios y vanos esfuerzos por tratar a los demás con la llaneza de costumbre. Sentíase como condenado de por vida a avanzar sobre un suelo resbaladizo metido en unas botas que no eran las suyas, perseguido por el secreteo de los demás y siempre recibido con recelo. Su abuelo había sido un aldeano con poca tierra, y su padre, suboficial de cuentas y más tarde gendarme en los territorios fronterizos del sur del reino.
Desde que había perdido un ojo en un enfrentamiento con contrabandistas bosnios vivía como inválido del ejército y guardián del parque del palacio de Laxenburg, daba de comer a los cisnes, recortaba los setos, en primavera protegía los codesos de los ladrones, más tarde los saúcos, y en las noches tibias ahuyentaba a los enamorados, que no tenían dónde ir, de los oscuros y acogedores bancos. El grado de simple teniente de infantería parecía natural y adecuado para el hijo de un suboficial. Pero el capitán, ennoblecido y condecorado, que se movía en la aureola extraña y casi misteriosa de la gracia imperial como en una nube dorada, se sentía ahora separado repentinamente de su propio padre, y el debido respeto y la estimación del joven hacia su progenitor parecían exigir una actitud distinta y una nueva forma en las relaciones entre padre e hijo. Hacía cinco años que el capitán no veía a su padre. Ahora bien, cada dos semanas, cuando el capitán entraba de guardia por el riguroso e inalterable turno, escribía una carta a su padre, sentado en el cuerpo de guardia, a la luz escasa y vacilante de la vela de servicio, después de visitar los puestos, comprobar los relevos e inscribir en la columna de observaciones un enérgico y escueto «Sin novedad», que de entrada ya negaba incluso la mínima posibilidad de que pudieran producirse tales «novedades». Las cartas resultaban tan parecidas entre sí como los pases y los partes de oficio, escritas en papel con fibra de madera, en octavo, con el encabezamiento «Querido padre:» a la izquierda, a cuatro centímetros de distancia del margen superior y a dos del lateral. Empezaban con una breve nota acerca del buen estado de salud del remitente, continuaban expresando el deseo de que no fuera distinto el estado de salud del destinatario y terminaba, después de punto y aparte, en el extremo inferior derecho y en directa oposición con el encabezamiento, con aquella frase caligrafiada de: «Con el debido respeto, fidelidad y agradecimiento, vuestro hijo Joseph Trotta, teniente». Pero ¿qué iba a suceder ahora?, especialmente dado que, a causa del ascenso, ya no estaba incluido en el turno inalterable de las guardias; ¿cómo iba a poder alterar las normas de las cartas, normas válidas para toda una vida de soldado?, ¿cómo iba a intercalar entre las frases, dictadas por las normas tradicionales, comunicaciones extraordinarias sobre esas circunstancias extraordinarias que él mismo no acababa de comprender? Aquella noche tranquila, cuando por primera vez después de su curación el capitán Trotta se sentó a la mesa, destrozada por las muescas y los cortes que los soldados habían hecho para matar el tedio, se dio cuenta de que sus esfuerzos por cumplir con el deber filial de la correspondencia no irían nunca más allá del «Querido padre:». Puso en el tintero la pluma inútil, despabiló la vela, como si esperase hallar inspiración en su luz sosegada, y se perdió lentamente en los recuerdos de la niñez, del pueblo, de su madre y de la academia militar. Observaba las sombras gigantescas que los pequeños objetos proyectaban sobre las blancas paredes desnudas, la línea brillante ligeramente curva del sable colgado de un gancho, junto a la puerta, y el oscuro tahalí metido en la guarnición. Escuchaba con atención la lluvia incesante que caía fuera y su tamborileo sobre el alféizar de la ventana recubierto de hojalata. Finalmente se puso en pie decidido a visitar a su padre a la semana siguiente, después de la audiencia de gracias con el emperador, ya concedida, a la que debería ir a los pocos días.
La audiencia con el emperador se celebró una semana después. Duró apenas diez minutos; diez minutos bajo la benevolencia imperial y en el curso de los cuales había que responder, en posición de firmes, a unas diez o doce preguntas, leídas de las actas, con un «¡Sí, majestad!» suave y decidido como una descarga de mosquetón. Inmediatamente después de la audiencia, Trotta fue en un coche de punto a visitar a su padre en Laxenburg. Encontró al viejo en la cocina de su alojamiento de servicio, en mangas de camisa, sentado a la mesa de madera desbastada, sin manteles, cubierta únicamente con un pañuelo azul marino con doblete rojo, frente a una gran taza de café humeante y aromático. El nudoso bastón de madera de guindo, colgado del borde de la mesa, oscilaba lentamente. Una bolsa arrugada de cuero, repleta de tabaco, se abría junto a la larga pipa de barro blanco, tostado, amarillento. Su color hacía juego con el enorme mostacho blanco del padre. El capitán Joseph Trotta von Sipolje surgía en la intimidad de esta casa, marcada por la estrechez y la sobriedad propias de un funcionario, como un dios militar: el barboquejo reluciente, charolado el casco brillante como un sol negro, botas de un lustre flamígero como un espejo, resplandecientes las espuelas, con dos tiras de botones dorados, que casi despedían chispas, en el uniforme, bendecido por el poder sobrenatural de la Orden de María Teresa.
Así se hallaba el hijo ante el padre, el cual se irguió lentamente, como si quisiera compensar el resplandor del joven con la lentitud del saludo. El capitán Trotta besó la mano de su padre, y éste le estampó un beso en la frente y otro en la mejilla. El capitán se desabrochó parte de su gloria y tomó asiento.
— Te felicito — dijo el padre en un tono normal, en el rudo alemán de los eslavos del ejército.
Despedía las consonantes como una tormenta y cargaba el acento sobre las sílabas finales. Cinco años atrás había hablado con su hijo en esloveno, si bien el muchacho sólo comprendía cuatro palabras y no era capaz de pronunciar ni una sola en esta lengua.
Pero hoy al viejo le parecía que el uso de la lengua vernácula era una confianza que no podía tomarse frente al hijo, tan alejado de él por la mano del destino y del emperador. El hijo, por el contrario, esperaba que salieran de los labios del padre las primeras palabras en esloveno, como algo muy lejano e íntimo, como una tierra perdida.
— Te felicito, te felicito — repetía el gendarme con voz de trueno. En mi tiempo las cosas no iban así. En mi tiempo las pasábamos canutas con Radetzky.
«No hay nada que hacer, esto se acabó», pensó el capitán Trotta. Su padre estaba separado de él por un pesado monte de grados militares.
— ¿Queda todavía rakiya, padre? — preguntó para convencerse a sí mismo de que todavía quedaba algo común entre los dos.
Bebieron, brindaron, volvieron a beber, después de cada trago gemía el padre, se perdía en una tos inacabable, se ponía azulado, escupía, lentamente se sosegaba y empezaba a contar historias triviales de su época de soldado con el decidido propósito de restar importancia a los méritos y éxitos de su propio hijo. Finalmente, el capitán se levantó, besó la mano paterna, recibió los besos paternos en la frente y en la mejilla, se abrochó el sable, se puso el chacó y se fue, convencido de que era la última vez que veía a su padre en este mundo.
Y fue la última vez. El hijo escribió al padre las cartas de costumbre, sin que hubiera otra manifestación de las relaciones entre ambos. El capitán Trotta había cortado el largo lazo de unión con sus antepasados eslavos campesinos. Con él se iniciaba un nuevo linaje. Pasaron los años, unos tras otros, como simétricas ruedas de paz. Trotta se casó, en consonancia con su rango, con la sobrina de su coronel, mujer que ya no se hallaba en la flor de la edad, rica en bienes, hija de un jefe de distrito en el oeste de Bohemia, que engendró un varón; Trotta gozó de la justa armonía que le proporcionaba su sana existencia militar en la pequeña guarnición donde servía; cada mañana iba a caballo al campo de instrucción, por la tarde jugaba al ajedrez con el notario en el café. Se fue acostumbrando a su cargo, a su situación, a su dignidad y a su fama. Poseía unas dotes militares de tipo medio, de las que daba pruebas medianas en las maniobras anuales, era un buen esposo, desconfiado con las mujeres, no frecuentaba el juego, era hosco, pero justo en el servicio y enemigo acérrimo de cualquier mentira, de cualquier actitud poco varonil, de la posición cobarde de quien rehúye los compromisos, decididamente opuesto a la alabanza fácil y a toda especie de ambición. Era un hombre tan sencillo y de una actitud tan irreprochable como su propia hoja de servicios, y únicamente la ira, que a veces le dominaba, habría permitido apreciar, a quien conociera bien a los hombres, que también el alma del capitán Trotta estaba sumida en los abismos profundos donde duermen las tempestades y las voces desconocidas de los antepasados sin nombre.
El capitán Trotta no leía libros, y en el fondo sentía compasión por su hijo, que ya iba entrando en edad de habérselas con la tiza, la pizarra y el borrador, con el papel, la regla y las tablas de multiplicar, y al que ya esperaban los inevitables libros de lecturas. El capitán todavía estaba convencido de que su hijo sería también soldado. No era capaz de imaginar que, a partir de entonces, y hasta que se extinguiera su linaje, los Trotta pudieran ejercer una profesión distinta de la de soldado. Si hubiese tenido dos, tres, cuatro hijos, todos esos hijos habrían sido soldados, pero su mujer, de salud delicada, necesitaba atención médica y tratamientos, y una gestación habría sido peligrosa para ella. Esto era lo que pensaba entonces el capitán Trotta. Se hablaba de una nueva guerra y él siempre estaba preparado. Casi estaba seguro de que iba a morir en campaña. Consideraba, con recia ingenuidad, que la muerte en el frente era una consecuencia necesaria de la gloria militar. Hasta el día en que tuvo entre sus manos el primer manual de lecturas de su hijo. Éste acababa de cumplir cinco años y, gracias a la ambición de la madre, gozaba prematuramente de la mano de un profesor particular, de los sinsabores de la escuela.
El capitán tomó el libro con indolente curiosidad. Leyó los versos de la oración matutina; era la misma desde hacía muchos lustros, la recordaba bien. Leyó «Las cuatro estaciones», «El zorro y la liebre», «El rey de los animales». Miró en el índice y halló el título de un fragmento escogido que parecía afectarle a él mismo, ya que se titulaba «Francisco José I en la batalla de Solferino». Leerlo y tener que sentarse fue todo uno. «En la batalla de Solferino — así se iniciaba el pasaje — se encontró nuestro rey y emperador Francisco José I en grave peligro». Trotta salía personalmente en la historia. ¡Pero qué transformado! «El monarca — continuaba la narración — en el ardor de la lucha, había avanzado tanto hacia el frente que de repente se halló rodeado de jinetes enemigos. Y en tan apurada situación, un joven teniente corrió al galope en ayuda del emperador, montado en un sudoroso alazán y blandiendo el sable. ¡Ah! ¡La de golpes que asestó sobre las cabezas y los pescuezos del enemigo!». Y seguía: «Una lanza atravesó el pecho del joven héroe, pero la mayor parte de los enemigos ya habían sido puestos fuera de combate. Empuñando la daga, el joven e impávido monarca pudo hacer frente fácilmente a los ataques, cada vez más débiles, del enemigo. En aquella ocasión cayó prisionera toda la caballería enemiga. Al joven teniente, cuyo nombre era Joseph, señor de Trotta, le fue concedida la más alta condecoración que nuestra patria otorga a sus héroes: la Orden de María Teresa». El capitán Trotta se retiró con el libro de lecturas en la mano al vergel que había detrás de la casa, donde su mujer solía ocuparse en pequeñas labores en las tardes templadas, y le preguntó, pálidos los labios y con voz muy débil, si conocía aquella infame narración. Ella, sonriendo, le dijo que sí.
— ¡Es una pura mentira! — exclamó el capitán y tiró el libro sobre la tierra húmeda.
— Está escrito para niños — le indicó dulcemente la mujer.
El capitán le dio la espalda. Lo sacudía la cólera como la tempestad azota un minúsculo arbusto. Se marchó deprisa hacia la casa, el corazón le latía aceleradamente. Era la hora de la partida de ajedrez. Tomó el sable de la percha, se abrochó de un tirón el cinturón y salió a grandes pasos, violentos, de la casa. Quien lo viera pensaría que iba decidido a liquidar a un montón de enemigos. En el café jugó dos partidas sin decir palabra, con cuatro arrugas profundas en la frente pálida y estrecha bajo el pelo duro y corto. Después de un gesto desabrido hizo caer con la mano las piezas, que chocaron entre sí, y dijo a su compañero de juego:
— ¡Necesito que me dé usted un consejo! — Siguió un silencio— Se han burlado de mí — empezó a hablar y miró al frente, a los cristales relucientes de los lentes del notario y se dio cuenta, al cabo de un rato, de que le faltaban las palabras.
Pensó que hubiera debido llevar el libro de lecturas. Con ese odioso objeto entre manos le habría resultado mucho más fácil explicarse.
— ¿Pero de qué burla está usted hablando? — le preguntó el notario.
— Yo jamás he servido en caballería. — El capitán Trotta pensó que era la mejor manera de empezar; si bien se daba cuenta de que, de esa forma no iban a comprenderle — Y ahora se salen esos sinvergüenzas que redactan los libros de lecturas con que yo iba montado en un alazán, en un sudoroso alazán, eso escriben, y que me lancé al galope para salvar al monarca; sí, eso es lo que dicen.
El notario se hizo cargo del caso. También él conocía la historia por los libros de sus hijos.
— ¡Pero usted exagera, señor capitán! — le dijo — Piense que está escrito para niños.
Trotta le miró con sorpresa. En ese preciso momento tuvo la sensación de que todo el mundo se había confabulado contra él: los redactores de los libros de lecturas, el notario, su mujer, su hijo, el profesor que le daba clases.
— Todos los hechos históricos — decía el notario se redactan de forma especial para los libros de lecturas en la escuela. Y en mi opinión está bien así. Los niños necesitan ejemplos que puedan comprender y que se les queden grabados. La verdad exacta, ya la sabrán más adelante.
— ¡La cuenta, por favor! — exclamó indignado el capitán y se puso de pie.
Se marchó al cuartel, donde sorprendió al oficial de guardia, el teniente Amerling, con una señorita en las oficinas del suboficial de cuentas. Pasó control de los centinelas personalmente, hizo llamar al sargento primero y mandó al suboficial de guardia que se presentara para dar el parte, le ordenó que formara la compañía y que hicieran ejercicios con mosquetón en el patio del cuartel. Todos obedecieron confusos y amedrentados. En cada sección faltaban unos cuantos soldados que no aparecían por ninguna parte. El capitán Trotta ordenó que se leyeran los nombres de los ausentes.
— Y mañana figurarán en el parte — le dijo al teniente.
Jadeando, los hombres hacían la instrucción con el mosquetón. Se oía el chasquido de los cerrojos, volaba el correaje, las manos ardientes pegaban palmadas sobre los fríos cañones metálicos y culatas inmensas daban con un golpe seco en el suelo blando.
— ¡Carguen! — mandó el capitán.
Y temblaba el aire con el estallido de las salvas.
— ¡Que durante media hora practiquen el presenten armas! — mandaba el capitán.
Y a los diez minutos daba una contraorden:
— ¡Que se arrodillen para la oración!
Escuchaba tranquilo el sordo choque de las rodillas duras sobre la tierra, la grava y la arena. Todavía era el capitán, señor de la compañía. Esos escritorzuelos sabrán cómo las gasta un capitán.
Aquel día no fue al casino, ni siquiera comió; se echó a dormir. Durmió con un sueño profundo, sin soñar. A la mañana siguiente, al dar el parte, comunicó con breves y sonoras palabras sus quejas al coronel. Éstas fueron transmitidas por el conducto oficial. Empezaba así el martirio del capitán Joseph Trotta, señor de Sipolje, el Caballero de la Verdad. Transcurrieron muchas semanas hasta llegar la respuesta del Ministerio de Guerra, en la que se indicaba que las quejas habían sido transmitidas al Ministerio de Educación. Y transcurrieron otras muchas semanas, hasta que un día llegó la respuesta del ministro. Ésta rezaba así:
Muy señor mío y de mi más digna consideración:
En respuesta a las quejas de Ud. en relación con la lectura número quince de los libros de lectura autorizados por este Ministerio según decreto del 21 de julio de 1864 para las escuelas nacionales austríacas, libros redactados y publicados por los profesores Weidner y Srdeny, se permite el señor ministro de Educación advertir a Ud., con el máximo respeto, que las lecturas de carácter histórico, en especial las que atañen a la persona del emperador Francisco José, así como también a otros miembros de la familia imperial, deben redactarse, por decreto del 21 de marzo de 1840, de forma adecuada a la capacidad de comprensión de los alumnos y en consonancia con los mejores procedimientos pedagógicos. La lectura número quince en cuestión fue sometida al control personal del propio señor ministro de Educación, y éste le dio el pláceme para su uso en las escuelas. La enseñanza, en sus más altos representantes y no menos en los más modestos, está interesada en presentar a los alumnos del reino los hechos heroicos de nuestros guerreros en forma acorde con el carácter infantil, la fantasía y los sentimientos patrióticos de las nuevas generaciones, sin atentar nunca a la verdad de los hechos descritos, pero utilizando un lenguaje familiar que incite la fantasía y los sentimientos patrióticos. En atención a estas y parecidas consideraciones, el que suscribe ruega a Ud., con el máximo respeto, que se digne retirar sus quejas.
El escrito estaba firmado por el ministro de Educación. El coronel se lo pasó a Trotta aconsejándole paternalmente que olvidara el asunto.
Trotta cogió el escrito y no dijo nada. Una semana más tarde solicitaba por el conducto oficial que le fuera concedida audiencia con el emperador. Y a las tres semanas se hallaba en palacio por la mañana, frente a frente del jefe supremo de los ejércitos.
— Vea usted, querido Trotta — dijo el emperador — este asunto es muy desagradable. Pero, en fin, ninguno de los dos sale malparado. Olvídelo.
— Majestad — replicó el capitán — es una mentira.
— Tantas mentiras se cuentan… — corroboró el emperador.
— Es que no puedo — dijo en un sofoco el capitán. El emperador se le acercó. El monarca era apenas algo más alto que Trotta. Se miraron a los ojos.
— Mis ministros — empezó a hablar Francisco José— tienen que saber lo que se traen entre manos. Yo he de confiar en ellos. ¿Me comprende usted, querido capitán Trotta? — Y al cabo de un rato añadió — Lo arreglaremos. Ya verá usted.
Había terminado la audiencia. Su padre todavía vivía, pero Trotta no fue a Laxenburg. Volvió a su guarnición y solicitó la separación del servicio.
Se retiró con el grado de comandante. Pasó a residir en Bohemia, en la pequeña finca de su suegro. La gracia imperial no dejó de velar por él. Al cabo de unas semanas recibió la comunicación de que el emperador se había dignado conceder al hijo de su salvador una beca de estudios de cinco mil florines procedentes de su bolsillo particular. Se le anunciaba además la concesión del título de barón.
Joseph Trotta, barón de Sipolje, aceptó malhumorado los dones imperiales como si fueran una ofensa. La campaña contra los prusianos se hizo sin él y perdieron. Trotta estaba rencoroso. Ya empezaban a plateársele las sienes, su mirada perdía brillo, su paso se tornaba lento, pesada la mano, hablaba menos que antes. A pesar de hallarse en sus mejores años, parecía como si envejeciera pronto. Expulsado del paraíso de la fe sencilla en el emperador y en la virtud, en la verdad y en el derecho, se hallaba encadenado ahora al silencio y la resignación, por más que se diera cuenta de que la astucia asegura la continuidad en este mundo, la fuerza de las leyes y la fama de los monarcas. Gracias a los deseos del emperador, expresados en alguna ocasión, desapareció la lectura número quince de los libros de lectura para las escuelas del reino.
El nombre de Trotta perduró únicamente en los anales secretos del regimiento. El comandante siguió viviendo, portador desconocido de una fama tempranamente apagada, como la sombra fugitiva que proyecta un objeto, escondido en secreto, sobre el claro mundo de la vida. En la finca de su suegro manejaba la regadera y la podadera y, como su propio padre en el parque del palacio de Laxenburg, ahora el barón recortaba los setos y segaba el césped y protegía en primavera los codesos y más tarde los saúcos de los ladrones, quitaba los maderos podridos de la cerca y los sustituía por otros, nuevos y recién desbastados, reparaba las herramientas y los aparejos, embridaba y ponía personalmente la silla al bayo, arreglaba las cerraduras mohosas de las puertas y portales, ponía soportes de madera, tallados con paciencia y cuidado, entre los goznes cansados que se hundían, pasaba días enteros en el monte, cazaba conejos, liebres, perdices, pernoctaba en las viviendas de los guardabosques, cuidaba las gallinas, los abonos y la cosecha, las frutas y los espaldares, los mozos y el cochero. Tacaño y desconfiado, hacía él mismo las compras, sacaba monedas, con sus dedos largos y afinados, de una bolsa mugrienta de cuero que volvía a esconder en el pecho. Se convirtió en un simple campesino esloveno.
A veces se sentía dominado por sus viejos arrebatos de ira que le agitaban como a un débil arbusto bajo una fuerte tempestad. Entonces golpeaba a los criados y los flancos de los caballos, daba violentos portazos que saltaban las cerraduras que antes había arreglado, amenazaba a los jornaleros con pasarlos a cuchillo, y al mediodía, a la hora de comer, apartaba el plato con gesto maligno, ayunaba y refunfuñaba. A su lado vivían, en aposentos separados, su mujer, débil y enfermiza, su hijo, a quien su padre sólo veía durante las comidas y cuyas notas examinaba dos veces al año sin jamás manifestar palabra alguna de alabanza o crítica sobre ellas, y su suegro, que consumía alegre su pensión, gustaba de las mozas, se pasaba semanas enteras en la ciudad y temía a su yerno. El buen barón Trotta se había convertido en un pobre y viejo campesino esloveno. Seguía escribiendo dos veces al mes, bien entrada la noche, a la luz vacilante de una vela, una carta a su padre, en una hoja en octavo, amarillenta, encabezada a cuatro centímetros con un «Querido padre:». Raras veces recibía respuesta.
Verdad es que a veces el barón pensaba en visitar a su padre. Hacía tiempo que tenía deseos de ver al gendarme, percibir otra vez aquella estrechez y sobriedad que le rodeaba, oler el tabaco y beber rakiya. Pero el hijo temía los gastos que ello suponía, como también los habría temido su padre, su abuelo y su bisabuelo. Ahora se sentía más cerca del inválido de Laxenburg que años atrás, cuando se sentaba en la cocina, encalada en azul, de la pequeña vivienda estatal y bebía rakiya. De sus propios antepasados nunca hablaba con su mujer. Comprendía que la hija de una antigua familia de funcionarios se sentiría incómodamente orgullosa frente a un gendarme esloveno. Por lo tanto, nunca invitó a su padre. Y un día claro de marzo marchaba el barón con paso firme sobre la tierra dura en dirección a la casa del administrador de la finca cuando un criado le entregó una carta de la administración del palacio de Laxenburg. El inválido había muerto. Había fallecido, sin dolor alguno, a la edad de ochenta y un años. El barón Trotta dijo únicamente:
— Vete a hablar con la señora baronesa. Que me haga la maleta, esta noche salgo para Viena.
Y siguió andando hasta la casa del administrador, preguntó por las simientes, habló del tiempo, ordenó encargar tres nuevos arados, que pasara también el veterinario el lunes y que la comadrona fuese aquel mismo día a ver a la moza que estaba encinta. Al despedirse dijo:
— Mi padre ha muerto. Estaré tres días en Viena. — Hizo un breve saludo con el dedo y se fue.
La maleta estaba a punto, engancharon los caballos al coche, había una hora de marcha hasta la estación. Se tomó rápidamente la sopa y comió la carne. Después dijo a su mujer:
— ¡No puedo más! Mi padre era un buen hombre. Tú nunca lo has visto.
¿Evocaba así su recuerdo? ¿Era una queja?
— ¡Tú te vienes conmigo! — dijo al hijo, que le miraba sorprendido.
Su mujer se levantó para preparar también las cosas del muchacho. Mientras se hallaba arriba, ocupada en hacer las maletas, Trotta dijo a su hijo:
— Ahora conocerás a tu abuelo.
El chico, temblando, bajó la mirada.
Cuando llegaron, el gendarme ya estaba amortajado. Yacía allí con su enorme mostacho hirsuto, sobre el catafalco en su habitación, en uniforme azul marino y tres medallas relucientes sobre el pecho, custodiado por ocho velones de un metro de largo y por dos camaradas también inválidos. En un rincón rezaba una ursulina, junto a la única ventana, con las cortinas tiradas. Los inválidos se pusieron firmes cuando entró Trotta. Vestía su uniforme de comandante con la Orden de María Teresa. Se arrodilló a los pies del muerto; su hijo lo imitó, inclinando su joven rostro ante la suela inmensa de las botas del cadáver. Por primera vez en la vida el barón Trotta sintió una punzada, aguda y delgada, cerca del corazón. Sus ojos no dejaron caer una lágrima. Musitó unos cuantos padrenuestros, seguramente por piadosa timidez, se puso en pie, se inclinó sobre el muerto, besó los grandes mostachos, saludó a los inválidos y dijo a su hijo:
— ¡Vamos! — Una vez afuera preguntó a su hijo — ¿Le has visto?
— Sí — respondió el muchacho.
— No era más que un suboficial — dijo el padre — En la batalla de Solferino salvé la vida al emperador y después nos dieron la baronía.
El muchacho no dijo nada.
Enterraron al inválido en la sección militar del pequeño cementerio de Laxenburg. Seis camaradas vestidos de uniforme azul marino llevaron el ataúd desde la capilla hasta la tumba. El comandante Trotta, en chacó y uniforme de gala, permaneció todo el tiempo con la mano sobre el hombro de su hijo. El muchacho sollozaba. La música tristona de la banda militar, la cantilena monótona y nostálgica de los clérigos, que volvía a sentirse cada vez que la música cesaba, el incienso que se elevaba lentamente, todo ello le causaba un dolor incomprensible, asfixiante. Y las salvas que disparaba media sección sobre la tumba los sacudieron con su implacable retumbar. Eran saludos militares disparados al alma del muerto que avanzaba en línea recta al cielo, desaparecido de este mundo para siempre jamás. Padre e hijo iniciaron el viaje de regreso, durante el cual el barón no dijo palabra. Pero cuando bajaron del tren y, detrás del jardín de la estación, subieron al coche que les esperaba, dijo el comandante:
— ¡No te olvides del abuelo!
El barón continuó el ritmo habitual de su labor cotidiana. Los años pasaron como ruedas apacibles, mudas, siempre iguales. No fue el gendarme el último cadáver que acompañara el barón a la tumba. Primero murió su suegro y, dos años más tarde, su mujer, rápida y modestamente y sin despedirse, después de una fuerte pulmonía. El barón envió a su hijo a un pensionado en Viena y dispuso que jamás pudiera ser militar profesional. Él siguió viviendo en la finca, solo en la casa grande, blanca, por la que únicamente se deslizaba el hálito de los difuntos; hablaba sólo con el guarda bosques, el administrador, el criado y el cochero. Sus arrebatos de ira eran cada vez más raros. Pero los criados y jornaleros sentían constantemente su puño campesino, y aquel silencio cargado de ira era como un duro yugo sobre el pescuezo de todos. Una calma espantosa le precedía como a una tempestad.
Dos veces al mes recibía unas cartas respetuosas de su hijo, y dos veces al mes respondía a ellas con cuatro frases cortas en unos papelitos, los márgenes que antes dejaba en las cartas y que ahora había recortado de las que quedaban. Una vez al año, el dieciocho de agosto, el día del cumpleaños del emperador, iba en uniforme a la guarnición más próxima. Dos veces al año, por las vacaciones de verano y de Navidad, su hijo le visitaba. El padre le entregaba, cada Navidad, tres florines, le hacía firmar un recibo y luego los volvía a guardar. Los florines iban a parar a un cofrecillo, en el baúl del viejo. Junto a los florines estaban dos diplomas con las notas que había obtenido el muchacho en la escuela. Daban testimonio de la constancia del hijo y de sus dotes mediocres, pero suficientes. Jamás regaló un juguete al muchacho, jamás le dio dinero para comprarse algo, nunca le dio un libro, a excepción de los que necesitaba para la escuela. Pero nada parecía faltarle al muchacho. Poseía unas dotes intelectuales sencillas, sobrias, honradas. Su escasa fantasía sólo le permitía desear que los años en la escuela pasaran cuanto antes.
Tenía dieciocho años cuando su padre le dijo por Navidad:
— Este año ya no te voy a dar más florines. Me firmas un recibo y te tomas nueve florines. Ten cuidado con las chicas. La mayoría están enfermas. — Se detuvo un instante y añadió — He decidido que seas abogado. Todavía faltan dos años. Y el servicio militar lo harás cuando termines.
El muchacho aceptó obediente los nueve florines y el deseo de su padre de que fuera abogado. Las raras veces que iba con mujeres, las escogía con gran cuidado. Cuando volvió a casa en verano todavía tenía seis florines. Pidió a su padre que le diera permiso para llevar un amigo.
— Está bien — dijo sorprendido el comandante.
El amigo llegó con poco equipaje, pero con una gran caja de pinturas que no agradó al barón.
— ¿Pinta? — preguntó el viejo.
— Pinta muy bien — dijo Franz, el hijo.
— ¡Que no vaya a mancharme la casa! ¡Qué pinte paisajes!
Y el huésped pintó en el jardín, pero no pintó paisajes. Hizo un retrato del barón Trotta de memoria. Durante las comidas observaba los rasgos de su anfitrión.
— ¿Por qué me mira tanto? — le preguntó el barón.
Los dos jóvenes se pusieron colorados, fija la mirada en los manteles. Pero el retrato llegó a su término y lo entregaron al barón, en un marco, el día de la despedida. Trotta lo contempló con circunspección, sonriente. Le dio la vuelta como si quisiera descubrir detalles en el reverso que no habían aparecido sobre la superficie pintada del cuadro; se acercó con el cuadro a la ventana, lo puso a cierta distancia, se miró al espejo, se comparó con el cuadro y finalmente dijo:
— ¿Dónde vamos a ponerlo? — Era su primera alegría desde hacía años — Préstale dinero a tu amigo si lo necesita — le dijo a Franz en voz baja — Que seáis buenos amigos.
Este retrato era y siguió siendo el único que jamás se hiciera del viejo Trotta. Más tarde lo pusieron en la habitación de su hijo, donde también ocupó la fantasía del nieto.
El comandante mantuvo buen humor durante unas semanas. Siempre cambiaba de sitio el cuadro, contemplaba con placer evidente su nariz de rasgos duros y salientes, la boca pálida y estrecha, los pómulos delgados que se levantaban como dos cerros frente a los ojos pequeños y negros, la frente breve y arrugada sobre la que se tendía el pelo recortado, hirsuto. Empezaba ahora a reconocer su propia cara y, a veces, sostenía mudos diálogos con ella. Surgían entonces en el comandante pensamientos desconocidos, recuerdos, sombras nostálgicas, inapresables, fugitivas. Necesitó poseer el retrato para darse cuenta de su vejez prematura y de su gran soledad; de la tela pintada se precipitaban sobre él la soledad y la vejez. «¿Fue siempre así?», se preguntaba. «¿Fue siempre así?».
Sin intención alguna iba una y otra vez al cementerio, a la tumba de su mujer, miraba el gris pedestal y la cruz blanca, la fecha del nacimiento y de la muerte; sentía que había muerto demasiado pronto y que ya no podía acordarse exactamente de ella. Se había olvidado, por ejemplo, de sus manos. «Licor ferruginoso de China», le vino a la memoria, una medicina que había tomado su mujer durante muchos años. ¿Y su cara? Con los ojos cerrados podía todavía contemplar su imagen, pero pronto desaparecía sumergida en una penumbra rojiza que la rodeaba. Era benévolo en la casa y en los campos, acariciaba a veces a un caballo, sonreía a las vacas, bebía con más frecuencia un vaso de aguardiente y un día escribió una breve carta a su hijo fuera de las fechas de costumbre. La gente se habituó a saludarle con una sonrisa. Llegó el verano y, con las vacaciones, el hijo y su amigo. El viejo se fue con los dos a la ciudad, entró en una fonda, se tomó dos tragos de sliwowitz y encargó una comida abundante para los jóvenes.
El hijo se hizo abogado, iba con frecuencia a ver a su padre, daba una vuelta por la finca; un día sintió deseos de convertirse en su administrador y abandonar la jurisprudencia. Así se lo confesó a su padre. El comandante le dijo:
— Ya es demasiado tarde. Jamás en la vida serás un buen campesino. Te convertirás en un buen funcionario y nada más.
Ya estaba decidido. Y el hijo ocupó un cargo político como funcionario, comisario de distrito en Silesia. El nombre de los Trotta había desaparecido de los libros de lecturas autorizados por el ministerio, pero no de las actas secretas de las autoridades supremas, y los cinco mil florines que le había otorgado la gracia imperial garantizaban al funcionario Trotta la observación constante y benévola, así como la ayuda, de las altas esferas desconocidas. Ascendió rápidamente. A los dos años de recibir el nombramiento de jefe de distrito murió el comandante. Su testamento fue una sorpresa. Estaba convencido, escribía, de que su hijo nunca sería un buen campesino y, como confiaba en que los Trotta, agradecidos al emperador por su constante benevolencia, alcanzarían a su servicio rango y dignidad, había decidido, en recuerdo de su propio padre, que Dios tenga en la gloria, que la finca que años atrás había heredado de su suegro, con todos los bienes muebles e inmuebles que contenía, pasara a ser propiedad del asilo de inválidos del ejército, y para ello sólo ponía una condición, a saber: que se le permitiera ser enterrado, con la mayor sencillez posible, en el cementerio donde reposaba su padre y, a ser posible, de no suponer demasiadas molestias, a su lado. Rogaba también que se prescindiera de toda pompa. El dinero en metálico que poseía, cinco mil florines y los intereses, depositados en la Banca Ephrussi de Viena, así como el dinero que se encontraba en la casa, plata y cobre y un anillo, un reloj y una cadena de la madre, que Dios tenga en la gloria, pasaban a manos del único hijo del testador, barón Franz de Trotta y Sipolje.
Una banda militar de Viena, una compañía de infantería, un representante de la Orden de María Teresa, un representante del regimiento de Hungría del Sur, al cual había pertenecido el mayor como modesto héroe, todos los inválidos que todavía podían avanzar por su pie, dos funcionarios de la cancillería de la corte y del gabinete, un oficial del gabinete militar y un suboficial con la Orden de María Teresa sobre un cojín con crespones negros: éste fue el duelo oficial. Franz, el hijo, iba de negro, delgado, solo. La banda tocó la misma marcha que en el funeral del abuelo. Las salvas disparadas fueron más fuertes y tuvieron un eco más sonoro.
El hijo no lloró. Nadie lloró por el muerto. Todo fue frío y solemne. No se pronunciaron palabras junto a la tumba. Al lado del suboficial de la gendarmería reposó el mayor barón de Trotta y Sipolje, Caballero de la Verdad. Se cubrió la tumba con una sencilla lápida militar en la que se grabaron, con letras pequeñas y negras, además de su nombre, rango y regimiento, su noble sobrenombre: «El héroe de Solferino». Poca cosa más quedó del muerto que esta piedra, una gloria olvidada, y su retrato. De la misma manera anda un campesino en primavera por los campos, y más tarde, en verano, la huella de sus pasos queda cubierta por la bendición del trigo, que ondea donde él sembrara. Aquella misma semana, el comisario superior imperial de distrito, Trotta von Sipolje, recibió una carta de su majestad en la que por dos veces se mencionaban «los inolvidables servicios» del finado que Dios tenga en su gloria.
Capítulo II
En toda la división no había mejor banda militar que la del regimiento de infantería número 10 de W, pequeña capital de distrito, en Moravia. Su director era uno de aquellos músicos militares austríacos que, gracias a su buena memoria y a una especial capacidad para crear nuevas variaciones a partir de viejas melodías, se hallaban en condiciones de componer cada mes una marcha militar. Estas marchas se parecían entre sí como soldados. La mayoría de ellas empezaban con un redoble de tambor, pasaban después al ritmo acelerado del toque de retreta, al sonido estrepitoso de los agradables platillos y acababan con el retumbar del trueno del bombo, ese alegre y breve temporal de la música militar. Lo que distinguía especialmente al músico mayor Nechwal frente a sus colegas era su gran tenacidad para crear nuevas composiciones y el rigor, entre alegre y enérgico, con que dirigía los ensayos. La mala costumbre de otros músicos mayores de dejar que el sargento dirigiera la primera marcha y no decidirse a tomar la batuta hasta haber llegado al segundo punto del programa era, en opinión de Nechwal, un síntoma evidente de la decadencia de la real e imperial monarquía austríaca. En cuanto la banda se había colocado en el semicírculo reglamentario, después de clavar los diminutos pies de los flexibles atriles en los hilillos de tierra que había entre los adoquines, ya estaba el músico mayor situado en el centro, frente a sus subordinados, con la batuta de ébano negro y puño de plata discretamente levantada. Todos los conciertos en la plaza — siempre bajo el balcón del señor jefe de distrito— se iniciaban con la marcha de Radetzky.
A pesar de que los músicos dominaban esta composición hasta la saciedad y no tenían necesidad de dirección alguna, Nechwal consideraba que era menester leer todas las notas en la partitura. Y, como si ensayara por primera vez la marcha de Radetzky, todos los domingos, con absoluta meticulosidad militar y musical, erguía la frente, la batuta y la mirada y dirigía las tres hacia el segmento del círculo en cuyo centro se hallaba, y que en su opinión precisaba especialmente de sus órdenes. Redoblaban los tambores, tocaban dulces las flautas y resonaba el estrépito de los agradables platillos. En los rostros de los espectadores se dibujaba una sonrisa entre soñadora y complacida; sentían el hormigueo de la sangre que ascendía por las piernas y, a pesar de estar firmes, creían hallarse ya en plena marcha. Los hombres maduros dejaban caer la cabeza y recordaban sus maniobras militares. Las mujeres ya entradas en años permanecían sentadas en los bancos del parque cercano, y sus sienes, ya enmarcadas por hebras grises, temblaban. Era verano.
Sí, ya era verano. Los viejos castaños situados delante de la casa del jefe de distrito sólo por la mañana y por la tarde agitaban sus copas verdes, oscuras, frondosas. Estaban quietos de día, despedían un hálito áspero y proyectaban sus sombras, frescas y anchas hasta mitad de la calle. El cielo estaba siempre azul. El canto de las alondras sobre la ciudad tranquila era incesante. Traqueteaba a veces un coche de punto por los adoquines, llevando un forastero desde la estación hasta el hotel. Se oía el trotar de los dos caballos que tiraban del coche en que paseaba el señor de Winternigg, por la calle mayor, de norte a sur, desde su palacio a sus inmensos cotos de caza. En su calesa, pequeño, viejo e insignificante, iba sentado el señor de Winternigg, un viejecillo amarillo envuelto en una manta amarilla, de rostro reseco y menudo. Como un último retazo del invierno pasaba por el verano, ahíto. Altas ruedas de gomas, elásticas y silenciosas, en cuyos delgados rayos charolados se reflejaba el sol, así avanzaba directamente desde la cama a su imperio rural. Las grandes selvas oscuras y los rubios guardabosques verdes le aguardaban ya. Los habitantes de la ciudad le saludaban. Él no respondía al saludo. Pasaba inmóvil por entre un mar de adioses. Su cochero negro se proyectaba hacia el cielo y, con su sombrero de copa, sobrepasaba casi los altos castaños; el látigo rozaba leve las espaldas morenas de los caballos, y de la boca cerrada del cochero salía, a intervalos regulares, un penetrante chasquido, más intenso que el trotar de los caballos, como un melódico escopetazo.
Ahora empezaban las vacaciones. El hijo del jefe de distrito, Carl Joseph von Trotta, de quince años de edad, alumno de la academia para cadetes de caballería de Mährisch-Weisskirchen, sentía que su ciudad natal era tierra veraniega; el hogar del verano, como el suyo propio. Por Navidad y Semana Santa siempre estaba invitado a la casa de su tío. Sólo iba a casa durante las vacaciones de verano. El día de su llegada era siempre un domingo. Se cumplía así la voluntad de su padre, el señor jefe de distrito, Franz barón de Trotta y Sipolje. Las vacaciones de verano, independientemente del día en que empezaran en la academia militar, tenían que iniciarse en casa, necesariamente, en domingo. Los domingos, el señor Trotta y Sipolje nunca estaba de servicio. Reservaba toda la mañana, de las nueve a las doce, para su hijo. Con gran puntualidad, a las nueve menos diez, un cuarto de hora después de la primera misa, el chico aparecía en uniforme de domingo ante la puerta de la casa de su padre. A las nueve menos cinco descendía Jacques, en librea gris, por las escaleras y decía:
— Señorito, su señor papá está llegando.
Carl Joseph daba un par de tirones a la chaquetilla, se ajustaba el correaje, la gorra en la mano y en posición de firme, según las ordenanzas. Llegaba el padre; el hijo pegaba un golpe de tacones que resonaba por el viejo caserón silencioso. El viejo abría la puerta y, con una breve indicación de mano, invitaba a pasar a su hijo. El muchacho hacía caso omiso de esta sugerencia. El padre entraba primero; Carl Joseph le seguía para detenerse en el umbral de la puerta.
— Ponte cómodo — le decía su padre al cabo de un rato.
Entonces, Carl Joseph se acercaba al gran sillón de terciopelo rojo y se sentaba frente a frente del jefe de distrito, con las rodillas rígidas, sosteniendo sobre ellas la gorra y los guantes blancos. Por entre las persianas bajadas se proyectaban sobre la alfombra granate débiles rayos de sol. Zumbaba una mosca, el reloj de péndulo daba las horas. En cuanto cesaba su eco, el padre preguntaba:
— ¿Qué tal está el señor comandante Marek?
— Se encuentra bien, papá.
— Y en geometría, ¿sigues sacando malas notas?
— Algo he mejorado, papá.
— ¿Has leído algunos libros?
— Sí, papá.
— ¿Y qué tal montas? Si vamos a ser sinceros, el año pasado no eras nada extraordinario…
— Pero este año… — empezó diciendo Carl Joseph, pero su padre le interrumpió inmediatamente.
El jefe de distrito extendió la mano delgada, que permanecía semiescondida debajo de los grandes puños de la camisa redondos, brillantes.
— Acabo de decir que no fue nada extraordinario, fue… — el jefe de distrito se detuvo un instante y añadió a continuación con voz apagada— una vergüenza.
Padre e hijo callaron. La palabra «vergüenza», aunque dicha en voz baja, todavía se oía en la estancia. Carl Joseph sabía que después de una dura crítica paterna había que permanecer callado un rato. Era necesario aceptar la sentencia en toda su trascendencia, estudiarla, recordarla bien y clavársela en el corazón y en el cerebro. Se oía el tic-tac del reloj, zumbaba la mosca.
— Este año he mejorado bastante — dijo entonces Carl Joseph con voz clara — Lo ha dicho incluso muchas veces el sargento primero. También he recibido una felicitación del señor teniente Koppel.
— Tengo que alegrarme, pues — observó con voz cavernosa el señor jefe de distrito.
Los puños chocaron con el borde de la mesa y se produjo un ruido seco.
— Sigue contando — dijo el barón y encendió un cigarrillo.
Era señal de que efectivamente ya podía ponerse cómodo: Carl Joseph colocó la gorra y los guantes sobre un pequeño pupitre, se puso en pie y empezó a contar todo lo que había pasado durante el año. El viejo le observaba complacido. De repente dijo:
— Pero ya estás hecho un buen mozo, hijo mío. Has cambiado hasta la voz. ¿Estás enamorado?
Carl Joseph se puso colorado. Le ardía la cara como un rojo farolillo, pero con buen ánimo hizo frente a su padre.
— Bueno, pues todavía no — dijo Carl Joseph.
— Nada, no te preocupes, sigue contando.
Carl Joseph tragó saliva, ya no estaba colorado; ahora tenía frío. Y fue contando, poco a poco, con muchas pausas. Al terminar, entregó a su padre la cuartilla con la lista de los libros leídos.
— Unas lecturas excelentes — dijo el jefe de distrito — A ver, cuéntame el argumento de Zriny.
Carl Joseph le contó el drama, acto tras acto. Después se sentó, cansado, pálido, con la boca seca. Miró el reloj a escondidas: todavía eran las diez y media. Faltaba aún una hora y media para terminar el examen. Y al viejo se le podía ocurrir hacer preguntas sobre la historia de la antigüedad o sobre la mitología germánica. El barón se paseaba, fumando por la habitación con la mano izquierda en la espalda. En la derecha se oía el crujido del puño almidonado. Los rayos de sol sobre la alfombra eran cada vez más brillantes y se acercaban a la ventana. Faltaba poco ya para el mediodía. Las campanas de la iglesia empezaron a tocar, resonaban en la habitación, como si repicaran detrás de las persianas. Hoy el viejo sólo hacía examen de literatura. Habló detalladamente de la importancia de Grillparzer y recomendó al hijo, como «lectura fácil», para las vacaciones, a Adalbert Stifter y Ferdinand von Saar. Pasó después a hablar de temas militares, las guardias, la segunda parte del reglamento, la composición de un cuerpo de ejército, la potencia bélica de un regimiento. De repente preguntó:
— ¿Qué significa subordinación?
— Subordinación es la obediencia ciega — recitaba Carl Joseph— que todo subordinado debe prestar a sus jefes y todo inferior…
— ¡Espera!… — interrumpió el padre y corrigió — así como todo inferior a su superior.
Y continuó Carl Joseph:
— … cuando…
— … en cuanto — corrigió el viejo.
— … en cuanto éste toma el mando.
Carl Joseph respiró aliviado. Daban las doce.
Ahora empezaban las vacaciones. Un cuarto de hora después ya oía los primeros redobles de tambor de la música, que llegaba del cuartel. Todos los domingos, al mediodía, tocaban delante de la residencia oficial del jefe de distrito, que en esta ciudad representaba, nada menos, que a su majestad el emperador. Carl Joseph se escondía detrás de los pámpanos de la parra del balcón y aceptaba la música de la banda como un homenaje. Se sentía algo emparentado con los Habsburgo, a quienes representaba aquí su padre y para quienes él mismo saldría un día a la guerra y a la muerte. Sabía todos los nombres de los miembros de la casa real. Los quería de verdad, con su corazón de niño, sobre todo al emperador, que era grande y bueno, justo y digno, infinitamente lejano y cercano, con especial afecto hacia los oficiales del ejército. Lo mejor era perecer por él bajo los acordes de la música militar, de ser posible los de la marcha de Radetzky. Y al compás de la música silbaban las balas ligeras junto a la cabeza de Carl Joseph; lucía al sol el sable, el corazón rebosaba ante el paso noble y ligero de la marcha y Carl Joseph caía entre el redoble orgiástico de la música, su sangre se hundía en una estrecha cinta granate sobre el oro terso de las trompetas, el negro charol de los bombos y la plata victoriosa de los platillos.
Detrás de él, Jacques carraspeaba. Era la hora de comer. Cuando la música cesaba un instante, se oía el ruido de los platos en el comedor, situado dos habitaciones más allá del balcón, exactamente en el centro del primer piso. Durante la comida la música continuaba, lejana pero clara. ¡Qué lástima que no tocasen todos los días! La música era una cosa buena, agradable, daba a la solemne ceremonia de la comida un marco benévolo, conciliador, e impedía que surgieran las cortas y duras conversaciones, siempre desagradables, que tanto gustaban a su padre. Se podía callar, escuchar y gozar. Los platos tenían unas cenefas pálidas, delgadas y azuldoradas, que agradaban a Carl Joseph. Muchas veces las recordaría en el transcurso de los años. Estas cenefas y la marcha de Radetzky y el retrato de su madre muerta — que él no recordaba— y aquel cucharón pesado de plata, la olla para el pescado, los cuchillos de postre con el filo como una sierra, las pequeñas tacitas para café, las cucharillas frágiles, delgadas como monedas de plata; todo esto significaba: verano, libertad, su pueblo.
Entregó a Jacques los correajes, la gorra y los guantes y pasó al comedor. El viejo entró al mismo tiempo y sonrió a su hijo. La señora Hirschwitz, el ama de llaves, llegó al cabo de un rato, con su vestido de seda gris, la cabeza erguida, el pelo recogido sobre la nuca y un gran broche curvo prendido en el pecho como un alfanje turco. Parecía un caballero armado de punta en blanco. Carl Joseph dio un beso fugitivo en su mano larga y dura. Jacques les acercó los sillones a la mesa. El jefe de distrito hizo la señal para sentarse. Jacques desapareció y volvió al instante con guantes blancos que parecían transformarle totalmente. Despedían un brillo como de nieve sobre su rostro, blanco de por sí, sobre sus patillas blancas, sobre sus pelos blancos. Pelos blancos que superaban en claridad a todo cuanto pueda ser claro en este mundo. Con los guantes sostenía una bandeja oscura, en la que llevaba una sopera humeante.
Unos instantes después la depositó en medio de la mesa, con cuidado, sin hacer ruido y con gran rapidez. Según una vieja costumbre, la señorita Hirschwitz repartía la sopa. Había que recibir con los brazos amablemente abiertos los platos que ella ofrecía y responder además con una mirada agradecida en los ojos, a la que ella correspondía. Vagaba por los platos un brillo cálido, dorado; era la sopa: sopa de fideos. Transparente, con fideos pequeños, suaves, entrelazados, amarillos. El señor Trotta y Sipolje comía muy deprisa, con encono a veces. Diríase que aniquilaba con noble rencor un plato tras otro, en silencio, rápidamente, no dejaba títere con cabeza. La señorita Hirschwitz consumía en la mesa unas pequeñas raciones y, después del almuerzo, en su habitación, volvía a comer todos los platos. Carl Joseph se tragaba con temor y prisas grandes cucharadas ardientes e ingentes bocados. Así terminaban todos al mismo tiempo. No se cruzaba palabra alguna si el señor de Trotta y Sipolje permanecía callado. Después de la sopa se servía el asado con guarnición, el plato especial que el señor de Trotta comía, desde hacía años, todos los domingos. El barón se pasaba más de la mitad de la comida en observación complacida de los manjares. Acariciaba primero con la mirada el suave tocino que orlaba aquel imponente pedazo de carne y pasaba después a los diversos platos con la verdura, las remolachas de brillo violeta, las espinacas sobrias, de un verde exuberante, la lechuga sonriente y clara, los rábanos rusticanos de un blanco acedo, el perfecto trazo oval de las patatas nuevas, nadando en la mantequilla desleída como graciosos juguetes. El barón mantenía sorprendentes relaciones con la comida. Era como si se comiera con los ojos los mejores trozos; su sentido de la belleza le hacía consumir especialmente el contenido de los manjares, su alma podría decirse; el resto huero que iba a parar después a la boca y al paladar era aburrido y había que devorarlo inmediatamente.
El buen aspecto de la comida era un placer para el viejo. Exigía también que los manjares fueran de composición sencilla.