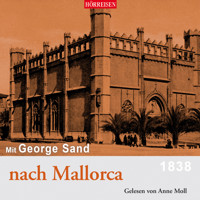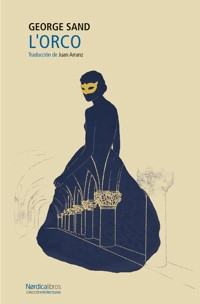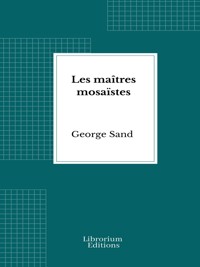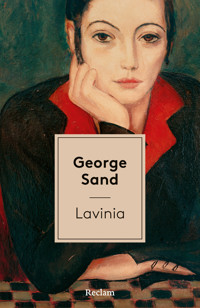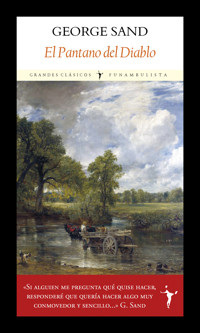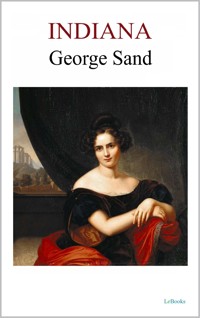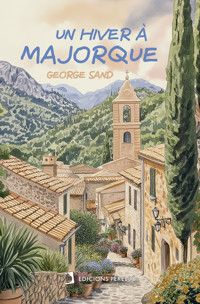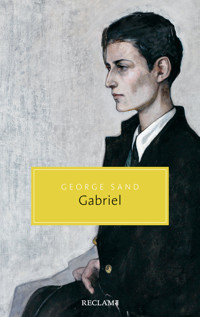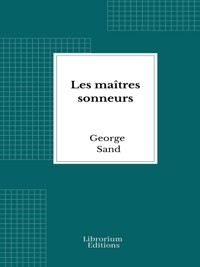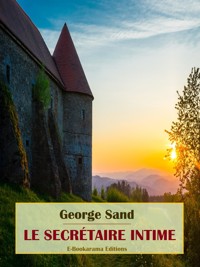2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: George Sand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Casada a los dieciséis con un Marqués entrado en años, viuda a los dieciséis años y medio, la marquesa de R, tuvo una primera experiencia con el sexo opuesto negativa, que le llevó a despreciar a los hombres. Pero una mujer sin marido o amante no tiene apoyo en la sociedad depravada de la época y sufre la humillación, el sarcasmo, el ridículo, al que le acosa el su entorno social. Para detener este acoso constante, la marquesa acepta un amante (en una especie de suicidio moral) que no le gusta, un torpe y estúpido vizconde de Larrieux.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
La marquesa
George Sand
Capítulo1
La marquesa de R… no poseía demasiado talento, aunque se dé por sentado en literatura que todas las mujeres mayores deben chispear de ingenio. Su ignorancia era absoluta respecto a los temas que las relaciones sociales no le habían enseñado. Tampoco poseía la excesiva delicadeza de expresión, la penetración exquisita o el maravilloso tacto que distinguen, según dicen, a las mujeres que han vivido mucho. Al contrario, era atolondrada, brusca, franca e incluso a veces cínica. Invalidaba por completo todas las ideas que yo me había forjado respecto a una marquesa de los buenos tiempos. Sin embargo, era marquesa y había frecuentado la corte de Luis XV; pero como, desde entonces, había tenido un carácter excepcional, les ruego que no busquen en su historia un estudio serio de las costumbres de la época. La sociedad me parece tan difícil de conocer bien y de describir en cualquier época, que no quiero intentarlo en absoluto. Me limitaré a contarles los hechos particulares que establecen relaciones de simpatía irrefragable entre los hombres de todas las sociedades y de todos los siglos. Nunca había encontrado gran encanto en relacionarme con esta marquesa. Sólo me parecía interesante por la prodigiosa memoria que había conservado de los tiempos de su juventud, y por la viril lucidez con la que sus recuerdos se expresaban. Por lo demás era, como todos los ancianos, olvidadiza con las cosas que habían sucedido la víspera y despreocupada respecto a los acontecimientos que no tenían una influencia directa sobre su destino. No había tenido una de esas bellezas excitantes que, al carecer de brillo y regularidad, no pueden carecer de inteligencia. Una mujer de este tipo adquiría chispa para resultar más atractiva que las que lo eran de verdad. La marquesa, por el contrario, había tenido la desgracia de ser incuestionablemente bella. Sólo vi de ella un retrato que, como todas las mujeres viejas, tenía la coquetería de exhibir ante todas las miradas en su habitación. Aparecía representada como una ninfa cazadora, con un corpiño de raso estampado imitando la piel de tigre, mangas de encaje, un arco de madera de sándalo y una diadema de perlas que lucía sobre sus cabellos rizados. Era, pese a todo, una admirable pintura y, sobre todo, una admirable mujer; alta, esbelta, morena, de ojos negros, facciones severas y nobles, una boca bermeja que no sonreía y unas manos que, según dicen, habían causado desesperación a la princesa de Lamballe. Sin el encaje, el raso y los polvos, habría sido de verdad una de esas ninfas altivas y ágiles que los mortales vislumbran al fondo de los bosques o sobre las laderas de las montañas para enloquecer de amor y pesar. Sin embargo, la marquesa no había protagonizado muchas aventuras. Según su propia confesión, había pasado por carecer de talento. Los hombres hastiados de entonces apreciaban menos la belleza por sí misma que por sus arrumacos coquetos. Otras mujeres, infinitamente menos admiradas, le habían quitado a todos sus adoradores, y lo más extraño es que ella no había parecido preocuparse demasiado por ello. Lo que me había contado de su vida, a intervalos, me hacía pensar que aquel corazón no había tenido juventud, y que la frialdad del egoísmo había prevalecido sobre cualquier otra facultad. Sin embargo, yo veía a su alrededor amistades bastante vivas para la vejez; sus nietos la adoraban y hacía el bien sin ostentación; pero como ella no presumía de principios y confesaba no haber amado nunca a su amante, el vizconde de Larrieux, yo no podía encontrar otra explicación a su carácter. Una noche la encontré más comunicativa que de costumbre. Había tristeza en sus pensamientos. «Mi querido joven -me dijo-, el vizconde de Larrieux acaba de morir de gota; es un gran dolor para mí, que fui su amiga durante sesenta años. ¡Además es horrible ver cómo se muere uno! No es sorprendente ¡era ya tan viejo! -¿Qué edad tenía? -pregunté. -Ochenta y cuatro años. Yo tengo ochenta, pero no estoy tan impedida como él estaba, y espero vivir más que él. ¡No importa!, muchos de mis amigos se han marchado este año, y de nada sirve decirse a sí misma que es más joven y más robusta, no puede impedir sentir miedo cuando una ve marcharse así a sus contemporáneos. -¿Así que ésos son todos los sentimientos que le dedica a ese pobre Larrieux, que la adoró durante sesenta años, que no dejó de quejarse de su rigor, y que no se desalentó por él jamás? -le dije-. ¡Era un modelo de amantes! ¡Ya no existen hombres semejantes! -No lo crea -dijo la marquesa con una fría sonrisa- ese hombre tenía la manía de lamentarse y de considerarse desgraciado. No lo era en absoluto y todo el mundo la sabía. Al ver a la marquesa con ganas de hablar, le hice varias preguntas acerca de ese vizconde de Larrieux y de ella misma; y ésta es la singular respuesta que obtuve: -Mi querido joven, veo bien que me considera una persona de carácter fastidioso y desigual. Es posible que así sea. Juzgue por sí mismo, voy a contarle toda mi historia y a confesarle defectos que no he desvelado jamás a nadie. Usted que pertenece a una época sin prejuicios, tal vez me encuentre menos culpable de lo que yo misma me considero; pero, sea cual fuere la opinión que se forme de mí, no moriré sin haberme dado a conocer a alguien. Tal vez me ofrezca usted alguna prueba de compasión que mitigue la tristeza de mis recuerdos. Me eduqué en Saint-Cyr. La brillante educación que allí se recibía producía efectivamente muy poca cosa. Salí de allí a los dieciséis años para casarme con el marqués de R… , que tenía cincuenta, y no me atreví a quejarme por ello, pues todo el mundo me felicitaba por aquel hermoso matrimonio, y todas las jóvenes sin fortuna envidiaban mi suerte. Siempre he tenido poca inteligencia, pero en aquellos momentos era completamente boba. Aquella educación claustral había acabado de entumecer mis facultades ya de por sí muy lentas. Salí del colegio con una de esas simples inocencias, que se consideran erróneamente como un mérito y que, con frecuencia, perjudican la felicidad de toda nuestra vida. Efectivamente, la experiencia que adquirí en seis meses de matrimonio encontró una mente tan limitada para recibirla que no me sirvió de nada. Aprendí, no a conocer la vida, sino a dudar de mí misma. Entré en el mundo con ideas completamente erróneas y con prevenciones cuyo efecto no he podido destruir a lo largo de toda mi vida. A los dieciséis años y medio ya era viuda; y mi suegra, que me había tomado afecto por la nulidad de mi carácter, me animó a volver a casarme. Es verdad que estaba embarazada, y que la reducida viudedad que me concedían debería volver a la familia de mi esposo en caso de que yo le diera un padrastro a su heredero. Por lo que, tan pronto como pasó mi duelo, me reintrodujeron en sociedad y me rodearon de admiradores. Yo me encontraba entonces en todo el esplendor de la belleza y, según confesión de todas las mujeres, no había rostro ni figura que se me pudieran comparar. Pero mi esposo, aquel libertino viejo y degenerado que no había sentido jamás por mí sino un desdén irónico, y que se había casado conmigo para obtener un puesto prometido a mi consideración, me había dejado tanta aversión por el matrimonio que jamás quise consentir en contraer nuevos vínculos. En mi ignorancia de la vida, pensaba que todos los hombres eran iguales, que todos tenían la misma sequedad de corazón, la despiadada ironía, las caricias frías e insultantes que tanto me habían humillado. Pese a lo torpe que era, había comprendido perfectamente que los escasos arrebatos amorosos de mi marido sólo iban dirigidos a una bella mujer y que no ponía en ellos nada de su alma. Pasados éstos, volvía a ser una tonta de la que se ruborizaba en público, y de la que le habría gustado deshacerse. Esta funesta entrada en la vida me desencantó para siempre. Mi corazón, que no estaba probablemente destinado a esta frialdad, se encogió y se rodeó de desconfianza. Le tomé aversión y repugnancia a los hombres. Sus homenajes me insultaron; no vi en ellos sino a taimados que se hacían esclavos para convertirse en tiranos. Les guardé un resentimiento y un odio eternos. Cuando no se tiene necesidad de virtud, no se tiene virtud; fue por eso por lo que, pese a las costumbres más austeras, no fui en absoluto virtuosa. ¡Oh! ¡Cuánto lamenté no poder serlo! ¡Cuánto envidié la energía moral y religiosa que combate las pasiones y da color a la vida! ¡La mía fue tan fría y tan nula! ¡Qué no habría dado por tener pasiones que reprimir, una lucha que mantener, por poder ponerme de rodillas y rezar como las jóvenes que yo veía, al salir del colegio, mantenerse honestas en sociedad durante años a fuerza de fervor y resistencia! Yo, desgraciada, ¿qué tenía que hacer en la tierra? Nada más que acicalarme, mostrarme y aburrirme. Yo no tenía corazón, ni remordimientos, ni pavor; mi ángel de la guarda en lugar de velar, dormía. La Virgen y sus castos misterios carecían para mí de consuelo y de poesía. No tenía ninguna necesidad de protecciones celestiales; los peligros no estaban hechos para mí, y me despreciaba por aquello de lo que habría debido gloriarme. Pues tengo que decirle que yo me acusaba lo mismo que a los demás cuando encontraba en mí aquella voluntad de no amar que degeneró en impotencia. Le había confiado con frecuencia a las mujeres que me presionaban para que eligiera un marido o un amante, el rechazo que me inspiraban la ingratitud, el egoísmo y la brutalidad de los hombres. Ellas se reían en mi propia cara cuando les hablaba así, asegurándome que todos no eran como mi viejo marido y que tenían secretos para hacerse perdonar sus defectos y vicios. Esta forma de razonar me sublevaba; me sentía humillada de ser mujer al oír a otras mujeres expresar sentimientos tan rastreros, y reír como locas cuando la indignación se me subía a la cara. Imaginaba por un instante valer más que todas ellas. Y luego volvía dolorosamente sobre mí misma; el hastío me consumía. La vida de los demás estaba llena, la mía vacía y ociosa. Entonces me acusaba de locura y de ambición desmesurada; y me ponía a creer en todo lo que me habían dicho aquellas mujeres risueñas y filósofas, que tomaban su tiempo como era. Yo me decía que la ignorancia me había perdido, que me había forjado esperanzas quiméricas, que había soñado con hombres leales y perfectos que no existían en este mundo. En una palabra, que me acusaba de todos los agravios que habían cometido conmigo. Mientras que las mujeres esperaron verme convertida a sus máximas y a lo que ellas llamaban su cordura, me soportaron. Había incluso alguna que había puesto en mí una gran esperanza de justificación para sí misma; más de una, que había pasado de los testimonios exagerados de una virtud esquiva a una conducta disipada, presumía de verme ofrecer al mundo el ejemplo de una ligereza capaz de excusar la suya.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!