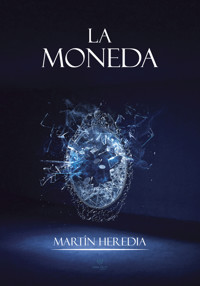
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un viaje introspectivo hacia una vida. El tiempo —ya lo aceptamos— va tejiendo telarañas a su paso. Fermín y Ariel tampoco pueden evitarlas y van perdiendo lo que todos. Entonces, idean un plan (sabemos que no existe uno perfecto). Su puesta en marcha dará nacimiento a diferentes modos, sentimientos, y a esa absurda lucha que va en desmedro de la totalidad y del inmenso valor de lo cabal. Tras una paliza, el desenlace se abrirá paso entre la violencia y la esperanza. P. D.: "La suerte puede decidirse por el lado de la moneda que escoges, pero ninguna elección puede ser plena; su naturaleza no le ha otorgado esa capacidad". En compañía solitaria del espejo, sin oír esas voces alrededor, y con el bolsillo vacío de monedas para arrojar al aire: ¿escoges? ¿O tienes la suficiente valentía de aceptar?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Producción editorial: Tinta Libre Ediciones
Córdoba, Argentina
Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo
Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Heredia, Martín Eduardo
La moneda / Martín Eduardo Heredia. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2020.
172 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 978-987-708-565-5
1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. 3. Novelas Psicológicas. I. Título.
CDD A863
Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,
total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.
Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución
por internet o por cualquier otra red.
La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidad
de/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina - Printed in Argentina
© 2020. Heredia, Martín Eduardo
© 2020. Tinta Libre Ediciones
A mi esposa Elina por permitirme y alentarme.
A mis hijas Paulina y Camila por existir.
A mi viejo Roque por animarme a seguir escribiendo.
A mi vieja Julia por escucharme siempre.
A mis hermanas: Belén y Andrea por alentarme,Ivana por eso y ayudarme.
A mi amigo perignon/piojera (Martín Monzón)por su aliento y su presencia constante.
¡Gracias!
Dedicado a la memoria de mi abuelo Pedro
De mis abuelas Carmen y Beba
Y de mi amigo Pocho
LA MONEDA
Introducción
Si Nadie no hubiese revelado su identidad, seguramente yo no podría haber alcanzado la ira, y tras ese vómito esencial no me habrían invadido jamás el sosiego y la posibilidad de pensarme. Me habría quedado inmóvil en el enojo por mi herida, un enojo pobre y eterno que me mantendría en un estado de incongruente infelicidad; al final de cuentas, agradezco a Nadie y le pido sincero perdón por la roca.
Entonces… Unos días después, sin malestar alguno y a tientas por la cueva, me senté a fumar. Ahora que estaba a oscuras podía verme mejor, sin dirección inapelable y sin un punto que limitara una vista que ya no tenía.
Cuando desprovisto de censura puse mi rostro ya sin ojo en dirección a la luz, supe oírme, y nada volvería a ser igual. Menos imitación y más de verdad ontológica.
Y antes que alguien quiera clasificarme por alguna teoría de masas que menosprecian al singular, y hasta sea capaz de darme la espalda para apuntar en la libretita, vengo a decirlo yo mismo: desde aquel día, me concedí el poder máximo para erigirme, cabal.
Polifemo
I
“Lo pudo oír desplomarse”.
Entenderás la sangre,introspectivoy apartado del enjambre.
Un viaje agotador. Varias horas en un bus pequeño, muy cálido, pero que en el último tramo, por ponerse aun más pequeño, resultaba ya bastante incómodo. Luego, un breve pero intenso traslado en camioneta, en la que recorrieron el camino de ripio que separaba su destino del pueblo. Sus ropas mostraban polvo en exceso, sus narices estaban secas, sus cuerpos, sudados, y los ralos cabellos, aglutinados; por todos estos motivos, los hermanos llegaron extenuados a la estancia donde iban a vivir de allí en adelante, ahí donde la hospitalaria señora Alma los esperaba desde hacía días.
Cuando bajaronde la camioneta, ella les dio un fuerte abrazo, los besó insistentemente (con esos besos que odias cuando niño), les bajó su equipaje y, después de un buen rato de mirarlos y mirarlos (tenía que acostumbrarse), los dirigió por los pasillos para mostrarles su cuarto. En él tenían sus camas una al lado de la otra con un tendido perfecto, era una habitación amplia con un ventanal casi total en una de sus paredes laterales. El cortinado hacía juego con las sábanas y los acolchados con la alfombra, de tono azul con manchas grises. Tanto el ropero como las mesas de luz eran muebles antiguos pero conservados en excelente estado. Ambos hermanos miraban todo atentamente, les gustaba, y aunque sobrara lugar, sus camas estaban una al lado de la otra, casi pegadas.
Luego de la presentación de rigor se les ordenó pasar rápidamente al baño para tomar una ducha que, por todo lo dicho, necesitaban, y mucho.
Una vez limpios, se sentaron en los grandes y acogedores sillones de la sala a merendar unas tazas de leche con chipá caliente, y mientras ellos saboreaban con muchas ganas la merienda, Alma aprovechó la ocasión para charlar un poco, o al menos intentarlo…
—Bueno, no hemos hablado casi nada desde que llegaron, ¿quieren preguntarme algo?
—solo el silencio respondió—. ¿Les agrada la idea de vivir conmigo en esta gran casa de campo?
Ambos se encogieron de hombros, como indicando desinterés o desconocimiento para responder por sí o por no.
—Viendo que no tienen muchas ganas de hablar, los dejo solos; cualquier cosita, yo voy a andar por la casa, me buscan y me preguntan. ¡No hagan desorden ni rompan nada! —dijo, mientras volvía a besarlos insistentemente.
Pasaron largos minutos después de que terminaran sus tazas de leche, que los habían dejado satisfechos por de más; se miraron a los ojos y sin mediar palabra comenzaron a recorrer la gran casa. La estancia era inmensa, contaba con un parque majestuoso, árboles florales de colores varios y césped perfecto; lejos de ahí estaban los animales, tan lejos que apenas si se veían, por lo que ninguno se enteraba de la existencia de los otros.
La casa tenía una galería de pilares circulares que la rodeaba en su totalidad. El techo era extremadamente alto, tan alto que se quedaron mirándolo por un momento y casi cayeron sobre sus espaldas. Luego, por las galerías, comenzaron a correr como locos, reían sin razón, resbalaban por los pisos encerados y brillosos hasta lo desmedido y, cuando alguno caía, reían tan fuerte que sus carcajadas hubieran podido oírse a kilómetros. Corrieron también por el césped una larga distancia y de repente llegaron a una cerca tras la cual, en medio de un campo vecino, había una pequeña casita abandonada con una puerta de madera añeja vencida hacia uno de sus lados; podía advertirse, a simple vista, que los arbustos no habían tenido problema en crecer en su techo ni en su interior. Llamaba la atención en medio de tanto pastizal este que no estaba corto ni tenía color perfecto, que era más bien un rincón descolorido colindante con la estancia a la que recién llegaban.
Les pareció haber andado mucho, aunque apenas fueran unos metros, se sentían lejos de la casa; se quedaron viendo la casita y mirándose extrañados; se hacían gestos entre sí.
Pasado un rato vieron que el ocaso comenzaba justo detrás del campo vecino.
El sol se apagaba y parecía ponerse cómodo entre los gigantes álamos que rodeaban todo, como yéndose a descansar. En medio de la quietud, Ariel rompió el silencio dando un grito de susto, y dio media vuelta alejándose a las risadas. Fermín tardó un poco pero también se fue, dio pasos hacia atrás sin dejar de mirar la casita; volteaba a cada rato, hasta que por la distancia ya no la vio más.
Era agosto, y un día de calor inusitado para esa época del año. Los recién llegados se divirtieron hasta entrado el sol y solo se mantuvieron quietos en ese momento, precisamente cuando miraban la casita.
Nuevamente sucios, pero esta vez por los juegos, fueron llamados a cenar; se sentaron a una gran mesa de madera maciza y en unas cómodas sillas de la misma madera que estaban tapizadas en soberbio cuero blanco. Con lo justo llegaban al plato, sus cabezas apenas se asomaban y sus pies colgaban. Tímidamente comenzaron a comer, pero por lo exquisito de todo, la timidez no duraría demasiado. Devoraron hasta saciarse y un poco más; no guardaron espacio para el postre, pero cuando lo sirvieron no pudieron negarse, los tentó lo espectacular de esa torta de chocolate; terminaron con esfuerzo y quedaron rendidos en las sillas durante largo rato.
No hablaron mucho en el transcurso de la cena, solo con algunos cuchicheos; esa vez no hizo falta que les ordenaran el baño. Tras dar las gracias, y pidiendo permiso como correspondía, se dirigieron hacia la ducha. Al salir, Alma los esperaba para darles el beso de las buenas noches.
Extenuados por el largo día no tardaron en dormirse profundamente, descansaron sin sobresaltos y de corrido. La noche era tan silenciosa en aquel lugar que lo facilitaba.
Al día siguiente, y casi sucesivamente durante un par de meses, se repitieron idénticas las horas. Se levantaban alrededor de las nueve de la mañana y desayunaban las delicias que les preparaba Alma, que cuando fue acercándose el verano cambió la leche caliente por fría o el mate cocido por jugos de frutas.
Después jugaban hasta el almuerzo casi sin parar; trataban de no mirar la casita abandonada, pero cuando no podían evitarlo solo esto los detenía por algún rato. Ninguna otra causa pausaba la diversión, ellos jugaban y reían, a veces tanto que contagiaban de risas a Alma, que los vigilaba desde algún ventanal sin que se dieran cuenta.
No se quejaban por nada, disfrutaban de todo, comenzaban a olvidarse de todo lo anterior al viaje, las imágenes de esos recuerdos se borraban muy velozmente, tan velozmente que se volvían imperceptibles.
Eran felices ambos, igualmente felices.
Cuando comenzaba el mes festivo y de su mano el calor se apoderaba definitivamente de los días, la rutina varió no solo en el desayuno y las comidas, sino también en sus juegos. Por lógica ya no podían pasar las horas bajo el sol, que era tenaz y arrasador en pleno diciembre, tanto que los pastos verdes y perfectos habían perdido un poco de su color, se mostraban achicharrados por la labor solar y la tardanza de las lluvias.
Una mañana, bien temprano, despertaron por algunos ruidos que venían de afuera; como siempre, se levantaron juntos y fueron a ver de qué se trataba.
Era Ker, un hombre de aspecto extranjero, nada familiar para los hermanos, pero que todo el tiempo andaba por la estancia; parecía estar siempre trabajando, atento a lo que hacía y sin pronunciar palabra. Nunca, o casi nunca, se lo veía junto a Alma.
Esa mañana los despertó el ruido que hacía al instalarles una pileta de lona bajo un árbol que vivía a pocos metros. Se acercaron, aunque no tanto, dado que no confiaban demasiado en ese hombre. Vieron desde una distancia prudente cómo terminaba con su tarea. Cuando se alejó, corrieron hasta el gran sauce y, mitad bajo su sombra y mitad bajo el sol que ya se había despegado del horizonte, estaba la pileta; vieron que una manguera recorría gran distancia trayendo el agua para llenarla. Se veía excelente, el agua diáfana y fresca, el sauce quieto y cómplice. Detrás del hermoso árbol, el claro arroyo, que les encantaba mirar pero al que no se acercaban por su bella rareza de estar atestado de cangrejos; les temían de alguna manera, les encantaba verlos pero no se animaban a acercarse al agua por su presencia.
El arroyo era verdaderamente un paisaje majestuoso; justo en ese límite de la estancia una curva en su cauce le hacía tener forma de V, llegaba y se alejaba con rapidez, daba un beso a la estancia y retomaba presuroso su curso hasta la desembocadura en el río. Su agua era cristalina y su caudal, manso, cualidad esta última que perdía luego de alguna fuerte lluvia: crecía desmesuradamente y se volvía peligroso, como si cambiara de humor. De igual manera, por la zona no veían este espectáculo desde hacía largo tiempo, se estaba en una temporada de sequía. Para el resto de los días, mirarlo transmitía paz, daba sensaciones de calidez y tranquilidad. Escuchar el sonido calmo e incesante de su cauce era verdaderamente una experiencia especial.
Ellos le hacían honor y se quedaban mirándolo un largo rato, parados uno a cada lado del sauce que vivía feliz cerca del agua. Así estuvieron en silencio hasta que volvieron a ver si la pileta se llenaba; aún le faltaba, recordaron su ayuno y corrieron hasta la cocina a ver si ya estaba preparado lo que les quitaría ese estado. Internamente pensaron que estaban viviendo días increíbles, que en los últimos meses solo había habido diversión, rica comida, y ahora, para paliar el efusivo calor, tenían una gran pileta solo para ellos.
Estaban contentos, mientras desayunaban dejaron salir un gesto de satisfacción que demostraba lo bien que se sentían.
Alma, feliz.
Ya había pasado un tiempo desde su llegada, pero aún no habían salido de la estancia. El pueblo estaba lejos, a casi hora y media en vehículo por el camino de ripio; si no, existía la alternativa de caminar por el atajo hasta la ruta (había que caminar alrededor de tres kilómetros) y tomarse el colectivo que unía los pueblos de la zona y tardaba alrededor de cuarenta y cinco minutos. Realmente ninguna de estas opciones los hermanos conocían, excepto por aquel traslado en camioneta cuando llegaron, del cual ya habían perdido a pasos agigantados todos los detalles.
Cuando Alma les habló de que en unos meses comenzarían la escuela y los invitó al pueblo a conocerla, ninguno recibió la noticia con agrado, pero sabían que faltaban meses, es decir, faltaba tanto tiempo que no debían preocuparse por eso ahora.
En nada les interesó viajar al pueblo, prefirieron quedarse en la pileta y en el pequeño parque de diversiones que ahora también tenían para jugar: tobogán, sube y baja, hamacas y un trepador; pensaron en eso y de ninguna manera podían optar por ir, mucho menos a conocer su futura escuela. Se lo comunicaron a Alma y ella lo aceptó sin problemas.
El andar del último mes de aquel año fue tan agitado para los hermanos que no pensaron en hacer la carta para pedir algo especial para la venida del niño Dios, simplemente estaban tan entretenidos que, cuando quisieron acordar, la mesa de Nochebuena los esperaba.
En medio del parque estaba preparada la mesa redonda; no era de un gran tamaño, era más bien del justo y perfecto para los cuatro comensales. Un mantel blanco con detalles plateados que casi rozaba el césped, vajilla sin lujos pero hermosa, una panera repleta quehacía las veces de centro de mesa, las copas que esperaban por el brindis y la bebida bien fresca, la más rica de todas, en una jarra de vidrio transpirada que aguardaba por los sedientos niños.
Separada de ahí, a pocos pasos, se lucía la pérgola que era iluminada armoniosamente por sus tenues luces habituales, y alterada por algún adorno luminoso para la ocasión. Dentro se encontraba el árbol de Navidad, un pino verdadero de metro y medio aproximadamente, decorado por borlas de color rojo y serpenteado por unas cuantas guirnaldas blancas. En su cúspide una estrella plateada parecía tener brillo propio y hasta destellos a su alrededor. Era hermosa y exhalaba paz, una linda, divertida e importante paz.
El vaivén de las lucecitas y sus colores pintaban el suelo a su alrededor, y esto se distinguía a lo lejos.
Todo era bueno, festivo y alegre, propio de una Nochebuena en estas latitudes.
Debajo del pino quedaba suficiente lugar para los regalos, que a estas alturas los niños esperaban ansiosos: hacían cálculos, sacaban conclusiones e imaginaban por dónde vendría el niño Dios a dejarlos, se inquietaban muchísimo por eso, les hacía sentir una adrenalina excitantemente inocente y pura.
Al comenzar la cena, a decir verdad, solo querían que el tiempo pasara para llegar a las doce; perdieron el apetito, aparentemente, ya que apenas probaron bocado, pero bebieron mucha gaseosa y se comentaron qué les gustaría recibir como regalo.
Cada uno hizo un pequeño análisis sobre si durante el año se había portado bien; ambos creyeron que sí, y si en algún pasaje del análisis dudaban, se autoconvencían rápidamente; esto los alentó a esperar un buen regalo. Miraron innumerable cantidad de veces hacia la pérgola, por momentos les parecía ver algo debajo del pino y, sin pedir permiso, corrían hasta ahí, pero no había nada. Al volver, Ker los regañaba con gestos por irse de esa manera de la mesa y olvidar los buenos modales al cenar.
La hora del brindis se acercaba, se colmaron las copas de los cuatro y los niños pisaron las sillas para estar a una misma altura; a Ker no le agradó que lo hicieran, pero no les dijo nada. Alma disfrutó del momento.
Esperaron hasta el minuto justo, las cuatro copas se unieron en lo alto, se unieron tanto que formaron una sola, una gran copa que se alzaba en la Nochebuena.
Brindaron por la Navidad, por la felicidad y por la vida, los fuegos artificiales comenzaron el show, Alma sonreía casi al borde del llanto; Ker, después del brindis, desapareció.
—Vengan, vayamos a ver los destellos desde un lugar mejor, para apreciarlos más —dijo Alma.
—¡Sí! —gritaron al unísono, como siempre, los hermanos.
Ambos se tomaron de las manos de ella y caminaron por el parque hasta una loma. La imagen de los tres unidos subiendo la pequeña cuesta era digna de una fotografía para la eternidad; desde ahí arriba los grandes árboles no impedían ver los fuegos artificiales, que no se sabía de dónde venían pero eran muchos y muy lindos.
En el trayecto, observaron las magníficas pulseras que colgaban del brazo de Alma; sus manos eran suaves y grandes, sus uñas, medianamente largas y pintadas a la perfección con un tenue color blanco, su piel irradiaba un perfume embriagador. Miraron hacia su rostro y recién esa noche advirtieron que era una señora muy bella. Su pelo negro muy largo y lacio se acomodaba perfecto con su delicado rostro moreno y de facciones insuperables, ojos grandes y nariz respingada. Su sonrisa era una caricia del cielo, y aquella noche ella sonrió muchísimo.
La velada no mostraba lado perfectible.
—¡Miren al cielo! —exclamó Alma, y los tres disfrutaron de las luces multicolores que parecían pelearse por exhibirse—. Les tengo una sorpresa —dijo, mientras soltaba sus manos.
Ellos continuaban mirando hacia arriba.
En una bolsita había unas estrellitas, las sacaron con ayuda de Alma.
Se pararon uno al lado del otro y formaron círculos con las chispas que estas dejaban en el aire —esta era su única función, no explotaban feo ni hacían demasiadas luces, solo soltaban inofensivas chispitas—; con eso estaban más que contentos, tanto así que se olvidaron por un rato de los regalos. El momento fue aprovechado por Ker, que reapareció para depositar todo debajo del arbolito.
Cuando se apagaron las chispitas y las explosiones coloridas en el cielo ya eran esporádicas, los hermanos recuperaron la memoria y corrieron velozmente hasta la pérgola. Bajo el pino había dos paquetes iguales, con el respectivo nombre; se miraron y fueron por ellos. Un autito plástico mediano de color rojo y ruedas anchas que se deslizaba por el piso a gran velocidad para cada uno; por su condición de gemelos, todo siempre era igual, idéntico —sus ropas, su peinado, sus regalos—, aunque ellos no lo fueran realmente, y esta vez no sería la excepción.
Aunque no habían advertido que el autito de plástico era solo una parte. Detrás del pino Ariel pareció ver algo, se asomó rodeando el árbol y observó que aquello escondido era una bicicleta, muy linda por cierto, roja con ribetes blancos, con un asiento muy bien tapizado, unas manoplas grandes en el manubrio —que estaba tapado de frente por un gran cartel con el número cinco—, y unas rueditas también de gran tamaño, ya que ninguno de los hermanos (por su corta edad) podría manejarla sin ellas.
—Fermín, ¡vení a ver esto!
—¡Guau! ¡Una bici!
—¡Es genial!
—Sí, pero es solo una, entonces… ¿tendremos que compartirla?
—No habrá problemas por eso —dijo Ariel con una sonrisa grande, mientras, terminaba de quitar el papel celofán con el que estaba envuelta la bicicleta y se montaba en ella.
—Sí, la usaremos una vez cada uno —soltó Fermín, no muy convencido. Para él sería difícil que no tuvieran inconvenientes, eso de compartir pocas veces funcionaba entre los hermanos.
Se pasaron varias horas jugando dentro de la pérgola con el auto, ensuciaron sus ropas de tanto ir y venir por el suelo haciéndolo rodar. En la bicicleta se probaron un par de veces y se tomaron algunas fotos, pero decidieron dejarla quieta hasta el amanecer, porque la estancia no era alcanzada en su totalidad por las luces que estaban encendidas y la oscuridad les infundía un poco de miedo.
El amanecer pasó de largo, los niños se quedaron dormidos y Alma los dejó descansar. Por los festejos y los regalos, se habían dormido bastante tarde y era comprensible el sueño.
A las diez y media, y con esfuerzo, ambos abrieron los ojos, recordaron la bici y quisieron apresurarse, pero no lo hicieron; permanecieron un rato recostados de lado, mirando la ventana. Se veían iguales, tanto como si hubiese un espejo al lado de una de las camas.
Ariel se sentó, acomodó la almohada en el respaldo y tomó la bandeja con el desayuno que Alma le había dejado en la mesa de luz ubicada a su derecha; mientras, Fermín permanecía quieto mirando aún la ventana.
—Fermín… Fermín, levantate, desayuná rápido así vamos a jugar.
Fermín no respondió.
—¿Estás despierto? —insistió Ariel—. ¡Fermín! —gritó en seco.
—¿Qué? —respondió Fermín con pereza.
—Desayuná, así nos vamos a jugar.
Fermín de a poco terminó de desperezarse y repitió los movimientos de Ariel, pero su bandeja se encontraba a la izquierda de su cama; la tomó y, sin mucho apuro, comenzó a beber el jugo, siguió mirando por la ventana. El día estaba nublado y era 25 de diciembre.
En lo que restó del último mes de aquel año, un temporal azotó la zona de la estancia, y de la sequía se pasó a varios días de lluvias y lloviznas.





























