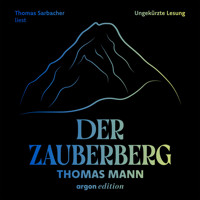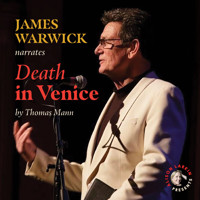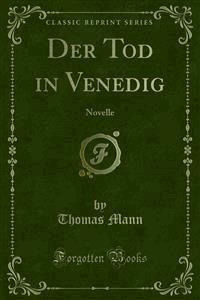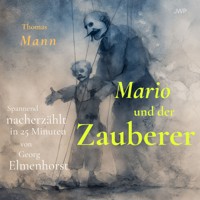1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Thomas Mann Esencial
- Sprache: Spanisch
La muerte en Venecia, de Thomas Mann, es una novela corta que acompaña el viaje del escritor Gustav von Aschenbach a la ciudad de Venecia, en un momento de cansancio físico y agotamiento espiritual. Hombre disciplinado, respetado y dedicado a una vida de rigor moral e intelectual, Aschenbach decide salir de su rutina en busca de descanso. Al llegar a Venecia, sin embargo, no encuentra solo reposo, sino que es tomado por una inquietud creciente que lo aleja progresivamente del autocontrol que siempre definió su existencia. En el hotel donde se hospeda, Aschenbach comienza a observar a un joven muchacho polaco, Tadzio, cuya belleza lo impresiona profundamente. Esa contemplación, al principio silenciosa y contenida, se transforma en una obsesión. Sin llegar jamás a acercarse realmente al muchacho, el escritor empieza a seguirlo por la ciudad, observándolo en las playas y en las calles, mientras su admiración estética se va mezclando con un deseo cada vez más perturbador. Al mismo tiempo, Venecia es alcanzada por una epidemia de cólera, cuya gravedad las autoridades intentan ocultar, creando un clima de decadencia y amenaza constante. La tensión central de la obra reside en el conflicto entre la razón y el impulso, entre la forma disciplinada de la vida de Aschenbach y la fuerza desordenada de la pasión que lo domina. A medida que se entrega a ese fascinio, también abandona sus antiguos valores, llegando a ridículos intentos de parecer más joven. La ciudad, con su belleza ambigua y su aire de descomposición, funciona como espejo de este proceso interior: mientras Aschenbach se acerca cada vez más a Tadzio, también se acerca a su propia ruina física y moral. Thomas Mann (1875–1955) fue uno de los grandes nombres de la literatura alemana del siglo XX y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1929. En La muerte en Venecia, construye una narración breve, pero densa, que reflexiona sobre el arte, la belleza, el deseo y la decadencia, utilizando la historia de un escritor para examinar los límites de la disciplina moral y los peligros de una entrega absoluta al ideal estético.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Thomas Mann
LA MUERTE EN VENECIA
Título original:
“Der Tod in Venedig”
Sumario
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
Thomas Mann
1875–1955
Thomas Mann fue un escritor, ensayista y novelista alemán, considerado uno de los mayores nombres de la literatura del siglo XX. Su obra está marcada por un profundo análisis de la cultura europea, por los conflictos entre espíritu y vida, arte y sociedad, y por la reflexión moral y filosófica sobre el destino del hombre moderno. En 1929 recibió el Premio Nobel de Literatura.
Infancia y formación
Thomas Mann nació en Lübeck, en Alemania, en el seno de una familia burguesa. Su padre era comerciante y senador de la ciudad, y su madre tenía inclinaciones artísticas, lo que influyó en su formación intelectual. Tras la muerte de su padre, se trasladó a Múnich, donde comenzó a dedicarse al periodismo y a la literatura. Desde temprano mostró un gran interés por la filosofía, la música y la tradición cultural alemana, elementos que marcarían profundamente su obra.
Obra y temas
El primer gran éxito de Thomas Mann fue la novela Los Buddenbrook (1901), que retrata la decadencia de una familia burguesa a lo largo de varias generaciones. A partir de entonces, construyó una obra vasta y compleja, que incluye novelas y relatos como La muerte en Venecia, La montaña mágica, Doctor Fausto y la tetralogía José y sus hermanos.
Los temas centrales de su obra son el conflicto entre arte y vida, la oposición entre razón e instinto, la crisis de la burguesía, la decadencia cultural y los dilemas morales del individuo frente a la sociedad y la historia. Su escritura combina profundidad psicológica, ironía sutil y una fuerte densidad intelectual, dialogando con frecuencia con la filosofía, la música y la mitología.
Influencia y legado
Thomas Mann es una figura fundamental de la literatura moderna. Su obra ejerció una enorme influencia no solo en la literatura alemana, sino en toda la cultura occidental, siendo constantemente estudiada por su valor artístico y por su reflexión crítica sobre la civilización europea, especialmente en el contexto de las dos guerras mundiales y del ascenso del totalitarismo.
Thomas Mann murió en Zúrich, Suiza, en 1955.
Su legado permanece vivo como uno de los más altos ejemplos de una literatura que une arte, pensamiento y profunda conciencia histórica.
Sobre la obra
La muerte en Venecia, de Thomas Mann, es una novela corta que acompaña el viaje del escritor Gustav von Aschenbach a la ciudad de Venecia, en un momento de cansancio físico y agotamiento espiritual. Hombre disciplinado, respetado y dedicado a una vida de rigor moral e intelectual, Aschenbach decide salir de su rutina en busca de descanso. Al llegar a Venecia, sin embargo, no encuentra solo reposo, sino que es tomado por una inquietud creciente que lo aleja progresivamente del autocontrol que siempre definió su existencia.
En el hotel donde se hospeda, Aschenbach comienza a observar a un joven muchacho polaco, Tadzio, cuya belleza lo impresiona profundamente. Esa contemplación, al principio silenciosa y contenida, se transforma en una obsesión. Sin llegar jamás a acercarse realmente al muchacho, el escritor empieza a seguirlo por la ciudad, observándolo en las playas y en las calles, mientras su admiración estética se va mezclando con un deseo cada vez más perturbador. Al mismo tiempo, Venecia es alcanzada por una epidemia de cólera, cuya gravedad las autoridades intentan ocultar, creando un clima de decadencia y amenaza constante.
La tensión central de la obra reside en el conflicto entre la razón y el impulso, entre la forma disciplinada de la vida de Aschenbach y la fuerza desordenada de la pasión que lo domina. A medida que se entrega a ese fascinio, también abandona sus antiguos valores, llegando a ridículos intentos de parecer más joven. La ciudad, con su belleza ambigua y su aire de descomposición, funciona como espejo de este proceso interior: mientras Aschenbach se acerca cada vez más a Tadzio, también se acerca a su propia ruina física y moral.
Thomas Mann (1875–1955) fue uno de los grandes nombres de la literatura alemana del siglo XX y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1929. En La muerte en Venecia, construye una narración breve, pero densa, que reflexiona sobre el arte, la belleza, el deseo y la decadencia, utilizando la historia de un escritor para examinar los límites de la disciplina moral y los peligros de una entrega absoluta al ideal estético.
LA MUERTE EN VENECIA
1
Gustav Aschenbach — o Von Aschenbach, como se le conocía oficialmente desde su quincuagésimo aniversario — salió de su apartamento de la Prinzregentenstrasse, en Múnich, para dar un largo paseo a solas. Era una tarde de primavera de aquel año de 19..., que durante meses mostró a nuestro continente un rostro tan amenazador y cargado de peligros. Sobreexcitado por el difícil y azaroso trabajo matinal, que le exigía precisamente en esos días un máximo de cautela, perspicacia, penetración y voluntad de rigor, el escritor no había podido, ni siquiera después de comer, detener en su interior las expansiones del impulso creador, ese motus animi continuus en el que, según Cicerón, reside la esencia de la oratoria, ni había encontrado tampoco ese sueño reparador que, dadas sus crecientes necesidades, tanto necesitaba cada día. Por eso, después de tomar el té, decidió salir de casa, confiando en que un poco de aire y movimiento lo ayudarían a recuperarse y le proporcionarían una velada fructífera.
Principiaba el mes de mayo y, tras varias semanas húmedas y frías, había llegado un tiempo falsamente estival. Aunque solo vestido de hojas tiernas, el Jardín Inglés olía a moho como en agosto y, en las zonas próximas a la ciudad, se hallaba repleto de carruajes y transeúntes. En la posada del Aumeister, a la que lo condujeron caminos cada vez más silenciosos y apartados, Aschenbach pudo observar por un momento la animación popular del jardín, cuyos bordes estaban repletos de berlinas y coches de lujo. Cuando el sol empezó a ponerse, salió del parque y emprendió el regreso a campo traviesa. Como se sentía cansado y por el lado de Fóhring amenazaba tormenta, decidió esperar el tranvía que lo llevaría directamente a la ciudad junto al Cementerio del Norte. La parada y sus alrededores estaban, por casualidad, totalmente desiertos. No se veía un solo coche en la Ungererstrasse, entre cuyo adoquinado se deslizaban, solitarios y brillantes, los raíles del tranvía de Schwabing, ni en la Fóhringer Chaussee. No se movía nada tras el cerco de las marmolerías, donde las lápidas y monumentos funerarios ofrecidos en venta formaban un segundo cementerio deshabitado frente al cual se alzaba, silencioso entre los últimos resplandores del día, el edificio bizantino de la capilla mortuoria. La ornamentación de cruces griegas y figuras hieráticas, pintadas en tonos claros sobre la fachada, alternaba con inscripciones en letras doradas, simétricamente dispuestas, que reproducían una selección de frases bíblicas alusivas a la vida futura: «Entrarán en la mansión de Dios» o «Que la luz perpetua los alumbre». Aschenbach llevaba ya varios minutos absorto descifrando esas fórmulas y dejando que su mente se perdiera en la transparencia de aquel misticismo, cuando, al volver de su ensoñación, divisó en el pórtico, por encima de las dos bestias apocalípticas que vigilaban la escalera, a un hombre cuyo inusitado aspecto cambió por completo el rumbo de sus pensamientos.
Era difícil determinar si había salido de la capilla por la puerta de bronce o si, viniendo de fuera, había subido allí de improviso. Sin profundizar particularmente en la cuestión, Aschenbach se inclinaba por la primera hipótesis. De mediana estatura, flaco, sin barba y con una nariz extrañamente roma, el hombre tenía esa piel lechosa y cubierta de pecas típica de los pelirrojos. A todas luces, no era de origen bávaro; al menos, el sombrero de fieltro de alas anchas y rectas que cubría su cabeza le daba un aire extranjero, de alguien oriundo de tierras lejanas, aunque llevaba a la espalda una de esas mochilas típicas del país y, al parecer, vestía un amarillento traje de paño tirolés con correa. Una esclavina impermeable colgaba de su antebrazo izquierdo, apoyado en la cintura, y en la mano derecha empuñaba un bastón con contera de hierro, fijo en el suelo, cuyo puño, con los pies cruzados, sostenía su cadera. Con la cabeza erguida, de modo que su prominente manzana de Adán adquiría aún mayor realce en el magro cuello que emergía de la camisa deportiva, escrutaba la lejanía con sus ojos incoloros de pestañas rojizas, entre los cuales, y armonizando extrañamente con su nariz corta y achatada, se abrían dos enérgicas arrugas verticales. Esto, y acaso la altura del lugar en el que se encontraba, reforzaba la impresión de que su postura tenía un aire dominador, imperioso, temerario e incluso fiero. Pues, ya fuera porque los reflejos del poniente lo obligaran a hacer muecas o porque tuviera una deformidad permanente en el rostro, sus labios parecían excesivamente cortos, pues se habían replegado por completo detrás de unos dientes blancos y largos que sobresalían en el centro, descubiertos hasta las encías.
Es posible que, al examinar al forastero con una mirada entre inquisitiva y distraída, Aschenbach pecase de indiscreto, pues de pronto advirtió que el otro respondía tan directa y agresivamente a su mirada, con la intención tan evidente de llevar las cosas al extremo y obligarle a bajar la vista, que, penosamente confundido, se volvió y empezó a pasearse a lo largo del cerco con la intención de no prestar más atención al individuo. Un minuto después, ya lo había olvidado. Pero, ya fuera porque los aires de excursionista del forastero incidían en su imaginación o porque entraran en juego otras influencias psíquicas o físicas, lo cierto es que notó, sumamente sorprendido, una curiosa expansión interna, algo así como un desasosiego impulsor, una apetencia juvenil e intensa de lejanías, una sensación tan viva, nueva o, al menos, tan desatendida y olvidada hacía tanto tiempo, que con las manos a la espalda y la mirada fija en el suelo permaneció un rato inmóvil para analizar la sensación en su esencia y sus objetivos.
Eran ganas de viajar, nada más, pero sentidas con tal vehemencia que alcanzaban el ámbito de lo pasional y alucinatorio. De su deseo surgieron visiones; su imaginación, aún exaltada desde que hiciera una pausa en el trabajo y empeñada en representarse de golpe todos los horrores y prodigios de la abigarrada Tierra, se forjó con ellas un modelo. Vio un paisaje: una marisma tropical bajo un cielo cargado de vapores, un paisaje húmedo, exuberante y monstruoso, una especie de caos primigenio poblado de islas, pantanos y brazos de río cenagosos; entre una lasciva profusión de helechos y sobre una maraña de vegetación ubérrima, turgente y de disparatadas floraciones, vio erguirse troncos velludos de palmera, próximos y lejanos; vio árboles extrañamente deformados que hundían sus raíces en un suelo de aguas estancadas y sombríos reflejos verdosos, donde, entre flores acuáticas de color lechoso y grandes como bandejas, grupos de aves exóticas de pico monstruoso y cuello hundido miraban de soslayo, inmóviles en medio de los bajíos; entre las nudosas cañas...En un bosque de bambúes, vio brillar las pupilas de un tigre acechante... y sintió su corazón latir de miedo y de deseos enigmáticos. Desvanecida la visión, Aschenbach sacudió la cabeza y reanudó su paseo a lo largo del cerco de las marmolerías.
Al menos desde que contaba con medios para disfrutar a su antojo de las comunicaciones internacionales, viajar no había sido para él sino una medida higiénica que, aun contra su voluntad, era preciso adoptar de tanto en tanto. Excesivamente ocupado con las tareas que le imponían su yo y el alma europea, agobiado por el imperativo de producir y reacio a distraerse, se había contentado con la idea que cada cual puede hacerse de la superficie de la Tierra sin alejarse de su círculo y nunca había sentido la menor tentación de abandonar Europa. Sobre todo, desde que su vida empezara a declinar lentamente y el miedo a no terminar su obra — preocupación tan propia de los artistas — dejara de ser un simple capricho desdeñable. Su vida exterior se había limitado casi por completo a la hermosa ciudad que le servía de patria y a la severa casa de campo que se había hecho construir en la montaña, donde pasaba los lluviosos veranos.
Además, aquel capricho que tan tardíamente y de forma tan repentina había asaltado su mente no tardó en ser moderado y rectificado por la razón y la autodisciplina que había practicado desde su juventud. Tenía la intención de no irse al campo hasta haber avanzado lo suficiente en la obra de su vida, y la idea de viajar y alejarse de su trabajo durante algunos meses le pareció demasiado inconsistente y contraria a sus planes para tomarla en serio. No obstante, sabía muy bien de dónde había emergido de repente aquella tentación. Era un afán impetuoso de huida — ¿por qué no confesárselo? — Era esa apetencia de lejanía y cosas nuevas, ese deseo de liberación, descarga y olvido, ese impulso de alejarse de la obra, del escenario cotidiano de una entrega inflexible, apasionada y fría. Es cierto que la amaba, como también amaba — o casi — esa enervante lucha diariamente renovada entre su orgullosa y tenaz voluntad, tantas veces puesta a prueba, y una creciente lasitud que nadie debía sospechar en él y que nada, ningún síntoma de flaqueza o incuria, debía dejar traslucir en el producto de su labor. Pero también parecía razonable no tensar demasiado la cuerda ni empeñarse en sofocar una necesidad que irrumpía con tanta fuerza. Pensó en su trabajo y en el pasaje que, como el día anterior, había tenido que abandonar de nuevo y que no parecía dispuesto a someterse ni a un tratamiento paciente ni a un golpe de mano veloz. Volvió a examinarlo, tratando de apartar o resolver el obstáculo, pero se rindió con un escalofrío de disgusto. Y no es que el pasaje fuera particularmente difícil; lo que lo paralizaba eran los escrúpulos del desgano, que se le presentaban como una insatisfacción imposible de contentar con nada. Es cierto que, de joven, ya había considerado la insatisfacción como la esencia y la naturaleza más íntima del talento y, por ello, había refrenado y enfriado el sentimiento, al que sabía propenso a conformarse con un alegre «más o menos» y una perfección lograda a medias. ¿Se querría vengar ahora su esclavizada sensibilidad abandonándolo, negándose a dar impulso y a prestar alas a su arte y llevándose consigo todo el placer y todo el encanto de la forma y la expresión? No es que lo que escribiera fuera malo; esa era, al menos, la ventaja de su edad, que le hacía sentirse, y muy serenamente, seguro de su maestría. Pero, mientras la nación lo honraba, él mismo no estaba conforme con su obra y tenía la impresión de que esta no mostraba ese humor lúdico y fogoso que, fruto de la alegría, sustentaba el deleite del público lector. Temía el verano en el campo, la soledad en esa casa compartida con una criada que le preparaba la comida y un mayordomo que se la servía; temía volver a ver el familiar rostro de las montañas, cuyas cumbres y laderas volverían a rodear su insatisfecha morosidad. Necesitaba, pues, un paréntesis, cierto contacto con la improvisación y la holgazanería, un cambio de aires que le renovara la sangre para que el verano fuese tolerable y fecundo. Viajar... aceptaba la idea. No demasiado lejos, no hasta el país de los tigres. Una noche en litera y tres o cuatro semanas de descanso en uno de esos centros de veraneo cosmopolitas del entrañable sur...
En esto pensaba mientras el ruido del tranvía se acercaba por la Ungererstrasse. Al subir, decidió dedicar aquella tarde al estudio de mapas e itinerarios. Ya en la plataforma, se le ocurrió buscar con la mirada al hombre del sombrero de fieltro, compañero, al fin y al cabo, de una espera tan rica en consecuencias. Pero no logró descubrir su paradero: no estaba donde lo había visto poco antes, ni en la parada ni dentro del tranvía.
2
El autor de la impecable y vigorosa epopeya en prosa sobre la vida de Federico de Prusia; el paciente artista que, con inquebrantable ahínco, había tejido un tapiz novelesco titulado Maya, convocando a un sinnúmero de personajes y destinos humanos bajo la sombra de una idea; el creador de ese pujante relato que, bajo el título de Un miserable, había revelado a toda una juventud agradecida la posibilidad de mantener cierta entereza moral más allá de las profundidades del conocimiento; el autor, por último — y aquí se cierra la lista de obras de su madurez — , del apasionado ensayo sobre El espíritu y el arte, cuya energía ordenadora y elocuencia antitética indujeron a severos críticos a compararlo con las reflexiones de Schiller sobre la poesía ingenua y sentimental: Gustav Aschenbach, en suma, había nacido en L. Era cabeza de partido de la provincia de Silesia, donde su padre ocupaba un alto cargo en la administración judicial. Sus antepasados habían sido oficiales, jueces y funcionarios públicos, hombres todos ellos que habían dedicado su rígida, honesta y pobre vida al servicio del rey y del Estado. En una ocasión, una espiritualidad algo más íntima se encarnó en la figura de un predicador, y en la generación anterior, la madre del escritor, hija de un maestro de capilla bohemio, aportó a la familia una sangre más cálida y sensual. De ella provenían los rasgos raciales foráneos de Aschenbach.
La fusión de un sentido del deber austero y escrupuloso con impulsos más oscuros y fogosos dio origen a un artista peculiar.
Como su ser entero aspiraba a la fama, pronto se reveló, si no propiamente precoz, sí maduro y apto para incidir en el público gracias a su carácter resuelto y a la enjundia personal de su entonación. Antes incluso de terminar el bachillerato ya era conocido. Diez años después, había aprendido desde su escritorio a representar el papel de hombre importante, a administrar su fama, a ser amable y expresivo en su correspondencia, necesariamente breve (pues se le pedía mucho a quien conseguía éxitos y era digno de fiar). A los cuarenta años, extenuado por los esfuerzos y vicisitudes propios de su trabajo, tenía que despachar diariamente un correo con sellos de los principales países del mundo.