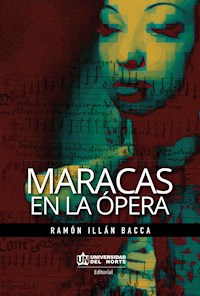Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad del Norte
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Spencer Cow es un orquideólogo británico. Su misión es llegar a Santa Marta y de ahí a la Sierra Nevada en busca de raros ejemplares de orquídeas. En el camino se encuentra con personajes variopintos: generales, poetas y mandamases que le permiten intuir el juego de poderes locales. También conoce a Aspasia Estrariotes, una extranjera tutora de dos pequeñas hermanas muy especiales, hijas de un poderoso terrateniente. A una de ellas, Perpetuo Socorro, le crece pelo en la cara, por lo que se ve obligada a llevar una vida de fenómeno en un espectáculo de circo. La mujer barbuda es una historia cuyo delirio es llevado al límite por cuenta de la asombrosa y divertida destreza narrativa de Ramón Illán Bacca.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramón Illán Bacca. (Santa Marta 1938 -Barranquilla, 2021). Es considerado uno de los escritores más importantes de Colombia, afirmación que según el propio Ramón se debía más a su edad que a algún mérito artístico. En 1979 publicó Marihuana para Göering, una serie de cuentos que no trascendieron mucho en su momento, pero que le hicieron comprender que todo lo que escribiera estaría condenado a la buena crítica y la mala venta. Con Deborah Kruel (1990), su primera novela, Ramón inició una obra original y ajena al realismo mágico, que reconstruye la historia del Caribe desde la visión de personajes rocambolescos: espías nazis samarios, un inmigrante italiano aficionado a la ópera, o una vivaz chipriota que hace de institutriz de una mujer barbuda. Son extranjeros solitarios e inadaptados, que sobreviven gracias a su ingenio para intuir cómo funcionan las relaciones de poder en la región, y al uso y abuso del chisme, algo que en su obra tiene status de cosa histórica. Además de las cinco novelas y los seis libros de cuentos que publicó durante casi cuarenta años, Ramón realizó varios trabajos editoriales para rescatar la historia de la literatura de Barranquilla. Por su labor como compilador de la revista Voces le fue concedido en 2004 el Premio de Periodismo Simón Bolívar.
Bacca, Ramón Illán, 1938-2021.
La mujer barbuda / Ramón Illán Bacca. Primera edición. – Barranquilla, Colombia : Editorial Uninorte, 2025.
233 páginas ; i20 cm.
ISBN 978-958-789-652-7 (impreso) • ISBN 978-958-789-653-4 (PDF)
ISBN 978-958-789-655-8 (ePub)
1. Novela colombiana -- Siglo XX. 2. Autores colombianos -- Siglo XXI. Tít.
(Co863.44 B116muj) (CO-BrUNB
LA MUJER BARBUDA
Ramón Illán Bacca
© UNIVERSIDAD DEL NORTE
Vigilada Mineducación
Km 5, vía Puerto Colombia, Área Metropolitana de Barranquilla
Primera edición en Colombia: Seix Barral, 2011
Primera edición Universidad del Norte, 2025
EDITORIAL UNINORTE
https://editorial.uninorte.edu.co/
FOTO DE PORTADA
Annie Jones (1865-1902) en el Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus. Autor desconocido
COLECCIÓN BIBLIOTECA DEL CARIBE
Dirección Alexandra Vives Guerra
Coordinación Fabián Buelvas
Asistencia Daniela Torres Pérez
Diseño Munir Kharfan de los Reyes
Corrección de estilo Fabián Buelvas
IMPRESOR
Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S. | Bogotá
© Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier medio, sin permiso de los titulares del copyright
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Prólogo
La mujer barbuda (Seix Barral, 2011) es la cuarta novela del escritor Ramón Illán Bacca (1938-2021). Es tal vez la menos conocida, ya sea porque la descatalogaron rápido o porque Ramón, que solía referirse al destino de sus libros con cierto desdén, fue particularmente duro con ella: “no se vendió, así no le quedan ganas a uno de escribir novelas”1, o “la novela tuvo prensa en los tres meses de gracia y después cayó en el olvido”2. Quizá las razones por las que Ramón desestimaba a La mujer barbuda estén en su génesis.
*
“Ramón lleva un año y medio o dos luchando a brazo partido con una novela”, dice su amigo Walter Fernández en el documental Una vida sin épica (2009)3. “Llevo como ciento y pico de páginas —complementa Ramón—, pero presiento que tengo que escribir como seiscientas más para que quede en doscientas”. Acto seguido, Ramón aparece en la biblioteca de su casa del barrio El Limoncito mostrando los libros que leía para documentarse: La conquista del agua: el advenimiento de la salud en la era industrial (1986), de Jean-Pierre Goubert; De médicos, idilios y otras historias: relatos sentimentales y diagnósticos de fin de siglo (1880-1910) (2000), de Paulette Silva Beauregard, y distintos textos sobre erotismo y la percepción del cuerpo hace doscientos años. “Me interesa mucho la higiene de las mujeres en el siglo XIX”, precisaba.
Bajo los libros mencionados hay decenas de revistas. El mamotreto lo encabeza una Credencial Historia de octubre de 1991. “Aventuras de un cazador de orquídeas”, se lee en la portada. Se trata de un artículo escrito por el historiador británico Malcolm Deas (1941-2023) sobre el viajero y orquideólogo Albert Millican, quien estuvo de paso por Barranquilla en 18874. “Memorias de un cazador de orquídeas” es el título del segundo capítulo de La mujer barbuda.
*
Ramón terminó la novela en cuestión en 2010. Tiene algunas páginas más de las que estimó: 216; está escrita en Courier New, alineación justificada e interlineado doble. Consta de tres capítulos y se llama El hundimiento del circo. La historia de ese manuscrito fue contada por él en distintas ocasiones567: la envió a Alfaguara, pero la rechazaron; después fue leída por el entonces editor de Planeta, Leonel Giraldo, quien le propuso centrarse en el personaje de la mujer barbuda. “Escribe una novela, tienes seis meses para entregármela”, le dijo. “¿Qué se yo de mujeres barbudas?”, pensó Ramón después de hablar con él. Aceptó el reto y terminó la nueva novela con un mes de retraso. Llegó a las librerías en julio de 2011.
¿Cómo es que Ramón escribió en siete meses una novela, cuando la anterior tardó mínimo dos años? Para este interrogante hay una respuesta corta y otra larga. La corta es que hizo lo más razonable: reordenar El hundimiento del circo; en el centro la mujer barbuda, y el resto de los personajes girando alrededor de ella.
La respuesta larga tiene que ver con algo que lo atormentó siempre: ser publicado. Es sabido que se consideraba a sí mismo como un escritor poco conocido y nada leído, e insistía en ello aun cuando la realidad parecía mostrarle lo contrario. Lo movilizaba mucho el deseo de ver su nombre en una editorial grande. “El temor de Ramón a morir sin dejarla publicada [El hundimiento del circo] lo llevó a fraccionarla”8, explica el cineasta Édgar López, uno de los directores de Una vida sin épica. Ramón lo confirma en su autobiografía: “Me precipité en enviarlo [a las editoriales] por pensar que no aparecía en los estantes de las librerías y que me iba a morir pronto”9. Esta escritura veloz —usando un término del crítico Ariel Castillo—, en respuesta a su angustia de morir olvidado, lo llevó en muchos momentos a publicar con afán o a aceptar ediciones o reediciones de su obra en una muy baja calidad.
*
La mujer barbuda narra en cinco partes la historia de Perpetuo Socorro, quien por culpa de su rara condición se ve obligada a llevar una vida de fenómeno en un espectáculo de circo; tiene una hermana gemela, María Perfecta, quien se salvó del infortunio del pelo en la cara. Están acompañadas por sus tradicionales personajes, gente extraviada en sus neurosis o metida en problemas mucho más grandes que el talento o la voluntad que puedan tener para solucionarlos. “Seres a menudo mediocres y en el lugar equivocado, marginales, ajenos a todo heroísmo, inadaptados, rebeldes, hedónicos, exiliados en su propia tierra, tramoyeros, fracasados o perdedores, acosados por una interioridad turbia, tormentosa, atiborrada de fieras enjauladas como la ausencia del padre o el homosexualismo no asumido y cuya principal tradición es la del error”, como bien los define Ariel Castillo10. Como escenario, el Caribe: Ramón situó la novela en sus lugares predilectos: La Guajira, Barranquilla y Santa Marta, donde hay circos, puertos, viajes en carretera, hoteles y alcobas llenas de secretos.
Por más vueltas de tuerca que haya dado esta novela desde su origen hasta su publicación, independientemente de los recortes o las modificaciones que realizó el autor con tal de verla publicada, lo cierto es que estamos frente a una novela profundamente ramonesca: una historia cuyo delirio es llevado al límite por cuenta de su asombrosa y divertida destreza narrativa.
Fabián Buelvas
Una indagación
La gente extraña tiene vidas extrañas
Perogrullo
El hundimiento de un circo propiedad de una muchacha barbuda era una historia que se contaba en voz baja pero nadie la escribía. El hecho se había convertido en un asunto espinoso y el paso de los años entreveró la prohibición y el olvido.
Tan solo un integrante del Grupo de Barranquilla, que firmaba su columna con el seudónimo de Puck, escribió sobre el hundimiento de un circo y cómo los sobrevivientes fueron con el transcurrir de los años troncos de las más respetables familias de la ciudad. El artículo produjo una risa pascual colectiva y no se habló más del asunto.
El autor de La cama berrochona compuso un porro sobre la muchacha barbuda pero fue opacado por la popularidad de La momia de Tuntakamón en los carnavales del 27 y pasó sin pena ni gloria.
Lo que rompió de forma definitiva el silencio sobre el suceso fueron los dos enormes baúles que encontró Gilliam Altamira en una pieza abandonada en el traspatio de la Quinta Margot, herencia de sus abuelos. La quinta iba a ser demolida para construir un condominio, pues ¿quién era ella para detener la piqueta del progreso? El lado positivo era el tesoro descubierto para su tesis de grado en Historia. Se había demorado un quinquenio en escribirla, no encontraba un tema que le llegara a interesar lo suficiente. Tuvo que admitir que había estado sorda y ciega a algo que estaba en el aire.
No importaba que el asunto hubiera ocurrido en tiempos de sus bisabuelos; estaba allí, presente en lo que la Nena Navarro había llamado, en su programa de la televisión regional, “mitologías en una ciudad sin memoria”.
Mientras Gilliam sacaba folios, infolios, legajos, libros y libracos —todo en medio de una nube de polvo, cucarachas y gorgojos— pensaba cómo había sido posible que lo evidente se le hubiera ocultado tanto tiempo. De forma disciplinada y metódica fue colocando en una vieja mesa tallada todas las cosas que iba extrayendo del que ya había bautizado como “el arcón del tesoro”. No cesó sino hasta poner en orden todo el contenido del baúl.
Se decía que ese temperamento metódico era herencia de un antepasado inglés, pero en el árbol genealógico que ella había rastreado no aparecía ese británico, aunque una de sus tías le había dicho, en una de esas tardes de lluvia en las que el ruido del mar encrespado propicia las confidencias y devela los secretos familiares, que una de sus antepasadas era tronco de seis respetables familias de la ciudad, con el detalle de que sus seis hijos habían sido de padres distintos. Su tía consideró pertinente una aclaración: todos habían sido caballeros muy prestantes.
Gilliam lanzó un grito de emoción cuando encontró la correspondencia de su tío abuelo político, un exgobernador, con Rafael Reyes, en la que este último le daba al una regla de oro: “en política no se debe tener en cuenta los servicios prestados, sino los que puedan prestarse”. También encontró el folleto en el que monseñor Revueltas, un personaje con mucho poder durante la hegemonía conservadora, se vanagloriaba de haber protegido al autor intelectual del atentado contra Reyes. Allí se explicaba la antipatía del cura contra el general porque este dijo en Barranquilla —después de la guerra de los Mil Días—, ante una multitud que lo vitoreaba: “Volverán la paz y los carnavales”. Frase frívola que, como decía el folleto, casi le cuesta la vida.
Algo que encontró en el baúl y no entendió del todo fue una carta de agradecimiento de Stéphane Mallarmé a Heliodoro de Armas, un petimetre de la época, por una orquídea que este le había enviado. “Ya eran dos con la enviada por José Asunción Silva”, pensó Gilliam.
Sintió una alegría inmensa cuando encontró en un cuaderno de tapas azules el diario de Aspasia Estratiotes, de quien no tenía noticia, y que aclaró gran parte de la historia de la muchacha barbuda y el hundimiento del circo. Una nota al margen decía que “la Chipriota”, como apodaban a la mujer, había muerto ahogada en un arroyo de las calles de Barranquilla después de un intenso aguacero.
Al continuar hurgando dentro del baúl encontró dos libretas negras que en la tapa tenían el sello de la librería francesa L’Ancienne Comédie, y que fueron escritas por el inglés Spencer Cow, un testigo que aclararía más sobre esa época. Ni en la Enciclopedia Británica ni en ninguna de las bibliotecas locales (pocas, en realidad) encontró la más mínima referencia a míster Cow. Sin embargo, en un ejemplar de la revista Hispania, editada en Londres, descubrió una nota del escritor Cunnighame Graham en la que relataba la conversación en un pub entre él, Joseph Conrad y Santiago Pérez Triana, quien era el director de esa publicación. Mencionaba a un oyente silencioso, míster Cow.
Como Gilliam era de ideas fijas y delirantes cuando tenía algo entre manos, decidió buscar todo lo que estuviera medianamente relacionado con el caso. Una de las primeras pistas fue encontrar la explicación del porqué uno de los personajes señalados en las memorias del inglés parecía ser un nieto de Joseph Conrad. La joven no era de las personas que se daban por vencidas fácilmente, así que empezó a hacer conjeturas: Las montañas que se divisan en Nostromo no son otra cosa que la Sierra Nevada de Santa Marta.
Fue así como emocionada investigó todo lo referente a la casa de lenocinio de la madama Alejandrina Smith-Barros, situada al lado del antiguo resguardo. En uno de los expedientes de la Policía de la época encontró que una de las domésticas, de nombre Salomé, una negra liberta, había quedado encinta de un marinero apodado por sus compañeros “el condecito polaco”. Después ella resultó ser la abuela de Fabricio Severino, el hombre más rico de la región a principios del siglo XX.
Con todo este material, la no tan joven señorita Altamira presentó su tesis, titulada Un misterio develado: la mujer barbuda. La respuesta del jurado fue contundente: se rechazaba por no basarse en pruebas debidamente comprobadas. La ya solterona señorita Altamira donó al Museo Romántico de la ciudad todo el material que había hallado en el baúl, de donde fueron tomados los datos que transcribo a continuación.
El autor
Memorias de un cazador de orquídeas
Texto de Spencer Cow
La anatomía es el destino
Freud
I
En el principio de este viaje fui afortunado. Me topé con dos de los protagonistas de esta historia, el poeta mulato y la institutriz chipriota. Mirábamos las luces de la ciudad desde la cubierta del barco El Empecinado. En realidad, era un pequeño pueblo a pesar de sus blasones y de que sus pobladores se ufanaran de haber sido la primera ciudad fundada por los españoles en el continente. Desde la nave y antes de atracar en el viejo muelle de madera podían verse las torres de la basílica, una construcción desproporcionada frente a las pequeñas edificaciones que la cercaban.
La conversación, que se había iniciado en castellano y cuyo tema era el calor, cambió bruscamente cuando mostré una carta del duque de Devonshery para don Tiburcio del Valle, un político importante. La carta estaba dirigida al presidente Reyes, pero en el consulado colombiano en Liverpool me dijeron que mejor se la mostrara a ese personaje local. Al oírme esa historia, el poeta mulato, un hombre apuesto de color olivo, de nombre Candelario Segundo y con quien había conversado en el viaje, me explicó, en un inglés aceptable, que ese señor había muerto y de mala manera. Me perturbé. Así que la carta no valía ni un chelín. ¿Y cómo iba yo, un orchid hunter, a encontrar toda la ayuda necesaria?
“Vaya a la Sierra Nevada de Santa Marta, nos cuenta qué clase de orquídeas crecen allí y traiga las muestras que pueda”, fue la orden de la British Orchid Company. Además agregaron: “Ahora está de presidente un general, Rafael Reyes, que puso en orden a ese país especialmente violento”. No eran datos para el optimismo.
Todavía conmocionado, pregunté qué servicio postal podría encontrar en el puerto. La institutriz, que hasta ese momento había estado un tanto alejada, me habló en un inglés con acento londinense y me dijo que dudaba de que pudiera encontrar alguno. Mientras pensaba en mi problema, el poeta me comentó que él podría acompañarme a hablar con el jefe político que hubiera reemplazado al general Tiburcio del Valle. La institutriz, que se llamaba Aspasia Estratiotes, nos interrumpió y aclaró que ese señor fue devorado por un caimán y que ella era la institutriz de sus hijas huérfanas. Agregó que debíamos hablar con el general y abogado Faraón de Armas, tutor de las niñas, hombre de confianza del presidente Reyes. Aunque palidecí con la historia del caimán, pensaba que la buena suerte me estaba acompañando y pedí direcciones de albergues en la ciudad.
El poeta me contó que por recomendación del obispo Francisco debía pronunciar un discurso en la inauguración de un busto de san Agustín en el nuevo liceo. “Los radicales habían intentado poner uno de Giordano Bruno, un hereje; por fortuna, no alcanzaron a hacerlo. Ahora, después de un cuarto de siglo —y me lo dijo bajando la voz— está allí el mismo busto, pero con la nariz cambiada, y servirá de imagen del doctor de la Iglesia”.
Nos reímos, y pensé que podría entenderme con el poeta, quien al principio me había parecido presuntuoso. Después cavilé que a lo mejor era tímido y lo disimulaba. Tengo cierta tendencia a juzgar caracteres y talantes. Decidimos ir al mismo hotel, pensión o lo que hubiera; no éramos optimistas.
Durante todo ese tiempo estuve mirando y midiendo a la institutriz. Alta para el medio, cabellos negros, nariz un tanto prominente y caminado altivo. Tenía el tipo mediterráneo. Le sentí cierta perversión oculta; no en balde conozco el Londres nocturno. Me la olí, y más cuando nos contó que había sido contratada en Panamá. No dijo cómo había llegado al istmo ni porqué. De todos modos, una mujer que sabía inglés y que era medianamente bonita en ese lugar era un tesoro. Supuse que la visitaría alguna de esas noches. De pronto, la mujer interrumpió la conversación y se excusó por un momento. Parecía que la hubieran llamado. Al frente de su camarote estaban unas maletas colocadas por alguien a quien no había visto. Alcancé a percibir en el reflejo de la puerta del compartimiento abierto una sombra que se movía al fondo. ¿Venía acompañada?
La mujer me dijo que esperara un instante. Entró de nuevo al camarote, y al devolverse me dio una esquela dirigida al gobernador, recomendándome. La sombra se desvaneció. Al besarle la mano, como despedida, me insistió en que fuera a visitarla a su finca El Alambique. Fue tan reiterativa que pensé era casi una cita.
Al atracar, y a pesar de la hora, un pequeño y bullicioso grupo de personas nos rodeó. Dos muchachos se lanzaron sobre nuestros equipajes para cargarlos. El mío fue llevado por un adolescente fornido de color cobrizo y ojos verdes. “Los marineros dejan su semilla”, pensé. Otro más bajo agarró el equipaje del poeta. Al protestar por su peso y preguntar: “¿Qué lleva?, ¿piedras?”, el poeta le contestó: “No, libros”. Y añadió: “Es que la cultura pesa”. Me reí mucho. Utilicé la ocasión para preguntarle sobre sus lecturas. Mencionó a Alejandro Dumas, Victor Hugo, lo conocido; también a Eliseo Reclus, pero no sus libros de geografía sino sus escritos anarquistas, y me dijo que practicaba su inglés leyendo una Holy Bible traída de Jamaica por su tío Candelario Obeso, el mayor poeta negro del país. También me contó cómo su tío había perdido la vida accidentalmente al disparársele una pistola. Me pareció que para ser un joven conservador y católico ferviente sus lecturas eran muy poco ortodoxas, pero no dije nada.
La pensión a la que llegamos estaba cerca de la playa. Era una vieja casona colonial que tenía el nombre de Hotel Moderno. La dueña, que nos recibió detrás de un pesado mostrador, tenía un rostro severo, avinagrado, y acento español. Dijo llamarse Séfora. Al poeta le advirtió que lo aceptaba porque decía ser recomendado del difunto general Tiburcio. Lo miré, pero el poeta permaneció con el rostro impasible. Debía estar acostumbrado a esos desaires. Después de advertirnos que no se permitían visitas de mujeres, ni borracheras, ni gritos destemplados, recalcó que tampoco se permitía la llegada después de las nueve de la noche y que si no estábamos de acuerdo con el reglamento de la casa podíamos irnos al otro hotel de la ciudad, El Galante, situado en la zona portuaria. También nos dijo que las llamadas telefónicas tenían un costo. Tuve ganas de agarrar mi baúl y largarme enseguida. “She is an old hag”, dije casi en lumia audible. El poeta me susurró que la alternativa era peor. “Después de todo, ¿de cuál vida nocturna nos perdemos?”. Asentí y traté de calmarme.
La pieza que nos dio estaba bastante limpia; tenía un aguamanil de porcelana rosada y un balcón que daba a un patio lleno de azahares de la India, lluvia de oro y robles amarillos. Podía haber sido peor. Como ya amanecía, no valía la pena quedarnos en el hotel, así que el poeta y yo resolvimos darle una vuelta al lugar.
La ciudad estaba arropada por una luminosidad edénica. Las campanas de la catedral llamaban a misa y sombras de mujeres envueltas en sus mantillas negras caminaban apresuradas. A un joven —sin duda, un seminarista, por la sotana negra y la banda azul de su indumentaria— alguien le preguntó desde una ventana con celosía: “¿Adónde vas, Ramón?”. Y el seminarista respondió con voz angelical: “¡A salvar almas!”.
Mi sorpresa fue mayor cuando un borracho, sentado en la escalinata de un viejo edificio, le gritó un piropo feroz a una transeúnte arrebujada en un mantón pero de quien se insinuaban buenas formas. El poeta tuvo que explicarme el dicho. “Se lo hubiera envidiado Quevedo”, terminó diciéndome. Pensé que mi español no era tan bueno como creía.
Oí de pronto el rugido de un león. ¿Estaba alucinando? Caminamos un poco más, y en un callejón de estas calles endiabladas vimos un circo famélico: unos payasos tristes, un enano y una bailarina de carnes flojas; dentro de la carpa una jaula con un león desdentado, y amarrado a un tronco un elefante. Nos detuvimos un instante por lo insólito del espectáculo. Así que en esta ciudad estaban de un lado la mística y del otro la picaresca. Me sentí como en una obra de teatro de ambiente medieval.
Fuimos a la playa, y quedé fascinado por la belleza de la bahía. Frente al mar nos topamos con un malecón orlado de palmeras. Al final de la calle, una casa de arquitectura francesa a la que no le faltaba ni la mansarda. En el jardín estaban unos bañistas, cosa que me sorprendió porque todavía venía con la idea de que las playas eran para ser visitadas pero no para bañarse. Después, recordé que en mis viajes por el Oriente veía cómo los bañistas y los nativos se bañaban alrededor de los barcos para que les tiraran monedas, pero aquí estaban lejos de las embarcaciones. Al acercarme, me di cuenta de que no eran exactamente lo que se entiende por “nativos”. Todos tenían un aire de prosperidad. Había algunos blancos y rubicundos, otros con rasgos mestizos y un color verde oliva, no pardo. Deduje, por los bañadores franceses que usaban, que debía ser gente importante. Los criados que estaban a una respetuosa distancia lo confirmaban.
Al vernos, nos saludaron en francés y después en inglés. Les contesté en mi idioma, y todos se acercaron y me rodearon. Preguntaron atropelladamente quién era, qué hacía y por qué estaba en el lugar. Respondí todas las preguntas, y tan pronto como pude me presenté en forma debida, y también al poeta, que había sido ignorado todo el tiempo.
Resultaron ser comerciantes y hacendados. Había caído en el centro de decisión de la pequeña ciudad. No en balde, como me dijo riéndose uno de ellos, los llamaban “el Senado consulto”. El dueño de la mansión dijo llamarse Catalino De Mier y Lineros, y, según me susurró al oído el poeta, era el hombre más rico del lugar.
Alguien propuso que para seguir conversando nos fuéramos a una tienda vecina que se llamaba Tomasita y El Caimán. Cuando pregunté por qué ese nombre, me explicaron la historia de un hombre que para ver a las mujeres desnudas cuando lavaban se tomó una pócima mágica y se convirtió en un hombre-caimán. Como la pequeña escultura ubicada en la puerta mostraba a una niña con paraguas y un caimán con la boca abierta, pregunté si ella representaba a la muchacha minutos antes de ser “comida” por el caimán. Todos rieron, no entendí por qué. Conté entonces que había llegado con una carta para el general Del Valle, pero como había sabido que estaba muerto, ahora iba a hablar con el gobernador Faraón de Armas. “Con que hable conmigo basta”, me dijo el señor De Mier. Le agradecí, y para mis adentros pensé que, si era un sitio donde todavía no se sabía quién mandaba, tendría dificultades regateando con todos los que tuvieran un pedazo de poder. Para mi sorpresa, se expresaban en un inglés fluido y algunos de ellos conocían Londres.
Cuando mencioné mi encuentro con la institutriz chipriota hubo una especie de revuelo. “No nos gusta esa mujer”, manifestaron algunos. Cuando pregunté por qué, no hubo una respuesta clara: “Ha viajado mucho y sola. Una mujer que sabe tanto, lee tanto y habla tantos idiomas es cada vez menos femenina, menos mujer”, dijo el señor De Mier. No le discutí, pues en Inglaterra la mayor parte de mis compatriotas pensaban igual. Recordé entonces a mi madre, una española que había sido maestra antes de casarse con el trotamundos de mi padre. La imagen que tenía presente era la de ella dándome clases y leyéndome relatos de viajes, lo que sin duda motivó mi vocación de viajero. También fue la culpable de mi adicción al láudano al darme con frecuencia el “Almíbar tranquilizante de la señora Winslow”. Debería agregar que era posesiva e insoportable. Tal vez empecé a viajar para poner distancia entre los dos.
Cuando me preguntaba por qué no había visto una mujer en la calle, salvo las beatas rezanderas del alba, apareció en la esquina la Chipriota con una sombrilla color azafrán. Todos quedaron en silencio, en el que se podía detectar un clamoroso deseo. Solo se volvió a hablar cuando la mujer entró en una tienda de comestibles ubicada a mitad de una calle ancha, llena de charcos.
Oí hablar de las huérfanas cuando se volvió sobre el tema de la Chipriota. ¿Chipre es de los turcos o de los ingleses? ¿Por qué ella es griega? Cuando iba a contestar, alguien comentó que había que vigilar la religión que se les inculcaba a las huérfanas. El vozarrón de Catalino De Mier se volvió a escuchar cuando dijo: “De esos temas no se habla aquí”. Todos enmudecieron.
El tema se trajo de nuevo a la conversación cuando se empezó a hablar de cómo se había comido el caimán al general Tiburcio. Para eso llamaron a uno de los criados, que dijo llamarse Fabricio Severino y haber estado presente cuando ocurrió el hecho. “Esta es la época en que el caimán hembra necesita macho”, empezó diciendo, palabras que me hicieron poner en duda sus conocimientos en ciencias naturales. Después habló de los augurios que precedieron al funesto suceso: cayeron dos pájaros muertos sobre la mesa en que desayunaba; su mujer se había muerto hacía un mes. (En este momento, una mirada feroz de Catalino le hizo cambiar de tema). “Y a pesar de que el río Toribio estaba peligroso —continuó— se bañó cerca al Chorro del Mayor. Cuando estaba nadando de espaldas, se sintió el coletazo y no se le volvió a ver más. La mancha de sangre indicó lo que había sucedido”.
Uno de los contertulios, de apellido García y de fuertes rasgos, quiso hacer un chiste diciendo: “¿No se suponía que esos cocodrilos estaban domesticados?”. Un bramido colectivo le hizo tragarse su risa. Después, la conversación cayo en el asunto de las orquídeas. No sabían mucho sobre el tema, pero les interesó como un posible negocio. Yo me había leído el libro de viajes de Reclus La Sierra Nevada de Santa Marta