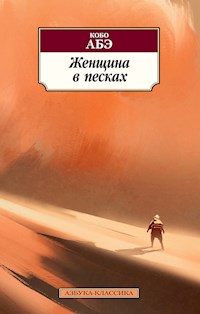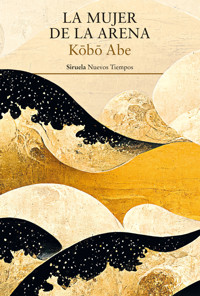
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
UNA DE LAS GRANDES NOVELAS JAPONESAS DEL SIGLO XX EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SU AUTOR «Kobo Abe, junto con Yukio Mishima y Kenzaburo Oe, fueron los grandes renovadores literarios en el Japón de principios del siglo pasado». Página 12 «Siempre sinuoso, adictivo, de lectura compulsiva… Abe es un consumado estilista». David Mitchell Tras una excursión a orillas del mar, un entomólogo aficionado pierde el último autobús de regreso y se ve obligado a pasar la noche en una cabaña al fondo de un inmenso foso entre las dunas. Cuando a la mañana siguiente intenta marcharse, descubre para su sorpresa que los lugareños tienen otros planes para él… Sin posibilidad de escapar, se verá forzado a apartar sin descanso con una pala la arena, que gana terreno sin cesar y amenaza con destruir el pueblo. Su destino se verá entrelazado con el de su única compañera allí abajo, una extraña joven que, codo con codo, luchará a su lado en la interminable batalla contra ese elemento que avanza inexorable, absorbiendo las cosas y los seres, cubriéndolo todo con un manto de olvido. Considerada una de las obras maestras de la literatura japonesa del siglo XX, La mujer de la arena es una narración de un fluir imparable y poderoso, que combina la esencia del mito con el suspense y la novela existencial. Koˉboˉ Abe plantea de forma intensa y precisa el conflicto del ser humano enfrentado a sus propios límites, en un mundo sin más realidad que la materia y que solo puede ser aprehendido a través de una exacerbada sensualidad. «Siempre sinuoso, adictivo, de lectura compulsiva… Abe es un consumado estilista». David Mitchell Tras una excursión a orillas del mar, un entomólogo aficionado pierde el último autobús de regreso y se ve obligado a pasar la noche en una cabaña al fondo de un inmenso foso entre las dunas. Cuando a la mañana siguiente intenta marcharse, descubre para su sorpresa que los lugareños tienen otros planes para él… Sin posibilidad de escapar, se verá forzado a apartar sin descanso con una pala la arena, que gana terreno sin cesar y amenaza con destruir el pueblo. Su destino se verá entrelazado con el de su única compañera allí abajo, una extraña joven que, codo con codo, luchará a su lado en la interminable batalla contra ese elemento que avanza inexorable, absorbiendo las cosas y los seres, cubriéndolo todo con un manto de olvido. Considerada una de las obras maestras de la literatura japonesa del siglo XX, La mujer de la arena es una narración de un fluir imparable y poderoso, que combina la esencia del mito con el suspense y la novela existencial. Koˉboˉ Abe plantea de forma intensa y precisa el conflicto del ser humano enfrentado a sus propios límites, en un mundo sin más realidad que la materia y que solo puede ser aprehendido a través de una exacerbada sensualidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Primera parte
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Segunda parte
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
Tercera parte
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
Notas
Créditos
Sin la amenaza del castigo
no hay siquiera el placer de la fuga.
Primera parte
I
Cierto día de agosto, un hombre desapareció. Aprovechando sus vacaciones había ido a una playa, que estaba a medio día de viaje en tren, y no se volvió a saber de él. La búsqueda que emprendió la policía y los avisos en los diarios no dieron ningún resultado.
Por supuesto, los casos de desaparición de personas no resultan realmente fuera de lo común. Las estadísticas registran muchos cientos de avisos de desaparición al año. Además, la proporción de individuos encontrados es sorprendentemente pequeña. Los asesinatos y accidentes invariablemente proveen ciertas evidencias claras, y aun en casos de secuestros, los motivos, al menos para las personas emparentadas con el ausente, son de algún modo explicables. Pero cuando una desaparición no encaja en ninguno de estos dos casos, es dificilísimo encontrar algún indicio. Si muchas ausencias pueden ser consideradas como huidas, en su mayor parte parecen coincidir con el sentido de la palabra desaparición.
El caso de este hombre tampoco era una excepción en cuanto a falta de evidencias. Aunque se tenía una idea aproximada del lugar del suceso, en esa área no se sabía del hallazgo de un cadáver que se le pareciera, y tampoco era concebible que por la naturaleza de su trabajo estuviese envuelto en algún secreto que pudiera ser motivo de un rapto. Por otra parte, no parecía existir la menor indicación —a juzgar por su conducta habitual— que sugiriera la intención de fugarse.
Como es natural, al principio todos pensaron que tal vez estaba implicado en una secreta relación amorosa. Pero cuando la mujer informó de que el objeto de su viaje era coleccionar especímenes de insectos, tanto los investigadores policiales como los colegas de trabajo de aquel hombre se sintieron vagamente decepcionados. Ciertamente, un frasco de insectos y una red resultaban medios irrisorios para disimular una fuga con su amante. Además, el empleado de la estación S. recordaba que allí había descendido un hombre con aspecto de alpinista, con su cantimplora y una caja de madera similar a la que usan los pintores, y atestiguó que estaba solo, sin acompañante, lo que echó por tierra la teoría de que había de por medio una mujer.
Surgió también la hipótesis de que el hombre, hastiado de la vida, se había suicidado. Uno de sus compañeros, aficionado al psicoanálisis, era el que sostenía este punto de vista, pues encontraba que el mismo hecho de que un hombre ya maduro se obsesionara en un pasatiempo inútil, como el de coleccionar insectos, era signo evidente de una desviación mental. Aun en el caso de los niños, una inclinación excesiva a coleccionar insectos sería una transferencia del complejo de Edipo, pues, para compensar sus deseos insatisfechos, el niño disfruta pinchando una y otra vez los insectos ya muertos. Y el hecho de que no abandone esa afición aun después de convertirse en adulto es un indicio patente de que su condición mental ha empeorado. No es de ningún modo casual que los entomólogos resulten con frecuencia individuos muy posesivos o recluidos, o cleptómanos, u homosexuales. De ahí al suicidio, por el deseo de abandonar el mundo, no media más que un paso. Incluso algunos son atraídos no por el hecho de coleccionar insectos, sino por el cianuro de potasio de los frascos que los contienen, y, aunque se esfuercen en ello, son incapaces de superar esa tentación... Por cierto, el hecho de que este hombre no hubiera confiado a nadie su interés probaría que reconocía un cierto carácter clandestino en su afición.
No obstante, tan elaboradas suposiciones resultaban inútiles al no haberse encontrado ningún cadáver que correspondiera a las señas de aquel hombre.
Así, desconocida la verdadera causa de la desaparición, pasaron siete años, y, de acuerdo con el artículo 30 del Código Civil, el hombre fue definitivamente dado por muerto.
II
Una tarde de agosto, un hombre que llevaba una gorra de visera color gris, una gran caja de madera y una cantimplora colgadas de los hombros, y los perniles del pantalón metidos en los calcetines, como quien se dispone a subir a la montaña, bajó a la plataforma de la estación S.
Sin embargo, en esa zona no había montañas dignas de ser escaladas. Incluso el guarda que le cogió el billete lo observó con extrañeza. El hombre subió con decisión al autobús que esperaba frente a la estación y se acomodó en un asiento del fondo. El vehículo se dirigía exactamente en sentido contrario a las montañas.
El hombre siguió hasta el final de la ruta. Cuando bajó, observó la topografía ondulante del lugar. La parte baja eran arrozales divididos en pequeñas fracciones, y en medio había parcelas de plantaciones de caqui, un poco elevadas, que parecían islas esparcidas. Atravesó el pueblo y siguió caminando hacia la playa; el suelo se iba volviendo más blanco y seco.
Cuando ya no hubo más casas y se encontró con un ralo bosquecillo de pinos, el suelo era una fina arena que se adhería a los pies. En varios lugares había maleza seca proyectando sombras en las depresiones de la arena, y ocasionalmente, como por error, aparecían berenjenales raquíticos del tamaño de una estera; pero ni señal de alguna sombra humana. Más adelante, al parecer, estaría el mar, la meta de ese hombre.
Por primera vez sus pies se detuvieron; miró a su alrededor, mientras se enjugaba con la manga el sudor de la frente. Lentamente abrió la caja de madera y de la tapa sacó varios palitos que traía atados en manojo. Una vez acomodados, se convirtieron en una red para insectos. Luego comenzó a caminar de nuevo, golpeando con el mango de la red las malezas. Sobre la arena se había instalado el olor del mar.
Pasaba el tiempo, pero el mar no aparecía; tal vez impedía verlo el ondulado terreno en el que un monótono paisaje continuaba sin límites. Pero repentinamente el panorama se abrió y emergió una pequeña aldea, común y anodina, más bien pobre: unas cuantas casas, cuyos techos de madera tenían pesas de piedra, se agrupaban alrededor de una alta torre de alarma para los incendios. Algunos de los techos eran de teja negra, otros de zinc y pintados de rojo. Un edificio con techo de zinc, situado en el único cruce de caminos, parecía ser el centro de reunión de la cooperativa de pescadores. La aldea cubría un área mucho mayor de lo imaginable. Más allá es probable que hubiera muchas dunas, y el mar.
Había algunas manchas de tierra fértil, pero el suelo estaba principalmente formado por la arena blanca y seca. Se veían huertas de cacahuete y patata, y mezclado con el olor del mar llegaba también el de animales domésticos. Una pila de conchas rotas formaba un montículo blanco a un lado del camino de arena y arcilla, tan duro como el cemento.
Al pasar el hombre por ese camino, los niños que jugaban en el terreno baldío frente a la cooperativa, algunos viejos que sentados en la baranda inclinada reparaban sus redes, y las mujeres de cabellos ralos agrupadas frente al único almacén, cesaron sus movimientos por un instante, y lo miraron con sospecha y curiosidad. Pero el hombre no demostró el menor interés por ellos. Lo único que le interesaba eran la arena y los insectos.
Lo sorprendente no era solo el tamaño de la aldea. En contra de lo que esperaba, el camino se iba empinando gradualmente, cuando lo natural hubiera sido que descendiera, puesto que conducía al mar. ¿Se habría equivocado al ver el mapa? El hombre trató de preguntar a una joven aldeana que en ese momento pasaba cerca de él, pero ella desvió la mirada y pasó de largo como si nada hubiera oído. No importaba; de todas maneras seguiría adelante, pues el calor de la arena, las redes de pesca y los montículos de conchas le indicaban claramente que el mar estaba cerca. Nada había, en verdad, que le anunciara algún peligro.
El camino subía cada vez más abruptamente y el terreno se volvía pura arena.
Pero lo curioso era que el área donde estaban las casas no estaba más alta que el camino; es decir, el camino ascendía, pero la aldea se mantenía en el mismo nivel. No, no solo se trataba del camino, sino que los espacios entre las casas también se elevaban en la misma proporción que el camino. En cierto modo, parecía que todo el terreno se elevaba dejando las casas en el nivel original.
Esta impresión crecía a medida que avanzaba, y en un momento dado parecía que todas las casas quedaban hundidas en agujeros hechos en la arena.
De pronto, se acentuó el declive. Desde el nivel de la arena hasta el techo de las casas había más de veinte metros. Preguntándose cómo era posible vivir en estas condiciones, trató de asomarse a uno de los agujeros. Al rodear el borde, súbitamente se sintió ahogado por un fuerte viento. El campo visual se abrió de forma repentina; un mar turbio y espumoso lamía la costa bajo sus ojos. Estaba encima de la duna que era su meta.
El lado de la duna que miraba al mar y recibía el fuerte viento de los monzones se elevaba de forma abrupta, y las hierbas achaparradas se agrupaban donde el terreno era menos empinado. Pero al darse la vuelta en dirección a la aldea, el hombre pudo ver que los enormes agujeros —más hondos a medida que se aproximaban a la cima de la colina— se escalonaban en varios niveles hacia el centro del poblado; todo el panorama parecía una colmena en ruinas. Era como si la aldea se superpusiera a las dunas, o más bien las dunas a la aldea. En todo caso, era un paisaje perturbador, inquietante.
Pero lo importante era haber llegado, por fin, a su meta. Bebió agua de su cantimplora, luego respiró hondo, y el viento, que parecía transparente, llenó de asperezas su garganta.
El propósito del hombre era coleccionar insectos de las dunas. Por supuesto, los insectos de estos lugares son pequeños y poco atractivos, pero él era un coleccionista devoto, y no se dejaba tentar por mariposas o libélulas. Este tipo de coleccionista no pretende decorar sus cajas con insectos vistosos, ni tampoco está interesado particularmente en acopiar y clasificar elementos para la medicina china. El verdadero placer de los entomólogos es mucho más sencillo, más directo; consiste en descubrir nuevos especímenes. Cuando esto ocurre, el nombre del descubridor aparece en las enciclopedias ilustradas de entomología junto con el nombre científico en latín del insecto descubierto: es la consagración. Sus esfuerzos serán coronados por el éxito si su nombre se perpetúa en la memoria de los hombres, aunque sea asociado a un insecto.
Los insectos pequeños y modestos, con sus innúmeras variedades, ofrecen muchas más ocasiones de descubrimientos. Por eso mismo, este hombre llevaba mucho tiempo dedicándose a las moscas de dos alas, especialmente las moscas comunes que la gente encuentra repulsivas. Por supuesto los tipos de moscas son increíblemente numerosos y variados, y desde que todos los entomólogos, al parecer, piensan lo mismo, se han investigado las ocho mutantes raras encontradas en Japón. Posiblemente tal profusión de mutantes se debe a que el ambiente en el que viven las moscas es parecido al del hombre.
Había pensado que era mejor empezar por observar el ambiente. ¿Acaso no indica la gran cantidad de variedades el alto grado de adaptabilidad de las moscas? Se alegró por este descubrimiento. Se dijo que su punto de vista no estaba del todo mal. El hecho de que las moscas muestren una gran adaptabilidad significa que pueden vivir incluso en condiciones desfavorables, adversas para otros insectos, como por ejemplo el desierto, donde perece el resto de los seres vivos.
Desde que, hacía tiempo, llegó a esa conclusión empezó a mostrar interés por la arena, y pronto fue recompensado.
Un día, en el lecho seco del río cercano a su casa descubrió un pequeño insecto rosa pálido que se parecía a un escarabajo de jardín (Cincindela japonica Monschulsky). Por supuesto, es un hecho conocido que el escarabajo de jardín presenta muchas variantes tanto en color como en diseño, pero en cambio la forma de sus patas delanteras varía muy poco. En verdad, las patas delanteras de insectos como los escarabajos son una característica importante para su clasificación. Y, ciertamente, el segundo artejo de la pata delantera del insecto que había descubierto tenía características peculiares.
En general, las patas delanteras de la familia de los escarabajos son negras, finas y ágiles, pero las del insecto que este hombre encontró parecían como cubiertas por una vaina gruesa; tenían forma redonda, casi regordetas, y eran de color crema. Claro está, podían haber estado manchadas de polen. Hasta se podía pensar que ciertas características, como el tener pelos, hubieran causado la adhesión del polen. Si su observación no estaba equivocada, había hecho un importante descubrimiento.
Desgraciadamente, se le había escapado el insecto. Tal vez el hombre estaba demasiado excitado; además este tipo de insecto vuela de una manera desconcertante. Vuela, y luego, como si dijera «¡Atrápame!», da la vuelta y espera. Si uno se acerca confiado, huye de nuevo; después de haber irritado al perseguidor, se sumerge entre las hierbas y desaparece.
El hombre quedó cautivado por el escarabajo de patas delanteras amarillentas.
Aparentemente, cuando se fijó en el suelo arenoso, su observación no había sido del todo errónea. En realidad, la familia de los escarabajos es representativa de los insectos del desierto. Una teoría dice que su extraña manera de volar es una artimaña para incitar a los pequeños animales a salir de sus escondites. Los ratones y lagartijas caen en el engaño y, una vez que se pierden en el desierto y mueren de hambre y de fatiga, se convierten en alimento de los escarabajos. Estos insectos poseen en japonés el elegante nombre de «portadores de letras», y presentan rasgos graciosos, pero en realidad tienen agudas mandíbulas y son feroces por naturaleza, hasta el punto de comerse entre ellos. Sea o no correcta esta teoría, lo cierto es que el hombre quedó fascinado por el misterioso vuelo de los escarabajos.
Resultaba entonces natural que aumentara considerablemente su interés en la arena, que era la condición existencial de los escarabajos.
Empezó a leer todo lo que pudo acerca de este tema y, a medida que avanzaba su investigación, aprendía que la arena era una sustancia muy interesante. Por ejemplo, en el capítulo de la enciclopedia dedicado a la arena encontró la siguiente descripción:
«Arena: conjunto de partículas que proviene de la disgregación de los fragmentos de roca. Suele incluir calamita, estaño y raramente polvo de oro. Diámetro: de 2 a 1/16 mm».
Ésta es una definición precisa. En una palabra, la arena proviene de rocas fragmentadas y es algo intermedio entre arcilla y guijarro. Pero llamarla simplemente una sustancia intermedia no ofrece una explicación satisfactoria. ¿Por qué —podemos preguntarnos— se forman desiertos al separarse la arena de la tierra en la que tanto el guijarro como la arena y la arcilla se encuentran completamente mezcladas? Y si en realidad es una sustancia intermedia, la acción erosiva del viento o del agua debería necesariamente haber producido una interminable cantidad de otras formas intermedias que oscilaran entre la roca y la arcilla. No obstante, solo estas tres formas se pueden distinguir claramente una de otra. Más aún: parece extraño que la arena sea arena donde se halle, y que no exista diferencia considerable entre el tamaño de los granos, así provengan de la playa de Enoshima o del desierto de Gobi; todos siguen una curva gaussiana de distribución de aproximadamente 1/8 mm.
En un párrafo había una explicación simple de la descomposición de la tierra por la acción erosiva del viento y el agua que señalaba que las partículas más pequeñas volaban progresivamente a una gran distancia. Pero esto no aclaraba el significado del 1/8 mm de diámetro de los granos. De manera opuesta a esta explicación, otro libro de geología daba la siguiente:
«Tanto las corrientes de agua como las de aire producen turbulencias. La onda más pequeña de esta corriente turbulenta es más o menos igual al diámetro de la arena del desierto». Es decir, de acuerdo con esta peculiaridad, solo la arena es extraída de la tierra y llevada en ángulo recto a la corriente. Si la cohesión de la tierra es débil, la arena es absorbida en el aire por leves vientos —que desde luego no pueden afectar ni a las piedras ni a la arcilla— y cae nuevamente a la tierra depositada por el sotavento. Al parecer, la peculiaridad de la arena es un problema de la hidrodinámica.
Aquí se podría agregar esta parte a la primera definición: «... una partícula de rocas fragmentadas, de tales dimensiones que se presta a ser movida por el fluido».
Desde el momento en que hay vientos y corrientes de agua sobre la tierra, resulta inevitable la formación de la arena. Mientras los vientos soplen, los ríos corran y los mares se agiten, nacerá grano por grano la arena de la tierra, y, como un ser viviente, se esparcirá por doquier. La arena nunca descansa. Silenciosa pero certeramente, invade y destruye la superficie del planeta...
Esta imagen de la arena que fluye constituyó un indescriptible y excitante impacto en el hombre. La aridez de la arena no se debe, como generalmente se piensa, a la simple sequedad, sino que parece producirse como consecuencia de un incesante movimiento que la convierte en inhóspita para todo ser viviente. ¡Qué diferencia con la monótona y pesada manera de vivir de los humanos, que exige estar constantemente aferrado a algo!
Es cierto que la arena no es apta para la vida. No obstante, ¿es acaso indispensable la condición inmóvil para la existencia? ¿No es porque uno trata de aferrarse a una determinada condición por lo que surge esa desagradable competencia entre los hombres? Si uno abandonara esa posición fija para dejarse arrastrar por el movimiento de la arena, con seguridad la competencia cesaría. En realidad, en los desiertos florecen las flores y viven insectos y otros animales. Estas criaturas fueron capaces de escapar de la competencia mediante su gran habilidad para adaptarse, como por ejemplo la familia de los escarabajos que encontró el hombre...
Mientras dibujaba en su mente el efecto del fluir de la arena, le ocurría a veces tener alucinaciones y pensaba que él mismo comenzaba a fluir.
III
Con la cabeza baja, el hombre comenzó a caminar siguiendo las dunas en forma de media luna que rodeaban la aldea como las paredes de un castillo. No puso ninguna atención en el paisaje; un entomólogo debe concentrar toda su atención dentro de un radio de tres metros alrededor de sus pies. Y además es una regla que no debe dar la espalda al sol, pues podría asustar a los insectos con su propia sombra. Por eso los coleccionistas tienen la frente y la nariz quemadas por el sol.
El hombre avanzó lenta y pausadamente. A cada paso la arena cubría sus zapatos. Excepto las raquíticas raíces de las hierbas, a las que un poco de humedad bastaría para que brotaran en un solo día, no parecía haber nada viviente. De vez en cuando, moscas de color carey volaban a su alrededor atraídas por el olor de la exudación. Sin embargo, debido a que estaba en un lugar como ese, él tenía la esperanza de encontrar algo. En especial los escarabajos no son gregarios, y dicen que uno solo puede habitar un área de un kilómetro cuadrado. No tenía otro remedio que seguir caminando pacientemente.
Se detuvo en seco. Algo se había movido entre las raíces de las hierbas. Era una araña. Pero él no tenía interés en las arañas. Se sentó con la intención de fumar un cigarrillo. El viento soplaba continuamente desde el mar, y allá abajo turbulentas y blancas olas lavaban las bases de la duna. Hacia el oeste, donde las dunas terminaban, una pequeña colina de rocas desnudas destacaba sobre el mar. El sol brillaba en ella, arrojando brillos como afiladas agujas.
Le era difícil encender los fósforos. No tuvo éxito con los diez primeros que probó. A lo largo de los fósforos que había desechado, las ondas de arena se movían a la velocidad del segundero de su reloj. Fijó su atención en una de las pequeñas ondas y, cuando ésta llegó a tocar su talón, se levantó. Cayó arena de los pliegues de su pantalón. Al escupir, sintió áspera la boca.
Pero ¿no había demasiada escasez de insectos? Probablemente el movimiento de la arena era excesivamente violento. No debía, sin embargo, desanimarse tan pronto; su teoría le garantizaba la posibilidad de encontrar algo.
En el lado opuesto al mar, había una prominencia donde la arena se nivelaba. Guiado por la sensación de que estaba allí lo que buscaba, fue descendiendo el suave declive; por trechos asomaban restos de lo que parecían haber sido cercas para contener la arena, hechas de bambú trenzado, y allá adelante, en un nivel mucho más bajo, había una meseta. Avanzó cruzando esa arena ondulada con una regularidad como marcada con una máquina, hasta que de pronto su campo visual se interrumpió: se encontraba en el borde de un acantilado que se abría a una profunda cavidad. Tenía un ancho de unos veinte metros y formaba un óvalo irregular. El declive del otro lado era relativamente menos pronunciado, pero, por contraste, el de este lado, donde se encontraba el hombre, daba la impresión de que caía en forma perpendicular. El borde, como el de una vasta vasija, llegaba hasta sus pies en una suave curva. Avanzó con cautela un pie hasta el extremo y miró hacia abajo. Dentro de la cavidad, contrariamente al luminoso exterior, se anunciaba la cercanía del atardecer.
En el fondo de esa penumbra, con una punta del tejado incrustado diagonalmente en la pared de arena, había una pequeña casa sumergida en el silencio.
«Parece una ostra», pensó.
«No importa lo que hayan hecho, no hay manera de escapar a la ley de la arena...».
Al tiempo que levantó la cámara fotográfica, sintió que la arena se deslizaba como un susurro bajo sus pies.
Alarmado, se echó hacia atrás, pero el descendente fluir de la arena no se detuvo durante un largo rato. ¡Qué delicado y peligroso equilibrio! Respirando profundamente, frotó repetidas veces sus palmas sudorosas en los costados del pantalón.
Alguien tosió casi en sus oídos. Sin que lo hubiera advertido, un viejo, al parecer un pescador de la aldea, se encontraba a su lado, prácticamente hombro con hombro. Miró hacia la cámara y luego en dirección al fondo del pozo y sonrió, arrugando su cara, cuya piel parecía la de un conejo a medio curtir. Una espesa secreción circundaba sus ojos congestionados.
—¿Está usted inspeccionando?
Era una voz delgada, movida por el viento, como si proviniera de una radio portátil; pero su acento era claro e inteligible.
—¿Inspeccionando? —Medio confuso, cubrió la lente de la cámara con la palma de la mano y cambió la posición de la red, como tratando de hacerla más visible—. ¿Qué quiere decir? No le entiendo... Mire usted, colecciono insectos. Mi especialidad son los insectos de la arena.
—¿Qué?
El viejo parecía no entender.
—¡Colecciono insectos! —repitió la palabra alzando la voz—. Insectos. Insectos. In-sec-tos. ¡Los cazo así!
—¿Insectos?
El viejo pareció dudar; miró hacia abajo y escupió. O, mejor dicho, dejó la saliva escurrirse de su boca. El viento hizo volar esos hilos que se desprendían de las comisuras. «Pero ¿qué le preocupa tanto a este viejo?»
—¿Inspecciona algo por estos lugares? Bueno, quiero decir, no me importa lo que haga si no está inspeccionando...
—Se equivoca usted, no estoy inspeccionando.
El viejo, sin contestar, le volvió la espalda, y como dando puntapiés con sus sandalias de paja, se alejó pausadamente a lo largo de la colina.
A unos cincuenta metros de distancia, sentados en el suelo, tres hombres vestidos de la misma manera parecían esperar al viejo. Habían aparecido de forma misteriosa. Creyó notar que uno de ellos tenía un binóculo, al que daba vueltas sobre sus rodillas. Cuando el viejo se unió al grupo, los cuatro empezaron a deliberar. Tuvo la impresión, al ver cómo daban puntapiés a la arena, de que discutían acaloradamente.
Sin darle importancia, el hombre se disponía a volver a sus insectos, cuando apareció apresuradamente el viejo.
—Entonces ¿de verdad usted no es un funcionario del gobierno local?
—¿Gobierno local? Está completamente equivocado.
Bruscamente le entregó una tarjeta; ya estaba cansado del asunto. El viejo la leyó moviendo los labios, y después de un largo rato dijo:
—¡Ah! Es usted maestro de escuela.
—Como puede ver, no tengo ninguna conexión con el gobierno local.
—Hum, así que es usted maestro de escuela...
Por fin pareció haber entendido; arrugó la comisura de los ojos y, llevando respetuosamente la tarjeta, volvió con sus compañeros, que también parecieron quedar satisfechos. Se levantaron y se fueron.
Pero el viejo regresó junto a él.
—Dígame, ¿qué es lo que va a hacer ahora?
—¿Qué voy a hacer? Ya lo sabe, voy a buscar insectos.
—Pero el último autobús ya se ha ido...
—Supongo que habrá algún lugar donde alojarme.
—¿Alojarse? ¿En esta aldea?
La cara del anciano se crispó.
—Si no puedo alojarme aquí, caminaré hasta la aldea próxima.
—¿Caminar?
—De todos modos, no tengo prisa.
—Pero ¿por qué tomarse tantas molestias? —Repentinamente se volvió locuaz y amable—. Como puede ver, ésta es una aldea pobre y no hay siquiera una buena casa, pero, si no tiene inconveniente, podría hacer algo por usted.
No parecían tener malas intenciones. Solo eran cautelosos, tal vez por temor a alguna inspección por parte del gobierno local o algo parecido. Al desaparecer la prevención, no eran más que sencillos y honestos pescadores.
—Le estaré muy agradecido si me hace este servicio... Por supuesto, le retribuiré el favor... Me gusta muchísimo hospedarme en casas de aldeanos.
IV
El viento amainó un tanto al ponerse el sol. El hombre siguió deambulando hasta que ya no pudo distinguir el dibujo marcado en la arena por el viento.
No había conseguido nada que mereciera la pena.
Ortópteros: grillos con alas pequeñas y tijeretas de bigotes blancos.
Rhynochotas: sabandijas con líneas rojas, y otra clase de sabandijas de cuyo nombre no estaba seguro.
De los insectos de alas envainadas que tenía en mente, gorgojos de cola blanca y «portadores de letras» de largas patas traseras... nada.
No pudo encontrar un solo ejemplar de la familia de los escarabajos, los verdaderos objetos de su interés. No obstante tenía esperanzas de lograr algún resultado al día siguiente.
La fatiga engendraba tenues puntos luminosos que bailaban en su retina. Cada vez que eso ocurría, se detenía inconscientemente y trataba de mirar la negra superficie de la arena. Todo lo que se moviera le parecía un escarabajo.
Tal como lo prometiera, el viejo lo aguardaba en la entrada de la oficina de la cooperativa.
—Perdone la molestia.
—Nada de eso. Solo espero que le guste.
Al parecer, había reunión. Al fondo de la oficina, cuatro o cinco personas sentadas en círculo reían en voz alta. En el frente del edificio había un gran cartel horizontal que decía: ama tu aldea. El viejo dijo algo y las risas cesaron bruscamente: les hizo una seña y empezó a andar, encabezando el grupo. El camino sembrado de conchas marinas, blanco y vago, flotaba en el crepúsculo.
Lo condujeron hasta una de las cavidades en el lomo de la duna, en un extremo de la aldea. Bajando un camino angosto, hacia la derecha, caminaron un tramo y luego el viejo se asomó a la oscura oquedad, dio unas palmadas, y llamó en voz alta:
—¡Eh, comadre, aquí estamos!
En la honda oscuridad a sus pies se balanceó una lámpara y surgió una respuesta.
—¡Aquí estoy! ¡Aquí! Hay una escala al lado de las bolsas de arena.
Ciertamente, era imposible bajar sin recurrir a la escala. La cavidad era tres veces más profunda que la altura de la casa, y aun con la ayuda de la escala, no parecía tan fácil bajar. El hombre recordó que durante el día la pendiente le había parecido más moderada, pero ahora la veía casi perpendicular. La escala, hecha de soga de paja, era irregular y, de perder el equilibrio en ella, quedaría enredada sin remedio.
Era como hallarse en una fortaleza natural.
—No se preocupe por nada, descanse bien...
El viejo, sin bajar al pozo, se retiró.
La arena caía continuamente sobre su cabeza, pero el hombre se sentía tan curioso como en su niñez. Pensaba en lo vieja que podía ser la mujer, pero quien salió a su encuentro con la lámpara en la mano era una mujer pequeña de apariencia amable, de unos treinta años. Quizá se había empolvado la cara, pero incluso así, resultaba asombrosamente blanca viviendo tan cerca del mar. Agradeció además la exaltación, la casi incontenible alegría con que ella lo recibió.
Y realmente, de no mediar la cálida acogida de la mujer, la casa en sí habría resultado algo insoportable. Era como para pensar que se habían burlado de él y marcharse de inmediato. Las paredes estaban a punto de caerse, unas esteras reemplazaban todas las puertas corredizas de papel, los postes se inclinaban vencidos, las ventanas tenían tablas clavadas; en el suelo las esteras estaban casi podridas, y cuando se caminaba sobre ellas producían el ruido de una esponja mojada. Además, un penetrante olor a arena quemada invadía el ambiente.
Pero todo dependía de cómo se tomaran las cosas. Lo había desarmado la actitud de la mujer, y se dijo que pasar una noche en esas condiciones le podía deparar alguna experiencia inolvidable. Y si tenía suerte encontraría algunos insectos interesantes, ya que, sin duda, era ese un ambiente en el que los insectos vivirían complacidos.
Su premonición fue acertada. Apenas se sentó cerca del fogón, que continuaba en el suelo de tierra, se oyó un ruido como de gotas de lluvia... Era un ejército de pulgas. Pero no se inmutó; como buen coleccionista de insectos, estaba preparado. Se roció DDT por dentro de la ropa y, más tarde, le bastaría untarse alguna crema insecticida en las partes expuestas del cuerpo, antes de dormir.
—Voy a prepararle la comida. Espere unos minutos... —dijo la mujer, y al levantarse alzó la lámpara—. ¿Podría esperar a oscuras un momento, por favor?
—¿Solo tiene una lámpara?
—Desgraciadamente, sí.
Se rio tímidamente, formándosele un hoyuelo en la mejilla derecha. Él pensó que, dejando de lado su manera de mirar, era una mujer con mucho encanto. Pero lo de sus ojos se debía seguramente a alguna enfermedad. Por mucho que se maquillara, no conseguiría ocultar los bordes inflamados de los párpados. «Antes de dormir —se dijo—, será mejor que me ponga algunas gotas en los ojos».
—Bueno, no tiene importancia, pero antes me gustaría tomar un baño.
—¿Baño...?
—¿No tiene baño?
—Lo siento muchísimo, pero ¿no podría esperar hasta pasado mañana?
—¿Pasado mañana? Es que pasado mañana ya no estaré aquí —sin querer había reído alto.
—¿Ah, sí?
Ella volvió la cara, con expresión contrariada. «Se habrá desilusionado», pensó. En verdad, son gente simple estos aldeanos. Repetidas veces se pasó la lengua por los labios, un tanto molesto.
—Si no me puedo bañar, bastaría con un poco de agua para asearme. Es que tengo el cuerpo lleno de arena...
—Lo siento, pero solo tengo un balde de agua... Es que el pozo está tan lejos...
Parecía avergonzada; decidió no decir nada más. Por otra parte, pronto se dio cuenta de la inutilidad de bañarse.
La mujer trajo la comida: sopa de almejas y pescado hervido. Una comida típica del mar, eso estaba bien, pero cuando empezó a comer, la mujer abrió un gran paraguas sobre él.
—¿De qué se trata...? —Pensó si sería una costumbre de la región.
—Bueno... es que si no ponemos esto, su comida se llenará de arena...
—¿Y por qué? —dijo, mirando sorprendido hacia el techo; allí no había ningún agujero.
—La arena, usted sabe... —La mujer también miró al techo—. Es que cae arena por todas partes. Si se deja de limpiar un día, se acumula como tres centímetros.
—¿Estará roto el techo?
—No, nada de eso. Hasta con un techo nuevo, la arena se filtraría en gran cantidad de todos modos. Realmente es terrible. Es peor que el gusano de la madera...
—¿Gusano de la madera?
—Los insectos que se comen la madera.
—Serán las hormigas blancas.
—No, es así de grande... Con una cáscara dura.
—Ah. Eso debe de ser el escarabajo longicornio.
—¿Escarabajo longicornio?
—Uno rojizo de bigotes largos, ¿no?
—No, es de una especie de color bronce, y como un grano de arroz...
—Ah, sí, entonces debe de ser el escarabajo tornasolado.
—En un descuido, pudre enseguida una viga de este tamaño.
—¿Quiere decir el escarabajo tornasolado?
—No, la arena...
—¿Por qué?
—Se filtra por todas partes. En los días en que la dirección del viento es mala, se acumula sobre el techo, y si no la saco enseguida, por la mañana y por la noche, se amontona de tal manera que las tablas del techo no la pueden soportar...
—Hum. Claro que es malo que la arena se acumule en el techo... Pero ¿no es extraño decir que la arena pudre las vigas?
—No; la arena pudre.
—Pero la arena es esencialmente seca, ¿sabía?
—De todas maneras se pudre... Si usted deja allí un calzado de madera, en medio mes se echa a perder. Dicen que disuelve las cosas, y debe de ser cierto.
—No entiendo.
—La madera se pudre, pero junto con la madera, también se pudre la arena... He oído decir que de una casa que ha estado enterrada en la arena sale una tierra fértil como para que crezcan pepinos en las tablas del techo.
—¡Imposible! —exclamó violentamente, con una mueca—. ¿Sabe? Yo sé algo sobre la arena...
Sentía como si la ignorancia de la mujer hubiera ultrajado su concepto personal de la arena.